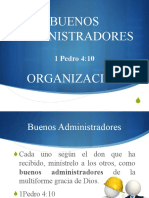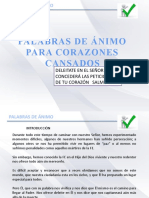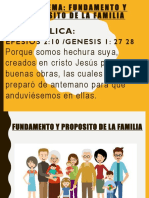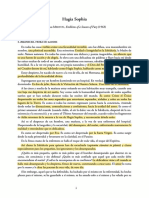Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Preguntas de Gabriel
Cargado por
John NeryTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Las Preguntas de Gabriel
Cargado por
John NeryCopyright:
Formatos disponibles
Gabriel debió haberse rascado la cabeza ante esta situación.
No era
dado a cuestionar las misiones que le Dios le asignaba. El envío de
fuego y la división de las aguas formaban parte de una eternidad de
trabajo de este ángel. Cuando Dios enviaba, Gabriel iba.
Y cuando se corrió la voz de que Dios se convertiría en hombre, Gabriel
estaba entusiasmado. Podía imaginarse el momento:
El Mesías en una carroza de fuego.
El Rey descendiendo en una nube de fuego.
Una explosión de luz de la cual surgiría el Mesías.
Eso era lo que esperaba. Lo que nunca esperó, sin embargo, es lo que
recibió: un papelito con una dirección nazarena. «Dios se hará bebé»,
decía. «Dile a la madre que llame al niño Jesús. Y dile que no tenga
temor».
Gabriel nunca era dado a cuestionar, pero esta vez sí se preguntaba.
¿Dios se hará bebé? Gabriel había visto bebés con anterioridad. Había
sido líder de pelotón en la operación junco. Recordaba el aspecto del
pequeño Moisés.
Eso está bien para humanos, pensó para sí. ¿Pero Dios?
Los cielos no lo pueden contener; ¿cómo podría hacerlo un cuerpo?
Además, ¿has visto lo que sale de esos bebés? Realmente no le
corresponde eso al Creador del universo. Los bebés deben cargarse y
alimentarse, mecerse y bañarse. Imaginarse a alguna madre haciendo
eructar a Dios sobre su hombro… vaya, eso sobrepasaba incluso lo que
un ángel pudiese imaginar.
Y qué de su nombre… cómo era… ¿Jesús? Un nombre tan común.
Cualquier cosa menos Jesús.
Pero Gabriel había recibido sus órdenes. Llévale el mensaje a María.
Debe ser una muchacha especial, suponía mientras viajaba. Pero a
Gabriel le esperaba una nueva sorpresa. Una mirada le bastó para saber
que María no era una reina. La que sería madre de Dios no era de la
realeza. Era una campesina judía que apenas había superado su acné y
estaba enamorada de un muchacho llamado José.
Y hablando de José… ¿qué sabe este tipo? Es un carpintero. Míralo,
aserrín en su barba y un delantal para clavos atado en la cintura. ¡No
me digas que la fuente de toda sabiduría llamará «papá» a este tipo!
¡No me digas que un obrero común será el encargado de alimentar a
Dios!
¿Y si lo despiden?
¿Y si se pone fastidioso?
A duras penas podía Gabriel evitar echarse para atrás. «Esta idea que
tienes sí que resulta peculiar, Dios», debe haber murmurado para sí.
¿Harán tales cavilaciones los guardianes de Dios?
¿Y nosotros? ¿Nos asombra aún la venida de Dios? ¿Nos sigue
anonadando el evento? ¿La Navidad sigue causándonos el mismo mudo
asombro que provocó dos mil años atrás?
Últimamente he estado formulando esa pregunta… a mí mismo. Al
escribir, sólo faltan unos días para la Navidad y acaba de suceder algo
que me inquieta porque el trajín de las fiestas puede estar eclipsando el
propósito de las mismas.
Vi un pesebre en un centro de compras. Corrección. Apenas vi un
pesebre en un centro de compras. Casi no lo vi. Estaba apurado. Visitas
que llegan. Papá Noel que hace su aparición. Sermones que preparar.
Cultos que planificar. Regalos que comprar.
La presión de las cosas era tan grande que casi se ignoraba la escena
del pesebre de Cristo. Casi la pasé por alto. Y de no haber sido por el
niño con su padre, lo habría hecho.
Pero de reojo, los vi. El pequeño niño, tres, tal vez cuatro años de edad,
de pantalón vaquero con zapatillas y con la vista fija en el niño del
pesebre. El padre, con gorra de béisbol y ropa de trabajo, mirando por
encima del hombro del hijo, señalaba primero a José, luego a María y
por último al bebé. Le relataba al pequeñito la historia.
Y qué brillo había en los ojos del niño. El asombro dibujado en su rostro.
No hablaba. Sólo escuchaba. Y no me moví. Sólo observé.
¿Qué preguntas llenaban la cabeza del muchachito? ¿Habrán sido como
las de Gabriel? ¿Qué cosa habrá encendido el asombro en su rostro?
¿No es esta la temporada para hacer una pausa y plantear las preguntas
de Gabriel?
La tragedia no es que no las pueda contestar, sino que estoy demasiado
ocupado para formularlas.
Sólo el cielo sabe cuánto tiempo revoloteó Gabriel sobre María sin ser
visto antes de respirar profundamente y comunicar la noticia. Pero lo
hizo. Le dijo el nombre. Le comunicó el plan. Le dijo que no temiera. Y
cuando anunció: «¡Para Dios nada es imposible!», lo dijo tanto para sí
como para ella.
Pues aunque no podía responder a las preguntas, sabía quién podía
hacerlo, y eso le bastaba. Y aunque no podamos obtener respuesta para
todas, tomarse el tiempo necesario para formular algunas sería un buen
comienzo.
Extracto del libro “Cuando Dios Susurra Tu Nombre”
Por Max Lucado
También podría gustarte
- Bosquejo 1timoteo Biografía AnalisisDocumento3 páginasBosquejo 1timoteo Biografía AnalisisJohn NeryAún no hay calificaciones
- Tiempos de Dios 4Documento7 páginasTiempos de Dios 4John NeryAún no hay calificaciones
- Estudio Sanidads 2da ParteDocumento3 páginasEstudio Sanidads 2da ParteJohn NeryAún no hay calificaciones
- Solicitud LuzDocumento1 páginaSolicitud LuzJohn NeryAún no hay calificaciones
- Relación de Pistas AA2014Documento5 páginasRelación de Pistas AA2014John NeryAún no hay calificaciones
- EJEMPLODocumento4 páginasEJEMPLOJohn NeryAún no hay calificaciones
- Cronología Del Ministerio de JesúsDocumento10 páginasCronología Del Ministerio de JesúsJohn Nery100% (2)
- 1oh Señor Tu Nos Has Sido Refugio de Generación en GeneraciónDocumento3 páginas1oh Señor Tu Nos Has Sido Refugio de Generación en GeneraciónJohn NeryAún no hay calificaciones
- Salmo 68Documento5 páginasSalmo 68John NeryAún no hay calificaciones
- La Importancia de Estar en La Casa de DiosDocumento2 páginasLa Importancia de Estar en La Casa de DiosJohn NeryAún no hay calificaciones
- Dependencia TotalDocumento7 páginasDependencia TotalJohn NeryAún no hay calificaciones
- Cantaré de Tu Amor - MWDocumento1 páginaCantaré de Tu Amor - MWJohn NeryAún no hay calificaciones
- Chart CoritosDocumento2 páginasChart CoritosJohn Nery100% (1)
- Buenos Administradores OrganizacDocumento15 páginasBuenos Administradores OrganizacJohn NeryAún no hay calificaciones
- Asunto de IdentidadDocumento18 páginasAsunto de IdentidadJohn NeryAún no hay calificaciones
- Palabra de ÁnimoDocumento14 páginasPalabra de ÁnimoJohn NeryAún no hay calificaciones
- Conociendo IsraelDocumento16 páginasConociendo IsraelJohn NeryAún no hay calificaciones
- Torre Fuerte Tu Perdon Partitura ChordsDocumento6 páginasTorre Fuerte Tu Perdon Partitura ChordsJohn NeryAún no hay calificaciones
- Aligere Su EquipajeDocumento2 páginasAligere Su EquipajeJohn NeryAún no hay calificaciones
- Cuando Esta Iglesia Ora LetraDocumento1 páginaCuando Esta Iglesia Ora LetraJohn NeryAún no hay calificaciones
- MEDLEY CORITOS (Alabaré, Hallé,..)Documento2 páginasMEDLEY CORITOS (Alabaré, Hallé,..)John NeryAún no hay calificaciones
- NADIE COMO TU SarahBand ChordsDocumento1 páginaNADIE COMO TU SarahBand ChordsJohn NeryAún no hay calificaciones
- VidaDocumento6 páginasVidaJohn NeryAún no hay calificaciones
- Proyecto Medley Adoraci 1Documento4 páginasProyecto Medley Adoraci 1John NeryAún no hay calificaciones
- No Crezcas MàsDocumento3 páginasNo Crezcas MàsJohn NeryAún no hay calificaciones
- Vivo EstàsDocumento6 páginasVivo EstàsJohn NeryAún no hay calificaciones
- Señor Te ExaltamosDocumento2 páginasSeñor Te ExaltamosJohn Nery100% (1)
- Dame Tus OjosDocumento7 páginasDame Tus OjosJohn NeryAún no hay calificaciones
- Letra DILO EN LAS MONTAÑAS SCCDocumento2 páginasLetra DILO EN LAS MONTAÑAS SCCJohn NeryAún no hay calificaciones
- Subtema Fundamento y Propósito - Hna. Fabiola de P.Documento10 páginasSubtema Fundamento y Propósito - Hna. Fabiola de P.Jackeline QuishpilemaAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje Octavo Tercer PeriodoDocumento17 páginasGuia de Aprendizaje Octavo Tercer PeriodoDiana ArboledaAún no hay calificaciones
- 1954 GB LM Sistemasfilo6 TextDocumento362 páginas1954 GB LM Sistemasfilo6 TextGustavo Armesilla100% (1)
- Oración Virgen + Arcángel Gabriel + UrielDocumento4 páginasOración Virgen + Arcángel Gabriel + Urielmetalica1Aún no hay calificaciones
- PredicaDocumento67 páginasPredicaIsra Sáenz IsazaAún no hay calificaciones
- José Luis Soria - Sobre El NoviazgoDocumento10 páginasJosé Luis Soria - Sobre El NoviazgoJulián Barón Cortés100% (1)
- FRIEDRICH, C. J. - La Filosofía Del DerechoDocumento225 páginasFRIEDRICH, C. J. - La Filosofía Del DerechoAlberto Carlo50% (2)
- Todo Comienza Con DiosDocumento7 páginasTodo Comienza Con DiosDilson Baraona MartinezAún no hay calificaciones
- La Letra G en La MasoneríaDocumento6 páginasLa Letra G en La MasoneríaGonzalo Hernan Lopez ArceAún no hay calificaciones
- Merton Hagia Sophia ESDocumento4 páginasMerton Hagia Sophia ESatoaguilar2012Aún no hay calificaciones
- Escuela de Sanidad InteriorDocumento20 páginasEscuela de Sanidad InteriorClaudio Henriquez Godoy100% (1)
- Disciplinas EspiritualesDocumento28 páginasDisciplinas Espiritualesdigitalito100% (7)
- SectasDocumento117 páginasSectasErick GaitanAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de EspiritualidadDocumento16 páginasCuadernillo de EspiritualidadLU Asencios HuaracAún no hay calificaciones
- Predica de PedroDocumento6 páginasPredica de PedroYesmith Adriana Garces SotoAún no hay calificaciones
- Verdades de Una Vida IntercambiadaDocumento8 páginasVerdades de Una Vida IntercambiadaPastor Agustin CervantesAún no hay calificaciones
- Resumen Alabanza A La Disciplina2Documento4 páginasResumen Alabanza A La Disciplina2Harold Segura100% (9)
- La Norma Juridica y Sus Caracteres PDFDocumento18 páginasLa Norma Juridica y Sus Caracteres PDFmax1575Aún no hay calificaciones
- Oraciones MetafísicasDocumento64 páginasOraciones MetafísicasCarmen EspinozaAún no hay calificaciones
- MOdernizacion y Religisidad en Huaraz PDFDocumento190 páginasMOdernizacion y Religisidad en Huaraz PDFRonald HuarangaAún no hay calificaciones
- Siete Principios Dinámicos para El Crecimiento de La IglesiaDocumento2 páginasSiete Principios Dinámicos para El Crecimiento de La IglesiaRuben Dario Martinez BonillaAún no hay calificaciones
- Qué Es El Don Espiritual de La EnseñanzaDocumento2 páginasQué Es El Don Espiritual de La EnseñanzaAlexander Valencia GonzalezAún no hay calificaciones
- Comentario A Tito - Fichero BíblicoDocumento72 páginasComentario A Tito - Fichero BíblicoEclesiasticaa100% (1)
- 88 Gentiles. Temerosos de Dios y Judios MesiánicosDocumento2 páginas88 Gentiles. Temerosos de Dios y Judios MesiánicosOrlando FernandezAún no hay calificaciones
- Tesis ResurreccionDocumento34 páginasTesis Resurreccionvicto777Aún no hay calificaciones
- Devocionales Libros HistoricosDocumento4 páginasDevocionales Libros HistoricosCarolina VillacrésAún no hay calificaciones
- Lapple Alfred - El Mensaje Biblico en Nuestro TiempoDocumento232 páginasLapple Alfred - El Mensaje Biblico en Nuestro TiempoTamara Lucía Torres100% (8)
- Problemas Actuales de La FilosofíaDocumento5 páginasProblemas Actuales de La FilosofíaannieqppeAún no hay calificaciones
- Homilias XXX DomingoDocumento12 páginasHomilias XXX DomingoHarley Nelson Lara MartinezAún no hay calificaciones
- ES - Estrategias - para - La - Plantacion - de - Iglesias - Rev2021-09-07Documento86 páginasES - Estrategias - para - La - Plantacion - de - Iglesias - Rev2021-09-07César Barco PaimaAún no hay calificaciones