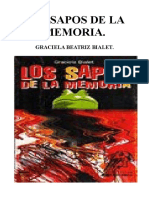Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Deolinda
La Deolinda
Cargado por
DenisHerrera0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasLeyenda
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoLeyenda
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas3 páginasLa Deolinda
La Deolinda
Cargado por
DenisHerreraLeyenda
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La Deolinda
Autor: Iris Rivera
En la provincia de San Juan, a sesenta kilómetros de la
ciudad capital, luego de atravesar Caucete y Vallecito, se
encuentra el santuario de la Difunta Correa. Está en la cima
de una colina, donde, según la tradición, Deolinda Correa
halló la muerte.
Cuentan que esta historia sucedió en 1835, en el marco de
los enfrentamientos militares que tenían lugar entonces
en la Argentina. Deolinda estaba muy enamorada de su
marido, y ambos amaban al bebé que acababa de nacerles.
Pero el atropello, los celos, el poder y la guerra iban a
separarlos…
Esta es la historia de Deolinda y de cómo llegó a
convertirse en la Difunta Correa. Una historia que mueve
la fe de los miles de devotos que, todos los años, visitan su
santuario o la veneran en los pequeños altares que se
encuentran a la vera de todas las rutas del país.
Ella tenía dieciocho años. Era una flor del valle por lo
simple, por lo fresca, por lo linda. Y amaba tanto al
Baudillo, su marido. Él tenía veinte años y un bebé goloso
que mamaba la leche de la Deolinda. El hijo de los dos.
Hasta que apareció un hombre de apellido Rancagua, un
militar con fama de sanguinario. Y le echó el ojo a esa
madrecita que le daba el pecho al hijo y los amores al
marido.
Pero ella ni lo miraba. Por eso a Rancagua le subieron por
las tripas unos celos negros. Y lo primero que pensó fue
sacar del medio al condenado ese del Baudillo. No sería tan
difícil. ¿O para qué tenía sus galones, su tropa, sus
influencias políticas? Para usarlas. Y las usó. Le vino bien la
guerra civil2, que derramaba sangre de hermanos en el
país por esos tiempos.
Sus tropas estaban en La Rioja y la parejita, en San Juan.
Provincias vecinas, esas. Fue fácil para Rancagua conseguir
la orden. Y reclutaron nomás al Baudillo para la guerra.
Lo llevaron desde San Juan a La Rioja, por la fuerza. De otra
forma no lo hubiera separado de la Deolinda y del hijo. Por
la fuerza y a la guerra.
Si lo mataban, mejor.
Mejor, porque así a Rancagua le quedaba el terreno libre
para conquistar a la florcita del valle. O eso le parecía…
pero a la Deolinda se le hubiera secado la leche antes que
vivir separada del Baudillo. Y fue tras él. Envolvió al hijo y
fue.
Había que animársele al desierto sanjuanino, pero ella
tenía las piernas jóvenes, algunas provisiones y suficiente
agua. Cuando Rancagua llegó a rondarle el rancho, no la
encontró.
La Deolinda ya andaba por tierras pedregosas. Tenía que
caminar siempre hacia el este y no perder de vista los
algarrobos. Así le habían explicado. Y caminaba la Deolinda
bajo un sol de brasa. Y la empujaba el viento Zonda a
bocanadas calientes. Comía charqui y patay, que cargaba
a la espalda. Bebía el agua que llevaba, a tragos cortos,
porque los ríos del desierto corren secos.
El agua de a traguitos y el charqui y el patay se le volvían
leche a la Deolinda. Leche para ese cachorro goloso que
mamaba y dormía y volvía a mamar.
Pero el camino es largo, el sol aprieta, la comida se acaba,
el agua es poca. Y la Deolinda sigue. El pedregal le hace
llagas en los pies. Después viene la noche con sombras que
estremecen. Y la Deolinda va. Cuando se acaba la comida,
come raíces. Cuando se acaba el agua, chupa higos de
tuna.
Pero desierto adentro ya no hay plantas. No hay tunas ni
raíces, ya no hay nada. Solo los algarrobos siempre al este,
siempre lejos. Y la Deolinda va. El desierto le ofrece piedra
y tierra. Y come tierra la Deolinda, para calmar el hambre,
para seguir.
Y la tierra le lija la garganta, le empasta la saliva, le abre
grietas.
También podría gustarte
- SOSA VILLADA-Soy Una Tonta Por QuererteDocumento216 páginasSOSA VILLADA-Soy Una Tonta Por QuererteJoca Reiners Terron100% (1)
- Rivera Iris Mitos y Leyendas de La Argentina EstradaDocumento123 páginasRivera Iris Mitos y Leyendas de La Argentina Estradaagostina suarezAún no hay calificaciones
- La Carreta NaguaDocumento5 páginasLa Carreta NaguaKarlita AlvarezAún no hay calificaciones
- Bialet Graciela Los Sapos de La Memoria Trabajo PracticoDocumento7 páginasBialet Graciela Los Sapos de La Memoria Trabajo PracticoDenisHerrera100% (2)
- Rivera Iris - Mitos Y Leyendas de La ArgentinaDocumento117 páginasRivera Iris - Mitos Y Leyendas de La ArgentinaTere Gómez100% (3)
- Mito y Leyenda de TupizaDocumento3 páginasMito y Leyenda de TupizaAngela Gonzales Ventura100% (7)
- Leyenda Del Mar de AnsenuzaDocumento6 páginasLeyenda Del Mar de AnsenuzaAna Carina Refrancore100% (1)
- Resumen de Mitos y Leyendas de Chile y AmericaDocumento4 páginasResumen de Mitos y Leyendas de Chile y Americagina lillo100% (1)
- DIOS NACIÓ MUJER - ResumenDocumento8 páginasDIOS NACIÓ MUJER - ResumenDenisHerreraAún no hay calificaciones
- Leyendas para CuartoDocumento3 páginasLeyendas para CuartoJuan Manuel PoyAún no hay calificaciones
- Mitos ArgentinosDocumento19 páginasMitos Argentinosgonzalo fontaniniAún no hay calificaciones
- Leyendas de GuayaquilDocumento11 páginasLeyendas de GuayaquilJaime Antonio Boconzaca50% (2)
- Gracias, Difunta Correa Camila Sosa VilladaDocumento8 páginasGracias, Difunta Correa Camila Sosa Villadaata.ccdAún no hay calificaciones
- Soy Una Tonta Por QuererteDocumento12 páginasSoy Una Tonta Por QuerertelujanitaAún no hay calificaciones
- Leyenda de La Difunta CorreaDocumento1 páginaLeyenda de La Difunta CorreaBrianAún no hay calificaciones
- Soy Una Tonta Por Quererte - Camila Sosa VilladaDocumento156 páginasSoy Una Tonta Por Quererte - Camila Sosa VilladaAndrea Masini100% (1)
- Sosa Villada Camila - Soy Una Tonta Por QuererteDocumento168 páginasSosa Villada Camila - Soy Una Tonta Por QuerertePamela HerreroAún no hay calificaciones
- La QuintralaDocumento4 páginasLa QuintralaAnonymous K7oFCzVEFvAún no hay calificaciones
- LA LEYENDA DE LA DIFUNTA CORREA (1830) - El Arcón de La Historia Argentina PDFDocumento3 páginasLA LEYENDA DE LA DIFUNTA CORREA (1830) - El Arcón de La Historia Argentina PDFRuben RamirezAún no hay calificaciones
- Leyendas de MagdalenaDocumento5 páginasLeyendas de Magdalenabetania judith camachoAún no hay calificaciones
- Album de Leyendas EcuadorDocumento36 páginasAlbum de Leyendas EcuadorAlexaAlarconSalazarAún no hay calificaciones
- Leyendas y Creencias ArgentinasDocumento57 páginasLeyendas y Creencias Argentinasclaudia_trejo_60Aún no hay calificaciones
- Difunta Correa: para La Película Argentina Dirigida en 1975 Por Hugo Reynaldo Mattar, VéaseDocumento8 páginasDifunta Correa: para La Película Argentina Dirigida en 1975 Por Hugo Reynaldo Mattar, VéaseBeatriz PeñaAún no hay calificaciones
- Soy Una Tonta Por QuererteDocumento117 páginasSoy Una Tonta Por QuererteAgustinAún no hay calificaciones
- La Difunta CorreaDocumento15 páginasLa Difunta CorreaAlberto Julián PérezAún no hay calificaciones
- Trabajo Danza - Río Magdalena-Docente Gretta ParejaDocumento13 páginasTrabajo Danza - Río Magdalena-Docente Gretta ParejaGACAR INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.Aún no hay calificaciones
- LeyendasDocumento9 páginasLeyendasMarlon GrandezAún no hay calificaciones
- Colegio AnáhuacDocumento10 páginasColegio AnáhuacGregorio Briones RuizAún no hay calificaciones
- Cruces Sobre El AguaDocumento14 páginasCruces Sobre El Aguapaulett_ullaguari2015Aún no hay calificaciones
- La LloronaDocumento11 páginasLa LloronaLicda. Cizu SanchezAún no hay calificaciones
- El Indio TristeDocumento6 páginasEl Indio TristeAnonymous mOhHmZAún no hay calificaciones
- La Difunta CorreaDocumento1 páginaLa Difunta CorreaLorena AcostaAún no hay calificaciones
- Leyendas de Guerrero PrimariaDocumento4 páginasLeyendas de Guerrero PrimariaMarcos Antonio Hernandez PeraltaAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento5 páginasCuentosdelmy simeonAún no hay calificaciones
- Leyendas ArgentinasDocumento4 páginasLeyendas ArgentinasMagenta libreríaAún no hay calificaciones
- La Siguanaba Leyenda Del SalvadorDocumento11 páginasLa Siguanaba Leyenda Del SalvadorKevin Kon AzukarAún no hay calificaciones
- Leyendas y MitosDocumento24 páginasLeyendas y MitosItzel AgustínAún no hay calificaciones
- La Leyenda Del Hombre CaimanDocumento20 páginasLa Leyenda Del Hombre CaimanJesusMercadoVidalAún no hay calificaciones
- Leyendas EntrerrianasDocumento3 páginasLeyendas EntrerrianasXavier33% (3)
- ChistesDocumento15 páginasChistescyber guadalupeAún no hay calificaciones
- ChistesDocumento15 páginasChistescyber guadalupeAún no hay calificaciones
- Leyendas SalvadoreñasDocumento4 páginasLeyendas SalvadoreñasSteveFunky Velásquez Pereira100% (1)
- Los mejores mitos y leyendas indígenas de MéxicoDe EverandLos mejores mitos y leyendas indígenas de MéxicoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Leyenda 5 Basico Lenguaje 2024Documento7 páginasLa Leyenda 5 Basico Lenguaje 2024Carmen MuñozAún no hay calificaciones
- Cuentos AndinosDocumento6 páginasCuentos AndinosYulver Villanueva PolonioAún no hay calificaciones
- El Indio TristeDocumento6 páginasEl Indio TristeNorma Estela Olvera Salinas33% (3)
- El ZorroDocumento29 páginasEl ZorroJose Ignacio IniguezAún no hay calificaciones
- Relatos VariosDocumento30 páginasRelatos VariosAllan J Quindes NiñoAún no hay calificaciones
- Antonio CibdadDocumento30 páginasAntonio CibdadEduardo RamirezAún no hay calificaciones
- Mitos y Leyendas ColombianasDocumento3 páginasMitos y Leyendas ColombianasSsonia YaraAún no hay calificaciones
- La Difunta CorreaDocumento1 páginaLa Difunta CorreaCeleste L. AguayoAún no hay calificaciones
- Cuentos y Leyendas de HondurasDocumento10 páginasCuentos y Leyendas de HondurasMario Mancia100% (3)
- Leyenda de EstecoDocumento2 páginasLeyenda de Estecomarcus benittez100% (2)
- Leyenda El PillanDocumento3 páginasLeyenda El PillanElsa CortesAún no hay calificaciones
- Leyendas Urbanas Del Ecuador - Leonardo BrionesDocumento9 páginasLeyendas Urbanas Del Ecuador - Leonardo BrionesCarolina PerdomoAún no hay calificaciones
- Textos Narrativos LEYENDAS GUIASDocumento5 páginasTextos Narrativos LEYENDAS GUIASElizabeth Viza MamaniAún no hay calificaciones
- Leyendas LojanasDocumento11 páginasLeyendas LojanasEduardo CastilloAún no hay calificaciones
- Leyendas de LojaDocumento5 páginasLeyendas de LojaEduardo CastilloAún no hay calificaciones
- Conjugación Verbo SERDocumento1 páginaConjugación Verbo SERDenisHerrera0% (1)
- Nuestra America Keum Soon Chae1Documento2 páginasNuestra America Keum Soon Chae1DenisHerreraAún no hay calificaciones
- 1 Método JelquingDocumento10 páginas1 Método JelquingDenisHerreraAún no hay calificaciones
- La Caida Del Muro de BerlinDocumento27 páginasLa Caida Del Muro de BerlinissuemanagerAún no hay calificaciones
- Cómo Ser El Mejor AmanteDocumento3 páginasCómo Ser El Mejor AmanteDenisHerreraAún no hay calificaciones
- Wuolah Free CONCEPTOS HISTORIADocumento3 páginasWuolah Free CONCEPTOS HISTORIAENEKO MORENO BEDIALAUNETAAún no hay calificaciones
- Ar-Ara-Coac-7c14Documento28 páginasAr-Ara-Coac-7c14LuisChaoAún no hay calificaciones
- Cotizacion EstructuraDocumento1 páginaCotizacion EstructuraJony E. Casteblanco Romero100% (1)
- HISTORIA DE MÉXICO Examen UNAMDocumento6 páginasHISTORIA DE MÉXICO Examen UNAMCeleste PérezAún no hay calificaciones
- ForceDocumento8 páginasForceElkin Ortiz VásquezAún no hay calificaciones
- Un Manual para RepresoresDocumento5 páginasUn Manual para RepresoresLuna Alzate VallejoAún no hay calificaciones
- Cuaderno Del Profesor Modelo 2Documento39 páginasCuaderno Del Profesor Modelo 2marinaAún no hay calificaciones
- El Cojo y El SiegoDocumento1 páginaEl Cojo y El SiegoRUBEN MEDINAAún no hay calificaciones
- AFDSDocumento5 páginasAFDSPavkl Acosta CevalloAún no hay calificaciones
- Resol 010-2020 - Relación Final de Candidatos A DelegadosDocumento12 páginasResol 010-2020 - Relación Final de Candidatos A DelegadosMundoAnimeAún no hay calificaciones
- S03.s1 Resolver Ejercicios FiltrosDocumento22 páginasS03.s1 Resolver Ejercicios FiltrosBryann Fredy ZelaAún no hay calificaciones
- Avance Informe Final 2 - PARTE 2Documento4 páginasAvance Informe Final 2 - PARTE 2alicianepo4Aún no hay calificaciones
- Precursores y Próceres de La Independencia para Tercer Grado de Primaria 2Documento6 páginasPrecursores y Próceres de La Independencia para Tercer Grado de Primaria 2Juan jose Carbajal ortiz100% (1)
- Un Padre A Su HijoDocumento2 páginasUn Padre A Su HijoYudy Velasquez RiosAún no hay calificaciones
- La Doctrina CarranzaDocumento3 páginasLa Doctrina CarranzaMelAún no hay calificaciones
- Taller de Educaciòn FisicaDocumento15 páginasTaller de Educaciòn Fisicajulieth100% (3)
- Aspectos Relevante Primera Guerra MundialDocumento4 páginasAspectos Relevante Primera Guerra MundialElizabeth PatiñoAún no hay calificaciones
- Correci Errores y Anexo Prueb C.I 171612 2-6-21Documento14 páginasCorreci Errores y Anexo Prueb C.I 171612 2-6-21franciscopianoAún no hay calificaciones
- Ordenamiento - Circular 2015Documento2 páginasOrdenamiento - Circular 2015Victor Huerta RojasAún no hay calificaciones
- Rafael de SobremonteDocumento9 páginasRafael de SobremonteirayoAún no hay calificaciones
- El BicentenarioDocumento2 páginasEl BicentenarioDiego EncisoAún no hay calificaciones
- Guia Etapas de La Consolidacion de La Conciencia NacionalDocumento2 páginasGuia Etapas de La Consolidacion de La Conciencia NacionalJordany Eliezel Arias de JesusAún no hay calificaciones
- Calendario ClaseDocumento4 páginasCalendario ClaseSamantha AlvaradoAún no hay calificaciones
- Porfirio DíazDocumento7 páginasPorfirio DíazCristofer P. OrtegaAún no hay calificaciones
- Critica y Traducción Reimilitares Flavio Vegecio RenatoDocumento383 páginasCritica y Traducción Reimilitares Flavio Vegecio RenatoDavid ParraAún no hay calificaciones
- Angel Albino CorzoDocumento5 páginasAngel Albino CorzoHugo Alexis Pérez CruzAún no hay calificaciones
- 04 - Normativa Reglamentaria PDTDocumento84 páginas04 - Normativa Reglamentaria PDTWalter GognaAún no hay calificaciones
- Guia 2 Modulo Historia en Perspectiva. Mundo y America. Historia Universal Siglo XX Preuniversitario UFT.Documento13 páginasGuia 2 Modulo Historia en Perspectiva. Mundo y America. Historia Universal Siglo XX Preuniversitario UFT.Antonella OlivaresAún no hay calificaciones
- 9 - CrucigramaExpansionUltramarina 1623885715854Documento2 páginas9 - CrucigramaExpansionUltramarina 1623885715854Thomas GuardiaAún no hay calificaciones
- Convocatoria para La Elección de La Directiva Seccional Sindical de La Sección 32 Del Snte en El Estado de VeracruzDocumento45 páginasConvocatoria para La Elección de La Directiva Seccional Sindical de La Sección 32 Del Snte en El Estado de VeracruzEirinet Gomez LopezAún no hay calificaciones