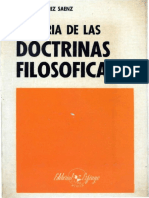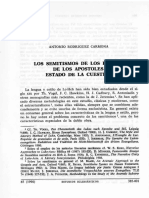Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CITA
Cargado por
Ricardo Leon Betancourth0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
0 vistas7 páginasVIDA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoVIDA
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
0 vistas7 páginasCITA
Cargado por
Ricardo Leon BetancourthVIDA
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
cias parciales.
Si una de ellas desaparece, la visión del mundo sigue siendo a
pesar de todo una visión total y coherente. La evidencia del enfermo es
inaccesible a todo razonamiento puesto que, para él, es una imagen tan
evidente y coherente como lo es para el daltónico un mundo sin el color
rojo, o como lo es para todos nosotros un mundo sin ultravioletas.
Lo mismo ocurre con nuestros relatos íntimos y sociales, donde cada
elemento del rompecabezas de nuestra identidad puesto en evidencia por
nuestras relaciones y nuestras intenciones compone un conjunto coherente y
evidente para uno de esos relatos, aunque no forzosamente habrá de serlo
para el otro.
Es pues concebible que un niño maltratado o traumatizado conserve
huellas en su memoria. Sin embargo, estas huellas difieren por su naturaleza
de los recuerdos con los que compone sus relatos. La huella depende de las
informaciones que recibe de su medio, mientras que el relato depende de las
relaciones que establece con su entorno. La huella es una impresión
biológica, el relato es una conciencia compartida.
De este modo, los recuerdos traumáticos no tienen la misma forma que los
recuerdos ordinarios. Los paracaidistas se ponen a prueba para «obtener una
victoria sobre sí mismos». En el momento en que piensan: «Voy a tener que
lanzarme al vacío para alcanzar ese punto minúsculo, allí abajo»,
experimentan una emoción muy fuerte. Sin embargo, es la representación de
lo que va ocurrir la que provoca su estrés puesto que, cuando no tienen que
saltar, miran por el ojo de buey y perciben el mismo paisaje con total
tranquilidad.
Para precisar esta noción, dos psiquiatras militares realizaron un enérgico
experimento: en el momento en el que el paracaidista se prepara para saltar,
un experimentador le propina una descarga eléctrica en el muslo, descarga
cuya intensidad y duración se ha medido con anterioridad de modo que la
sensación percibida sea próxima al dolor. Cuando el paracaidista llega al
suelo, otro psiquiatra le interroga y le pregunta si ha sentido algo
desagradable antes de saltar. Todos los paracaidistas afirman que no han
sentido nada. El sentimiento que provoca la inminencia del salto, al
monopolizar su conciencia, ha embotado el resto de las percepciones. 119 Este
experimento ilustra la forma que adquieren los recuerdos traumáticos: la
representación es tan fuerte que captura la conciencia, y la hiperclari
dad de algunos detalles significativos ensombrece todo el resto de
percepciones.
Los paracaidistas se encuentran en una situación análoga a la de los
heminegligentes. Pero esta vez, lo que provoca la restricción sensorial no es
una alteración cerebral, es una representación tan poderosa que avasalla su
conciencia.
Los recuerdos ordinarios adoptan otra forma. Un niño que haya alcanzado
un desarrollo pleno también tendrá huellas cerebrales. La cámara de
positrones revela que un alumno que aprende a tocar el violín, a hablar
varias lenguas o a practicar un deporte no trabaja las mismas zonas de su
cerebro. 120 Estas huellas constituyen un entrenamiento más que un recuerdo.
Lo que hace que un acontecimiento permanezca en la memoria como
recuerdo es la emoción provocada por la relación que se produce en un
contexto humano, y el significado que adquiere este episodio en la historia
personal. Los niños aislados se desarrollan en el interior de una enorme
laguna de memoria. Para ellos, nada adquiere categoría de recuerdo pues,
privados de toda relación, viven en un mundo pobre en acontecimientos.
Por consiguiente, lo que compone nuestra identidad narrativa se hace
posible gracias a las relaciones. Tal como las figuras de vínculo afectivo
hacen destacar los objetos que resultan sobresalientes para nosotros, los
discursos sociales ponen de relieve los argumentos de los acontecimientos
que constituyen el rompecabezas de nuestra identidad. Y sin esto, no habría
autobiografía. Sin embargo, en mi autobiografía, narro el carácter destacado
de los objetos y de los acontecimientos que mis relaciones con los demás
han impregnado en mi memoria. La manera en que producimos nuestro
propio relato dura tanto como dure nuestra vida, pero cambia sin parar
puesto que depende de nuestros encuentros. La forma cambia, pero no el
tema que permanece en nuestro fondo, expresado u oculto, y que constituye
la columna vertebral de nuestra identidad.
La falsificación creadora transforma la magulladura en
organizador del Yo
Un recuerdo autobiográfico con el que se ha procedido a una gene-
ralización excesiva121 se convierte de este modo en el paradigma de
nuestra andadura en la existencia. Nuestro caminar, 122 como un lucero del
alba, señala la dirección que orienta nuestras decisiones y vuelve probables
nuestros encuentros.
Un niño excesivamente estabilizado por efecto de un entorno rígido
conocería un itinerario, una ruta fija, como sucedía en la época aún reciente
en que el padre decidía el oficio y el matrimonio de su descendencia. Por el
contrario, un niño abandonado y sin un sustituto familiar conocería una vida
de vagabundeo, iría a la deriva en la dirección en que quisieran arrastrarle los
acontecimientos. Entre uno y otro, un niño herido pero resiliente, conoce la
andadura, como sucede con los caminantes que se dirigen hacia un objetivo,
hacia un sueño, hacia un lucero del alba que les señala la dirección. Sin
embargo, como los vientos les son contrarios, deben dar bordadas, alejarse
del objetivo para volver a él más adelante. La vía del rodeo es frecuente en
los resilientes, que, a pesar de todo, terminan por encontrar de nuevo su
camino después de largas desviaciones y de meandros laboriosos.
El proceso de resiliencia permite a un niño herido transformar su
magulladura en un organizador del yo, a condición de que a su alrededor
haya una relación que le permita realizar una metamorfosis. Cuando el niño
está solo, y cuando se le hace callar, vuelve a ver su desgracia como una
letanía. En ese momento queda prisionero de su memoria, fascinado por la
precisión luminosa del recuerdo traumático. Sin embargo, desde el momento
en que se le concede el uso de la palabra, del lápiz o de un escenario en el
que pueda expresarse, aprende a descentrarse de sí mismo para dominar la
imagen que intenta producir. Entonces, trabaja en su modificación adaptando
sus recuerdos, haciéndolos interesantes, alegres o hermosos para volverlos
aceptables. Este trabajo de recomposición de su pasado le resocializa,
precisamente a él que se había visto expulsado de un grupo que no soportaba
oír semejantes horrores. Pero el ajuste de los recuerdos, que asocia la per-
cepción del acontecimiento a la imagen deliberadamente borrosa del
contexto, le prepara para la falsificación creadora que transformará su
sufrimiento en obra de arte.
De una manera muy curiosa, los recuerdos de los resilientes, al asociar la
precisión con la modificación creadora, resultan menos sesgados que los
recuerdos de los que sufren síndromes postraumáticos. La memoria resiliente
se parece a la de los novelistas que van a buscar so
bre el terreno los hechos concretos con los que alimentarán su ficción. Por el
contrario, la memoria traumatizada se halla prisionera, no del hecho que la
ha herido, sino del despertar fantasmal que el acontecimiento ha provocado.
A partir de la guerra de 1914 a 1918, John Mac Curdy, 123 uno de los
primeros observadores de los síndromes postraumáticos, señalaba que la
reminiscencia envenenaba la memoria de los combatientes. Ahora bien, no
era una escena de combate lo que volvían a ver una y otra vez, sino una
escenificación de los combates que temían. Noche tras noche, un veterano
del Vietnam se veía a sí mismo ametrallando a las familias de los
vietnamitas en sus cabañas. Esta tortura por intermediación de la imagen no
correspondía en absoluto a la realidad, puesto que nunca había tenido
ocasión de disparar un solo tiro en toda la guerra. Sin embargo, este falso
recuerdo tampoco constituía una mentira, puesto que escenificaba el
fantasma que había aterrado a este hombre durante la campaña militar: tener
que masacrar a una familia inocente.
Cuando el pequeño Bernard fue detenido por el ejercito alemán y la
policía francesa, algunos voluntarios ayudaban a los soldados a agrupara los
niños repartiendo entre ellos latas de leche condensada donadas por la Cruz
Roja. Después de su evasión, Bernard tenía recuerdos asombrosamente
precisos, confirmados cincuenta años después por los archivos y los testigos.
Sin embargo, asociaba esas reminiscencias con una modificación de su
memoria, una modificación en la que el niño atribuía a un oficial alemán un
acto generoso que probablemente era inventado. Esta falsificación adquiría
un efecto de resiliencia porque le permitía amnistiar al agresor y sobrevivir
pese a todo en un mundo en el que aún podía permitirse el lujo de la
esperanza. Por el contrario, durante varios decenios, cada vez que Bernard
tuvo ocasión de beber leche condensada, la simple visión de la lata
desencadenaba en él una curiosa angustia de muerte festiva. El objeto se
convertía en algo maléfico al evocar la muerte, pero conservaba un carácter
benéfico por el hecho de recordarle que había escapado a ella. La imagen
puesta en la memoria no era pues la huella mnésica del acontecimiento. Era
una porción de realidad que representaba el desastre: un símbolo.
Cuando los traumatizados no consiguen dominar la representación del
trauma, simbolizándolo por medio del dibujo, de la palabra, de la novela, del
teatro o del compromiso, entonces el recuerdo se impone y
captura la conciencia, haciendo volver sin cesar, no la realidad, sino la
representación de una realidad que les domina.
En el momento de su historia en que los niños heridos empiezan su carrera
social, irán a la escuela, se harán amigos y tejerán vínculos de un estilo
particular valiéndose de un temperamento moldeado por la historia de sus
padres y valiéndose también de los procesos de resiliencia puestos en marcha
después de la agresión.
Conclusión
También podría gustarte
- Del Agua, Agustin. Identidad Narrativa de Los Cristianos Según El Nuevo TestamentoDocumento14 páginasDel Agua, Agustin. Identidad Narrativa de Los Cristianos Según El Nuevo TestamentoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Consigue Lo Que Quieras y Crea La Vida Que MerecesDocumento38 páginasConsigue Lo Que Quieras y Crea La Vida Que MerecesRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Historia de Las Doctrinas Filosoficas 140311202618 Phpapp01 PDFDocumento121 páginasHistoria de Las Doctrinas Filosoficas 140311202618 Phpapp01 PDFVictor ElviraAún no hay calificaciones
- Un Año DespuésDocumento11 páginasUn Año DespuésRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- 16781-Texto Del Artículo-37919-1-10-20210514Documento18 páginas16781-Texto Del Artículo-37919-1-10-20210514Ricardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Mente Por Su MadreDocumento9 páginasMente Por Su MadreRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Soberanía escolástica y libertad de contrabandoDocumento19 páginasSoberanía escolástica y libertad de contrabandoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- CCGG Eegg 2016 EsDocumento164 páginasCCGG Eegg 2016 EsRichard CortesAún no hay calificaciones
- Bartimeno Texto Del ArtículoDocumento13 páginasBartimeno Texto Del ArtículoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- ISO 9001 - 2008 MODULO I - FUNDAMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - Sofia Plus PDFDocumento1 páginaISO 9001 - 2008 MODULO I - FUNDAMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - Sofia Plus PDFLeinad AyamaAún no hay calificaciones
- El Síndrome Del AdultoDocumento5 páginasEl Síndrome Del AdultoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Comparación y ContrasteDocumento1 páginaComparación y ContrasteRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Junto A La Fecha de NacimientoDocumento11 páginasJunto A La Fecha de NacimientoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Señor El TayoDocumento6 páginasSeñor El TayoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- El AnálisisDocumento10 páginasEl AnálisisRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- El Síndrome del YacenteDocumento8 páginasEl Síndrome del YacenteRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- CuelloDocumento8 páginasCuelloRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- GaloDocumento9 páginasGaloRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Diálogo coaching aprendizajeDocumento10 páginasDiálogo coaching aprendizajeRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Un Año DespuésDocumento11 páginasUn Año DespuésRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Un año después: la transformación espiritual y física tras un cursilloDocumento11 páginasUn año después: la transformación espiritual y física tras un cursilloRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- A Modo de ConclusiónDocumento10 páginasA Modo de ConclusiónRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Mente Por Su MadreDocumento9 páginasMente Por Su MadreRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- CuelloDocumento8 páginasCuelloRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Junto A La Fecha de NacimientoDocumento11 páginasJunto A La Fecha de NacimientoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- GaloDocumento9 páginasGaloRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- SomáticaDocumento13 páginasSomáticaRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- SomáticaDocumento13 páginasSomáticaRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- Junto A La Fecha de NacimientoDocumento11 páginasJunto A La Fecha de NacimientoRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- CuelloDocumento8 páginasCuelloRicardo Leon BetancourthAún no hay calificaciones
- La PsicologiaDocumento16 páginasLa PsicologiaRoy Dante Castilo VenturaAún no hay calificaciones
- Sujeto Ii ResumenDocumento43 páginasSujeto Ii ResumenFlorencia RiverosAún no hay calificaciones
- INFORME 3 - Psicología MedicaDocumento6 páginasINFORME 3 - Psicología MedicaCAMILA VALERIAAún no hay calificaciones
- Protocolo Ey FDocumento10 páginasProtocolo Ey FGabiMejiaAún no hay calificaciones
- Modelo Cognitivo-1Documento15 páginasModelo Cognitivo-1Yisus RiverAún no hay calificaciones
- Fundamentos en TCCDocumento12 páginasFundamentos en TCCsilvia barreraAún no hay calificaciones
- PROTOCOLO CONSEJERIAs PARA RCEDocumento13 páginasPROTOCOLO CONSEJERIAs PARA RCEDavid Alejandro Cavieres AcuñaAún no hay calificaciones
- Escala de Ansiedad de HamiltonDocumento3 páginasEscala de Ansiedad de HamiltonFreddy AgredaAún no hay calificaciones
- Evaluación trastornos personalidadDocumento13 páginasEvaluación trastornos personalidadRaúl FernandoAún no hay calificaciones
- Modelo de Informe PsicológicoDocumento10 páginasModelo de Informe PsicológicoMATTY FRANSHESCA CORNEJO MOREAún no hay calificaciones
- Cuestionarios Patron El Dolor LumbrDocumento4 páginasCuestionarios Patron El Dolor LumbrDrNestor Geraldo Cirugia de ColumnaAún no hay calificaciones
- Tasa de Suicidios Corea Del SurDocumento18 páginasTasa de Suicidios Corea Del SurHernan Gabriel Lopez Di LauroAún no hay calificaciones
- Conducta AdictivaDocumento45 páginasConducta AdictivaErick CastilloAún no hay calificaciones
- Escala de Ansiedad Social en UniversitariosDocumento3 páginasEscala de Ansiedad Social en UniversitariosKIMBERLY HELEN GARCIA CARDENASAún no hay calificaciones
- Taller No.1 - Analisis 10 Principios PNL - Andres - CardozoDocumento5 páginasTaller No.1 - Analisis 10 Principios PNL - Andres - CardozoSebas Cardozo100% (1)
- Analisis Critico Karen HorneyDocumento16 páginasAnalisis Critico Karen HorneyZoe RuizAún no hay calificaciones
- Psicología Positiva, Felicidad y Religiosidad (SPANISH) : June 2010Documento26 páginasPsicología Positiva, Felicidad y Religiosidad (SPANISH) : June 2010Andres Felipe Delgado PatiñoAún no hay calificaciones
- Rosa Verde Tonos Suaves RebajasProductos Apaisado Doblado en C FolletoDocumento2 páginasRosa Verde Tonos Suaves RebajasProductos Apaisado Doblado en C FolletoMeriele Meriño GómezAún no hay calificaciones
- Triptico ResilienciaDocumento3 páginasTriptico ResilienciaCamila castillo100% (1)
- Actividad 10 - Trabajo EscritoDocumento7 páginasActividad 10 - Trabajo Escritoluciaguevara3083Aún no hay calificaciones
- 8.5 - Anexo - Programacion y Desprogramacion de CreenciasDocumento2 páginas8.5 - Anexo - Programacion y Desprogramacion de CreenciasMonicaG.PeraAún no hay calificaciones
- Clase 4 TODocumento27 páginasClase 4 TOMaribel Espinoza FuentesAún no hay calificaciones
- Resmen Manual de Semiologia PsiquiatricaDocumento23 páginasResmen Manual de Semiologia Psiquiatricaroberto100% (1)
- ESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DE UN CASO EDUCATIVO GabrielDocumento72 páginasESQUEMA PARA LA ELABORACIÓN DE UN CASO EDUCATIVO Gabrielmarco.zapata12202Aún no hay calificaciones
- Ap. Inhibicion Sintoma y Angustia Cap XIDocumento1 páginaAp. Inhibicion Sintoma y Angustia Cap XIAriana RinessiAún no hay calificaciones
- Asperger Antecedentes Cuestionamiento yDocumento79 páginasAsperger Antecedentes Cuestionamiento yNAHOMI PAZ DEL CANTO GOMEZAún no hay calificaciones
- Simbología Del ColorDocumento2 páginasSimbología Del ColoroscarAún no hay calificaciones
- Psicologia Positiva y El EstresDocumento7 páginasPsicologia Positiva y El EstresOriana RamirezAún no hay calificaciones
- Resiliencia personal y organizativa clave salud trabajadores sanitariosDocumento10 páginasResiliencia personal y organizativa clave salud trabajadores sanitariosTatiana Jamile Valencia DuqueAún no hay calificaciones
- Coherencia Cardíaca para El Manejo Del EstrésDocumento8 páginasCoherencia Cardíaca para El Manejo Del EstrésMarcelo BaccaroAún no hay calificaciones