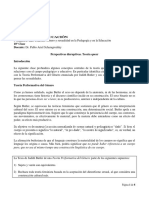Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Matadero. Kohan
Cargado por
Araxi PaivaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Matadero. Kohan
Cargado por
Araxi PaivaCopyright:
Formatos disponibles
BIO/ZOO
— COMENTARIOS EDITORIALES —
ÁLVARO FERNÁNDEZ BRAVO, GABRIEL GIORGI AND FERMÍN
RODRÍGUEZ
Volume 10 | Issue 1 | Winter 2013
El Matadero
MARTÍN KOHAN | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Pasó lo inesperado, lo imposible de pasar. La trajinada rutina de muerte y conteo, vale
decir las faenas del matadero de Navarro, parecían destinadas a nunca interrumpirse.
Algo se alteró, sin embargo, cuando promediaba octubre, y no en la densidad de la
lluvia, ya que no abundó más que otras veces, sino en el temperamento de la tierra, que
por alguna razón se tornó más arcillosa, y en consecuencia los caminos se anegaron. No
hubo tractor y no hubo arena que fuesen capaces de revertir las obstrucciones del agua
acumulada. Ningún camión podía transitar esos caminos, y menos si trasportaba
peso. Se arriesgaría a estancarse o a ladearse, a hundirse o a resbalar. Hubo que
interrumpir las actividades.
Existe cierta sabiduría, especialmente en áreas rurales, que recomienda la espera como
un don o una virtud. Pero habiendo pérdida de dinero de por medio, se estila desestimar
semejante sabiduría (también en el campo, o sobre todo en el campo). Si el matadero de
Navarro quedaba descartado por el momento, era imprescindible recurrir a otro cuanto
antes. El que estaba más próximo, o en todo caso el que estaba más próximo y se
declaró disponible, quedaba en las afueras de Vedia, a más de doscientos kilómetros.
Incluso contemplando el aumento en el costo de transporte, convenía esa variante.
La mayor distancia a recorrer impuso, eso sí, que se descartara el empleo de los
camiones habituales. Fue por eso que, a media tarde, alguien pasó por la zona de los
tinglados y le pidió a un chico del lugar que lo ubicara pronto a Heredia. Heredia
contaba con unos de esos camiones de gran porte y frente plano, con el que
habitualmente transportaba espesas maquinarias dispuestas en un acoplado doble. Esto
otro se presentaba más simple (el que lo buscó le habló de “changa”) y no le llevaría
más que una jornada. Fue por eso, y porque la paga era doble, que Heredia aceptó
Tardaron más de la cuenta, sin embargo, en desanudar un acoplado y adosar otro a la
cabina anaranjada, y en hacer que los animales se apretaran y se acomodaran arriba. El
viaje a Vedia, que debía comenzar junto con la noche, se postergó hasta después de
las doce. Heredia procuró que ese incordio sirviera para mejorar su paga, pero no
obtuvo más que una promesa difusa cuyo incumplimiento adivinó. Salió más tarde de lo
pensado y llegaría más tarde de lo pensado: no en plena noche, anticipándose al
amanecer, sino con el día ya empezado. Intentó fastidiarse por este cambio de planes,
pero no lo consiguió. De todas maneras, cuando todo estuvo listo, puso en marcha el
camión y se fue sin saludar.
Copyright © 2009–2013 Instituto Hemisférico de Performance y Política
A poco de empezar el viaje, sintió el principio del sueño. Sólo en la primera parte del
sopor y la tibieza le sirvió de algo sacar la mano izquierda por la ventanilla y dejarla
expuesta al roce de la intemperie. Después ya no. Y después llegó a otro punto, más
intenso y más inquietante: no que le fuese imposible permanecer despierto, sino que
dejarse vencer y dormirse ya no le importara en absoluto. Fue entonces que decidió
parar.
A mano derecha se presentó una estación de servicio extremadamente precaria, de la
que tanto podía pensarse que estaba en funcionamiento como que estaba abandonada.
Pero Heredia ya había pisado por dos veces, y acaso tres, la línea interrumpida que
en la ruta dividía manos contrarias, y eso determinó que le pareciese adecuado el
claro que había entre la arboleda y la magra construcción de luces mustias y chapa
irregular. Se salió del camino y estacionó el camión.
A pesar de la mucha lluvia que había habido en el último tiempo, el cielo lucía opaco y
se notaba que en cualquier momento podía llegar a caer agua otra vez. Heredia tenía, en
la parte de atrás de la cabina, una especie de cucheta que no le merecía objeciones y
que, en caso de suma fatiga, hasta podía parecerle confortable. Se acomodó ahí, sumido
en dos cobijas, con la convicción de que el sueño lo ganaría pronto. Alcanzó a
pensar que las cortinas azules dispuestas sobre las ventanas velaban
aceptablemente las pocas luces que había afuera. Pensó que se dormía, que ya se
dormía. Pero algo pasaba, y no se durmió.
Era el rumor, era un rumor, lo que empezó a perturbarlo. Hasta no acurrucarse y cerrar
los ojos no lo había notado. Ahora, en el silencio, en la quietud, no podía dejar de
sentirlo. Era un rumor, un movimiento contenido, era una presencia. Se asomó a ver si
algún otro camión llegaba o si ya estaba detenido a corta distancia, pero no había
nada. Se fijó en la estación de servicio si acaso alguien había aparecido y la
encontró tan desolada como antes, al llegar. Se preguntó si alguien estaría merodeando
tal vez el camión con la idea de robarlo, como a veces pasaba cuando la carga era
onerosa, pero a poco de reflexionar estableció que lo que distinguía no eran pasos, ni
acecho, ni sigilo. El rumor existía en el propio camión, y no fuera de él.
Acostumbrado a llevar tan sólo amasijos de hierro y acero, Heredia entendió que lo que
ahora percibía era la presencia de los animales. Ahora que el camión estaba frenado,
ahora que él se inclinaba y procuraba perderse en su improvisada oscuridad, la vida de
los animales ahí atrás se hacía evidente. Unos contra otros, acumulados, amasijo ellos
también, pero no de materia inerte, se hacían sentir. El mismo peso apretado de siempre,
sólo que esta vez con vida.
Heredia supuso que, una vez encontrada la explicación, podría por fin dormirse. Pero
pasó al revés, justo al revés: fue la explicación lo que terminó de desvelarlo. En vez del
cansancio, el ardor en los ojos, la espesura de las piernas, el sopor, en vez de la tibieza
del abrigo bien dispuesto, en vez de la noche desabrida afuera, sentía a los animales:
solamente a los animales. Los animales despiertos, que lo dejaban despierto.
No podía dormir, pero tampoco podía manejar. Sólo podía quedarse ahí, inmóvil,
vuelto un sensor que detectaba toda la vida que estaba apiñada ahí atrás. No podía
Copyright © 2009–2013 Instituto Hemisférico de Performance y Política
dormirse y no iba a poder dormirse, estaba condenado a la desprotección de la vigilia.
Añoró sus otros viajes, esos en que le tocaba llevar automóviles, o piezas de tractor, o
vigas de acero, o rieles. Quiso distraerse con la radio y no pudo. Quiso zafarse del
murmullo y de la leve vibración, y no pudo. Determinó engañarse con la ilusión de que
no tenía sueño sino hambre, y que era el hambre lo que no lo dejaba dormir. Entonces se
bajó del camión y se acercó hasta la estación de servicio que había tomado como
referencia.
Ahí encontró un viejo y dos perros, y nada para comer o tomar. Pero el viejo supo
decirle de un lugar que quedaba a poco más de quinientos metros. Heredia se asomó y
vio ese resplandor, que antes había omitido, un poco más allá. Extrañamente decidió
arrimarse a pie y no con el camión. Dejó el camión donde estaba y caminó, algo gozoso,
por el costado de la ruta. No le importaba que pudiera ponerse a llover.
Dos autos pasaron, y un micro. Cuando faltaban cien metros para llegar al lugar que
prometía comida, una mujer sin signos de cansancio lo convidó. Heredia no dejó de
enfilar hacia la otra luz, donde otros camiones reposaban. Una vez en el lugar se
procuró un vaso de vino y un poco de carne puesta al descuido entre dos panes blandos.
Imaginó que estaba contento, o por lo menos aliviado, pero lo cierto es que, al hacer el
intento de afrontar la escasa cena, descubrió que no estaba en condiciones de tragar. De
repente se alarmó, y no por temor a un robo, pensando que había abandonado a los
animales solos.
Entonces apuró un trago y desechó la comida, salió pronto a la noche y encaró el
regreso adonde estaba estacionado su camión. Primero caminó con prisa, después trotó,
después corrió. Salvó otra vez los más de quinientos metros hasta el camión como quien
llega a su casa al cabo de un viaje tan largo como peligroso; como si el camión fuese la
conjura de los viajes y no una de sus herramientas habituales. Heredia se guareció en la
cabina y después en la cama precaria de la parte posterior. Era su refugio. Los animales
seguían ahí. Los sintió otra vez temblar y emitir quejas calladas. No decían algo, no
decían nada; solamente estaban ahí. La masa de bestias, la masa de vida: su cargamento.
En eso hubo un par de leves golpes, dados con una llave o con el borde de una moneda,
contra el vidrio de la puerta del camión. Heredia quiso saber y entrevió por una ranura
de las cortinas azules. La mujer de la ruta lo había seguido. Por veinte pesos, eso le
hacía entender por señas, se ofrecía a subir con él al camión. Heredia la desechó
primero y la admitió después. No se había fijado en ella al cruzarla en el costado del
camino, tampoco al asomarse desde la cabina, ni tampoco al permitirle que subiera. No
le importaba. Tardó pocos minutos en comprobar su falta de entusiasmo (la reconoció al
instante: era igual a la falta de sueño y a la falta de apetito que había sentido antes).
El cuerpo de la mujer no le resultaba insuficiente; más bien lo contrario: lo incordiaba
en demasía. Ella mientras tanto, muy ajena o muy pendiente, no dejaba de chillar y de
reír. Entonces Heredia le pidió que se callara y que sintiera a los animales. Los animales
que estaban ahí atrás, apenas ahí atrás.
Copyright © 2009–2013 Instituto Hemisférico de Performance y Política
Ella no pareció entender, algo dijo, puede que un chiste, se volvió a reír, se echó sobre
Heredia. Él insistió con el silencio y la quietud, insistió con los animales, pero la
mujer no comprendía. Sin desazón y sin enojo, apenas resignado, Heredia decidió
que se fuera. La echó sin por eso ofenderla; a ella nada le importó, toda vez que
apretaba en un puño los dos billetes de diez pesos.
Heredia se quedó de vuelta solo. Solo no: con los animales (de haberse sentido solo, se
habría dormido). Se abocó otra vez al rumor nocturno, al camión que, completamente
frenado, no quedaba sin embargo del todo inmóvil. Imaginó el aspecto oscuro de las
reses, concibió su entrevero impensado, calculó el estado de las patas afirmadas en
el piso, conjeturó un olor. Terminada esta parte puramente especulativa, Heredia
volvió a incorporarse, a escapar de la cama y a saltar del camión al suelo. Sólo que esta
vez no encaró hacia la estación de servicio, ni tampoco hacia el otro conglomerado de
luces, ni mucho menos fue, como acaso lo habría hecho otro, detrás de la mujer a la que
acababa de despedir. Heredia bajó, dio una vuelta y avanzó hacia la parte trasera del
camión. No le importó la bosta derramada: afirmó un pie y una mano, y después la otra
mano, y después el otro pie, y se trepó al acoplado. Desde allí pudo ver muy bien a los
animales reunidos. Los vio de cerca, los vio en detalle. Vio el temblor ocasional de
una oreja suelta, vio las esferas excesivas de los ojos bien abiertos, vio la espuma de
las bocas, vio los lomos. Vio cueros lisos y manchados, vio la espera absoluta. No vio lo
que imaginaba: un montón de animales con vida, sino otra cosa que en parte se parecía
y en parte no: vio un puñado de animales a los que iban a matar muy pronto. Esa
inminencia es lo que vio, y lo que antes presentía: la pronta picana que obligaría
al movimiento, el mazazo en pleno cráneo, la precisión de una cuchilla, las
labores del desuello. Estiró una mano y palpó una parte de un cuerpo fornido, como si
con eso pudiese certificar la ignorancia y la inocencia de todo su cargamento. Ahí el
futuro no existía.
Regresó a la cabina y a la cama presunta. Ya no quiso dormir. Se apretó los oídos con
las manos y los dientes con los dientes. Apoyó los dos pies contra el borde de chapa y
pateó. Puede que una vez, una sola vez, haya gritado. Giró y se puso boca abajo, usó lo
que tenía de almohada para taparse la cabeza. Se acordó de la última vez que había
llorado en su vida, años atrás.
De repente notó que el azul de una cortina había virado al celeste. Estaba empezando a
amanecer. Recibió la noticia de la salida del sol con el alivio del que llegó a suponer que
ese hecho podría no producirse. Impulsado por la claridad del cielo, que no tardó en
aumentar, pasó a la parte delantera de la cabina, se acomodó en el asiento y afirmó las
dos manos en el volante. Como pasa siempre, o casi siempre, en estos casos, el aspecto
de la estación de servicio era completamente otro.
Heredia puso en marcha el motor y se asomó a la ruta. Al ver que nadie se acercaba,
arrancó. Fue grato sentir, bajo el giro de las ruedas, el paso de la tierra al asfalto del
camino. Saludó con la bocina al viejo de la noche anterior. Tomó cierta velocidad en la
lisura de la ruta. El día estaba despejado. En tres horas más o menos, cuatro a lo sumo,
estaría llegando al matadero.
Copyright © 2009–2013 Instituto Hemisférico de Performance y Política
Martín Kohan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña teoría literaria en la
Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Publicó tres libros de
ensayo: Imágenes de vida, relatos de muerte. Eva Perón, cuerpo y política (en
colaboración) (1998), Zona urbana. Ensayo de lectura sobre Walter Benjamin (2004) y
Narrar a San Martín (2005); dos libros de cuentos: Muero contento (1994)
y Una pena extraordinaria (1998); y nueve novelas: La pérdida de Laura (1993), El
informe (1996), Los cautivos (2000), Dos veces junio (2002), Segundos afuera (2005),
Museo de la Revolución (2006), Ciencias morales (2007), Cuentas pendientes (2010) y
Bahía Blanca (2012).
Copyright © 2009–2013 Instituto Hemisférico de Performance y Política
También podría gustarte
- El Triunfo de CalibanDocumento5 páginasEl Triunfo de CalibanLola GarciAún no hay calificaciones
- Selección de Pornosonetos IIIDocumento6 páginasSelección de Pornosonetos IIICamila BassiAún no hay calificaciones
- Etapas y Fases Del Texto EgginsDocumento3 páginasEtapas y Fases Del Texto EgginsEduardo Senior100% (1)
- Fernández Bravo Elementos para Una Teoría Del Valor LiterarioDocumento9 páginasFernández Bravo Elementos para Una Teoría Del Valor LiterarioVictoriaAún no hay calificaciones
- Pensamiento ContemporaneoDocumento6 páginasPensamiento ContemporaneoDaniel Mateo ViloriaAún no hay calificaciones
- Así Hablo ZaratustraDocumento4 páginasAsí Hablo ZaratustraLuis Fernando Olivares RomeroAún no hay calificaciones
- Barleston, Daniel - La Literatura Antiperonista de J. R. WilcockDocumento10 páginasBarleston, Daniel - La Literatura Antiperonista de J. R. WilcockNatalia López GagliardoAún no hay calificaciones
- Programa Coloquio Ficción y CienciaDocumento31 páginasPrograma Coloquio Ficción y CienciaMartín Felipe CastagnetAún no hay calificaciones
- Cortázar Sobre El FantásticoDocumento4 páginasCortázar Sobre El FantásticoYanina BarrientosAún no hay calificaciones
- Romeo y Julieta - Escena IDocumento4 páginasRomeo y Julieta - Escena IpanfffilaAún no hay calificaciones
- TEORIA LITERARIA II UDP (2018) (V. 50 Alumnos) FINALDocumento8 páginasTEORIA LITERARIA II UDP (2018) (V. 50 Alumnos) FINALJavier ManrquezAún no hay calificaciones
- JONATHAN CULLER Sobre La Deconstrucción. Teoría y Crítica Después Del EstructuralismoDocumento17 páginasJONATHAN CULLER Sobre La Deconstrucción. Teoría y Crítica Después Del EstructuralismoSutton HooAún no hay calificaciones
- Sobre Intimidad, de Hanif Kureishi y Patrice Chéreau. Jaume Peris BlanesDocumento9 páginasSobre Intimidad, de Hanif Kureishi y Patrice Chéreau. Jaume Peris BlanesLara CogollosAún no hay calificaciones
- 1930 - Evaristo Carriego (Ensayo)Documento57 páginas1930 - Evaristo Carriego (Ensayo)jotarapidup50% (2)
- Lo Fantastico en Felisberto HernandezDocumento20 páginasLo Fantastico en Felisberto HernandezFrancesca CentineoAún no hay calificaciones
- ManosDocumento4 páginasManosuyulayaAún no hay calificaciones
- El Giro Intimista Las Confesiones de Daniel LinkDocumento9 páginasEl Giro Intimista Las Confesiones de Daniel LinkdanifgaunaAún no hay calificaciones
- Ocampo, S. - Epitafio - RomanoDocumento6 páginasOcampo, S. - Epitafio - RomanoEnzo DiolaitiAún no hay calificaciones
- El Moises de Miguel Angel FreudDocumento2 páginasEl Moises de Miguel Angel FreudItanllaly AndradeAún no hay calificaciones
- Scott, Joan y Constantino, Julia - Preguntas No Respondidas PDFDocumento12 páginasScott, Joan y Constantino, Julia - Preguntas No Respondidas PDFAlexandra RamírezAún no hay calificaciones
- La Nación y Sus Otros - RITA SEGATODocumento9 páginasLa Nación y Sus Otros - RITA SEGATOاميليانو إميليانو يوروفيتشAún no hay calificaciones
- Guía Bestiario 2020Documento1 páginaGuía Bestiario 2020lorena santamariaAún no hay calificaciones
- Cuento SDocumento60 páginasCuento SJulie MoreAún no hay calificaciones
- Rosa, Nicolás - de Monstruos y PasionesDocumento18 páginasRosa, Nicolás - de Monstruos y PasionesCh'piri EtetsïAún no hay calificaciones
- Las Dos Muñecas (César Aira) CuentoDocumento2 páginasLas Dos Muñecas (César Aira) Cuentopizzurno935100% (1)
- Kartun Teatro DesarmableDocumento11 páginasKartun Teatro DesarmableCarla Lo GiocoAún no hay calificaciones
- Monologo Interior de Molly Bloom (Fragmento)Documento2 páginasMonologo Interior de Molly Bloom (Fragmento)nnesse0% (1)
- Defensa Del Realismo Hector AgostiDocumento13 páginasDefensa Del Realismo Hector AgostiutopianoAún no hay calificaciones
- Historia de La Literatura FrancesaDocumento8 páginasHistoria de La Literatura FrancesamaruAún no hay calificaciones
- J.L. Borges, Sobre Los ClásicosDocumento3 páginasJ.L. Borges, Sobre Los ClásicosBruno Garcia100% (1)
- Leopoldo Lugones El Cuerpo DobleDocumento24 páginasLeopoldo Lugones El Cuerpo DobleWERAún no hay calificaciones
- Pauls Alan El Problema BellatinDocumento4 páginasPauls Alan El Problema BellatinJP CuartasAún no hay calificaciones
- SCHARAGRODSKY PABLO Perspectivas Disruptivas. Teoria Queer 2Documento8 páginasSCHARAGRODSKY PABLO Perspectivas Disruptivas. Teoria Queer 2Lorena QuintalAún no hay calificaciones
- Teórico Argumentación (Sexto)Documento6 páginasTeórico Argumentación (Sexto)Entre CanibalesAún no hay calificaciones
- Agamben. El Autor Como GestoDocumento5 páginasAgamben. El Autor Como GestoCaput MortuumAún no hay calificaciones
- Articulo Sobre WarburgDocumento10 páginasArticulo Sobre WarburgFefé Alvarez D'IelsiAún no hay calificaciones
- 6.piglia Tres - Propuestas.para - El.próximo - MilenioDocumento16 páginas6.piglia Tres - Propuestas.para - El.próximo - MilenioximenaAún no hay calificaciones
- Sobre Lo Imborrable de SaerDocumento25 páginasSobre Lo Imborrable de SaerLuis Menendez0% (1)
- Sinopsis Planeta Azul Codigo Rojo - OkDocumento7 páginasSinopsis Planeta Azul Codigo Rojo - OkincmxcAún no hay calificaciones
- Jack El Destripador en La FicciónDocumento18 páginasJack El Destripador en La FicciónJoakamaster 16Aún no hay calificaciones
- Cultura de La Intimidad y Giro AutobiográficoDocumento12 páginasCultura de La Intimidad y Giro AutobiográficoFlor SteinhardtAún no hay calificaciones
- Monteleone - Saer Papeles de Trabajo Tomo 2Documento3 páginasMonteleone - Saer Papeles de Trabajo Tomo 2jorjugoAún no hay calificaciones
- Alberto Giordano - Las Víctimas de La Desesperación. Una Aproximación Al Mundo de Antonio Di BenedettoDocumento11 páginasAlberto Giordano - Las Víctimas de La Desesperación. Una Aproximación Al Mundo de Antonio Di BenedettovitrangofeAún no hay calificaciones
- Cielo de Claraboyas - Silvina OcampoDocumento2 páginasCielo de Claraboyas - Silvina OcampotomasAún no hay calificaciones
- Denuncia Literaria Del Sistema de Salud Latinoamericano en Soy PacienteDocumento5 páginasDenuncia Literaria Del Sistema de Salud Latinoamericano en Soy PacienteRebeca Marcos RettaAún no hay calificaciones
- Borges Lector Del RealismoDocumento3 páginasBorges Lector Del RealismoNatalia BiancottoAún no hay calificaciones
- Didáctica de La Lengua Ejercicios de Gramática Textual.Documento4 páginasDidáctica de La Lengua Ejercicios de Gramática Textual.rqwxyz100% (1)
- La Teoria Literaria Contemporanea Raman Selden Et Al Parte 6 de 10Documento18 páginasLa Teoria Literaria Contemporanea Raman Selden Et Al Parte 6 de 10Gabriel Jahird Soto San MartínAún no hay calificaciones
- Documento de Cátedra Nro. 1Documento7 páginasDocumento de Cátedra Nro. 1Gonzalo ZanottiAún no hay calificaciones
- Teoría LiterariaDocumento4 páginasTeoría LiterariaDhaniela Alejhandra Videla BianucciAún no hay calificaciones
- Interpretación y Sobreinterpretación Eco 1Documento8 páginasInterpretación y Sobreinterpretación Eco 1Lucas AgostiniAún no hay calificaciones
- Milita Molina - El Chiste SuyoDocumento5 páginasMilita Molina - El Chiste SuyoJose Gonzalez100% (4)
- Eduarda Mansilla, La Traducción RebeldeDocumento9 páginasEduarda Mansilla, La Traducción RebeldeMatías Leonel ZalazarAún no hay calificaciones
- Entrevistas BecerraDocumento16 páginasEntrevistas BecerraJulio PrematAún no hay calificaciones
- T - Las Fronteras de La Muerte - KohanDocumento21 páginasT - Las Fronteras de La Muerte - KohanChime GodoyAún no hay calificaciones
- De La Niña Inútil A Barbie Porno StarDocumento17 páginasDe La Niña Inútil A Barbie Porno StarLiliam Arenas100% (1)
- El pozo de los vestigios: y otros ensayos a contracorrienteDe EverandEl pozo de los vestigios: y otros ensayos a contracorrienteCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Memoria Académica. Lewin, MiriamDocumento8 páginasMemoria Académica. Lewin, MiriamAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- Peregrinaciones de Un Alma TristeDocumento0 páginasPeregrinaciones de Un Alma TristeGnextex XweseisAún no hay calificaciones
- Poe, Edgar Allan - El Corazon Delator (1843)Documento0 páginasPoe, Edgar Allan - El Corazon Delator (1843)Martha RLAún no hay calificaciones
- Lidia Becker. Glotopolítica Del SexismoDocumento22 páginasLidia Becker. Glotopolítica Del SexismoAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- AUSTIN J L - Como Hacer Cosas Con Las PalabrasDocumento110 páginasAUSTIN J L - Como Hacer Cosas Con Las PalabrasPilar Domingo Balestra100% (2)
- POEMA CONJETURAL - BorgesDocumento2 páginasPOEMA CONJETURAL - BorgesAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- Sandra El Terror Como Enfermedad PDFDocumento17 páginasSandra El Terror Como Enfermedad PDFmarc1895Aún no hay calificaciones
- Biografía de Tadeo Isidoro CruzDocumento2 páginasBiografía de Tadeo Isidoro CruzPaula RíosAún no hay calificaciones
- Giorgi AnimalidadDocumento22 páginasGiorgi AnimalidadMaria Paradoja100% (1)
- El Terror en La Literatura ArgentinaDocumento11 páginasEl Terror en La Literatura ArgentinaPaula Hassanie100% (1)
- Arqueologia en Un Pueblo Fantasma. MariaDocumento9 páginasArqueologia en Un Pueblo Fantasma. MariaClaudiaAún no hay calificaciones
- Poéticas y Políticas Del Destierro, Por Adriana AmanteDocumento21 páginasPoéticas y Políticas Del Destierro, Por Adriana AmanteMarisolPipAún no hay calificaciones
- Contreras César Aira La Novela Del Artista PDFDocumento11 páginasContreras César Aira La Novela Del Artista PDFDai AnaAún no hay calificaciones
- Martínez Angelita Lenguaje InclusivoDocumento16 páginasMartínez Angelita Lenguaje InclusivoAndrea MirandaAún no hay calificaciones
- Sandra El Terror Como Enfermedad PDFDocumento17 páginasSandra El Terror Como Enfermedad PDFmarc1895Aún no hay calificaciones
- Hoy Es Imposible en La Argentina Hacer Literatura Desvinculada de La PolíticaDocumento1 páginaHoy Es Imposible en La Argentina Hacer Literatura Desvinculada de La PolíticaAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- PagniDocumento26 páginasPagniAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- Poéticas y Políticas Del Destierro, Por Adriana AmanteDocumento21 páginasPoéticas y Políticas Del Destierro, Por Adriana AmanteMarisolPipAún no hay calificaciones
- Peregrinaciones de Un Alma TristeDocumento0 páginasPeregrinaciones de Un Alma TristeGnextex XweseisAún no hay calificaciones
- Contreras César Aira La Novela Del Artista PDFDocumento11 páginasContreras César Aira La Novela Del Artista PDFDai AnaAún no hay calificaciones
- Laera - La Mujer en El Desierto Esteban Echeverría y Las Lecturas Nacionales Del Romanticismo FrancésDocumento16 páginasLaera - La Mujer en El Desierto Esteban Echeverría y Las Lecturas Nacionales Del Romanticismo FrancésAlejandroAún no hay calificaciones
- El Juego de Los Cautos - Daniel LinkDocumento105 páginasEl Juego de Los Cautos - Daniel LinkAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- Aberastury, A. - Adolescencia Normal (Resumen Cap II)Documento10 páginasAberastury, A. - Adolescencia Normal (Resumen Cap II)Psi Espacio67% (3)
- Vela Duras and Ruet ToDocumento30 páginasVela Duras and Ruet TolujanAún no hay calificaciones
- Mitos Griegos de Amor y AventuraDocumento90 páginasMitos Griegos de Amor y AventuraAlicia Ruiz58% (12)
- Colomer - La Enseñanza de La Literatura Como Construcción de SentidoDocumento22 páginasColomer - La Enseñanza de La Literatura Como Construcción de SentidoEsteban Bargas0% (1)
- Piedra Sobre Piedra 1 PDFDocumento117 páginasPiedra Sobre Piedra 1 PDFAnaAún no hay calificaciones
- Etapas Del Desarrollo Cognitivo de PiagetDocumento7 páginasEtapas Del Desarrollo Cognitivo de PiagetAlexander Gutierrez Meneses100% (1)
- Análisis Antígona FuriosaDocumento12 páginasAnálisis Antígona FuriosaAraxi PaivaAún no hay calificaciones
- Como Se Siente Dios Dentro de TiDocumento8 páginasComo Se Siente Dios Dentro de TiIsrael Espinoza PintoAún no hay calificaciones
- Datos de JujanDocumento36 páginasDatos de JujanJazmin Sig-Tú AcostaAún no hay calificaciones
- Laboratorio N1 - MN136Documento16 páginasLaboratorio N1 - MN136Christian Fonseca RodriguezAún no hay calificaciones
- Aplicaciones SemiconductoresDocumento33 páginasAplicaciones SemiconductoresDaniel RodriguezAún no hay calificaciones
- AA2 Pensamiento LógicoDocumento9 páginasAA2 Pensamiento LógicoMaribel MendietaAún no hay calificaciones
- Onfalocele - GastrosquisisDocumento40 páginasOnfalocele - GastrosquisisLuis Arias86% (7)
- Herrajes CaballosDocumento28 páginasHerrajes CaballosCarlos Xavier Rodriguez100% (1)
- Representación GráficaDocumento59 páginasRepresentación Gráficaleonardo silvaAún no hay calificaciones
- Paso 1 - Procesos AdministrativosDocumento7 páginasPaso 1 - Procesos AdministrativosClara FlorianoAún no hay calificaciones
- 830curso Gaviota tcm7-525561Documento12 páginas830curso Gaviota tcm7-525561NORCABRERAAún no hay calificaciones
- Énfasis Curriculares y Secuencia Didáctica - 230329 - 110207Documento37 páginasÉnfasis Curriculares y Secuencia Didáctica - 230329 - 110207Rosangela Solorzano100% (5)
- Proyecto de Factibilidad de La Empresa Kokoro Bonsai (1) .Docxpara CorregirDocumento40 páginasProyecto de Factibilidad de La Empresa Kokoro Bonsai (1) .Docxpara CorregirEdwar PastranaAún no hay calificaciones
- Aceros para Maquinas PDFDocumento1 páginaAceros para Maquinas PDFemersonAún no hay calificaciones
- Seguidor de LineaDocumento18 páginasSeguidor de LineaFlow87Aún no hay calificaciones
- Proceso Retiro de AcometidaDocumento12 páginasProceso Retiro de AcometidaCésar 7Aún no hay calificaciones
- Seminario: Técnicas de Operación y Mantenimiento de CalderosDocumento246 páginasSeminario: Técnicas de Operación y Mantenimiento de CalderosABRAHAMSRAAún no hay calificaciones
- Almacenamiento de Inventarios Semana 2 Gestion de InventariosDocumento26 páginasAlmacenamiento de Inventarios Semana 2 Gestion de InventariosJhon Mario Fiallo DavilaAún no hay calificaciones
- Trabajo de ElectricidadDocumento4 páginasTrabajo de ElectricidadRobertoJuniorRojasGrandezAún no hay calificaciones
- AaaDocumento3 páginasAaaEMP AdministraciónAún no hay calificaciones
- 16178sp-kj IntlpdfDocumento936 páginas16178sp-kj IntlpdfJavier Perez ColinaAún no hay calificaciones
- Taller Alcanos Ramificados y Cíclicos Ciclo ViDocumento3 páginasTaller Alcanos Ramificados y Cíclicos Ciclo Vi30022186840% (1)
- Asignacion de AreasDocumento7 páginasAsignacion de AreasJF MndAún no hay calificaciones
- Trastornos Disruptivos, Del Control de Los Impulsos y de La Conducta 1516Documento43 páginasTrastornos Disruptivos, Del Control de Los Impulsos y de La Conducta 1516angelaAún no hay calificaciones
- Relato de Casos de Enterotoxemia em Caprinos de Criação - Pt.esDocumento8 páginasRelato de Casos de Enterotoxemia em Caprinos de Criação - Pt.esangiemonsalve12Aún no hay calificaciones
- Algebra de BloquesDocumento8 páginasAlgebra de Bloqueslcrodriguaz100% (5)
- Sub PresiónDocumento2 páginasSub PresiónAlejo HigueraAún no hay calificaciones
- Trabajo Entregable 1era EntregaDocumento22 páginasTrabajo Entregable 1era EntregaEder Edu Silva SilvaAún no hay calificaciones
- LijadoraDocumento21 páginasLijadoralib rosAún no hay calificaciones
- Humedal Puerto ViejoDocumento4 páginasHumedal Puerto ViejoMarco Cañari FloresAún no hay calificaciones
- AGUDASDocumento3 páginasAGUDASsonyAún no hay calificaciones