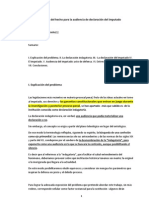Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Leabraham 1187 3173 1 Ce
Leabraham 1187 3173 1 Ce
Cargado por
Cintia RodríguezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Leabraham 1187 3173 1 Ce
Leabraham 1187 3173 1 Ce
Cargado por
Cintia RodríguezCopyright:
Formatos disponibles
EL ÚLTIMO BARTHES:
UNA POLITICA DE ESCRITURA
Virginia Emilse Zuleta
CONICET-Universidad Nacional de San Juan
Escribir Lo Neutro
“la ética siempre existe, en todas partes;
sólo que está fundada, asumida o reprimida
de manera distinta;
atraviesa todo el discurso”
(Barthes, Lo Neutro)
El Seminario Lo Neutro comienza diciendo: “llamo lo
Neutro a todo aquello que desbarata al paradigma. Pues no
defino una palabra; nombro una cosa: reúno bajo un nombre,
que es aquí lo Neutro” (Barthes, 2004: 51). Este gesto con el que
se inaugura el curso rechaza la definición. Suspender la
definición implica desplazar la idea de un sentido único; lo
neutro reclama una mirada oblicua que permita ver los matices
(las diferencias, las multiplicidades), impugnando las miradas
construidas en causa con lo universal, con la arrogancia del
concepto. Situándonos en el gesto barthesiano con el que
se inicia este curso y pensando a partir de esta apertura, nuestro
trabajo no intenta reconstruir qué se entiende por lo neutro, o
qué es lo neutro, o simplemente qué es para Barthes lo neutro,
ya que estas preguntas, así formuladas, responden a una lógica
esencialista (“¿qué es?”); lógica subsidiaria –para decirlo en
palabras barthesianas– con la “arrogancia de la afirmación” y “la
violencia del concepto”. Barthes (Cfr. 2003), situado en el
desplazamiento que realiza Nietzsche, propone ya no preguntar
por el “¿qué es?”, sino, dentro de un modo dramático, por el
“¿quién?”. En esta línea nos interesa pensar cuál es el posible
escenario por dónde baila lo neutro, en otras palabras con quién
baila lo neutro, con quién se escribe lo neutro. El con nos remite
a la noción de “escribir con” de Deleuze. Como dice Deleuze en
Diálogos:
Escribir no es relatar sus recuerdos, sus viajes, sus
amores y sus duelos, sus sueños y sus fantasmas. Eso
296 BOLETÍN GEC Nº 16 (segunda época) - 2012
es lo mismo que pecar por exceso de realidad, o de
imaginación: en los dos casos está el eterno papá-
mamá, estructura edipidiana que se proyecta en lo real
y que se introyecta en lo imaginario. (Deleuze y
Parnet, 2004: 15)
La escritura no posee una finalidad en sí misma, porque la
vida no es algo personal, dice Deleuze (2006: 59): “la finalidad
de la escritura es llevar la vida a un estado de fuerzas no
personal”. Escribir siempre implica escribir con alguien.
Barthes atraviesa el deseo de lo Neutro, de exponer lo
Neutro, con el instante que lo cruza ya que como él dice “no hay
verdad que no esté ligada al instante” (Barthes, 2004: 59). Entre
el deseo de exponer lo Neutro, objeto declarado del curso, sitúa
algo más allá de esa manera de mirar lo Neutro. Esa mirada le
devuelve un segundo modo de concebir lo Neutro, modo que
podemos relacionar con el instante y que se entrelaza con ese
primer deseo de lo Neutro. Por un lado, tenemos un Neutro que
funciona como un objeto declarado del curso, es la diferencia
que separa el “querer-vivir” del “querer-asir”: “el querer-vivir es
entonces reconocido como la trascendencia del querer asir, la
deriva lejos de la arrogancia: abandono el querer-asir, dispongo
el querer-vivir” (Barthes, 2004: 59). Y un segundo Neutro, objeto
implícito del curso, es la diferencia que separa ese querer-vivir
ya decantado de la vitalidad. Podríamos circunscribir la
decantación que sufrió Barthes en el momento en que eligió el
objeto del curso en mayo de 1976 y el momento en que tuvo que
prepararlo, momento atravesado por la muerte de su madre.
Esta aproximación que realiza Barthes sobre los dos Neutros,
nos sirve como pretexto para introducirnos al tema que nos
interesa abordar. Lo Neutro como una política de escritura que
conlleva una ética. En Lo Neutro leemos:
La única acción dialéctica contra la arrogancia, y aquí,
precisamente, pasaje del discurso a la Escritura,
nacimiento de la Escritura, es asumir la arrogancia del
lenguaje como un señuelo específico: no como un
señuelo individual. (Barthes, 2004: 222)
BOLETÍN GEC Nº 16 (segunda época) - 2012 297
El lenguaje, tal como lo trabaja Barthes en diferentes
textos pero con mayor fuerza a partir de Lección Inaugural (Cfr.
2006), es fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir
decir, sino en obligar a decir. Fascismo que ponemos en diálogo
con la arrogancia del lenguaje. “La arrogancia está adherida a lo
‘natural’, lo ‘razonable’, al ‘estamos en lo cierto’” (Barthes, 2004:
222). La escritura combate esta arrogancia de la lengua, o más
bien se mueve en coordenadas en las que se hace “trampas a la
lengua”, distanciándose del estereotipo, de los sentidos
concebidos como cerrados, únicos, verdaderos, de todo aquello
que pretenda funcionar como “fundamento” de algo (el hombre,
la ciencia, el conocimiento, etc). La escritura es un trabajo con y
desde el lenguaje permitiéndonos asumir, a la vez que
atravesar, su arrogancia. Para Barthes escribir es ejercer una
práctica a la vez estética y política:
/…/ es constituirse en el centro del proceso de la
palabra, es efectuar la escritura afectándose a sí
mismo, es hacer coincidir acción y afección, es dejar al
que escribe dentro de la escritura a título de agente de
acción. (Barthes, 1999: 31)
Podemos decir que la escritura es una práctica activa y
que desde ahí se ejerce un tipo de violencia. La violencia de la
escritura circunscribe a un tipo de violencia activa, en sentido
nietzscheano, activa porque afirma su propia diferencia, la
escritura es múltiple, no arrogante, el afirmar de la escritura se
vincula directamente con la afirmación de la vida, entendida ésta
como la posibilidad de crear nuevas formas de vida, no de
limitar la vida como lo haría un tipo de violencia reactiva. Estas
reflexiones que hemos ido esbozando sobre la noción de
escritura barthesiana, nos remite a una práctica activa y afectiva
en la que se crean nuevas formas de vidas. Reflexiones
barthesianas que ponemos en diálogo con la noción de
“literatura menor” (Deleuze y Guattari, 2006). La “literatura
menor” es la que posibilita que se tracen líneas de fugas de la
lengua materna, se desterritorializa la lengua. Esta
desterritorialización de la lengua no es otra lengua, sino,
precisamente, es trazar en esa lengua una especie de lengua
extranjera (un devenir otro de la lengua). Cuando dentro de la
298 BOLETÍN GEC Nº 16 (segunda época) - 2012
lengua se crea otra lengua, el lenguaje en su totalidad tiende
hacia un límite “asintáctico”, “agramatical”, el escritor saca la
lengua de los caminos trillados, la hace delirar. La literatura,
como escribe Deleuze en Crítica y clínica, (y acá está pensando
en la literatura menor):
/…/ presenta dos aspectos, en la medida en que lleva
a cabo una descomposición o una destrucción de la
lengua materna, pero también la invención de una
nueva lengua dentro de la lengua mediante la creación
de sintaxis. (Deleuze, 1996: 11)
Estos dos aspectos, la descomposición o la destrucción de
la lengua materna y la invención de la una nueva lengua, son
dos modalizaciones de la desterritorialización de la lengua. Estas
dos modalizaciones precisas son fundamentales a la hora de
querer comprender lo “menor”; el adjetivo “menor” no consiste
en una calificación sino en las condiciones revolucionarias de
cualquier literatura en el seno de la llamada “mayor”. La
“escritura menor” siempre invita a un “pueblo menor” que
participa de un devenir-revolucionario. Al ser la literatura un
dispositivo colectivo de enunciación, la literatura se transforma
en delirio pero delirio que pasa por los pueblos, las razas, las
tribus que asedian a la historia universal.
La literatura pone “de manifiesto en el delirio esta
creación de salud, o esta invención de un pueblo, es
decir una posibilidad de vida. Escribir por ese pueblo
que falta (‘por’ significa menos ‘en lugar de’ que ‘con la
intención de’). (Deleuze, 1996: 16)
Desterritorializar la lengua, hacerla delirar, trazando un
especie de lengua extranjera, devenir otro de la lengua, un
devenir revolucionario, tal como dicen Deleuze y Guattari.
“Cambiar la lengua”, expresión mallarmeana a la que nos remite
Barthes, desprendernos del querer-asir, o por qué no decir,
desprendernos de esa lengua materna, que con su funcionalidad
(gramática, sintáctica) intenta aprehender, solidificar la lengua,
el discurso. Si bien Deleuze y Guatarri no miran siempre el
mismo cielo que mira Barthes, podemos decir que comparten
algunos espacios. Cierta genealogía de pensadores como
BOLETÍN GEC Nº 16 (segunda época) - 2012 299
Foucault, Derrida, Barthes, Deleuze, Guattari, etc., (sin reducir
todos estos nombres a uno solo, en sus diferentes planteos y
problemas) retoman la crítica que realiza Nietzsche a los
valores, a la moral, al sentido como correspondencia, al lenguaje
como instrumento, al poder como un gran poder, al sujeto
concebido desde una perspectiva dicotómica, a la ciencia como
verdadera, etc., problemas que toman diversos, multiples rostros
en cada uno de estos pensadores franceses.
Barthes escribe en Cómo vivir juntos (2003:188): “No
olvidarse jamás (...) de vincular crítica con crisis: la ‘crítica’
(literaria), especialmente, apunta a poner en crisis”. Tomando
esta cita para reflexionar sobre el nombre de nuestro apartado
“Escribir Lo Neutro” supone poner en crisis no sólo el paradigma
occidental y sus prácticas, sino también la forma de valorar, o de
concebir sus valores. Barthes construye una crítica con lo
neutro, escribiéndolo.
En esta crítica se pone en crisis toda una tradición
filosófica, que funciona con un modelo dialéctico. Se pone en
crisis nuestro propio cuerpo, cuerpo occidental que es pensado
por Barthes desde figuras de lo Neutro, para sustraerlo de la
arrogancia del paradigma dando lugar por ejemplo: a la fatiga
(tan poco productiva para un sistema capitalista), a un silencio
intraducible (teniendo el derecho de callarnos, de no hablar, sin
que este gesto remita a un signo en sentido propio), al wu-wei
(noción fundamental del Tao, que es un “no elegir” asumido y
calmo, un “no actuar” que permite no finalizar las fuerzas,
dejarlas en su lugar). “Escribir Lo Neutro” suscita una política de
escritura en la medida en que abrir las puertas a la no-elección,
a la elección desplazada, conlleva pensar otras lógicas, otros
pueblos por venir.
En este sentido lo Neutro abre el horizonte de un querer-
vivir vinculado intrínsecamente con la escritura, un querer-vivir
que no es el otro rostro del querer-asir sino un más allá. Este
más allá no implica un / otro mundo, sino más bien otra lógica
de mundo. Barthes rastrea la noción de Neutro en la medida en
que atraviesa el gesto, el discurso, el cuerpo, etc., y esta
búsqueda es un abandono del paradigma (del modelo
Occidental). Como dice Barthes: estas reflexiones se pueden
encuadrar en una ética “de la ‘no-elección’, o de la ‘elección-
desplazada’ o del más allá de la elección, el más allá del
300 BOLETÍN GEC Nº 16 (segunda época) - 2012
conflicto del paradigma” (Barthes, 2004: 52). Si entendemos la
ética como el discurso de la “elección correcta” (Barthes, 2004:
52) podríamos decir que este más allá implica una nueva ética, o
mejor dicho otra ética que conlleva otras prácticas de vida; tal
como se afirma en nuestro epígrafe “la ética siempre existe…”.
Bibliografía
Barthes, Roland (1999). El susurro del lenguaje, Barcelona, Paidós.
Barthes, R. (2003). Cómo vivir juntos, Buenos Aires, Siglo XXI.
Barthes, R. (2004). Lo Neutro, Buenos Aires, Siglo XXI.
Barthes, R. (2006). “Lección inaugural de la Cátedra de Semiología
literaria del Collège de France”, El placer del texto y Lección inaugural,
México, Siglo XXI.
Deleuze, Gilles. (1996). Crítica y clínica, Barcelona, Anagrama.
Deleuze, G.- Parnet, Claire (2004). Diálogos Gilles Deleuze-Claire
Parnet, Valencia, Pre-Textos.
Deleuze, G. - Guattari, F. (2006). Kafka. Por una literatura menor,
México, Ed. Era.
También podría gustarte
- Las Constelaciones Familiares - Carlos GavanchoDocumento103 páginasLas Constelaciones Familiares - Carlos GavanchoCarlos Gavancho100% (7)
- Aspiracion Samantabhadra ALTA11 JulioDocumento39 páginasAspiracion Samantabhadra ALTA11 JulioDidi643100% (2)
- La SistematizaciónDocumento21 páginasLa SistematizaciónLuher97% (31)
- Ramana Maharshi Advaita I SpanishDocumento31 páginasRamana Maharshi Advaita I Spanishexpeditioner100% (1)
- Epistemología de Las Ciencias SocialesDocumento233 páginasEpistemología de Las Ciencias Socialesapi-374644289% (18)
- Rodríguez-Garat, Cintia. El Derecho A Una Salud InterculturalDocumento17 páginasRodríguez-Garat, Cintia. El Derecho A Una Salud InterculturalCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- AFRA - Asociación Filosófica Argentina - Sitio de La Asociación Filosófica ArgentinaDocumento4 páginasAFRA - Asociación Filosófica Argentina - Sitio de La Asociación Filosófica ArgentinaCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- EVOHÉ N°6 2020 - Artículo Rodríguez-GaratDocumento23 páginasEVOHÉ N°6 2020 - Artículo Rodríguez-GaratCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- 2244 59864 1 PBDocumento4 páginas2244 59864 1 PBCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- Karmiloff SmithDocumento20 páginasKarmiloff SmithCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- 192-Texto Del Artículo-681-1-10-20211116Documento30 páginas192-Texto Del Artículo-681-1-10-20211116Cintia RodríguezAún no hay calificaciones
- Procesos Cognitivos U1 2015AMBDocumento14 páginasProcesos Cognitivos U1 2015AMBCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- LARRIPA PROCOG2010UNIDADINTRO20170713GMmodificadaDocumento8 páginasLARRIPA PROCOG2010UNIDADINTRO20170713GMmodificadaCintia RodríguezAún no hay calificaciones
- Cintia Rodríguez Garat - Hacia Una Definición de La MultidiscapacidadDocumento3 páginasCintia Rodríguez Garat - Hacia Una Definición de La MultidiscapacidadCintia Rodríguez100% (1)
- Morfología en El Reconocimiento LexicoDocumento277 páginasMorfología en El Reconocimiento LexicoRukia Nair Fernandez PaniaguaAún no hay calificaciones
- Acción Intencional y Razonamiento Práctico Según G.E.M. Anscombe PDFDocumento3 páginasAcción Intencional y Razonamiento Práctico Según G.E.M. Anscombe PDFElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Actividad 9 - La Inteligencia Lingüística y La ComunicaciónDocumento7 páginasActividad 9 - La Inteligencia Lingüística y La ComunicaciónMichel VargasAún no hay calificaciones
- Educación en ValoresDocumento16 páginasEducación en ValoresIván Enrique Salazar JaenAún no hay calificaciones
- 3-Proceso de Investigacion Diego Alejandro Isla Bernales .Exposicion Semana 3Documento15 páginas3-Proceso de Investigacion Diego Alejandro Isla Bernales .Exposicion Semana 3Yordan Zarate LuzaAún no hay calificaciones
- I. Orientaciones ContemporáneasDocumento33 páginasI. Orientaciones ContemporáneasArgelia IbarraAún no hay calificaciones
- Lucifer Es 2024 1Documento36 páginasLucifer Es 2024 1Iván RojasAún no hay calificaciones
- Concepto de ProspectivaDocumento2 páginasConcepto de Prospectivalaura camila castañeda chilitoAún no hay calificaciones
- Administración - Estratégica - (PG - 239 - 261)Documento23 páginasAdministración - Estratégica - (PG - 239 - 261)Alderman LópezAún no hay calificaciones
- 7 Sustento Etico Del CuidarDocumento7 páginas7 Sustento Etico Del CuidarERVIS CEDEÑOAún no hay calificaciones
- DI GIULIO - La Determinación Del Hecho para La Audiencia de Declaración Del ImputadoDocumento12 páginasDI GIULIO - La Determinación Del Hecho para La Audiencia de Declaración Del ImputadoguiferviAún no hay calificaciones
- 14.chiavenato, Idalberto (2007) - Administración de Recursos Humanos. México McGraw Hill Pp. (357-373)Documento17 páginas14.chiavenato, Idalberto (2007) - Administración de Recursos Humanos. México McGraw Hill Pp. (357-373)Lizbeth Moreno PedrazaAún no hay calificaciones
- Sílabo Metodología Investigación Científica 23Documento9 páginasSílabo Metodología Investigación Científica 23MANUEL JESUS BASTO SAEZAún no hay calificaciones
- La Teoria CurricularDocumento8 páginasLa Teoria CurricularAlex GaudinoAún no hay calificaciones
- Unidad 7 Semana 6Documento31 páginasUnidad 7 Semana 6Humberto Villalobos QuirozAún no hay calificaciones
- Epistemología e Investigación CuantitativaDocumento13 páginasEpistemología e Investigación CuantitativaRuben Montenegro BulaAún no hay calificaciones
- OperacinismoDocumento19 páginasOperacinismoWILLIAM JAVIER CHELQQUETUMA HUANCAAún no hay calificaciones
- Obras de Nietzsche. AbreviaturasDocumento2 páginasObras de Nietzsche. AbreviaturasGilbert Hernan Garcia PedrazaAún no hay calificaciones
- Trabajo de Mastria de La UnergDocumento34 páginasTrabajo de Mastria de La Unergmaria alvarez100% (3)
- Ejercicio Ideas PrincipalesDocumento8 páginasEjercicio Ideas PrincipalesLEIDY OLAYAAún no hay calificaciones
- Los Medios de Comunicación y La ÉticaDocumento3 páginasLos Medios de Comunicación y La ÉticaRonald Joel Crisostomo Figueroa100% (1)
- GLosario de EpistemologiaDocumento3 páginasGLosario de EpistemologiaEdwin HernandezAún no hay calificaciones
- El Marco Incompleto. Ticio EscobarDocumento9 páginasEl Marco Incompleto. Ticio EscobarJeanReinosoAún no hay calificaciones
- Las Grandes Doctrinas Filosoficas EntregarDocumento2 páginasLas Grandes Doctrinas Filosoficas EntregarJennifer Aviles100% (2)
- Frases AteasDocumento2 páginasFrases AteaslesionetiAún no hay calificaciones