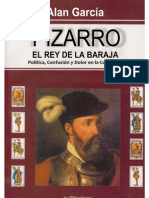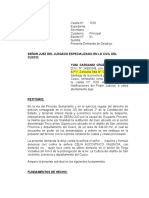Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revolución Rusa
Revolución Rusa
Cargado por
Ariel PetruccelliDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Revolución Rusa
Revolución Rusa
Cargado por
Ariel PetruccelliCopyright:
Formatos disponibles
La revolución de octubre: antes y después
Ariel Petruccelli
Rusia, fines del siglo XIX. Contemporáneos a Marx y Engels, varios grupos de hombres y
mujeres se lanzan al asalto del poder zarista –incluyendo un buen número de espectaculares
acciones “terroristas”–, mientras discuten apasionadamente sobre las posibilidades de desarrollar el
socialismo en Rusia sin pasar por una etapa capitalista, aprovechando las propiedades comunitarias
de las aldeas campesinas. Muchos de estos revolucionarios se llamaban a sí mismos narodniki
(populistas).
El rasgo distintivo de los “populistas” es que creían en la posibilidad de evitar o detener el
desarrollo capitalista en Rusia, empleando los cimientos colectivistas de las comunas campesinas
(obschina) para un desarrollo socialista. Se trataría de la posibilidad, pues, de un socialismo
campesino. En una carta ya legendaria, la Vera Zasulich interrogó a Marx sobre las posibilidades de
supervivencia de la comuna y sus potencialidades para “la regeneración social de Rusia”, que era la
manera de referirse a la revolución socialista para evitar la censura zarista. La respuesta de Marx
fue clara pero condicional:
“El análisis de El Capital ...no aporta razones ni en pro ni en contra de la vitalidad de la
comuna rusa. Sin embargo, el estudio especial que he hecho sobre ella, que incluye una
búsqueda de material original, me ha convencido de que la comuna es el punto de apoyo para
la regeneración social de Rusia. Pero, para que pueda funcionar como tal, las influencias
dañinas que la asaltan por todos lados deben ser primero eliminadas y luego se le deben
garantizar las condiciones normales para su desarrollo espontáneo”.
Marx, de hecho, manifestaría su apoyo y su admiración a los revolucionarios populistas de
Narodnaia Volia, la organización que tuvo en vilo al zar. A finales del siglo XIX.
Sin embargo, por esas paradojas de la historia, el “marxismo” ruso codificado por Plejanov se
desarrolló cuestionando la perspectiva populista. Plejanov y el resto de los socialdemócratas
(incluyendo a Lenin) entendían que en Rusia sólo era posible una revolución burguesa. En modo
alguno estaban planteadas tareas socialistas. Se trataría, claro, de una revolución burguesa peculiar,
con una burguesía débil y un proletariado fuerte que ejercería la hegemonía en la lucha contra el
absolutismo. Pero una revolución burguesa después de todo.
Sólo un intelectual auto-proclamado marxista y miembro de las organizaciones marxistas rusas
consideró que la revolución rusa podría evolucionar rápidamente para convertirse en una revolución
socialista: naturalmente, se trata de Trotsky. Pero el sustento de la trotskysta teoría de la
“revolución permanente” no era la potencialidad de la comuna rural, sino la situación del sistema
capitalista mundial, que había entrado en la etapa de transición al socialismo. Esta posición (o una
posición prácticamente equivalente aunque con ciertas diferencias teóricas) sería a la postre
adoptada por Lenin poco después de la revolución de febrero de 1917 (más precisamente en abril),
y tras varios lustros de defender una perspectiva estratégica semejante a la de Plejanov. Por
intermedio de Lenin y de sus “Tesis de abril” la perspectiva de una revolución permanente o
ininterrumpida se convertiría en la orientación política del partido Bolchevique, que fundado en ella
se encaminó a tomar el poder en octubre de 1917, en lugar de brindar un apoyo crítico al gobierno
“burgués” surgido de la revolución de febrero (como habían hecho los bolcheviques antes del
retorno de Lenin del exilio).
Sin embargo, el socialismo en cuestión no se erigió apoyándose en el campesinado y sus
tradiciones comunitarias (que entre tanto habían disminuido enormemente), sino aplastando a los
campesinos e imponiéndoles por la fuerza una agricultura mecanizada y colectivista, cuando los
campesinos defendían la pequeña propiedad privada. El triunfo bolchevique fue posible por el
abandono de la perspectiva de una revolución burguesa –que había sido un punto en común de
bolcheviques y mencheviques–, lo cual vindicó la perspectiva de la “revolución permanente”
esbozada por Trotsky, pero también, al menos en parte, la vieja tesis populista sobre la posibilidad
de evitar la fase capitalista.
El estallido de la URSS y de las democracias populares europeas, junto al creciente desarrollo de
formas capitalistas en China, vuelven a plantear la pregunta de cuáles pueden ser las bases, las vías
y los apoyos de un orden socialista. El modelo de socialismo “desarrollista”, autoritario y
burocrático está definitivamente acabado. Pero los sueños de una sociedad justa, solidaria,
igualitaria y cooperativa conservan plena vigencia. Las respuestas intelectuales y prácticas
ensayadas durante el siglo XX para alcanzarla han sido indudablemente insuficientes. Estudiarlas y
conocerlas, sin embargo, es indispensable para construir en el futuro lo que nuestros ancestros no
pudieron alcanzar en el pasado.
También podría gustarte
- Derecho de Peticion FamisanarDocumento2 páginasDerecho de Peticion Famisanaredgard mendez67% (6)
- Declaracion J. 161 2017Documento5 páginasDeclaracion J. 161 2017Fabio RiverosAún no hay calificaciones
- Fotodokumente Aus Nordperu Von Hans Heinrich Brüning (1848-1928) Documentos Fotográficos Del Norte Del Perú de Hans Heinrich Brüning (1848-1928) 1Documento71 páginasFotodokumente Aus Nordperu Von Hans Heinrich Brüning (1848-1928) Documentos Fotográficos Del Norte Del Perú de Hans Heinrich Brüning (1848-1928) 1Diego Portilla MirandaAún no hay calificaciones
- Pizarro Rey de Barajas-Alan Garcia Perez PDFDocumento167 páginasPizarro Rey de Barajas-Alan Garcia Perez PDFSpeeder Physicist83% (6)
- Resumen de Los Rostros Del HonorDocumento7 páginasResumen de Los Rostros Del HonorJacqueline Bolaños100% (1)
- Acepto, Luego ExistoDocumento6 páginasAcepto, Luego ExistoAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Carta Abierta Al Camarada ŽižekDocumento31 páginasCarta Abierta Al Camarada ŽižekAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- 1 - PlanitudDocumento7 páginas1 - PlanitudAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- 2 - CromwellDocumento5 páginas2 - CromwellAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Jorge Riechmann, Alberto García-Teresa - Un Lugar Que Pueda Habitar La Abeja - Entrevistas Con Jorge Riechmann-La Oveja Roja (2018)Documento440 páginasJorge Riechmann, Alberto García-Teresa - Un Lugar Que Pueda Habitar La Abeja - Entrevistas Con Jorge Riechmann-La Oveja Roja (2018)Ariel PetruccelliAún no hay calificaciones
- 0-Art-Corsario Rojo-Libertarianos y CanibalesDocumento18 páginas0-Art-Corsario Rojo-Libertarianos y CanibalesAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Lo Que Nos Hace Falta Es El Coraje.Documento6 páginasLo Que Nos Hace Falta Es El Coraje.Ariel Petruccelli100% (1)
- Aten - CristiánDocumento13 páginasAten - CristiánAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Armas de La CríticaDocumento9 páginasArmas de La CríticaAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Covid19: La Respuesta Autoritaria y La Estrategia Del MiedoDocumento470 páginasCovid19: La Respuesta Autoritaria y La Estrategia Del MiedoAriel Petruccelli100% (1)
- Atlas de Las CiudadesDocumento193 páginasAtlas de Las CiudadesAriel Petruccelli100% (3)
- Althusser y Sacristán - Tapa CMYK 20200921Documento1 páginaAlthusser y Sacristán - Tapa CMYK 20200921Ariel Petruccelli0% (1)
- ARIEL PETRUCCELLI, La Revolución: Revisión y FuturoDocumento45 páginasARIEL PETRUCCELLI, La Revolución: Revisión y FuturoAriel Petruccelli100% (1)
- BRENNER Mercaderes y Revolucion PDFDocumento29 páginasBRENNER Mercaderes y Revolucion PDFAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Marxismo y EcologismoDocumento6 páginasMarxismo y EcologismoAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- El Marxismo Después Del MarxismoDocumento17 páginasEl Marxismo Después Del MarxismoAriel PetruccelliAún no hay calificaciones
- Inscripcion en SUNARP - RA 777-2016 Y 78-2017 MPC-AL PDFDocumento5 páginasInscripcion en SUNARP - RA 777-2016 Y 78-2017 MPC-AL PDFAnonymous 9fX1AjgSAún no hay calificaciones
- C P D HDocumento4 páginasC P D Hlifernost12Aún no hay calificaciones
- Guerra FriaDocumento1 páginaGuerra FriaJuany CastellanosAún no hay calificaciones
- GUIA - U3 - Derecho Procesal Civil IDocumento12 páginasGUIA - U3 - Derecho Procesal Civil IERICK JOEL SOCUALAYA ORREGOAún no hay calificaciones
- Los Patrones de La ArgumentaciónDocumento12 páginasLos Patrones de La ArgumentaciónAgus TeliAún no hay calificaciones
- Voces y EcosDocumento8 páginasVoces y EcosBrenda GraciaAún no hay calificaciones
- Sopa de Letras Equipo 7Documento3 páginasSopa de Letras Equipo 7Gonzalez KarenAún no hay calificaciones
- Fundamentos Legales de La Rse - en ColombiaDocumento3 páginasFundamentos Legales de La Rse - en ColombiaLuisa OviedoAún no hay calificaciones
- Aquella ParaguanáDocumento3 páginasAquella ParaguanáOlaya Hernández-FrancoAún no hay calificaciones
- 06.-Protocolo de Registro Prueba Hidráulica TuberíasDocumento17 páginas06.-Protocolo de Registro Prueba Hidráulica TuberíasFrank luisAún no hay calificaciones
- Demanda de Union de HechoDocumento6 páginasDemanda de Union de HechoJack McCoyAún no hay calificaciones
- Resumen Mario Liverani - para Que Sirve La HistoriaDocumento4 páginasResumen Mario Liverani - para Que Sirve La HistoriaMartin LezcanoAún no hay calificaciones
- Poesia A La BanderaDocumento12 páginasPoesia A La BanderaFlorencia Mendoza100% (1)
- Denuncia EstelionatoDocumento3 páginasDenuncia EstelionatoAndres Tamayo Rivera100% (3)
- Tema 9 - La España de La Posguerra, 1939-1959 Aspectos Sociales, Políticos y EconómicosDocumento6 páginasTema 9 - La España de La Posguerra, 1939-1959 Aspectos Sociales, Políticos y EconómicosJosé DomingoAún no hay calificaciones
- Marx y Foucault La Cuestion Del PoderDocumento16 páginasMarx y Foucault La Cuestion Del PoderYesica Signorelli100% (1)
- Escuela HumanistaDocumento16 páginasEscuela HumanistaAndresPinzonAún no hay calificaciones
- Educacion y Perdida de IdentidadDocumento30 páginasEducacion y Perdida de IdentidadJei Lo SoAún no hay calificaciones
- Reglamento de Residencial La HaciendaDocumento12 páginasReglamento de Residencial La HaciendaRoberto BarahonaAún no hay calificaciones
- Demanda de DesalojoDocumento5 páginasDemanda de DesalojoDennis Nelson Tello CabreraAún no hay calificaciones
- Contratos de ConcesionDocumento11 páginasContratos de ConcesionAndres Paisan SilvaAún no hay calificaciones
- Folleto HistoriaDocumento61 páginasFolleto HistoriaGissela Del Pilar Monja YnoñanAún no hay calificaciones
- 002 - Reglamento - Interno Del Centro de Mediación UDADocumento12 páginas002 - Reglamento - Interno Del Centro de Mediación UDADiego GallegosAún no hay calificaciones
- Alvarado Lincopi, Claudio. Kutral - Memorias y Poéticas A 20 Años de LumacoDocumento6 páginasAlvarado Lincopi, Claudio. Kutral - Memorias y Poéticas A 20 Años de Lumacoarb88Aún no hay calificaciones
- Línea de Tiempo 1810-1820 Parte IDocumento1 páginaLínea de Tiempo 1810-1820 Parte Isilu_paz0% (1)