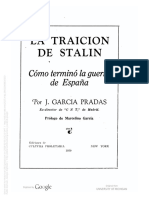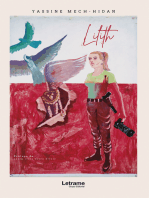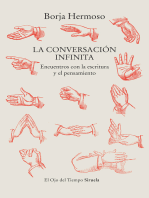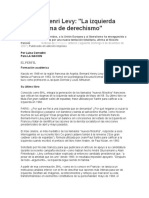Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Vargas Llosa, Mario - Carta A Kenzaburo Oe 2
Vargas Llosa, Mario - Carta A Kenzaburo Oe 2
Cargado por
Samsalvatore Hey0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas4 páginasTítulo original
Vargas Llosa, Mario - Carta a Kenzaburo Oe 2
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas4 páginasVargas Llosa, Mario - Carta A Kenzaburo Oe 2
Vargas Llosa, Mario - Carta A Kenzaburo Oe 2
Cargado por
Samsalvatore HeyCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
MARIO VARGAS LLOSA - CARTA A KENZABURO OE 2
El novelista peruano responde a la última misiva de Oé y coincide con su colega
en variados aspectos de la creación artística.
Querido Kenzaburo Oe:
ENCONTRE fascinante, en su segunda carta, la manera como usted asocia las
teorías del Dr. Satoshi Ueda sobre la rehabilitación de los inválidos, con el
proceso creativo del que nacen las novelas y con el singular y traumático
derrotero histórico que ha hecho de Japón el país próspero y moderno que es hoy.
En cuanto a lo primero, estoy totalmente de acuerdo con usted. En todas las
novelas que he escrito, he experimentado algo parecido a ese contradictorio y
cambiante estado de ánimo -del aislamiento a la comunicación, de la inseguridad
a la desenvoltura, de la depresión al entusiasmo- por el que debió de pasar su
hijo Hikari antes de conquistar su plena ciudadanía y su dignidad de ser útil,
que usted ha descrito de manera tan conmovedora en A Healing Family. Es verdad
que, a diferencia de lo que ocurre con un inválido de carne y hueso, un
novelista no tiene mucho que perder si fracasa en su empresa literaria; pero, si
acierta, y su obra ayuda de algún modo a sus lectores a vivir, a resistir el
infortunio, a sobrellevar los reveses cotidianos, su vocación resulta
justificada y, en vez de aislarlo, lo integra a los demás, y lo redime de esa
sensación de inutilidad, vacío y perplejidad, que, creo, persigue como su sombra
-más en estos tiempos que nunca antes- a quienes dedican su vida a la
literatura. Esta vocación es lo mejor que tengo (la inmensa mayoría de los
escritores diría lo mismo, sin duda), ella me ha deparado grandes
satisfacciones, y también, por supuesto, algunos dolores de cabeza, pero nunca
he sabido explicar su utilidad. Esta me parece tan evidente como inexplicable.
Borges decía que preguntarse si un bello poema o un hermoso cuento servían para
algo era tan estúpido como querer establecer, en términos prácticos, si eran
necesarios o prescindibles el trino de un canario o los arreboles de un
crepúsculo. Seguramente, tenía razón. Pero, el canario no elige trinar, ni
dedica su vida a perfeccionar su canto, y detrás de las suaves tonalidades que
adopta el cielo cuando el Sol se pierde en el horizonte, no hay una voluntad ni
una destreza artesanal en acción. Detrás de los poemas y las novelas, sí.
Decenas de millones de personas han excluido la literatura de sus vidas y no son
por eso más desdichadas (acaso lo sean menos) que aquellas que la frecuentan.
¿Qué dan los libros a los lectores, en premio a su constancia? Mayor intensidad
vital, emociones más profundas, una aprehensión más sensible del lenguaje, y,
acaso, sobre todo, una conciencia más cabal de las miserias e imperfecciones del
mundo real, que siempre resulta pobre, confuso y mezquino, comparado con los
hermosos, magníficos y coherentes mundos que crea la ficción. Sospecho que, de
esta manera tal vez la literatura contribuya, no a hacer más felices, pero sí
menos resignados y más libres a los seres humanos.
A esta bella y misteriosa vocación de escribir que usted y yo compartimos rendí
un homenaje en ese personaje de La guerra del fin del mundo que menciona en su
carta de manera generosa: el León de Natuba. Supe de su existencia por una
furtiva mención, en uno de los innumerables testimonios sobre la guerra de
Canudos que consulté cuando escribía la novela. Aquel texto sólo decía de él
que, entre los seguidores del Conselheiro, había un ser deforme, natural de la
aldea de Natuba, a quien apodaban "el León", y que se distinguía de los otros
rebeldes no sólo por sus deformidades físicas; también, porque sabía escribir. A
mí me emocionó saber que, en esa sociedad de miserables, los más pobres entre
los pobres del Brasil, alzados en los sertones bahianos en una lucha imposible
contra una República en la que ellos veían al Diablo, había un colega nuestro,
alguien que, armado con un lápiz y un pedazo de papel, libraba también una
batalla, solitaria y difícil, para merecer vivir. Y así inventé una historia y
una personalidad para ese ser huidizo, que era apenas, para mí, un nombre y un
garabatear de signos.
Siento el mayor aprecio por las alarmas y preocupaciones que le merece su país
y comprendo que, en su empeño de lograr una paz duradera, luche porque Japón
rescinda todo tratado que implique aceptar bases militares y una colaboración
militar con cualquier otro país. Después de haber vivido el apocalipsis de
Hiroshima y Nagasaki, es comprensible que el movimiento pacifista logre tanto
arraigo en su país, y que en Japón la campaña por la abolición de las armas
atómicas tenga más dinamismo y popularidad que en cualquier otra sociedad, y
cuente con el apoyo de intelectuales tan respetables como usted. Nadie dotado
con un mínimo de sentido común podría rechazar su juicio de considerar
"abominable" la "decisión de tener armamento nuclear". En términos parecidos
califiqué yo, en un artículo reciente, la fabricación de bombas nucleares por
India y Paquistán, insensatez que, además de provocar una feroz carnicería en
caso de un conflicto armado entre ambos países, constituye un peligrosísimo
aliciente para que otros países del Tercer Mundo sigan ese siniestro ejemplo. Y
fui también uno de los primeros en criticar las pruebas nucleares en el Pacífico
con que inauguró su Presidencia el mandatario francés Jacques Chirac.
Sin embargo, no puedo suscribir las tesis de los pacifistas, por más respeto que
me merezca el generoso idealismo que las inspira. Creo que todo intercambio de
ideas sobre el pacifismo y las armas nucleares, debe partir de una circunstancia
concreta, no de una postura abstracta. Estas armas, lamentablemente, están ya
allí. Es una desgracia para la humanidad, sin duda, pero esta lamentación no
tiene eficacia alguna. Lo importante es actuar de manera realista, tratando de
conseguir objetivos posibles. Es decir, en lo inmediato, frenar la carrera
armamentista, impidiendo la proliferación del arma nuclear en los países que aún
no la tienen, a la vez que presionar en favor de la progresiva eliminación de
los arsenales nucleares de las naciones que los poseen.
Países como el suyo y el mío pueden renunciar de manera unilateral a tener armas
nucleares, y, desde luego, deben hacerlo. Pero, reconozcamos que éste es un
privilegio del que disfrutan Japón y el Perú debido a que, en el mundo de hoy,
el poderío militar atómico está primordialmente concentrado en las potencias
occidentales, es decir, en sociedades democráticas. Esto no resta peligrosidad
al arma nuclear, por supuesto. Pero sí asegura un mínimo de responsabilidad
moral y política a la hora de utilizarla. La prueba es que en el último medio
siglo el arma nuclear no ha sido empleada, y ha servido más bien para impedir
que el imperio soviético se extendiera, anadiendo más colonias o satélites de
los que obtuvo al finalizar la segunda guerra mundial. ¿Qué habría ocurrido si
Estados Unidos hubiera renunciado, en nombre del ideal pacifista, a dotarse, en
los años cuarenta, de las armas nucleares que Hitler buscaba afanosamente para
conquistar el mundo? ¿Y cuál hubiera sido el desenlace de la guerra fría si, en
los años cincuenta, sólo la Unión Soviética hubiera tenido misiles nucleares,
porque Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos renunciaron a fabricarlos en
nombre del pacifismo? Mucho me temo que no sólo el Tibet sería, hoy, un país
invadido y colonizado por una potencia totalitaria cuyo gobierno, a diferencia
de lo que sucede en una democracia, no tiene que dar cuenta a una opinión
pública de sus actos, ni subordina su conducta a una legalidad, y goza de
impunidad para sus crímenes.
El equilibrio del terror es, desde luego, peligrosísimo, ya que no excluye ni
los accidentes ni las iniciativas insensatas de algún dictador enloquecido y
megalómano. Por ello, es indispensable obrar, por todos los medios a nuestro
alcance, en favor de la gradual y sistemática destrucción de todos los arsenales
nucleares existentes, y por una vigilancia internacional destinada a impedir
que, en el futuro, renazcan. Esta política, con todos sus riesgos, me parece
menos peligrosa que la de pedir a las potencias democráticas que destruyan sus
arsenales motu proprio, como un ejemplo que el resto del mundo debería seguir en
aras de la paz mundial.
Recuerdo, a este respecto, un ensayo de George Orwell sobre el pacifismo, que me
impresionó mucho. Decía en él que la no-violencia de Ghandi triunfó en la India
porque se ejercía contra una potencia colonizadora como Gran Bretaña, a cuyo
gobierno las costumbres políticas, las leyes y la opinión pública sólo permitían
ejercer la brutalidad contra los colonizados hasta cierto límite. Estos límites
no existen para los regímenes autoritarios o totalitarios, que pueden cometer
verdaderos genocidios sin ser cuestionados. No es necesario regresar hasta
Hitler, Stalin o Mao en busca de ejemplos. En nuestros días, los doscientos mil
muertos resultantes de las limpiezas étnicas de Bosnia no han debilitado un
ápice la dictadura de Milocevic, y todo parece indicar que los crímenes que en
la actualidad comete en Kosovo más bien la apuntalan. El pacifismo presupone que
aquel gobierno o adversario contra el que se lucha comparte ciertos valores de
decencia humana y responsabilidad moral con los pacifistas. La historia
contemporánea nos muestra, por desgracia -en Africa, en Asia, en América Latina
y en el mismo corazón de Europa-, que aquella suposición es ilusoria.
En su carta anterior, me preguntaba usted por la opinión que en el Perú se tiene
de Japón y de las empresas japonesas, y yo no alcancé a responderle. Lo hago
ahora. Pero, no en nombre de todos mis compatriotas -jamás me he sentido
portavoz de alguna colectividad y siempre he desconfiado de los que creen
serlo-, sólo en el mío propio. Tengo una gran admiración por la manera como el
pueblo japonés, luego de la devastación en que quedó el país al finalizar la
guerra, pudo levantarse de sus ruinas, sacudirse de la tradición autoritaria que
gravitaba sobre él con tanta fuerza, y convertirse en uno de los más prósperos y
modernos países del mundo. Que esta modernización tuvo un alto precio, y que ha
causado traumas en la sociedad, lo sé de sobra, gracias a quienes, como usted,
lo han descrito con lucidez y sutileza. Y tampoco me cabe duda que el sistema
democrático adolece también, en Japón, de taras e imperfecciones que lo minan,
empezando por la corrupción. No hay duda de que la sociedad japonesa es menos
abierta de lo que parece y que su desarrollo industrial sufre, al menos en
parte, por ello, la crisis que atraviesa.
Pero, aun así, con todas las críticas que merezca, la historia japonesa de los
últimos cincuenta años es una verdadera gesta pacífica ejemplar para los países
pobres y atrasados de este mundo, una prueba palpable de que, con voluntad,
disciplina y trabajo, un país puede romper las cadenas del subdesarrollo,
progresar y garantizar unas cuotas mínimas de trabajo, legalidad, seguridad y
libertad al conjunto de sus ciudadanos. Aunque nos separen muchos miles de
millas marinas, Japón y el Perú son países vecinos. Porque se miran allende el
Pacífico, y porque, desde fines del siglo pasado, muchas familias japonesas
emigraron a tierra peruana. Gracias a su empeño, surgió una agricultura de alto
nivel en la región costeña, al norte de Lima. Esos peruanos de origen nipón,
fueron objeto de vejámenes y abusos innobles durante la segunda guerra mundial;
sus propiedades, expropiadas, y algunos, enviados a campos de concentración en
los Estados Unidos. Pese a ello, la mayoría regresó a una tierra que era ya tan
suya como del resto de las familias y razas que pueblan el Perú, un país al que,
tanto en el campo cultural como económico y profesional, la comunidad de origen
japonés ha enriquecido notablemente. Le ha dado, incluso, un Presidente, el
ingeniero Fujimori, a quien, como sin duda usted sabe, yo critico con severidad.
No por su origen japonés, desde luego, ni por haber ganado las elecciones de
1990 en que ambos competimos, como quieren hacer creer sus validos. Sino, por
haber destruido, en abril de 1992, la democracia que teníamos, amparado en la
fuerza militar. Nuestra democracia era imperfecta, sin duda, pero, ahora, en vez
de ello, tenemos un régimen autoritario, que ha abolido la legalidad, manipula
la información, comete los peores abusos contra los derechos humanos y fomenta
la corrupción en la más absoluta impunidad. Los peruanos, que, en algún momento,
apoyaron este liberticidio creyendo que una dictadura podía ser más eficiente
que una imperfecta democracia, están pagando hoy amargamente su error en unos
niveles de desempleo, pobreza y violencia callejera sin precedentes en la
historia peruana.
Esta carta se ha alargado demasiado y debo ponerle fin. Pero, no sin antes
agradecerle una vez más este intercambio de ideas y reiterarle mi admiración por
su obra literaria, en la que el talento creativo y la limpieza moral van de la
mano, y por su compromiso cívico, que nos ha dado tantas buenas lecciones de
responsabilidad y sensatez a sus lectores.
Un cordial abrazo y la amistad de Mario Vargas Llosa.
También podría gustarte
- Semejanzas y Diferencias Entre El Fascismo y en NazismoDocumento3 páginasSemejanzas y Diferencias Entre El Fascismo y en NazismoCarlos Araujo García83% (12)
- Los Sujetos de La Acción PolíticaDocumento14 páginasLos Sujetos de La Acción PolíticaCharlyEdd100% (2)
- Tragedia EuropeaDocumento239 páginasTragedia EuropeaPedro Wottan Fer67% (3)
- García Pradas, José - La Traición de Stalin. Cómo Terminó La Guerra de España (Ediciones de Cultura Proletaria, 1939)Documento187 páginasGarcía Pradas, José - La Traición de Stalin. Cómo Terminó La Guerra de España (Ediciones de Cultura Proletaria, 1939)[Anarquismo en PDF]100% (1)
- Gutierrez Girardot - ModernismoDocumento83 páginasGutierrez Girardot - ModernismoAldo Ahumada Infante100% (16)
- Incendiemos Fabio SalasDocumento113 páginasIncendiemos Fabio SalasMontse SánchezAún no hay calificaciones
- El Quinquenio Gris Ambrosio FornetDocumento22 páginasEl Quinquenio Gris Ambrosio FornetOlga Maria RodriguezAún no hay calificaciones
- La Cuesta de La GuerraDocumento18 páginasLa Cuesta de La GuerraRaul Ernesto Altuve Ramirez100% (1)
- Parcial 1 ResueltoDocumento10 páginasParcial 1 ResueltoAngelo Bafunno DiazAún no hay calificaciones
- Historia de España. Siglo XX. 1939-1996 Varios AutoresDocumento517 páginasHistoria de España. Siglo XX. 1939-1996 Varios Autoresdarkman55555100% (10)
- La Barbarie Con Rostro HumanoDocumento121 páginasLa Barbarie Con Rostro HumanoAdrian ReplanskiAún no hay calificaciones
- El Naufragio Del Individuo PDFDocumento8 páginasEl Naufragio Del Individuo PDFKrishna AvendañoAún no hay calificaciones
- Mauricio Echeverria GuatemalaDocumento5 páginasMauricio Echeverria GuatemalajoanaguirreAún no hay calificaciones
- Clastres-ARQUEOLOGÍA DE LA VIOLENCIADocumento3 páginasClastres-ARQUEOLOGÍA DE LA VIOLENCIAEsto No Es Nueva YorkAún no hay calificaciones
- Arqueología de La Violencia. El Origen de La Guerra. (Pierre Clastres)Documento7 páginasArqueología de La Violencia. El Origen de La Guerra. (Pierre Clastres)POKPIKAún no hay calificaciones
- Chesterton 1Documento3 páginasChesterton 1Carlos Luis Briceño TorresAún no hay calificaciones
- La palabra y el oro: La aventura de Enrico Malatesta en el Río de la PlataDe EverandLa palabra y el oro: La aventura de Enrico Malatesta en el Río de la PlataAún no hay calificaciones
- Lecciones de TolstóiDocumento275 páginasLecciones de TolstóiRóger Édgard Antón FabiánAún no hay calificaciones
- A Propósito de García Márquez Alberto Benegas Lynch (H) Infobae PDFDocumento7 páginasA Propósito de García Márquez Alberto Benegas Lynch (H) Infobae PDFDopaMingaAún no hay calificaciones
- La Guerra y La PazDocumento16 páginasLa Guerra y La PazLizeth SuárezAún no hay calificaciones
- Clastres Investigaciones Antrop PolíticaDocumento171 páginasClastres Investigaciones Antrop Políticaolaf298Aún no hay calificaciones
- Jorge Luis Arcos, La Gaceta de CubaDocumento7 páginasJorge Luis Arcos, La Gaceta de CubaJorgeluisarcosAún no hay calificaciones
- 3.1 Carta de Carlos KeshishiánDocumento2 páginas3.1 Carta de Carlos KeshishiánEsteban Gabriel SanchezAún no hay calificaciones
- Hombres y Engranajes (Ernesto Sabato)Documento88 páginasHombres y Engranajes (Ernesto Sabato)Nathalie González ArroyoAún no hay calificaciones
- FornetQuinquenioGris PDFDocumento22 páginasFornetQuinquenioGris PDFJuan Carlos GutiérrezAún no hay calificaciones
- Clastres Pierre Arqueologia de La ViolenciaDocumento7 páginasClastres Pierre Arqueologia de La ViolenciaHadlyyn CuadrielloAún no hay calificaciones
- PADURADocumento3 páginasPADURALizette MourAún no hay calificaciones
- Dalton, Roque-Obra CompletaDocumento76 páginasDalton, Roque-Obra CompletaFacundo Sago100% (1)
- La conversación infinita: Encuentros con la escritura y el pensamientoDe EverandLa conversación infinita: Encuentros con la escritura y el pensamientoAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre El Che John William CookeDocumento25 páginasApuntes Sobre El Che John William CookeFacuAbramovichAún no hay calificaciones
- Virgilio PineraDocumento8 páginasVirgilio PineraIvan MarreroAún no hay calificaciones
- Aldous Huxley Un Mundo FelizDocumento108 páginasAldous Huxley Un Mundo FelizMAIRAPAXAún no hay calificaciones
- Los Siervos. Virgilio PiñeraDocumento61 páginasLos Siervos. Virgilio PiñeraJosué Castillo GuevaraAún no hay calificaciones
- Tiqqun - Esto No Es Un ProgramaDocumento46 páginasTiqqun - Esto No Es Un ProgramahugoarceAún no hay calificaciones
- Peter Sloterdijk.Documento12 páginasPeter Sloterdijk.serlulogutierrezAún no hay calificaciones
- La Bruja Que Pasa Llorando (1998)Documento3 páginasLa Bruja Que Pasa Llorando (1998)ISAIAS JOEL HURTADO SANTA CRUZAún no hay calificaciones
- Ernesto Sabato Hombres y EngranajesDocumento62 páginasErnesto Sabato Hombres y EngranajesSabry Barto Saez100% (4)
- Maurice Merleau Ponty Signos PDFDocumento429 páginasMaurice Merleau Ponty Signos PDFMarcelo Valdenegro100% (1)
- El libro que salió del mar: Y otros cuentos de médicosDe EverandEl libro que salió del mar: Y otros cuentos de médicosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Stapledon, Olaf - Hacedor de Estrellas PDFDocumento141 páginasStapledon, Olaf - Hacedor de Estrellas PDFm-83100% (1)
- Paz Octavio - El Ogro FilantropicoDocumento247 páginasPaz Octavio - El Ogro FilantropicoAlex SilgadoAún no hay calificaciones
- BARIONÁ HIJO DEL TRUENO CRÍTICA (Jean-Paul Sartre)Documento5 páginasBARIONÁ HIJO DEL TRUENO CRÍTICA (Jean-Paul Sartre)Yesurun Moreno100% (1)
- Entrevista A Roberto Burgos CantorDocumento10 páginasEntrevista A Roberto Burgos CantorpalacaguinaAún no hay calificaciones
- Verdad y Conflicto. RadcliffeDocumento10 páginasVerdad y Conflicto. RadcliffeChavarro LugoAún no hay calificaciones
- Manifiesto Subnormal Manuel Vazquez MontalbanDocumento105 páginasManifiesto Subnormal Manuel Vazquez MontalbanLuna BernelliAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Novela EL PRESIDENTEDocumento17 páginasEnsayo Sobre La Novela EL PRESIDENTELuis MuchaAún no hay calificaciones
- Secret Knots Entrevista A Antonio EscohotadoDocumento6 páginasSecret Knots Entrevista A Antonio EscohotadoManuel TentetiesoAún no hay calificaciones
- Héroes: Asesinato masivo y suicidioDe EverandHéroes: Asesinato masivo y suicidioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Bernard Levy EntrevistaDocumento6 páginasBernard Levy EntrevistaAtención PsicológicaAún no hay calificaciones
- Un Mundo Feliz HuxleyDocumento144 páginasUn Mundo Feliz HuxleyMiguel Ángel Martínez.100% (2)
- Bitácora de la hoja: Ensayo biográfico sobre Mariano AzuelaDe EverandBitácora de la hoja: Ensayo biográfico sobre Mariano AzuelaAún no hay calificaciones
- Mirando Hacia Un Futuro de Tinieblas 1981Documento3 páginasMirando Hacia Un Futuro de Tinieblas 1981maxsc11Aún no hay calificaciones
- Cuadernos de PragaDocumento10 páginasCuadernos de PragaLedif OremorAún no hay calificaciones
- Reflexola 72Documento4 páginasReflexola 72Eduardo BoteroAún no hay calificaciones
- ProQuestDocuments 2023 10 25Documento5 páginasProQuestDocuments 2023 10 25itchellvalerioAún no hay calificaciones
- Hacedor de Estrellas - Olaf StapledonDocumento141 páginasHacedor de Estrellas - Olaf Stapledonsympsonetty100% (1)
- Babelia 1038 151011Documento24 páginasBabelia 1038 151011maxaub82Aún no hay calificaciones
- Jesús Hernández - en El País de La Gran MentiraDocumento198 páginasJesús Hernández - en El País de La Gran MentiraSebastián Reina Cano100% (1)
- Olaf Stapledon - Hacedor de EstrellasDocumento145 páginasOlaf Stapledon - Hacedor de EstrellasMarco Morquecho100% (3)
- Hans Christian Andersen - PulgarcitaDocumento9 páginasHans Christian Andersen - Pulgarcitaisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Mario Vargas Llosa - Carta A Kenzaburo Oe 2 PDFDocumento4 páginasMario Vargas Llosa - Carta A Kenzaburo Oe 2 PDFisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Jorge Edwards - Los ZuluesDocumento13 páginasJorge Edwards - Los Zuluesisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - Los Chanclos de La SuerteDocumento6 páginasHans Christian Andersen - Los Chanclos de La Suerteisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - La SirenitaDocumento13 páginasHans Christian Andersen - La Sirenitaisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Verne, Julio - en El Siglo XXIX, Un Dia de Un Periodista Norteamericano en El Año 2889Documento14 páginasVerne, Julio - en El Siglo XXIX, Un Dia de Un Periodista Norteamericano en El Año 2889israel Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - La SombraDocumento7 páginasHans Christian Andersen - La Sombraisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - La Piedra FilosofalDocumento5 páginasHans Christian Andersen - La Piedra Filosofalisrael Martinez B.Aún no hay calificaciones
- Andersen, Hans Christian - PegajososDocumento3 páginasAndersen, Hans Christian - PegajososwaltariAún no hay calificaciones
- Talleres de Historia Universal y SocialesDocumento17 páginasTalleres de Historia Universal y Socialesfrank steven caballero duarte100% (1)
- Resumen HistoriaDocumento6 páginasResumen Historiaamanda belénAún no hay calificaciones
- La Iglesia Ante El RacismoDocumento26 páginasLa Iglesia Ante El RacismoYusei D.Aún no hay calificaciones
- MITO Y POLÍTICA - Por NIMIO DE ANQUINDocumento17 páginasMITO Y POLÍTICA - Por NIMIO DE ANQUINRamón Rodolfo Copa100% (1)
- DUMONT, Louis. (1982) Homo Aequalis. Génesis y Apogeo de La Ideología EconómicaDocumento252 páginasDUMONT, Louis. (1982) Homo Aequalis. Génesis y Apogeo de La Ideología EconómicaluzmariauribeloteroAún no hay calificaciones
- L7 - HISTORIA - 2 - MEDIO - 4 - Guia de ContenidosDocumento5 páginasL7 - HISTORIA - 2 - MEDIO - 4 - Guia de ContenidosManu ReyesAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Gonzalo - Ministerio de EducaciónDocumento21 páginasEl Pensamiento Gonzalo - Ministerio de Educaciónportos105874Aún no hay calificaciones
- Quesada Monge, Rodrigo - El Anarquismo de Emma Goldman y Los Límites de La UtopíaDocumento20 páginasQuesada Monge, Rodrigo - El Anarquismo de Emma Goldman y Los Límites de La UtopíaSaeta Ibn GaiaAún no hay calificaciones
- El Mundo Entre Dos GuerrasDocumento8 páginasEl Mundo Entre Dos GuerrasJona TamayoAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento19 páginasClase 2Caro RodriguezAún no hay calificaciones
- Biodanza y Acción SocialDocumento23 páginasBiodanza y Acción SocialAngel G. BrunoAún no hay calificaciones
- TIqqun - La Hipótesis CibernéticaDocumento32 páginasTIqqun - La Hipótesis CibernéticacristoAún no hay calificaciones
- Totalitarismo, Fascismo, Nazismo y FranquismoDocumento3 páginasTotalitarismo, Fascismo, Nazismo y FranquismostivnAún no hay calificaciones
- Texto ArgumentativoDocumento2 páginasTexto ArgumentativoVale BoruchalskiAún no hay calificaciones
- Del Rey Fernando - Palabras Como Puños, SOBRE ANTES DE LA GUERRA CIVIEL ESPAÑOLADocumento1660 páginasDel Rey Fernando - Palabras Como Puños, SOBRE ANTES DE LA GUERRA CIVIEL ESPAÑOLAnieves ibañez ibañezAún no hay calificaciones
- Tomo v. Historia de La Educación en España. Alejandro MayordomoDocumento754 páginasTomo v. Historia de La Educación en España. Alejandro MayordomoRoberto Iniesta100% (1)
- Duguin Aleksander. La Cuarta Teoria Politica 2001Documento247 páginasDuguin Aleksander. La Cuarta Teoria Politica 2001pablomnjn1100% (1)
- Revolución Rusa y Gobiernos Totalitarios V SemestreDocumento13 páginasRevolución Rusa y Gobiernos Totalitarios V SemestreMarlyn FuentesAún no hay calificaciones
- Capítulo Vii Edgar MoranDocumento3 páginasCapítulo Vii Edgar MoranDanilo HernandezAún no hay calificaciones
- Regimenes Politicos AutocraticosDocumento2 páginasRegimenes Politicos AutocraticosFernando Barreto GuzmanAún no hay calificaciones
- MONOGRAFÍA - Principios Generales Del Régimen Economíco ConstituciónalDocumento37 páginasMONOGRAFÍA - Principios Generales Del Régimen Economíco ConstituciónalJorge RodríguezAún no hay calificaciones
- Asi Se Vota en CubaDocumento236 páginasAsi Se Vota en Cubaraam211164Aún no hay calificaciones
- Estado y Regimens de GobiernoDocumento11 páginasEstado y Regimens de GobiernoRodrigo HoyosAún no hay calificaciones
- Argumento OlaDocumento13 páginasArgumento OlaMaría José TvAún no hay calificaciones
- Educa C I Ó N Cultura SociedadDocumento254 páginasEduca C I Ó N Cultura Sociedadjulio carrascalAún no hay calificaciones
- Los Problemas Actuales de La Democracia - Pierre ManentDocumento15 páginasLos Problemas Actuales de La Democracia - Pierre ManentUna Botella de SmirnoffAún no hay calificaciones