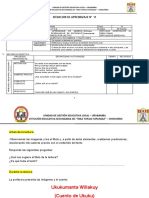Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Aprendizaje Dialógico en Educación
El Aprendizaje Dialógico en Educación
Cargado por
FELIPE GONZALEZ AGUIRRE0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginasSe trata de un enfoque educativo que pone el énfasis en la construcción de
aprendizajes desde las relaciones sociales en un plano de igualdad. Se hará un breve recorrido por la historia del diálogo como herramienta pedagógica. A continuación, se establecerán los principios básicos de esta propuesta, terminando con una propuesta de ejecución en el aula
Título original
El aprendizaje dialógico en educación
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoSe trata de un enfoque educativo que pone el énfasis en la construcción de
aprendizajes desde las relaciones sociales en un plano de igualdad. Se hará un breve recorrido por la historia del diálogo como herramienta pedagógica. A continuación, se establecerán los principios básicos de esta propuesta, terminando con una propuesta de ejecución en el aula
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas6 páginasEl Aprendizaje Dialógico en Educación
El Aprendizaje Dialógico en Educación
Cargado por
FELIPE GONZALEZ AGUIRRESe trata de un enfoque educativo que pone el énfasis en la construcción de
aprendizajes desde las relaciones sociales en un plano de igualdad. Se hará un breve recorrido por la historia del diálogo como herramienta pedagógica. A continuación, se establecerán los principios básicos de esta propuesta, terminando con una propuesta de ejecución en el aula
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA
El aprendizaje dialógico en educación
Publicado el 22 octubre, 2014 por MAZMORRAEDUCATIVA
Se trata de un enfoque educativo que pone el énfasis en la construcción de
aprendizajes desde las relaciones sociales en un plano de igualdad. Se hará un breve
recorrido por la historia del diálogo como herramienta pedagógica. A continuación, se
establecerán los principios básicos de esta propuesta, terminando con una propuesta de
ejecución en el aula.
1. El aprendizaje dialógico, de la mayéutica a la teoría de la acción comunicativa y la
pedagogía de la liberación.
2. Principios básicos del aprendizaje dialógico.
3. Ejecución del proceso dialógico, la propuesta de Ruf y Gallin.
4. Refrencias.
1. El aprendizaje dialógico, de la mayéutica a la teoría de la acción
comunicativa y la pedagogía de la liberación.
Las ciencias educativas han vivido a lo largo de su historia un debate entre
dos enfoques pedagógicos. Uno se basa en suministrar conocimientos al educando, como
si éste fuera un mero receptor con una mente vacía. El otro, en cambio, considera al
educando como una persona con unas capacidades y esquemas cognitivos innatos. Por
ello su objetivo es extraer esa capacidad de aprendizaje para que el individuo se
desarrolle de forma plena.
El primero se ha conocido tradicionalmente con el término latino educare, que
significa “conducir” o “introducir”, teniendo una profunda relación con la concepción
aristotélica del ser humano. La tabula rasa greco-latina, metáfora de la mente humana
vacía, ha sido la base de un planteamiento educativo que estructura el conocimiento en
materias que han de ser transmitidas de forma unidireccional desde el profesor al alumno
(Sáez, 2013).
Frente a esta concepción, frecuentemente relacionada con la llamada “educación
tradicional”, se encuentra la propuesta socrática según la cual el conocimiento innato del
ser humano debe “extraerse” a través del diálogo, la reflexión y la crítica (Platón, 1988).
Esta concepción socrática del aprendizaje es relaciona con el vocablo latino ex –
ducere, que significa “extraer” o “sacar afuera” (Sáez, 2013). Sócrates asemeja la labor
del educador o educadora al trabajo de las parteras, que ayudan al alumbramiento de la
mujer. Cada persona es pues, responsable de parir su propio conocimiento, a través de
un proceso reflexivo y dialógico, en el que el docente participa facilitando el aprendizaje,
nunca imponiéndolo (Platón, 1988).
Desde la pedagogía latinoamericana se rescató el planteamiento dialógico de
Sócrates, criticando la relación vertical entre docente y alumnado. Esta relación
asimétrica, como base del sistema educativo en la sociedad capitalista, es sobre la cual
Freire construye su metáfora de la “educación bancaria”, donde un modelo pedagógico de
transmisión e imposición del conocimiento refleja una sociedad donde las relaciones están
igualmente verticalizadas (Freire, 1985).
La crítica al modelo educativo imperante en los países capitalistas, también lo ha
señalado como un motor de destrucción de la autonomía, así como la capacidad de
análisis y crítica en el individuo, a través de la sustitución de la comunicación
interpersonal por la racionalidad tecnológica (Habermas, 1987).
Como reacción a este planteamiento “bancario” de la educación, la propuesta del
aprendizaje dialógico propone un cambio de enfoque. No debe entenderse este
planteamiento educativo solo como una estrategia pedagógica. Se trata de una forma de
entender la educación basada en la experimentación y el diálogo como motor del
aprendizaje, considerando al educando como un individuo con sus propias destrezas,
estrategias, estructuras cognitivas, emociones e ideas (Huber, 2012).
2. Principios básicos del aprendizaje dialógico.
Los principios siete principios básicos del aprendizaje dialógico han sido expuestos
en (Elboj, Puigdellivol, Soler, & Valls, 2006), así como en (Aubert, Flecha, García, Flecha,
& Racionero, 2009):
Diálogo igualitario: el diálogo permite avanzar hacia una democratización de las
relaciones sociales. Dejando atrás modelos basados en relaciones de poder desiguales,
se logran superar conflictos y desigualdades. Las relaciones humanas se sitúan en un
abanico entre dos extremos: “relaciones de poder” y “relaciones dialógicas”. Lógicamente
las primeras se basan en la imposición a través de la violencia física, verbal o simbólica,
mientras las segundas buscan el consenso a través del diálogo abierto. La utopía de unas
relaciones totalmente dialógicas es inalcanzable. Sin embargo, debemos trabajar en esa
dirección para minimizar el impacto de la desigualdad y lograr llegar a acuerdos sin
imponer ideas desde posiciones de poder. Con estas premisas, el aprendizaje dialógico
permite aumentar el nivel de aprendizaje de cualquier persona desde la igualdad y el
respeto, independientemente de su género, cultura, nivel académico/socioeconómico y
edad. La validez de las propuestas en este modelo recae sobre la argumentación, no
sobre la posición de poder ocupada por quien la propone.
Inteligencia cultural. Las relaciones interpersonales son fundamentales para
aumentar los aprendizajes y mejorar la convivencia. Éstas se basan en unos códigos
culturales, que conocen las personas que integran la comunidad donde los niños y niñas
han crecido y viven. Es imprescindible aprovechar estos conocimientos, unidos a los
saberes académicos, para conectar con la diversidad de los niños y niñas en las aulas, y
potenciar el aprendizaje. Entender la “inteligencia” como un potencial cognitivo y dúctil nos
permite superar el concepto estático de inteligencia definido por el Cociente Intelectual
(CI). Se sabe que personas provenientes de entornos desfavorecidos, escasas relaciones
académicas y bajas expectativas por parte del profesorado logran una menor puntuación
en estas pruebas, a pesar de contar con grandes capacidades y mostrar comportamientos
adaptativos y resolutivos. Por ello, desde el aprendizaje dialógico, la inteligencia cultural
no solo tiene en cuenta la inteligencia académica, si no que integra además
las inteligencias comunicativas y prácticas. Fomenta la comunicación de modo que
existan mecanismos de ayuda mutua entre los niños y niñas. Del mismo modo se tiene en
mente continuamente que se aprende haciendo, es decir, desde la puesta en práctica del
conocimiento teórico.
Transformación: Como elemento que permite trascender teorías reproducionistas
para llegar a procesos continuos de transformación social, a través de la participación en
condiciones de igualdad. Además, trabajar desde este planteamiento nos aleja de la idea
de adaptación puesto que nos orienta hacia un movimiento transformador. Hay que
acompañar al lenguaje de la crítica el de la posibilidad, puesto que es la transformación
de desigualdades en posibilidades la que puede producir un cambio social profundo. Para
llegar al lenguaje de la posibilidad se debe hablar desde la ilusión, generando actitudes y
emociones que conduzcan al cambio, a través de expectativas desde las familias, el
profesorado y las amistades de los niños y niñas.
Dimensión instrumental. Una educación que enfatice esta dimensión del
aprendizaje proporciona herramientas para salir de las situaciones de desigualdad y evita
el absentismo, ya que las familias ven el centro educativo como un lugar que prepara a
sus hijos e hijas para formar parte con éxito de la sociedad de la información. La
curiosidad y ganas de aprender son intrínsecas en todos los niños y niñas,
independientemente de su nivel socioeconómico y académico. Esta curiosidad orientada
hacia el aprendizaje instrumental, a través de grupos interactivos, potencia el desarrollo
de habilidades académicas, prácticas y comunicativas. Bajo dicha forma de trabajo
colaborativo se alcanzan metas y conocimientos que los niños y niñas no habrían
alcanzado tan pronto en solitario. Además, al tener que explicar conceptos a los
compañeros o compañeras, desarrolla en el/la estudiante la empatía, la planificación, la
capacidad de selección de información y las estrategias de comunicación, entre otras
habilidades.
Creación de sentido. La desconexión de la escuela (debido en gran parte por la
tecnificación y burocratización) con la sociedad y la familia, produce falta de sentido en el
alumnado, lo que dificulta su identificación con el centro. Esto se debe a la imposición de
un currículo oculto que no parte del diálogo, si no que se define desde una cultura
mayoritaria. Por ello, cuando la escuela incorpora de forma igualitaria las diferencias
culturales y lingüísticas, tiene lugar un reencuentro con el sentido hacia la educación. Es
en este contexto en el que se produce una mejora del aprendizaje, a través de una mayor
motivación y una reconexión con la vida cotidiana, donde tienen lugar las interacciones
que crean sentido. Este tipo de interacciones construyen el sentido desde una perspectiva
intersubjetiva y dialógica.
Solidaridad. Si se contextualiza la solidaridad dentro del barrio y las familias, ésta
tiene su repercusión en las aulas. Al generar un aprendizaje continuo de la solidaridad,
como norma general que debe regir las relaciones, se interioriza y se practica. Una forma
de empezar con ello es luchar porque todos los/las estudiantes tengan la opción de
decidir si van o no a la universidad, ofreciendo a todo el mundo los máximos aprendizajes.
La expresión de esta solidaridad se da tanto en el profesorado, que asume un nuevo rol
como docente, coordinador y dinamizador con una actitud de servicio, como desde los/as
voluntarios/as, ya sean familiares o no. Esta solidaridad generada en el aula la trasciende,
extendiéndose por el barrio o el pueblo. Es a través de toda la comunidad como se trabaja
para el éxito escolar de cada niño y niña de la zona.
Igualdad de diferencias. Debido a la homogeneidad del profesorado es difícil
conectar con la diversidad de alumnos y alumnas que pueblan las escuelas en la
sociedad de la información. Este hecho se agrava cuando el pensamiento generalizado
asocia diversidad cultural con problemática social. Desde el aprendizaje dialógico se
plantea la igualdad de las diferencias, en lugar de la igualdad homogeneizadora o la
defensa de la diversidad sin equidad entre las personas. La diversidad se concibe como
una oportunidad para potenciar los aprendizajes, por lo que es necesaria la convivencia
de la diversidad, pero teniendo claro que todos los niños y niñas serán educados para
lograr los mismos objetivos académicos.
Aquí se puede ver un ejemplo breve de lo que ha supuesto la implantación de
comunidades de aprendizaje en algunos centros educativos.
3. Ejecución del proceso dialógico, la propuesta de Ruf y Gallin.
El modelo tradicional de enseñanza se aproxima al proceso de enseñanza-
aprendizaje intentando simplificar su complejidad, a través de la prescripción de
determinados contenidos, tareas, metodologías y metas. De esta forma se evitan las
complicaciones de gestionar la incertidumbre y la diversidad que acompañan a un
proceso de aprendizaje indagatorio (Huber, 2012).
Desde el enfoque dialógico se gestiona la diversidad y la incertidumbre en función
de dos procesos comunicativos, el diálogo interpersonal y el intrapersonal. Ruf y Gallin
proponen un esquema de ejecución, que recoge (Huber, 2012), y sigue los siguientes
pasos.
El profesor inicialmente, a través de un diálogo intrapersonal con la materia, define
una visión general del contenido a tratar. En este momento es cuando se produce el
ajuste curricular buscando la idea central del tema en cuestión.
Exposición de la Idea central o nuclear. Se ofrece una visión general del contenido y
su conexión con otras áreas de conocimiento. El docente debe motivar la búsqueda de
una aproximación personal de cada alumno al tema a desarrollar. De esta forma, a través
de un acercamiento subjetivo se gestiona la diversidad y se orienta al educando hacia la
construcción de su propio proceso de aprendizaje.
Definición de su misión personal. A través de las propias capacidades e intereses el
alumno se aproxima a la materia. Esta adaptación a su subjetividad se realiza a través del
diálogo intra-personal y reflexivo que se lleva a cabo en esta etapa.
Generar el diario de aprendizaje. a través del diálogo intrapersonal que permite
construir el conocimiento desde la reflexión sobre sus pensamientos y emociones. estas
reflexiones son recogidas en el diario. el proceso es acompañado por el diálogo
interpersonal con el profesor.
Retroalimentación a través del diálogo interpersonal entre educandos, en el que
participa el profesor como facilitador. En este momento se comparten los puntos de vista,
enfoques y estrategias personales utilizadas por cada alumno. Se presta especial
atención a estas estrategias y no tanto a las respuestas, evaluándose su acierto o error de
forma colectiva, a partir del análisis de los mecanismos empleados para llegar a ellas.
En este último paso del proceso, “el diálogo intrapersonal resultando de la
interacción entre alumno y materia es acompañado permanentemente de otro tipo de
diálogo intrapersonal del alumno, a saber sus reflexiones sobre sus propias ideas y
emociones” (Huber, 2012).
A lo largo de todo el proceso diseñado por Ruf y Gallin, se produce una interacción
entre los conocimientos y estructuras mentales del alumno, y la materia novedosa que
sobre la que se propone el aprendizaje. Mediante la interacción entre la estructura
cognitiva previa, y los nuevos conceptos, ideas o proposiciones, se produce la asimilación
y creación de conocimiento estable, dando lugar a un aprendizaje significativo (Moreira,
2008).
Referencias
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2009). Aprendizaje
dialógico en la Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia.
Elboj, C., Puigdellivol, I., Soler, M., & Valls, R. (2006). Comunidades de aprendizaje.
Transformar la educación. Barcelona: Graó.
Freire, P. (1985). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.
Huber, G. (2012). El aprendizaje por diálogo como principio general. Aprendizaje
activo (págs. 103-107). Costa Rica: Universidad EARTH. Recuperado el 11 de octubre de
2014, de http://metaaccion.com/wp-
content/uploads/downloads/2013/01/practico_17_earth_metaaccion_aa_en_grupos_apren
dizaje_por_dialogo_huber.pdf
Moreira, M. A. (2008). Organizadores previos y aprendizaje significativo. Revista
Chilena de Educación Científica, 7(2), 23-30. Recuperado el 11 de octubre de 2014,
de http://www.if.ufrgs.br/~moreira/ORGANIZADORESesp.pdf.
Platón. (1988). Diálogos. Madrid: Gredos.
Sáez, J. (24 de junio de 2013). Ni educare, ni educere, sino todo lo contrario.
También podría gustarte
- Informe Pericial EjemploDocumento4 páginasInforme Pericial EjemploTania Yadita80% (5)
- ABS S-2 InterpretaciónDocumento6 páginasABS S-2 InterpretaciónClaudia Sanchez91% (11)
- Universidad Nacional Autonoma de HondurasDocumento6 páginasUniversidad Nacional Autonoma de HondurasMar100% (1)
- Programa de Introducción A La HistoriaDocumento17 páginasPrograma de Introducción A La HistoriaMario VillanuevaAún no hay calificaciones
- Actividad de Aprendizaje 1 - Atencion y Prestacion de Servicios en SaludDocumento7 páginasActividad de Aprendizaje 1 - Atencion y Prestacion de Servicios en SaludMaira Alejandra Vargas Romero100% (1)
- Pic Antropologia y EducaciónDocumento21 páginasPic Antropologia y EducaciónTania EspinosaAún no hay calificaciones
- Cheeklist Mira BuenoDocumento6 páginasCheeklist Mira BuenoRICHARD SARDON LEONAún no hay calificaciones
- Ensayo FinalDocumento15 páginasEnsayo FinalJosé MiguelAún no hay calificaciones
- Prueba de Funciones BasicasDocumento11 páginasPrueba de Funciones BasicasNANCYVERONICASILVA50% (2)
- Evaluacion Capitulo 4.Documento14 páginasEvaluacion Capitulo 4.catortizAún no hay calificaciones
- La Semana Nacional Del EmprendedorDocumento2 páginasLa Semana Nacional Del EmprendedorIsaias Lucas EscobedoAún no hay calificaciones
- Manual de Técnicas Cualitativas y CuantitativasDocumento4 páginasManual de Técnicas Cualitativas y CuantitativasDaniel Flores RuizAún no hay calificaciones
- La Ética y La Ciudadanía Van de La ManoDocumento2 páginasLa Ética y La Ciudadanía Van de La ManoMelo KatherinAún no hay calificaciones
- Cuadro Resumen de Objetivos TerminadoDocumento3 páginasCuadro Resumen de Objetivos TerminadoArley DelAún no hay calificaciones
- Material de Clase - Diagrama de IshikawaDocumento9 páginasMaterial de Clase - Diagrama de IshikawaRicardo Asmat RamosAún no hay calificaciones
- Klan202100501 Nelson Rosario Rodz Et. Als. vs. Ricardo A. Rossello Nevares Et. Als.Documento2 páginasKlan202100501 Nelson Rosario Rodz Et. Als. vs. Ricardo A. Rossello Nevares Et. Als.Metro Puerto RicoAún no hay calificaciones
- Curriculum Vitae Sept. 18Documento4 páginasCurriculum Vitae Sept. 18Kevin DiazAún no hay calificaciones
- 09-10 Defi YaDocumento86 páginas09-10 Defi Yaescsec51Aún no hay calificaciones
- Taller de Formación para Lideres ComunitariosDocumento50 páginasTaller de Formación para Lideres ComunitariosAlonso Jose CamacaroAún no hay calificaciones
- Teología Del Pecado Original y de La Gracia, LadariaDocumento171 páginasTeología Del Pecado Original y de La Gracia, LadariaFausto Méndez100% (4)
- Biografía de Augusto BoalDocumento9 páginasBiografía de Augusto BoalJacob Huamán TuanamaAún no hay calificaciones
- Eduardo Vazquez Mapeon 1Documento4 páginasEduardo Vazquez Mapeon 1Esther PiñaAún no hay calificaciones
- Estudio de Caso. Comunicación de Malas Noticias. El RatónDocumento5 páginasEstudio de Caso. Comunicación de Malas Noticias. El RatónsharinaAún no hay calificaciones
- Actividad 1 y 2Documento11 páginasActividad 1 y 2cristian juarezAún no hay calificaciones
- FB9N2 Farmacia - Bioquimica - Carrion - Alva - Entregable - 3Documento2 páginasFB9N2 Farmacia - Bioquimica - Carrion - Alva - Entregable - 3Diego Carrion AlvaAún no hay calificaciones
- Semana 6 - Panorama de Las Técnicas ProyectivasDocumento13 páginasSemana 6 - Panorama de Las Técnicas ProyectivasBianca La Rosa SanchezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre El SoftwareDocumento6 páginasEnsayo Sobre El SoftwareJordiCuevasMerchanAún no hay calificaciones
- 1er C Introducción A Las RRII 420Documento10 páginas1er C Introducción A Las RRII 420jorge rodriguezAún no hay calificaciones
- Sesion 11. Partes de Un CuentoCuentos CusqueñoDocumento5 páginasSesion 11. Partes de Un CuentoCuentos CusqueñoElizabeth García CañariAún no hay calificaciones
- Relaciones Entre Grupos Sociales y Conflicto IntergrupalDocumento39 páginasRelaciones Entre Grupos Sociales y Conflicto IntergrupalmmenjivarAún no hay calificaciones