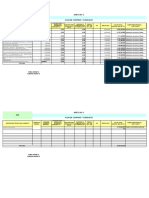Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Monografia 5º Parte
Monografia 5º Parte
Cargado por
Diego Armando Bolivar Silva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas3 páginasz
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoz
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas3 páginasMonografia 5º Parte
Monografia 5º Parte
Cargado por
Diego Armando Bolivar Silvaz
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
TRATAMIENTO
El tratamiento de la AH se basa en 2 pilares terapéuticos:
Tratamiento médico
El tratamiento inicial es conservador. Se basa en la monitorización de los
signos vitales, el estado neurológico, el balance de fluidos, el gasto urinario y
los niveles de sodio. En caso de presentarse un paciente con inestabilidad
hemodinámica, alteración del estado de consciencia o reducción en la agudeza
visual, se debe empezar tratamiento esteroideo empírico con glucocorticoides
en dosis altas. El uso de glucocorticoides en dosis elevadas se basa en la
presencia de insuficiencia suprarrenal y en su efecto antiinflamatorio y
antiedematoso. La hipocortisolemia produce una menor respuesta vascular a
las catecolaminas, lo que favorece la inestabilidad hemodinámica. También
aumenta la liberación de vasopresina, lo que da lugar a la disminución de la
excreción de agua libre, con aparición de hiponatremia. Por tanto, será
necesario instaurar un tratamiento con glucocorticoides en pacientes con
inestabilidad hemodinámica y/o síntomas y signos de hipocortisolismo antes de
conocer los resultados de las concentraciones de cortisol.
En adultos se da un bolo de 100 mg intramusculares (IM) o 100-200 mg
intravenoso (IV) de hidrocortisona. Se continúa con dosis de 50-100 mg IM
cada 6 horas o 2-3 mg IV en infusión continua, durante las primeras 48 horas.
Una vez pasadas las primeras 48 horas, se procede a dar tratamiento oral.
Una vez que el paciente se encuentre estable, se evalúa la necesidad de llevar
a cabo una intervención quirúrgica. Los pacientes que se presentan sin
alteraciones visuales, o con déficit visual leve o diplopía incompleta, se pueden
manejar solamente con tratamiento médico. Esto debido a que pueden
recuperarse sin presentar secuelas. Cuando se da egreso hospitalario, se debe
dar seguimiento en consulta externa en endocrinología y neurocirugía. Se
recomiendan exámenes de función visual e hipofisaria entre las 4-6 semanas
posteriores al alta, y seguimiento cada 6 a 12 meses para valorar la progresión
o recurrencia del tumor. De igual forma, se debe mantener una adecuada
terapia de reemplazo hormonal, ya que hasta un 25% de los pacientes con
manejo médico y un 34% de los pacientes con tratamiento quirúrgico lo
requieren.
Tratamiento quirúrgico
Usualmente, los pacientes a los que se les interviene quirúrgicamente son
aquellos que presentan deterioro en la agudeza visual importante, trastornos
persistentes en el campo visual y deterioro de la conciencia. Será necesaria
una descompresión quirúrgica, preferentemente por vía transesfenoidal. El
abordaje por vía transesfenoidal se prefiere en la mayoría de los pacientes
debido a su baja morbimortalidad. Los síntomas que mejoran posterior a la
intervención incluyen cefalea, recuperación del campo y agudeza visual,
resolución o disminución de la oftalmoparesia, e incluso mejoramiento del
funcionamiento hipofisario. La intervención debería realizarse preferentemente
en los primeros 7 días tras la aparición de los síntomas, ya que, se ha
demostrado que la mejoría en la agudeza visual y en trastornos del campo
visual son mayores.
La intervención debería ser realizada por un neurocirujano con experiencia en
cirugía transesfenoidal, de forma programada. La descompresión urgente por el
neurocirujano de guardia sin experiencia en esta cirugía debería reservarse
solo para los casos que por su gravedad requieran intervención inmediata.
Durante las primeras 24 o 48 h tras la intervención, el paciente debe ser
vigilado de forma muy estrecha para detectar las posibles complicaciones como
la diabetes insípida, la pérdida de visión, la fístula de líquido cefalorraquídeo o
el déficit de ACTH/cortisol. La recuperación del estado de consciencia es
notable posterior a la resección quirúrgica. Sin embargo, la resolución de los
síntomas oftalmológicas, neurológicos y endocrinos es muy variable, en
algunos casos no se logra una resolución completa a pesar de su intervención.
Se debe realizar un control de imagen postoperatoria para evaluar si la
resección fue total (sin datos de residuos tumorales), subtotal (si se resecó más
del 90% pero menos del 100%), o resección parcial (si se resecó menos del
90% del tumor).
BIBLIOGRAFIA
Benavides Villalobos D, Delgado Castro L, Lanzoni Ortiz E. Apoplejía
hipofisiaria: una revisión bibliográfica. Revista Ciencias de la Salud Medicina.
2020 junio; III.
Vicente A, Lecumberri B, Gálvez MÁ. Guía de práctica clínica para el
diagnóstico y tratamiento de la apoplejia hipofisiaria. Endocrinología y Nutrición.
2013 septiembre; 60(10).
También podría gustarte
- II Modulo - DR Granata - US E FAST, US Via Aerea PDFDocumento103 páginasII Modulo - DR Granata - US E FAST, US Via Aerea PDFJoelVelezGAún no hay calificaciones
- Plan de Compras 2011Documento39 páginasPlan de Compras 2011Unidad de Servicios de Salud Simón BolívarAún no hay calificaciones
- 74 Trastornos TicsDocumento14 páginas74 Trastornos TicsDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- BarbijosDocumento1 páginaBarbijosDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Meridiano de La Vesicula BiliarDocumento43 páginasMeridiano de La Vesicula BiliarDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Cuestionario de DemenciasDocumento4 páginasCuestionario de DemenciasDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Enterovirus and Parechovirus Infections - Epidemiology and Pathogenesis - UpToDateDocumento12 páginasEnterovirus and Parechovirus Infections - Epidemiology and Pathogenesis - UpToDateDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Terapia de Mantenimiento y Reemplazo de Líquidos en AdultosDocumento13 páginasTerapia de Mantenimiento y Reemplazo de Líquidos en AdultosDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Diagnóstico de Apendicitis Aguda en AncianosDocumento9 páginasDiagnóstico de Apendicitis Aguda en AncianosDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Muerte Subita CardiovascularDocumento9 páginasMuerte Subita CardiovascularDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Pie Diabetico WifiDocumento13 páginasPie Diabetico WifiDiego Armando Bolivar SilvaAún no hay calificaciones
- Frenillos Bucales InformeDocumento9 páginasFrenillos Bucales InformeGREICY MARINA ALCANTARA LOPEZAún no hay calificaciones
- Estructura de Puestos de Hospitales (Nueva Norma)Documento72 páginasEstructura de Puestos de Hospitales (Nueva Norma)md.castanedaAún no hay calificaciones
- Codo 2Documento7 páginasCodo 2TECAMAC 200Aún no hay calificaciones
- Trabajo de Tecnicas de InvestigacionDocumento18 páginasTrabajo de Tecnicas de InvestigacionMateo LigniaAún no hay calificaciones
- Microblading Hombres Cdmxjupfx PDFDocumento2 páginasMicroblading Hombres Cdmxjupfx PDFjohnpond5Aún no hay calificaciones
- Manual de Habilitación Oncología PDFDocumento16 páginasManual de Habilitación Oncología PDFNestor Baños ArrietaAún no hay calificaciones
- GuiiiiaDocumento92 páginasGuiiiiaKath StrangeAún no hay calificaciones
- Protocolo Drenaje PLeuralDocumento22 páginasProtocolo Drenaje PLeuralJESUS JAZAEL GONZALEZ MUÑOZAún no hay calificaciones
- Cirugia BorradorDocumento6 páginasCirugia BorradorElizabeth FernandezAún no hay calificaciones
- Ordenes MedicasDocumento13 páginasOrdenes MedicasFranklin Bido100% (1)
- Act 3 Historia de Las Protesis SCEJ PDFDocumento2 páginasAct 3 Historia de Las Protesis SCEJ PDFERIKA JAZMIN SAINES CARRILLOAún no hay calificaciones
- Presentacion Producto Poliza Global BenefitsDocumento21 páginasPresentacion Producto Poliza Global BenefitsandreseduardofalconalvarezAún no hay calificaciones
- Hérnias C. AbdomenDocumento17 páginasHérnias C. AbdomenLaiane MafortAún no hay calificaciones
- Técnica de SeldingerDocumento14 páginasTécnica de Seldingernathalia novaAún no hay calificaciones
- Etica, Conciencia Quirurgica, Instalaciones, Ubicacion y Diseño de Centro QuirurgicoDocumento23 páginasEtica, Conciencia Quirurgica, Instalaciones, Ubicacion y Diseño de Centro QuirurgicoKyara GuevaraAún no hay calificaciones
- Angulos RodillaDocumento15 páginasAngulos Rodillamacox77Aún no hay calificaciones
- Gom 207 FDocumento13 páginasGom 207 FJose Miguel S HAún no hay calificaciones
- 12.3 CENTER OF EXCELLENCE FOR PLACENTA ACRETA - En.esDocumento8 páginas12.3 CENTER OF EXCELLENCE FOR PLACENTA ACRETA - En.esMARIA STEFANY CHUQUITUCTO TORRESAún no hay calificaciones
- Tratamiento de La Parálisis CerebralDocumento8 páginasTratamiento de La Parálisis CerebralJulioAún no hay calificaciones
- Reporte de Cirugía EspecializanteDocumento12 páginasReporte de Cirugía EspecializanteMarifer Lopez SanchezAún no hay calificaciones
- Formato de Inspeccion de BotiquinesDocumento1 páginaFormato de Inspeccion de BotiquinesNorimar SandovalAún no hay calificaciones
- Portovac 1 y DemasDocumento10 páginasPortovac 1 y DemaselmigueleAún no hay calificaciones
- Aventura DidacticaDocumento5 páginasAventura Didacticaapi-560429254Aún no hay calificaciones
- Demanda UscDocumento6 páginasDemanda UscAngie TorresAún no hay calificaciones
- Revista Protegemos CaliDocumento21 páginasRevista Protegemos CaliNilder Omar Larrahondo OrtizAún no hay calificaciones
- Terminología Quirúrgica - Lopez Castillo Pablo DavidDocumento15 páginasTerminología Quirúrgica - Lopez Castillo Pablo DavidDavid LopezAún no hay calificaciones
- Agenda Derma Dra. GoschDocumento11 páginasAgenda Derma Dra. GoschcmendezAún no hay calificaciones
- Endoscopia: Ectasia Vascular Gástrica Antral: Reporte de Un CasoDocumento5 páginasEndoscopia: Ectasia Vascular Gástrica Antral: Reporte de Un CasoJuan David Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones