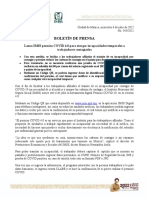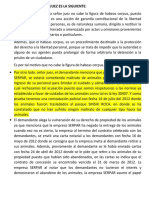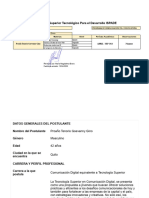Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Una Tierra Prometida-33
Cargado por
Rocio Zamora0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas1 páginaDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas1 páginaUna Tierra Prometida-33
Cargado por
Rocio ZamoraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1
—Asegúrate
de que a Michelle le parece bien —añadió—. Aunque tampoco es
que yo sea experta en matrimonios, y ni se te ocurra usarme como excusa para dejar
de hacerlo. Ya tengo bastante con lo mío para sentir que los demás dejan de hacer
cosas por mí. Me pone enferma, ¿lo entiendes?
—Lo entiendo.
Siete meses después de su diagnóstico, la situación se complicó. En septiembre,
Michelle y yo volamos a Nueva York para acompañar a Maya y a mi madre en su
visita a la consulta de un especialista del Centro Oncológico Memorial Sloan
Kettering. Estaba en plena quimioterapia, que la había transformado físicamente.
Había perdido su largo pelo castaño; sus ojos parecían vacíos. Lo peor fue el
resultado de la evaluación del especialista: su cáncer estaba en fase cuatro y las
posibilidades de tratamiento eran limitadas. Mientras veía cómo mi madre chupaba
cubitos de hielo porque sus glándulas salivales estaban cerradas, hice lo que pude por
poner buena cara. Le conté historias graciosas sobre mi trabajo, y le expliqué la trama
de una película que acababa de ver. Nos reímos cuando Maya —que era nueve años
más joven que yo y estaba estudiando en la Universidad de Nueva York— nos
recordó lo mandón que había sido como hermano mayor. Tomé a mi madre de la
mano y me aseguré de que estaba cómoda antes de disponerse a descansar. Después
volví a mi hotel y me eché a llorar.
Fue durante ese viaje a Nueva York cuando le propuse a mi madre que viniese a
vivir con nosotros a Chicago; mi abuela era demasiado mayor para cuidar de ella todo
el tiempo. Pero mi madre, siempre dueña de su propio destino, rechazó el
ofrecimiento. «Prefiero estar en algún lugar conocido y cálido», dijo, mientras miraba
por la ventana. Me quedé ahí, sintiéndome impotente, pensando en el largo trayecto
que había recorrido en su vida, en lo inesperada que debió de haber sido cada fase de
ese viaje, repleto de felices accidentes. Ni una sola vez la oí lamentarse de sus
decepciones; parecía capaz de encontrar pequeños placeres en cualquier lugar.
Hasta entonces.
«La vida es extraña, ¿verdad?», murmuró.
Sí que lo era.
Seguí el consejo de mi madre y me embarqué en mi primera campaña política. Ahora
me río al recordar lo humildísima que era nuestra organización: poco más sofisticada
que una campaña a delegado escolar. No teníamos encuestas, ni investigadores, ni
dinero para anuncios en radio o televisión. La presentación de mi candidatura, el 19
de septiembre de 1995, fue en el Ramada Inn en Hyde Park, con pretzels y patatas
fritas, y un par de cientos de simpatizantes, de los cuales probablemente una cuarta
parte eran familiares de Michelle. Todo lo que distribuimos en nuestra campaña fue
una octavilla con lo que parecía una foto carnet, unas breves frases biográficas y
Página 33
También podría gustarte
- Mutuo TipoDocumento5 páginasMutuo TipoCM JFAún no hay calificaciones
- URBANISTASDocumento13 páginasURBANISTASTatiana SanabriaAún no hay calificaciones
- AUTOESTIMADocumento6 páginasAUTOESTIMAMaria OlayaAún no hay calificaciones
- Ensayo SIMDocumento3 páginasEnsayo SIMCaarlos Smoke100% (1)
- Raz Verbal 2 Guía 1 Anual S3Documento3 páginasRaz Verbal 2 Guía 1 Anual S3Ana PalloAún no hay calificaciones
- Facultad de Ingeniería y ArquitecturaDocumento4 páginasFacultad de Ingeniería y ArquitecturaAuria Gabriela Sullca EstradaAún no hay calificaciones
- Vinos ChilenosDocumento37 páginasVinos ChilenosDaniela RebolledoAún no hay calificaciones
- ETICA AMBIENTAL - Desafíos Del Movimiento Social en Defensa de Los Derechos de La NaturalezaDocumento4 páginasETICA AMBIENTAL - Desafíos Del Movimiento Social en Defensa de Los Derechos de La NaturalezaJosé Gabriel Carvajal BenavidesAún no hay calificaciones
- Tarea de Lunes y MartesDocumento1 páginaTarea de Lunes y Martesmartha wright vasconcelosAún no hay calificaciones
- Sesion de La Virgen de Fatima 13 de MayoDocumento5 páginasSesion de La Virgen de Fatima 13 de MayoBeatriz VictoriaAún no hay calificaciones
- Diseño UrbanoDocumento50 páginasDiseño UrbanoDiego Rosario la RosaAún no hay calificaciones
- Mapas de Carl RogersDocumento22 páginasMapas de Carl RogersGiovanni Mar Galvan91% (11)
- Tarea Semana 7 Adm en Prevencion de RiesgosDocumento8 páginasTarea Semana 7 Adm en Prevencion de RiesgosRodrigo araya baltierraAún no hay calificaciones
- Lista Completa de Atividades Del Curso de Marketing DigitalDocumento5 páginasLista Completa de Atividades Del Curso de Marketing DigitalalexispastencruzAún no hay calificaciones
- Caos y Recreación Del CosmosDocumento15 páginasCaos y Recreación Del Cosmosraul cortezAún no hay calificaciones
- Caso 02 TerminadoDocumento8 páginasCaso 02 TerminadoAntonio Alvarado VasquezAún no hay calificaciones
- Guia Aprendizaje Estudiante Quinto Grado Sociales s14Documento6 páginasGuia Aprendizaje Estudiante Quinto Grado Sociales s14W ServicesAún no hay calificaciones
- IMSS. Boletin 343Documento2 páginasIMSS. Boletin 343Frida Michelle Velasco RodriguezAún no hay calificaciones
- El Abordaje Historiográfico Desdewalter Benjamin Noelia FigueroaDocumento15 páginasEl Abordaje Historiográfico Desdewalter Benjamin Noelia FigueroaNoelia LaNoeAún no hay calificaciones
- Seguridad SanitariaDocumento12 páginasSeguridad SanitariaAlan AtoraAún no hay calificaciones
- GSTKBZ RDH Desagregacion de Destrezas BachilleratoDocumento300 páginasGSTKBZ RDH Desagregacion de Destrezas BachilleratoUnidad Educativa Don Bosco La TolaAún no hay calificaciones
- Modelo de Resumen de ResolucionDocumento2 páginasModelo de Resumen de ResolucionRenzo SabuAún no hay calificaciones
- Tema para Protocolo de Monografia Byron y CarlosDocumento6 páginasTema para Protocolo de Monografia Byron y Carlosjairo vanegasAún no hay calificaciones
- Cuestionario de SociologiaDocumento8 páginasCuestionario de SociologiaMARIA EUGENIA SOLORZANO RIVASAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida Julieth 2Documento6 páginasHoja de Vida Julieth 2Jailen SosaAún no hay calificaciones
- Idea de CampañaDocumento11 páginasIdea de CampañamarzelajachoAún no hay calificaciones
- Examen de Manejo GaDocumento4 páginasExamen de Manejo GaMarisol CastañedaAún no hay calificaciones
- EDYS Ibarrola Unidad 1Documento11 páginasEDYS Ibarrola Unidad 1Rocio FonsecaAún no hay calificaciones
- Bases y Condiciones. Convocatoria Investigación 2023 - INFoDDocumento12 páginasBases y Condiciones. Convocatoria Investigación 2023 - INFoDdanielasacoAún no hay calificaciones
- 5ta 2023 - Plan Académico COM 003 PROAÑO GEOVANNYDocumento5 páginas5ta 2023 - Plan Académico COM 003 PROAÑO GEOVANNYGINO PROANOAún no hay calificaciones