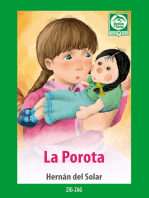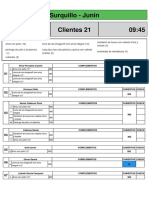Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Vuelo de Icaro
El Vuelo de Icaro
Cargado por
JML - MARIA ISABEL BORRERO DE ROJAS0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas9 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas9 páginasEl Vuelo de Icaro
El Vuelo de Icaro
Cargado por
JML - MARIA ISABEL BORRERO DE ROJASCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
El vuelo de ícaro
Esta tarde el inspector ha pasado a ver a don Fernando y he sido yo
quien les ha servido el café en el despacho. Al entrar con la bandeja, el ins
pector me ha mirado de arriba a abajo. Es de los que te desnudan con los
ojos. Estaban hablando de la desaparición de Goyito, y el inspector, sin
dejar de mirarme las piernas, ha dicho:
-Es lo más extraño que he visto nunca.
Y a mí me ha hecho sonreír, porque por primera vez en mi vida, me
ha parecido tener algo que es sólo mío, algo que los demás no tienen, y que
me necesita para seguir existiendo. Como tener escondido un pájaro y
saber que en cualquier momento puedo sacarlo de mis ropas y echarlo a
volar por las habitaciones. Hasta me he atrevido a devolverle la mirada al
inspector, con una expresión de desafío. "Púdrete", le he dicho con el pen
samiento.
Y él se ha debido dar cuenta porque enseguida ha vuelto la cabeza.
-No ha podido esfumarse en el aire -ha dicho el señor, haciendo que
sus dedos tamborilearan sobre la mesa, lleno de impaciencia.
-Lo sé, don Fernando -le ha respondido el inspector cada vez más
nervioso, cuando está nervioso tiene que aflojarse el cuello de la camisa
porque se pone a sudar como un cerdo-. Pero por más vueltas que le doy
a los hechos no consigo encontrar una explicación.
Encontraron en el tejado la ropa de Goyito pero que no pudieron dar
con él, esos son los hechos. ¿A dónde se había ido? Y, lo que es aún más
extraño, completamente desnudo.
-¿No decíais que era medio retrasado? -les dije en la cocina a Pilar y
a Antonia-. Pues por eso se ha ido, porque estaba cansado de que todos se
metieran con él.
Y he añadido con rabia:
-Ha hecho como Icaro.
Pilar es la cocinera y lleva toda la vida con los señores, y Antonia,
que tiene mi misma edad, dieciocho años, la doncella. La historia de Icaro
la conocemos por un cuadro que hay en el salón. Icaro era un griego que se
construyó unas alas para volar. Logró hacerlo pero quiso llegar hasta el sol
y como las alas eran de cera se derritieron por el calor. En el cuadro del
salón se le ve cayendo de espaldas, con las alas deshechas. Aunque a pesar
de la tragedia su expresión es muy dulce, como si regresara a la tierra dor
mido. El señor, que se pasa todo el día en su despacho leyendo libros, nos
contó una tarde su historia, y a mí se me quedó grabada su última frase.
-Su vuelo representa el anhelo de lo imposible.
En esto era como Goyito, que siempre andaba con ideas raras en la
cabeza. Como si no se conformara con que las cosas fueran como son.
Claro que a él no le faltaba motivo. Porque la verdad era que daba pena
mirarle. Con aquella espalda tan torcida como los muelles de los somieres.
Hasta los chicos se metían con él por la calle
-¿Qué, Goyito -le decían los muy brutos- todavía no has encontrado
el duro?
Doña Julia, la señora, le aceptaba en su casa porque había conocido a
su madre y a toda su familia, pero lo cierto es que no podía soportar su
presencia. Por una sola razón, porque doña Julia no puede soportar la pre
sencia de nadie que tenga un defecto físico. Una simple verruga que te sale
en el rostro basta para que huya de tu lado.
Estos días anda cabizbaja y errática por la casa, y la sola mención de
lo sucedido basta para hacerla suspirar.
-La culpa es mía -murmura- por dejarle subir al tejado.
Eso fue lo que pasó. La tormenta había arrancado de cuajo la ante
na de la televisión y Goyito se ofreció a arreglarla.
-Para eso me basto y sobro yo solo -le dijo a Pilar cuando ésta se lo
comentó.
Y así fue. Se presentó por la mañana y Pilar y Antonia le acompa
ñaron al tejado, porque quería reconocer el terreno. Acababa de llover y las
tejas relucían por la humedad, por lo que Pilar le dijo que tuviera cuidado
no se fuera a resbalar. Pero Goyito se escurrió ágilmente por una de las
ventanas de las carboneras. Se movía como los gatos. Las chimeneas, las
ventanas y las tejas estaban tan impolutas como la nieve que cae en las
montañas. Goyito regresó unos minutos después.
-Esto es pan comido -dijo sacudiéndose el yeso de las manos cuan
do regresó de su reconocimiento-. La voy a poner arriba del todo, como si
fuera una espina de besugo.
Goyito tenía esas salidas. No hablaba como las otras personas, tenía
que decirlo todo a su manera. Como si viera siempre dos cosas: lo que
veíamos los demás, y otra cosa de la que sólo él se daba cuenta, pero que
tan pronto te la hacía notar tampoco tú podías dejar de ver. Como eso de
las antenas de las televisiones, que a partir de entonces siempre fueron para
mí como la espinas que se dejan en los platos después de comer pescado.
No creo que fuera un poco retrasado, como decía doña Julia, aunque
en la escuela no hubiera aprendido ni siquiera a leer. Esto último no quería
reconocerlo, y para negarlo hacía aquellas demostraciones que tanto nos
hacían reír. Tomaba el periódico o el libro y fingía que estaba leyendo.
Cosas que no sé de dónde se sacaba, pero que él iba recitando sin equivo
carse, como si efectivamente estuvieran escritas en aquellas páginas. El
señor se lo pasaba en grande y muchas veces, cuando venían sus amigos,
llamaba a Goyito para que le leyera.
-A ver, Goyito, léenos lo de las propiedades de la materia.
Y Goyito cogía muy serio un libro y empezaba a leer:
-La materia es constante, permanente, indestructible. Los cuerpos
pueden cambiar de masa, volumen y de forma, pero las partículas mate
riales últimas son inalterables.
Y el señor y todos sus amigos, le aplaudían en medio de grandes
risotadas, mientras Goyito se ponía rojo de satisfacción.
También se sabía frases enteras de las novelas. Las abría por cual
quier parte y leía:
-Jamás seas mezquino en nada; jamás seas desleal; jamás seas cruel.
Evita estos tres vicios, Trot, y siempre creeré en ti.
Pero con la verdadera habilidad de Goyito estaba en sus manos.
Eran también lo más bonito que tenía. Largas, delgadas, como si estuvie
ran pensadas para abrir cajas de caudales. Es lo que decía él, poniéndolas
complacido sobre la mesa, que él tenía que haber sido ladrón.
Y añadía, acercándose a Antonia y a mí, que nos meábamos de risa:
-Os llevaría a Montecarlo y dejaríamos a todas esas señoras tan cur
sis peladas como las gallinas.
Cuando subió al tejado, Antonia y Pilar estaban en la cocina termi
nando de preparar la comida. Pueron ellas las que vieron caer su camisa.
Se asomaron a la ventana y, como no le encontraban por ningún sitio, estu
vieron mirando al tejado. La caja de herramientas estaba junto a la antena,
y su ropa diseminada a su alrededor. Se lo había quitado todo, hasta los
calzoncillos y los calcetines. Se llevaron un susto monumental, pues pen
saron que se podía haber tirado a la calle, pero no dieron con él. Pueron a
decírselo a doña Julia y ésta llamó a la policía. Vinieron dos guardias.
Antonia conocía a uno de ellos, que era de su pueblo. Bajó del tejado dán
dose importancia, como si fuera el inspector Clouseau.
-¿De quién son esas ropas?
-De Goyito -le contestamos.
Pueron a por la máquina de fotos y estuvieron fotografiando la esce
na de los hechos, como decían ellos. De vez en cuando se volvían y nos
miraban con ojos acusadores, como si supiéramos algo que no les quería-
mos decir. Se comportaban como buitres que se cernieran sobre nosotras
devorando cada una de nuestras palabras y de nuestros gestos. Las ropas
de Goyito estaban tiradas por el tejado, como si se las hubiera ido quitan
do según se acercaba a su borde. Allí, en la misma cornisa, estaban sus
zapatos; con las punteras mirando al vacío. Como si se hubiera ido a dar
un baño y los hubiera dejado a la orilla del agua.
Luego vino el inspector y estuvieron toda la tarde buscando por los
tejados. Llegaron a revisar sin éxito la manzana entera.
-No tiene explicación -dijo el inspector secándose el sudor de la frente.
Luego, al pasar por el salón, se quedó mirando el cuadro.
-Es el vuelo de Icaro -le dijo Pilar.
Y se vio que no sabía quién era, aunque, como era muy orgulloso, no
se atreviera a preguntarnos nada.
Pero Goyito e Icaro se parecían. ícaro se había construido aquellas
alas y Goyito siempre se estaba sacando cosas de la cabeza. De hecho podía
haber sido inventor, y de los grandes. Para cualquier problema tenía una
solución. En la casa había instalado un sistema como en los hoteles, de
forma que cuando llamaban al timbre caía una plaquita con un número que
te indicaba la habitación a la que había que ir. Pero como nos armábamos
un lío espantoso a Goyito se le ocurrió poner fotografías. Tocaba el timbre,
y lo que veías caer era la cara de la señora, la de don Fernando, o la de las
señoritas, y así sabías enseguida quién te estaba llamando. También inven
tó la fregona, aunque este invento no prosperó porque a doña Julia le dio
por decir que el suelo no quedaba bien así, y que lo que éramos era unas
vagas que no queríamos fregar de rodillas que era como siempre se había
hecho. Y hasta el mando a distancia, que una vez que el señor se hizo un
esguince en el tobillo y Goyito le puso al cable un alargador para que
pudiera apagar y encender el televisor sin moverse del sitio.
Pero cuando floreció todo su ingenio de inventor fue cuando la
señorita Sofía, la hermana pequeña de doña Julia, tuvo aquel accidente. La
señorita tenía la voz más dulce, la risa más alegre, los modales más agra
dables y fascinantes que se puedan describir. Todo en ella era diminuto, y
eso la hacía más preciosa a los ojos de Goyito. Pero aquel accidente la cam
bió el carácter. Fue una cosa terrible porque la pobre se quedó ciega por un
tiempo. Estaba tan desesperada que, sobre todo cuando la trajeron del hos
pital, no se podía hacer vida de ella. De pronto se tiraba de la cama, como
si las ropas se hubieran puesto a arder, y si no corrías a cogerla llegaba a
darse contra las paredes, como hacen las polillas. Goyito inventó aquel sis-
tema de alarma. Unas campanitas que colgaba en su cuarto, por encima de
su cama, y que la señorita hacía sonar cuando se levantaba, poniéndonos
sobre aviso. También inventó las sesiones parlantes. Teníamos que ir al cine
y luego, en un magnetófono, grabábamos el argumento de la película. La
contábamos de arriba a abajo para que la señorita la pudiera escuchar
cuando estuviera aburrida, y así estuviera al tanto de toda la cartelera. Pero
lo más hermoso fueron los caminitos hechos de hilo. La señorita no se que
ría levantar de la cama, y él tendió hilos por toda la casa, de forma que ella,
sirviéndose del tacto pudiera orientarse sin dificultad e ir de unos cuartos
a otros. Los hilos tenían diferentes colores y verles volar sobre nuestras
cabezas, era de las cosas más hermosas que puedan imaginarse. Como ir
bajo una enramada hecha sola de pensamientos.
Estaba loco por ella, y de hecho me siento un poco culpable por una
cosa que pasó. Una tarde yo llevaba hacia el baño a la señorita y me encon
tré a Goyito en el pasillo. Ni aun ahora sé por qué se me ocurrió aquello. El
caso es que le indiqué con mis gestos que nos siguiera. Goyito entró en el
baño detrás de nosotras, y vio cómo la desnudaba y la ayudaba a meterse
en el baño. El vapor del agua hirviente, el aroma de las sales de baño hacía
de aquel lugar un espacio de ensueño. Era cosa de ver el rostro resplande
ciente de la señorita en medio de la tenue nube que formaban aquellos
exquisitos efluvios, mientras se movía en el agua. Su delgadez parecía pro
venir de un fuego interior que la consumía y que se reflejaba en sus ojos
febriles. Yo le pasaba la esponja, y con el rabillo del ojo trataba de escrutar
la expresión de Goyito, que miraba la escena maravillado.
A la señorita le gustaba que Goyito la fuera a visitar. Tenía una
forma cautivadora de tratarle, como si fuera un juguete al que pudiera
abandonar cuando se cansara de él. A veces hablábamos del amor, y para
animarla le decíamos que no se preocupara porque muy pronto estaría bien
y seguro que aparecería algún chico que la robaría el corazón.
-¿Cómo va a pasar algo así -nos contestaba riéndose- si ni siquiera sé
si tengo corazón?
Luego la señorita se fue. La operaron en Barcelona, en una clínica
muy famosa, y muy pronto pudo ver de nuevo. Recuerdo que cuando se lo
dijimos a Goyito se puso a llorar como un niño. Pero la señorita no regresó
como nos había prometido. Doña Julia nos decía que estaba demasiado
ocupada, pero yo creo que los ricos son siempre así. Tienen demasiadas
cosas, y cuando se cansan de una enseguida se encaprichan de otra nueva.
No tienen tiempo de ponerse a pensar en lo que dejaron atrás. Como hace
mos los pobres, para los que la memoria es todo lo que tenemos.
A partir de entonces Goyito se hizo más reservado y empezó a ir
menos por casa.
Un día me lo encontré en la calle, y se lo reproché.
-Ya no nos quieres ver.
Y él se encogió de hombros.
Fue entonces cuando pusieron aquella película. El jorobado de
Nuestra Señora de París. Salí con el corazón en la boca. Incluso fui a la igle
sia a rezar para que Goyito no la fuera a ver. Pero no tardó en hacerlo, por
que el señor tenía cines y él entraba gratis en todos. La vio veintitrés veces,
y siempre salía con el corazón destrozado.
Fue entonces cuando Pilar se lo encontró por la calle y, al decirle lo
de la antena, se ofreció a arreglarla.
Llevábamos cerca de dos meses sin verle y recuerdo que lo primero
que me preguntó fue si había visto aquella película.
-Esmeralda es como la señorita -murmuró, cogiendo mi mano entre
las suyas.
Creo que era en eso en lo que pensaba cuando decidió escaparse de
aquella forma. Que su fuga llegara a oídos de la señorita, pero también
vengarse de todos nosotros, que nos reíamos de él. Decirnos que no le
conocíamos, que nadie en aquella ciudad sabía de lo que era capaz.
Y yo soy la única que conoce su secreto. Porque aquella tarde, cuan
do Pilar y Antonia vieron caer su camisa, yo, que estaba en mi cuarto, le vi
escaparse por el tejado. Corría desnudo de una chimenea a otra, como una
luz errabunda, y cuando me descubrió en la ventana se detuvo un momen
to y se llevó un dedo a los labios, para pedirme que guardara silencio.
Y eso he hecho, aunque debo reconocer que me cuesta. La otra tarde,
por ejemplo, Toño, mi novio, casi se enfada conmigo. Estábamos sentados
en un banco y como apenas le hacía caso se molestó.
-Tú me ocultas algo -me dijo.
Y a mí me dio la risa, porque estaba pensando en Goyito y en que,
gracias a él, hasta el mismo ícaro se había hecho famoso en la ciudad ente
ra. Ese había sido el titular del periódico: Un ícaro castellano. El inspector
estaba que se le llevaban los demonios porque todos en la calle le gastaban
bromas con este asunto, y yo no podía dejar de pensar en el pobre Goyito
corriendo desnudo por el tejado, en dónde podría estar, y en lo hermoso
que habría sido que de verdad se hubiera podido ir volando, dejándonos
pasmados a todos. Pero ¿importaba tanto que no lo hubiera hecho?, ¿acaso
no vivíamos gracias a las mentiras? Por ejemplo, ¿amaba yo a Toño? No, al
menos, como Quasimodo, el jorobado de aquella película, amaba a la gita
na Esmeralda. Y sin embargo, me gustaba aparentar que lo hacía. Eso era
el amor, fingir que era posible lo que no podía ser.
Por eso, cuando esa tarde regresé a casa me dio por llorar como una
tonta. Me acordaba de mi novio, y en cómo me había mirado con aquellos
ojos de ternero, que la verdad es que daban ganas de sacárselos de los pár
pados y ponerte a chuparlos, y me parecía que no me estaba portando bien
con él. Incluso me hice el propósito de contárselo todo al día siguiente.
Pero llegó ese día y, aunque estuve más cariñosa que nunca para tenerle
contento, seguí sin abrir la boca. No sólo por Goyito sino también por mí,
y por Antonia, que acababa de conocer a un chico y estaba viviendo en las
nubes desde entonces. Porque no se puede vivir sin secretos.
Los secretos son como el pájaro que se golpea contra los barrotes de
la jaula. "Déjame salir, déjame salir", repite una y otra vez. Y no digo que
no apetezca, pero hay que aguantarse las ganas. Me he dado cuenta de que
sólo queda el silencio cuando alguien deja abierta la puerta y el pájaro está
en libertad.
También podría gustarte
- Proyecto 13 Primer Grado. Obra de TeatroDocumento16 páginasProyecto 13 Primer Grado. Obra de TeatroMITZYAún no hay calificaciones
- La venganza de la mano amarilla y otras historias pesadillescasDe EverandLa venganza de la mano amarilla y otras historias pesadillescasCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- PatronDocumento10 páginasPatronNicolas Muñoz CalvaresiAún no hay calificaciones
- Trabajo Final VINODocumento22 páginasTrabajo Final VINOerik ramos0% (1)
- Varios - Juventud CanibalDocumento152 páginasVarios - Juventud CanibalChamilo PunkrockerAún no hay calificaciones
- Mccabe Patrick - El Aprendiz de CarniceroDocumento149 páginasMccabe Patrick - El Aprendiz de CarniceroMaría María MaríaAún no hay calificaciones
- Perros de Nadie.-2Documento37 páginasPerros de Nadie.-2la pika de min yoongiAún no hay calificaciones
- Antología NarrativaDocumento53 páginasAntología NarrativaFranco SovarsoAún no hay calificaciones
- Antonio Ramos Revillas - Marolas (2020)Documento34 páginasAntonio Ramos Revillas - Marolas (2020)Dennis GonzalezAún no hay calificaciones
- Nadamenosquetodo 00 UnamuoftDocumento68 páginasNadamenosquetodo 00 UnamuoftPatrick R. SnowAún no hay calificaciones
- Barletta, Leonidas - Historia de PerrosDocumento88 páginasBarletta, Leonidas - Historia de PerrosWara Tito Rios100% (1)
- Patron - CUENTODocumento10 páginasPatron - CUENTODaniela Denise LeivaAún no hay calificaciones
- PatronDocumento10 páginasPatronopcleo0% (3)
- Kitty Peck y los asesinos del Music HallDe EverandKitty Peck y los asesinos del Music HallCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (21)
- Francisco A Baldarena - Un Gato Bajo La LluviaDocumento10 páginasFrancisco A Baldarena - Un Gato Bajo La LluviaAranza YazulyAún no hay calificaciones
- Curti Nelo Sobre Bueyes Perdidos PDFDocumento61 páginasCurti Nelo Sobre Bueyes Perdidos PDFAndy MartínezAún no hay calificaciones
- Niebla 2Documento174 páginasNiebla 2frannhdzzAún no hay calificaciones
- En Una Cajita de FósforosDocumento6 páginasEn Una Cajita de FósforosphileasfoggscribAún no hay calificaciones
- Tres Novelas: Niebla - Abel Sánchez - La tía TulaDe EverandTres Novelas: Niebla - Abel Sánchez - La tía TulaAún no hay calificaciones
- Tercer Entrega PDL SantanderDocumento11 páginasTercer Entrega PDL SantanderEsteban CancioAún no hay calificaciones
- Juan Castigo y Pocarropa Jose Luis MolinaDocumento77 páginasJuan Castigo y Pocarropa Jose Luis MolinaDipladenia RobleAún no hay calificaciones
- El006006 PDFDocumento12 páginasEl006006 PDFEsteban DiazAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento33 páginasUntitledEdith SalgadoAún no hay calificaciones
- Perros de Nadie, Esteban Valentino Libro Completo GratisDocumento52 páginasPerros de Nadie, Esteban Valentino Libro Completo GratisMaximiliano del Cerro59% (49)
- La Quinta de Las CelosíasDocumento6 páginasLa Quinta de Las Celosíasyesiasher100% (1)
- Amigos Por El Viento. Liliana Bodoc.Documento7 páginasAmigos Por El Viento. Liliana Bodoc.Claudia Zalazar100% (1)
- Covertini, Horacio - El Pus Del DiabloDocumento10 páginasCovertini, Horacio - El Pus Del DiabloDamián LavenaAún no hay calificaciones
- NieblaDocumento97 páginasNieblaRocio BernhardtAún no hay calificaciones
- Miguel de Unamuno - NieblaDocumento207 páginasMiguel de Unamuno - NieblaethanAún no hay calificaciones
- Mari@na Enriquez - El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasMari@na Enriquez - El Desentierro de La AngelitaYamilaEmePAún no hay calificaciones
- Pinocho El Cuento Original Adaptado para NiñosDocumento10 páginasPinocho El Cuento Original Adaptado para NiñosMaria Lourenço LopesAún no hay calificaciones
- Los Raros (Sol Silvestre)Documento5 páginasLos Raros (Sol Silvestre)SolSilvestreAún no hay calificaciones
- Ejercicios Sobre Estereotipos LiterariosDocumento2 páginasEjercicios Sobre Estereotipos LiterariosCaty CortésAún no hay calificaciones
- Miguel de Unamuno - Nada Menos Que Todo Un HombreDocumento58 páginasMiguel de Unamuno - Nada Menos Que Todo Un HombreBrandon joel MantillaAún no hay calificaciones
- 3º 1 Contimuidad PedagógicaDocumento5 páginas3º 1 Contimuidad PedagógicaItziar EtxeandiaAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)Documento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)AlguienAún no hay calificaciones
- Enríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEnríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaAilín MangasAún no hay calificaciones
- 2017 Lecturas Proyecto 09Documento28 páginas2017 Lecturas Proyecto 09javier felipe marquezAún no hay calificaciones
- Gila Miguel - La Jaleo El Bizco Y Los DemasDocumento36 páginasGila Miguel - La Jaleo El Bizco Y Los DemasBRTBLLDAún no hay calificaciones
- Pinocho El Cuento Original Adaptado para NiñosDocumento18 páginasPinocho El Cuento Original Adaptado para NiñosMarly QuirozAún no hay calificaciones
- Pinocho El Cuento OriginalDocumento8 páginasPinocho El Cuento OriginalDaniel HernandezAún no hay calificaciones
- Patron. Abelardo CastilloDocumento20 páginasPatron. Abelardo CastilloJorgelina CarbajalesAún no hay calificaciones
- FIC - Simenon, Georges - Maigret en Los Bajos FondosDocumento86 páginasFIC - Simenon, Georges - Maigret en Los Bajos Fondosmpalen1100% (2)
- Practica N°7 Mashmellows TERMINADODocumento11 páginasPractica N°7 Mashmellows TERMINADONaysha Gil JuarezAún no hay calificaciones
- 5 Ejemplos de Sctock de Seguridad y Empresas Que Manejen Stock de SeguridadDocumento4 páginas5 Ejemplos de Sctock de Seguridad y Empresas Que Manejen Stock de SeguridadMIGUEL BAEZA SAGREROAún no hay calificaciones
- Plan de Trabajo Mde Hand in Hand0489059001646692953Documento4 páginasPlan de Trabajo Mde Hand in Hand0489059001646692953ROSA CONDORAún no hay calificaciones
- PERFIL Eliseo FloresDocumento24 páginasPERFIL Eliseo FloresELISEO FLORES MEJIAAún no hay calificaciones
- Mi Mente en VozDocumento4 páginasMi Mente en VozFleming OrtizAún no hay calificaciones
- Regulaciones Fitosanitarias Exportacion RARDocumento28 páginasRegulaciones Fitosanitarias Exportacion RARAntonio Saavedra LeivaAún no hay calificaciones
- Recetas Flipantes Ebook4Documento36 páginasRecetas Flipantes Ebook4Mario GlezPAún no hay calificaciones
- PIRAÑASDocumento2 páginasPIRAÑASVÁSQUEZ RUBIO DERMALIAún no hay calificaciones
- Hazlo Tu Mismo Cura Tus Ollas de BarroDocumento1 páginaHazlo Tu Mismo Cura Tus Ollas de BarroEspar TacusAún no hay calificaciones
- Planilla Pedido Aliservice ABRIL 2022 (Vajilla EPP Articulos Escritorio)Documento59 páginasPlanilla Pedido Aliservice ABRIL 2022 (Vajilla EPP Articulos Escritorio)Marjorie Iveth Leyton OyarzoAún no hay calificaciones
- Mientras DureDocumento141 páginasMientras DurePablo A RecioAún no hay calificaciones
- Receta Jabon Transparente GlicerinaDocumento4 páginasReceta Jabon Transparente GlicerinaTempleventanas S.A.SAún no hay calificaciones
- Volumetria Ác-BaseDocumento29 páginasVolumetria Ác-BaseDiego Palomino PilcoAún no hay calificaciones
- Razonamiento Matematico - Graficos Estadisticos SCDocumento9 páginasRazonamiento Matematico - Graficos Estadisticos SCPMI JHON ALEXANDER AYAY ISHPILCO0% (1)
- ÁFRICADocumento42 páginasÁFRICAJose Ramiro Geronimo CanalesAún no hay calificaciones
- Proyecto Final ADITIVOSDocumento53 páginasProyecto Final ADITIVOSMelisa Hernandez SanchezAún no hay calificaciones
- Menú A La Carta: Cocina Casera Non StopDocumento14 páginasMenú A La Carta: Cocina Casera Non Stoptrollforever 123Aún no hay calificaciones
- DESCUBRE TU SABOR Cafe Word SenaDocumento2 páginasDESCUBRE TU SABOR Cafe Word SenaTatianaEcheverriHernándezAún no hay calificaciones
- Comandas 2023 07 12Documento15 páginasComandas 2023 07 12Diego OimasAún no hay calificaciones
- Formula para Nutrición CerdosDocumento20 páginasFormula para Nutrición CerdosGranja EvalunaAún no hay calificaciones
- TFM L121Documento445 páginasTFM L121cristhofercarhuasAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Conocimiento Sobre CafeDocumento6 páginasCuestionario de Conocimiento Sobre CafeM MmAún no hay calificaciones
- Los 5 Fuerzas de Porter y Cadena de Valor.Documento13 páginasLos 5 Fuerzas de Porter y Cadena de Valor.Miguel Angel Racacha EncarnaciónAún no hay calificaciones
- PC-Excel IntermedioDocumento67 páginasPC-Excel IntermedioAntonio AleAún no hay calificaciones
- El Altar de MuertosDocumento1 páginaEl Altar de MuertosIsabel Garcia SerraAún no hay calificaciones
- DIAPOSITIVAS PulpaDocumento11 páginasDIAPOSITIVAS PulpaYudely TorresAún no hay calificaciones
- Características Físicas Del Alimento Balanceado Practica Nº 8 Introducción.Documento4 páginasCaracterísticas Físicas Del Alimento Balanceado Practica Nº 8 Introducción.Andrea SotoAún no hay calificaciones
- Riopaila Castilla S.ADocumento5 páginasRiopaila Castilla S.AMARIA JOSE RIVAS ALVISAún no hay calificaciones