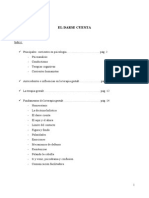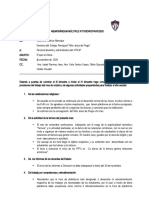Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del Psicoanalisis y Las Psicoterapias...
Del Psicoanalisis y Las Psicoterapias...
Cargado por
Florencia Robledo ChamiDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Del Psicoanalisis y Las Psicoterapias...
Del Psicoanalisis y Las Psicoterapias...
Cargado por
Florencia Robledo ChamiCopyright:
Formatos disponibles
Se ptie mb re - Diciembre 2004 • Año III • Número 12
#11/#12 Septiembre / Diciembre
2004
SUMARIO
Filosofía ◊ Psicoanálisis Neurosis de guerra en un niño excomb-
Por Jacques-Alain Miller
atiente
Por Mario Elkin Ramírez
¿Desangustiar?
Por Eric Laurent
La era del trauma
Por Marcelo Veras
Los Nombres del Padre y el deseo del
analista Una decisión, al final los principios
Por Javier Aramburu Por Adriana Abeles
Imagen, satisfacción y desubjetivación Detrás del manto de citas hay un Sujeto
Por Ricardo Nepomiachi Por Gabriela Levy Daniel
Del psicoanálisis y las psicoterapias Pubertad-Cuerpo-Síntoma
Por María Hortensia Cárdenas Por Águeda Hernández, Nora Piotte y Norma Villella
LA OPINIÓN ILUSTRADA
Ética del compromiso militante
Por Ernesto Laclau
COMENTARIOS DE LIBROS
La noche del oráculo
de Paul Auster
Por Sergio G. Colautti
Copyright Virtualia © 2004 - http://www.eol.org.ar/virtualia/
#11/#12 Septiembre / Diciembre - 2004
Del psicoanálisis y las psicoterapias
Por María Hortensia Cárdenas
Mientras las psicoterapias se despliegan en función de supuestos ideales sociales de adaptación e identificación comuni-
taria, el discurso del psicoanálisis produce su diferencia orientado por lo real del síntoma para cada uno.
No hay clínica sin ética
Las psicoterapias, que deben al psicoanálisis su certificado de nacimiento, acogen las prácticas más variadas; unas tienen como
finalidad rectificar el yo consciente de los sujetos y devolverlos a las normas sociales, otras buscan dominar las emociones para
evitar los desbordes y se dedican a enseñar habilidades sociales y de conducta. El discurso médico, por otro lado, promete la
cura y la felicidad por medio del fármaco; las causas se remiten a la herencia o a lo congénito y la responsabilidad del sujeto
–así como la del propio médico frente a él- pueden de ese modo ser elididas: la responsabilidad se endosa a los avances o los
atrasos de la ciencia y “el factor humano” interviene únicamente cuando se trata del “error”.
En suma, existe un sinnúmero de técnicas terapéuticas, ofertas masivas de tratamiento, que pasan por la sugestión, la edu-
cación, la gimnasia, la manipulación, técnicas de autoayuda, grupos de apoyo, políticas de laboratorios y otras, técnicas cada
vez más variadas y numerosas ofertadas con descaro y demandadas con la esperanza de conseguir algún consuelo o remedio
para el sufrimiento subjetivo.
Hoy en día los ideales han cambiado, algunos ya no valen más o se han pervertido en un sin número de casos. En muchas
situaciones el ideal de nuestra época se reduce a un ideal de funcionamiento eficaz. Las instituciones mantienen un discurso
que apela a la norma, al orden, en un intento por acallar el malestar, por mantenerlo al filo de su expresión. Y, sin embargo,
las normas fallan. Es lo que encontramos en una de las obras mayores de Freud, “El malestar en la cultura”: cuanto más se
intenta poner un límite a ciertas satisfacciones, cuanto mayor es la opresión que ejerce una sociedad sobre los individuos que
la integran, mayor es la trasgresión que ella provoca. La propia corrupción es, desde cierto ángulo, el fruto de un sistema que
produce impasses sin reconocerlos como tales, menos todavía como inherentes a él mismo; razón por la cual, el círculo vicioso
no pareciera tener salida. Ante esta situación la respuesta es un discurso identificatorio -”sea razonable, actúe según su bien y
de acuerdo a la norma”- que no pacifica, que fracasa en resolver el enigma del goce y continúa dividiendo al sujeto porque el
síntoma insiste.
Desde un inicio el psicoanálisis se diferencia radicalmente de otras terapéuticas que, apoyadas en el discurso científico, se
limitan a describir, observar, clasificar, experimentar y concluir estadísticamente, para todos igual. Desde esta perspectiva no se
toma en cuenta la particularidad para hacer emerger al sujeto mortificado por su síntoma.
Los nuevos síntomas son modos de respuesta al malestar en la cultura; las toxicomanías, anorexia, bulimia, ataques de pánico,
depresiones, stress, violencia generalizada, delincuencia, conducta antisocial, fracasos escolares, adicciones, demandas tera-
péuticas de urgencia, etc. son acogidos por una variedad de terapias alternativas, prácticas específicas para su tratamiento, en
comunidades y redes solidarias que solo ponen en evidencia el aislamiento y la soledad. Reducen al síntoma a un desorden de
la época y proponen los lugares de identificación comunitaria. Las psicoterapias saben de la exigencia del discurso social de ser
productivo y ofrecen una respuesta en este sentido. Sin cuestionar esta demanda social y los ideales que la acompañan, de los
que los mismos psicoterapeutas se hacen objeto sin saber, plantean un ideal terapéutico que, cuando no conduce al fracaso por
la reaparición del síntoma, reduce la vitalidad del sujeto al que se le ha colgado una etiqueta diagnóstica que habrá de cargar
por el resto de su días. Así, diagnóstico y tratamiento le habrán impuesto una nueva cárcel. Son prácticas que terminan atrapa-
das en la rigidez de sus normas y en el retorno de lo reprimido. Se paga caro el precio de estas terapéuticas porque facilitan la
identificación alienando mucho más al sujeto. Se cierra la posibilidad de que se pregunte por lo que le sucede y que se respon-
sabilice de su deseo.
El psicoanálisis de orientación lacaniana se distancia y se diferencia de todas estas técnicas y prácticas terapéuticas que ex-
cluyen al goce y al sufrimiento implicado en el síntoma. El malestar de un sujeto y la clínica nos llevan a plantearnos siempre
al síntoma en el centro de toda nuestra práctica. El psicoanálisis se dirige a lo real del síntoma, del síntoma concebido como lo
más propio del sujeto. Si la práctica se centra en lo singular del caso, no puede estar delimitada por patrones pero sí por prin-
Copyright Virtualia © 2004 - http://www.eol.org.ar/virtualia/ 2
#11/#12 Septiembre / Diciembre - 2004
cipios, tal como Lacan lo formalizó en su artículo “La dirección de la cura y los principios de su poder”. En eso radica la ética
del psicoanálisis.
Los poderes de la palabra
Las psicoterapias hacen uso del poder de la transferencia por medio de la sugestión o cualquier otra desviación. Imponen un
sentido al malestar que hacen tomar como el buen sentido. Es un discurso que indica lo que hay que decir y lo que hay que
hacer. Por el psicoanálisis se sabe que la escucha opera, sólo que el psicoanalista y el terapeuta no hacen el mismo uso del
poder de la palabra.
El psicoanálisis y las psicoterapias reconocen la existencia de una realidad psíquica, punto de encuentro de la causa de los
trastornos que afectan al psiquismo. La gran pregunta, que hace a la diferencia, es cómo operar sobre la realidad psíquica para
producir un cambio.
Toda psicoterapia funda su actuar en la incidencia de la palabra del Otro. Es decir, hay un Otro que dice lo que hay que hacer; el
sujeto que sufre obedece a este Otro y espera su aprobación. Este es el principio para todas las psicoterapias y, en este sentido,
son terapias de la imagen de sí, que buscan restituir al yo las funciones de adaptación y dominio bajo la supervisión del que se
presenta como modelo. Así, este doctor del remodelamiento no es más que una suerte de amo disfrazado. Con este método, la
identificación con el amo está asegurada. Aquel que se presenta como teniendo perfecto dominio sobre sí mismo y sobre los
deseos, tiende a ocupar el lugar del Ideal; el hecho mismo de la palabra que se le dirige y de la palabra que se devuelve consti-
tuye su poder para actuar sobre el otro. La transferencia misma implica la concesión de un poder al médico, analista, psicotera-
peuta o cualquiera fuese la especialidad de aquel a quien se habla sobre lo que se padece. El asunto en cuestión es, dado ese
poder, ¿cómo habrá de usarse? Un psicoanalista sabe que si tiene algún poder sobre el paciente, éste no será para ser usado sino
para favorecer el desciframiento de lo inconsciente, para permitir que una cura posible advenga, nunca para imponerla desde el
modelo o el ideal. Por eso se abstiene del poder de la sugestión que la palabra misma le otorga.
Después de Freud los psicoanalistas han definido al psicoanálisis como una terapia por identificación. Jacques Lacan cuestiona
tempranamente esta práctica y rechaza esta postura. Rechazar ser el amo se sostiene en la ética del psicoanálisis y del deseo del
psicoanalista.
Hay que decirlo claramente, el psicoanálisis ubica el movimiento del psiquismo en el inconsciente. El analista, atento al discur-
so, toma en cuenta las formaciones del inconsciente, los lapsus, los equívocos, los sueños, esas manifestaciones extraordinarias
del inconsciente que hay que saber atrapar. Las psicoterapias, en cambio, toman en cuenta el discurso consciente, las represen-
taciones que el paciente hace de sí mismo y del mundo que, sin duda causan sufrimiento, pero no son la vía para producir un
cambio.
Tomemos el caso de un paciente que se presenta como depresivo, que se identifica como tal. El terapeuta buscará cambiar la
manera como el paciente percibe el mundo transmitiéndole los valores que él juzga necesarios para funcionar en el mundo
de hoy. Es decir, el terapeuta se ofrece a sí mismo como un modelo de identificación y no toma en consideración la causa del
malestar y, vía la sugestión, superpone una manera nueva de ser en el mundo.
Si el terapeuta postula “yo sé lo que tienes, sé lo que te falta, sé lo que necesitas”, entonces cierra la puerta al análisis. Si se
rechaza esta postura, se abre la dimensión propiamente analítica del discurso. El analista se posiciona desde un lugar de no
saber y por eso el sujeto debe hablar. No prejuzga lo que le hace falta al paciente. Es la vía por la que el sujeto debe transitar
para encontrar el deseo que lo causa de manera singular, más allá de la identificación. Hay que saber que ninguna identificación
satisface a la pulsión y la clínica pone en evidencia la insistencia del síntoma y los fracasos por dominarlo. No se trata para el
analista de adaptar al sujeto a una realidad que no es más que su manera de acomodarse en la vida, ni de restituir en el paciente
un modo de disfrutar y regular la vida porque nadie guarda los secretos de La Felicidad; pretenderlo sería una farsa. El analista
no es tampoco el representante del principio de realidad; está allí para que la realidad psíquica –que es la que cuenta cuando se
trata de la subjetividad- se presente y se represente.
Hace falta que el analista esté habitado por un deseo más fuerte que el deseo de ser el amo. El analista no tiene una respuesta
previa y no puede estar tomado por prejuicios, ser agente de algún discurso establecido, ni estar al servicio de otra finalidad
diferente a la operación analítica.
Copyright Virtualia © 2004 - http://www.eol.org.ar/virtualia/ 3
#11/#12 Septiembre / Diciembre - 2004
“El psicoanálisis no es una terapéutica como las demás”
Esta afirmación de Jacques Lacan en “Variantes de la cura tipo”. (en Escritos 1 precisa, por un lado, que el psicoanálisis tiene
un valor terapéutico, dimensión abierta por Freud desde sus primeros casos de histeria; por otro lado, se diferencia de otras
prácticas terapéuticas por el uso degradado de la experiencia y la falta de rigor en su práctica. Si los conceptos fundamentales
del psicoanálisis incluyen una dimensión ética es debido a la naturaleza misma del campo de la experiencia de que se trata. Se
hace necesario orientarse en la dirección de la cura por unos principios y conceptos fundamentales con los cuales demostrar su
eficacia terapéutica y los resortes de su acción. Sin principios y sin ética el psicoanálisis se degrada a un mero psicologismo.
Si bien el psicoanálisis comparte con algunas psicoterapias el uso de la palabra como instrumento en la cura, la diferencia no
reside en la duración del tratamiento, en el uso del diván o de la asociación libre, el tiempo de la sesión, o en los diplomas de
estudio de cursos en psicoanálisis. Lo que marca la separación con otras terapias de la palabra es la dirección de la cura, es
decir, la manera como el analista dirige, no al paciente, sino el tratamiento, especialmente en relación a la transferencia, la
interpretación y el deseo del psicoanalista. Examinaremos brevemente en qué consisten estos principios.
La medicina y la psiquiatría, sobrepasada por las neurociencias y las técnicas cognitivo-conductuales, consideran al síntoma
como una anomalía que hay que eliminar. ¿Cuál es la política del psicoanálisis diferente de la identificación como propo-
nen las psicoterapias y otras orientaciones psicoanalíticas? Todo depende de cómo se interpreten los síntomas y la cura que
se proponga El psicoanálisis de orientación lacaniana, antes que erradicar el síntoma, busca esclarecer su función. Toma en
consideración al síntoma como una respuesta que el sujeto ha encontrado para hacer frente a lo real, a lo imposible. El síntoma
considerado como una respuesta deviene como necesario para el sujeto, singular para él, radicalmente único, y no un síntoma
social. La clínica demuestra que el síntoma es insistente, tiene un estatuto reacio al Otro porque se basta a sí mismo, sólo busca
satisfacerse. Por eso es que no es suficiente descifrarlo, hay que poner en consideración la articulación entre el síntoma y el
goce implicado. Lo paradójico del síntoma es que no se pone bajo control esclareciendo su sentido. Más allá de su envoltura
formal, el síntoma como sentido no cesa y muestra su vertiente imposible e inaccesible. De ahí que en la experiencia analítica
el síntoma deba encararse desde los sentidos y sinsentidos que ha tenido en la vida del sujeto hasta lograr lo que Lacan definió
como un “saber hacer con él”.
Tenemos un sujeto que sufre. Buscamos la causa del malestar para establecer una dirección de la cura. Esta simple operación
ubica nuestra práctica en el caso por caso. Toma al sujeto en la división de su ser y toma en cuenta la demanda del paciente que
dice “no sé lo que tengo”. El discurso científico excluye a la causa subjetiva en su tratamiento y establece una cura para todos
iguales en base a pretender conocer, saber las razones del malestar. El psicoanálisis, en cambio, toma en cuenta la íntima rel-
ación que existe entre causa y cura. Efecto y causa en apariencia están separados y se crea un vacío de saber. Se trata entonces
de esclarecer la causa.
El sujeto no sabe lo que le ocurre, pero al dirigirle la pregunta al analista establece ya una suposición de saber inconsciente.
Establece la posibilidad de encontrar una respuesta a la pregunta por la causa del sufrimiento, respuesta que va a aparecer en
los dichos del sujeto. El sujeto dividido entre su falta de saber consciente, pero lleno al mismo tiempo de respuestas que, sin
embargo, le han servido muy poco hasta el momento, se dirige a quien supone sabe. La transferencia entra en juego cuando
alguien le supone un saber a otro. En sí misma la transferencia es esta atribución de saber.
El analista se orienta por el deseo y este deseo es, en suma, conducir un análisis hasta llevarlo a su término. Se hace necesario
destacar el valor de “principio soberano” que Freud le adjudicó a la abstinencia del analista. Este principio apunta a no ofrecer
ningún sustituto a la demanda para que lo inconsciente pueda desplegarse; no responde, por ejemplo, accediendo a la demanda
de ser amado que el analizante le dirige ni tampoco, demanda algún afecto a sus pacientes. Lo que no quiere decir en absoluto
que no se tengan en cuenta los sentimientos sino que éstos, antes que ser respondidos, han de ser escuchados. Son los efectos de
una historia que se relata y, en ese sentido, son una guía, pero todos sabemos también que, muchas veces, los sentimientos son
engañosos. Por eso de entre todos, Lacan destacó la angustia; ella, la angustia, no engaña, es real.
La neutralidad del analista también fue puesta en juego por Freud al indicar que no debe guiarse por sus prejuicios en el mo-
mento de la interpretación. Lacan luego explicaría a la contratransferencia como la “suma de todos los prejuicios del analista”.
El analista se abstiene de toda comprensión emocional y de establecer una relación de empatía intersubjetiva porque sabe que lo
único que debe entrar en el proceso es el inconsciente de su analizante y no el suyo. En otras palabras, deja de lado sus opinio-
nes y sentimientos personales para no obstaculizar la asociación libre del analizante ni la atención flotante que debe mantener;
debe procurar la buena escucha de ese modo específico de decir que tiene el único que cuenta en la situación: el analizante.
Copyright Virtualia © 2004 - http://www.eol.org.ar/virtualia/ 4
#11/#12 Septiembre / Diciembre - 2004
El análisis es una experiencia del lenguaje y no una experiencia entre dos, emocional, confusa, confinada a los problemas del
registro imaginario.
El analista se presta en la transferencia para producir un saber. Amor y saber van de la mano pero solo en la medida en que un
sujeto pueda aventurarse, desde el amor al saber –lo que no es otra cosa que amar al que se supone que sabe- hacia un deseo de
saber. Se trata, entonces, de favorecer en cada uno el acceso a lo que puede saber sobre sí mismo y lo que lo rodea, en vez de
contemplarlo solamente. Es la vía, por la que algo del deseo podrá reintroducirse en el sujeto.
Es decir que partimos de la transferencia y operamos de tal modo que tenga efectos en lo real para atrapar así algo del goce. El
deseo del analista opera abriendo un espacio inusitado para el discurrir de la palabra, para la elaboración de un saber nuevo y
producir una rectificación subjetiva.
El psicoanálisis más que un tratamiento es una experiencia del inconsciente, de la palabra que permite la resolución de un prob-
lema. La experiencia psicoanalítica produce una relación nueva entre el sujeto y su síntoma. Por eso es que el psicoanálisis es
eficaz, sólo el psicoanálisis produce efectos que cambian. No hay otro modo, otro artificio que produzca una transformación
subjetiva ni otro profesional que pueda hacerlo.
Copyright Virtualia © 2004 - http://www.eol.org.ar/virtualia/ 5
También podría gustarte
- El lenguaje del cuerpo: Dinámica física de la estructura del carácterDe EverandEl lenguaje del cuerpo: Dinámica física de la estructura del carácterCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (22)
- Trauma, miedo y amor: Hacia una autonomía interior con la ayuda de las constelacionesDe EverandTrauma, miedo y amor: Hacia una autonomía interior con la ayuda de las constelacionesCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Terapia de la posesión espiritual: Técnica y práctica clínicaDe EverandTerapia de la posesión espiritual: Técnica y práctica clínicaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (7)
- Psicoterapia y problemas actuales: Debates y alternativasDe EverandPsicoterapia y problemas actuales: Debates y alternativasAún no hay calificaciones
- Introducción a la psicología de las emociones: Desde Darwin a la neurociencia, lo que son las emociones y cómo funcionanDe EverandIntroducción a la psicología de las emociones: Desde Darwin a la neurociencia, lo que son las emociones y cómo funcionanAún no hay calificaciones
- Psicoterapia Regresiva Transpersonal: Experiencias del trabajo terapéuticoDe EverandPsicoterapia Regresiva Transpersonal: Experiencias del trabajo terapéuticoAún no hay calificaciones
- Del Enfermo Imaginario Al Medico A PalosDocumento183 páginasDel Enfermo Imaginario Al Medico A PalosAlvaRo CamPosAún no hay calificaciones
- Diferencias y Semejanzas Entre La Teoria Psicoanalitica y La Teoria GestaltDocumento5 páginasDiferencias y Semejanzas Entre La Teoria Psicoanalitica y La Teoria GestaltRocio Armenta67% (3)
- La Psicoterapia y Sus ModalidadesDocumento40 páginasLa Psicoterapia y Sus Modalidadesana liliAún no hay calificaciones
- Terapia GestaltDocumento33 páginasTerapia Gestaltdnobles30Aún no hay calificaciones
- Estados TDCDocumento7 páginasEstados TDCAril Lira0% (1)
- Hora Santa Jueves Santo 2020 DefDocumento10 páginasHora Santa Jueves Santo 2020 DefLuis Miguel FernandezAún no hay calificaciones
- Terapias HumanistasDocumento36 páginasTerapias HumanistasJuan Carlos Melzner100% (2)
- Terapia HumanistaDocumento45 páginasTerapia HumanistaNesiie Jocee Cullen100% (1)
- Técnicas Narrativas Un Enfoque PsicoterapéuticoDocumento9 páginasTécnicas Narrativas Un Enfoque PsicoterapéuticoAnonymous L1z57% (7)
- Resumen CLinicaDocumento21 páginasResumen CLinicaIEP CordobaAún no hay calificaciones
- Metagenealogia Transgeneracional y TranspersonalDocumento8 páginasMetagenealogia Transgeneracional y TranspersonalCynthia AlemanAún no hay calificaciones
- La Psicología Existencial o ExistencialismoDocumento50 páginasLa Psicología Existencial o ExistencialismodaviddAún no hay calificaciones
- Teorias HumanistasDocumento27 páginasTeorias HumanistasLizzy UniverseAún no hay calificaciones
- Psicoterapia para PrincipiantesDocumento54 páginasPsicoterapia para PrincipiantesJuno Ciel100% (2)
- La Psicología Existencial o ExistencialismoDocumento50 páginasLa Psicología Existencial o ExistencialismodaviddAún no hay calificaciones
- Del Enfermo Imaginario Al Medico A Palos PDFDocumento183 páginasDel Enfermo Imaginario Al Medico A Palos PDFCathy Elizabeth Trejo RoblesAún no hay calificaciones
- Logoterapia 3 Interactivo PDFDocumento72 páginasLogoterapia 3 Interactivo PDFGeorginaCervantesAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Oraciones ExclamativasDocumento3 páginasEjemplo de Oraciones Exclamativasdanguard10000% (2)
- Darse CuentaDocumento21 páginasDarse CuentaLuis Fernando López MartínezAún no hay calificaciones
- Conceptos Básicos-HumanismoDocumento19 páginasConceptos Básicos-HumanismoBetoMuppetAún no hay calificaciones
- Temas en Psicoterapia by Julio SilvaDocumento47 páginasTemas en Psicoterapia by Julio SilvaJulio Silva Cruz100% (1)
- Mecanismos DE Protección de La Propiedad Industrial: Diseños Industriales PatentesDocumento1 páginaMecanismos DE Protección de La Propiedad Industrial: Diseños Industriales Patentes0232110057 ORLINEYS MADIEDO MARRUGO ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- Resumen Final PsicoterapiasDocumento71 páginasResumen Final Psicoterapiasveronica100% (1)
- R 60 Rotor Spinning Machine Datasheet 2333-V2 Es 33461 RIETER R60Documento6 páginasR 60 Rotor Spinning Machine Datasheet 2333-V2 Es 33461 RIETER R60ED TitoAún no hay calificaciones
- Cultura de Calidad EnsayoDocumento7 páginasCultura de Calidad EnsayoBlank CE100% (1)
- Psicoterapias. PIRDocumento243 páginasPsicoterapias. PIRAumarets100% (3)
- Plan de Manejo AmbientalDocumento53 páginasPlan de Manejo AmbientalKatya ShaWollAún no hay calificaciones
- El Enfoque GestálticoDocumento24 páginasEl Enfoque GestálticoJosué Mercado ZagacetaAún no hay calificaciones
- Resumen Psicoterapias Etchevers PDFDocumento72 páginasResumen Psicoterapias Etchevers PDFViviana VallejoAún no hay calificaciones
- Dialnet TecnicasNarrativasUnEnfoquePsicoterapeutico 3910979Documento8 páginasDialnet TecnicasNarrativasUnEnfoquePsicoterapeutico 3910979Marcela MendezAún no hay calificaciones
- Examen de PsicoterapiaDocumento9 páginasExamen de PsicoterapiaFredo ParroquinAún no hay calificaciones
- Del Enfermo Imaginario Al Médico A Palos. Elementos para Una Crítica de Las PsicoterapiasDocumento182 páginasDel Enfermo Imaginario Al Médico A Palos. Elementos para Una Crítica de Las PsicoterapiasRamón Rodríguez-JacobAún no hay calificaciones
- Aguirre Espindola Juan Antonio - Del Enfermo Imaginario Al Médico A PalosDocumento176 páginasAguirre Espindola Juan Antonio - Del Enfermo Imaginario Al Médico A PalosNicolás Idigoras100% (1)
- Lo Bianco Julio - Psicoterapias para PrincipiantesDocumento89 páginasLo Bianco Julio - Psicoterapias para PrincipiantesParadigma Complejo100% (2)
- Bazs Lo SingularDocumento6 páginasBazs Lo SingularMaggieAún no hay calificaciones
- Libro Psicoterapia Julio SilvaDocumento47 páginasLibro Psicoterapia Julio SilvaCentro Psicologico AnimusAún no hay calificaciones
- Fundamentos de PsicoterapiaDocumento12 páginasFundamentos de PsicoterapiaInés FernándezAún no hay calificaciones
- Psicología ClínicaDocumento6 páginasPsicología ClínicaCarlos PérezAún no hay calificaciones
- Cartilla Terapias HumanistasDocumento11 páginasCartilla Terapias HumanistasPaula ZuletaAún no hay calificaciones
- Tecnicas Narrativas Un Enfoque PsicoterapeuticoDocumento8 páginasTecnicas Narrativas Un Enfoque PsicoterapeuticoAlba PonsAún no hay calificaciones
- Las Tecnicas Enfoque La PsicoterapeuticoDocumento8 páginasLas Tecnicas Enfoque La PsicoterapeuticomarianaAún no hay calificaciones
- Como Tratar Al IndividuoDocumento42 páginasComo Tratar Al IndividuoKaren París ToroAún no hay calificaciones
- Tarea IV y V de Introducion A La PsicoterapiaDocumento18 páginasTarea IV y V de Introducion A La PsicoterapiaAna Maria RosarioAún no hay calificaciones
- Tecnicas Narrativas Un Enfoque PsicoterapeuticoDocumento8 páginasTecnicas Narrativas Un Enfoque PsicoterapeuticoHeiddy VelandiaAún no hay calificaciones
- Guia de PreguntasenfoqueDocumento12 páginasGuia de PreguntasenfoqueAmy DominguezAún no hay calificaciones
- Enfoque HumanistaDocumento5 páginasEnfoque HumanistaLizbeth AlejandroAún no hay calificaciones
- 6 Terapeutas y Un PacienteDocumento14 páginas6 Terapeutas y Un PacienteBarraza SergioAún no hay calificaciones
- Tarea II Introduccion A La PsicologiaDocumento10 páginasTarea II Introduccion A La PsicologiaWanner Reyes OrtisAún no hay calificaciones
- Tarea 6, Test Proyectivos de La PersonalidadDocumento11 páginasTarea 6, Test Proyectivos de La Personalidadlaura michelleAún no hay calificaciones
- Apuntes Tema 5 y 7 HDLPDocumento6 páginasApuntes Tema 5 y 7 HDLPNataliiaa MerinoAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento4 páginasCuadro ComparativoPatricia Lizette González PérezAún no hay calificaciones
- Escrito y Caso Clinico Psicologia ClinicaDocumento6 páginasEscrito y Caso Clinico Psicologia ClinicaCarolina RamirezAún no hay calificaciones
- Psicologia-Clinica Actividad-7-8Documento20 páginasPsicologia-Clinica Actividad-7-8Paola QUIMBAYA OIDOR100% (1)
- Perls-Terapia Indivudual vs. Terapia GrupalDocumento5 páginasPerls-Terapia Indivudual vs. Terapia GrupalSol BemolAún no hay calificaciones
- La Transferencia y Su Relación Con La EducaciónDocumento9 páginasLa Transferencia y Su Relación Con La EducaciónLaura Daniela AlarconAún no hay calificaciones
- Para Una Politica Del Psicoanalisis en La Epoca ActualDocumento6 páginasPara Una Politica Del Psicoanalisis en La Epoca ActualllywiwrAún no hay calificaciones
- FreudDocumento150 páginasFreudmariaAún no hay calificaciones
- Tarea 6 PsicoterapiaDocumento6 páginasTarea 6 PsicoterapiaArisleyda AybarAún no hay calificaciones
- Tecnicas Narrativas Desde La PsicoterapeuticoDocumento8 páginasTecnicas Narrativas Desde La PsicoterapeuticomarianaAún no hay calificaciones
- Psicología Social Resumen Primer ParcialDocumento21 páginasPsicología Social Resumen Primer ParcialCamde GemtileeAún no hay calificaciones
- Factura 26Documento1 páginaFactura 26Mariela Espinoza VargasAún no hay calificaciones
- Verano César Vallejo Semana 02 - RMDocumento14 páginasVerano César Vallejo Semana 02 - RMdorisAún no hay calificaciones
- Definición de ExternalidadesDocumento2 páginasDefinición de ExternalidadesCami SalazarAún no hay calificaciones
- Hoja Ruta PenalDocumento1 páginaHoja Ruta PenalDieguito ArenasAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo OdontologiaDocumento1 páginaLinea de Tiempo OdontologiaACSA FERNANDA ROJO CAMEY100% (1)
- Hora Santa de La Octava de PascuaDocumento5 páginasHora Santa de La Octava de PascuaJohan OrtizAún no hay calificaciones
- Dependencia Y Desarrollo en America Latina: Ensayo de Interpretacion SociologicaDocumento18 páginasDependencia Y Desarrollo en America Latina: Ensayo de Interpretacion SociologicaIgnacio Sebastián González BozzolascoAún no hay calificaciones
- Derrida Deconstruccion DifferanceDocumento13 páginasDerrida Deconstruccion DifferanceArtur GutAún no hay calificaciones
- Guia Credencial DigitalDocumento3 páginasGuia Credencial DigitalSaldra EspinozaAún no hay calificaciones
- Breves Datos Biográficos Del "Profesor Rafael Ramírez Arroyo" Fundador de La Asociación de Auxilio Póstumo Del Magisterio Nacional de GuatemalaDocumento2 páginasBreves Datos Biográficos Del "Profesor Rafael Ramírez Arroyo" Fundador de La Asociación de Auxilio Póstumo Del Magisterio Nacional de GuatemalaNolfaAún no hay calificaciones
- Crisis Bananera.Documento22 páginasCrisis Bananera.Oscar VisñayAún no hay calificaciones
- La Discusión de Los NúmerosDocumento2 páginasLa Discusión de Los Númerosjuanmanuel_seguragonzale67% (3)
- Memorandum #10Documento10 páginasMemorandum #10Ivan Nieva RomeroAún no hay calificaciones
- Primer Apunte Derecho de FamiliaDocumento52 páginasPrimer Apunte Derecho de FamiliaDaniela HernandezAún no hay calificaciones
- 1.1. El Campo Científico de La Pedagogía - Florez OchoaDocumento19 páginas1.1. El Campo Científico de La Pedagogía - Florez Ochoajulian riveraAún no hay calificaciones
- Shock HemorragicoDocumento39 páginasShock HemorragicoRodrigo GarciaAún no hay calificaciones
- Dim 770652077592Documento1 páginaDim 770652077592irodriguez.25102733Aún no hay calificaciones
- El Patrimonio y La PropiedadDocumento22 páginasEl Patrimonio y La PropiedadEsdras Perez100% (2)
- P0200 - F029 Autorización para Trabajos en Caliente-15-1Documento1 páginaP0200 - F029 Autorización para Trabajos en Caliente-15-1Juan ShunaAún no hay calificaciones
- Marketing de CobranzasDocumento3 páginasMarketing de CobranzasEdgar MarronyAún no hay calificaciones
- OdontopediatriaDocumento2 páginasOdontopediatriaJennifer Katherine Varon ÑustesAún no hay calificaciones
- Problematizacion de Nuestro MundoDocumento26 páginasProblematizacion de Nuestro MundoRaul Farfan67% (3)