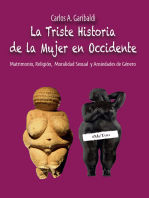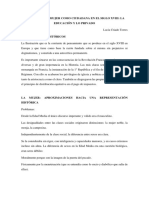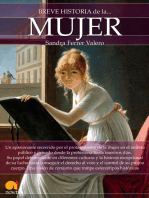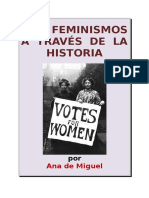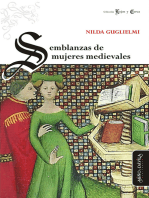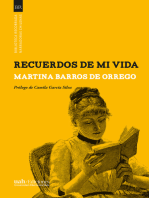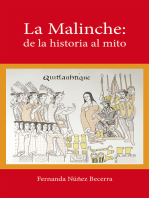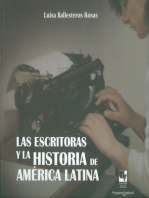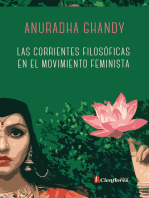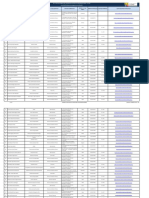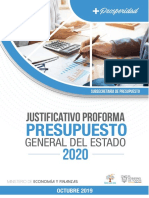Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ifem
Ifem
Cargado por
sonia498Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ifem
Ifem
Cargado por
sonia498Copyright:
Formatos disponibles
El imaginario femenino y su representación en la pintura religiosa del
siglo XVI español: una aproximación al estudio de la posible influencia del
pensamiento erasmista.
Patricia Castiñeyra Fernández
patricia.castineyra@um.es
La mujer ha sido el sujeto más representado en la historia del arte, y las
obras en las que aparece resultan documentos de gran importancia para
conocer cuál era la situación de las mujeres en cada época: cuál era su
posición en la sociedad, en la religión o en el mundo de la cultura. Este trabajo
estudia la influencia en la sociedad española del pensamiento de Erasmo
acerca de las mujeres, extendido durante la etapa erasmista, a través de la
representación de figuras femeninas en la pintura del siglo XVI en España.
Mediante el análisis de la imagen femenina podemos comprender de
modo general el uso que de la mujer se ha hecho durante muchos años en el
mundo occidental, y para que esa comprensión sea total debemos tener en
cuenta que, durante la etapa que abarca este trabajo, la imagen femenina se
ha configurado en un medio ideológico dominado por el pensamiento
masculino1. Así, podemos afirmar que la imagen de la mujer ha sido en muchos
sentidos “imaginada” por los hombres y su propio concepto de la realidad,
siendo así resultado del imaginario masculino dominante en dicho momento,
transmitiendo de esta manera su ideal masculino sobre la mujer. Además,
según esto, las mujeres no sólo han sido “configuradas” en los aspectos
cotidianos de su vida, sino que también su imagen en el arte ha sido elaborada
por el hombre, y ello se ve reflejado en la iconografía, como veremos más
adelante.
Para comenzar este análisis debemos hacer un breve resumen sobre la
situación de la mujer en el siglo XVI español, momento que resulta de gran
1
Teresa Sauret Guerrero, “Formas iconográficas y género: uso y abuso de la imagen femenina
(reflexiones a modo de introducción)”, en teresa Sauret y Amparo Quiles (eds.), Luchas de
género en la historia a través de la imagen, Málaga, CEDMA, 2001, pp. 7-15. P.7.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 115 -
importancia para la historia de las mujeres, que ya desde finales de la Edad
Media está sufriendo algunos cambios relevantes. Un movimiento que no
podemos obviar fue la conocida Querella de las mujeres, surgida a finales de la
Edad Media como subversión femenina ante su situación de subordinación al
sistema patriarcal, que las confinó al espacio privado de la familia y el hogar, y
a un ambiente misógino que comienza en el siglo XII. La Querella abarca
desde el siglo XIV hasta entrado el XVI y supuso un debate político, intelectual,
social y político, motivado por mujeres que fueron conscientes de su situación
inferior e injusta2; sin embargo, no podemos hablar aún de feminismo, ya que
se considera que fue un debate literario e intelectual, pues éstas mujeres no
llegaron a actuar3. Este movimiento se consideró peligroso y a finales del siglo
XV se limitó a través especialmente de la reforma del cardenal Cisneros, que
contó con el apoyo de Isabel la Católica, estableciendo un modelo femenino,
fundamentado en la religiosidad oficial, culto y refinado, pero sometido al
sistema y alejado de la realidad de las mujeres4. Así, las mujeres pasaron de
un momento de cierta libertad durante la Edad Media, a una Modernidad llena
de restricciones y dominada por el poder masculino.
La vida de las mujeres durante los siglos XV y XVI fue bastante parecida
a los siglos anteriores en lo que se refiere a situación laboral y familiar, viniendo
los cambios más importantes en el plano intelectual. Es importante señalar que
existían entonces dos tipos de mujeres: las damas nobles y burguesas, con
cierto acceso a la cultura y el poder, encumbradas por los hombres debido a su
belleza y refinamiento, y las campesinas y mujeres más corrientes, a las que se
desprecia, cuya vida se basa en el trabajo y la crianza de hijos, dentro de un
ambiente de pobreza5. El primer tipo es al que la historiografía ha dedicado
más estudios, debido principalmente a la existencia de una mayor cantidad de
documentos que nos hablan de ellas, como pueden ser los manuales de los
2
Se considera la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las mujeres, el comienzo de este
movimiento intelectual denominado Querella de las mujeres, puesto que en ella Pizan defiende
la capacidad intelectual, moral y de gobierno de las mujeres. Christine de Pizan, La ciudad de
las damas, (Marie-José Lemarchand, ed.), Madrid, Siruela, 1995.
3
Cristina Segura Graiño, La Querella de las mujeres, Sevilla, Al-Mudayna, 2010, p. 11-13.
4
Cristina Segura Graiño, “La transición del medieval a la modernidad” en Elisa Garrido (ed.),
Historia de las mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 219-245. P. 219.
5
Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas, rameras y brujas. La olvidada historia de la
mujer española en el Renacimiento, Madrid, Espasa, 2002, p. 77.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 116 -
moralistas, que veremos a lo largo del trabajo6. De hecho, muchos autores
hablan de la revalorización de la mujer en la vida cortesana renacentista,
debido a que era idealizada por influjo de las novelas de caballerías heredadas
del final de la Edad Media: la mujer era una hermosa dama, delicada, tierna,
piadosa y culta, a la que el caballero rendía pleitesía7. Es precisamente a
través de esta idealización como el renacimiento establece su ideal de belleza,
que podemos observar en autores como Castiglione, Dante o Petrarca. Entre
otros rasgos, encontramos la tez blanca, los cabellos largos y rubios, los ojos
claros, los pechos menudos, las caderas anchas, la boca pequeña…algunos de
los cuales podemos encontrar, por ejemplo, en Melibea8. Sin embargo, pese a
esta idealización cortesana, la situación real de la mujer la encontramos en los
tratados de los moralistas de la época, que tuvieron un gran impacto social:
mientras que la mujer ideal era utilizada por los pintores en su vida acomodada,
los moralistas hablaban al pueblo, y conseguían penetrar en sus ánimos.
Los moralistas presentan una imagen de mujer, ya mermada por el
simple hecho de que todos ellos fueron hombres. Esto conllevaba que
consideraran a Eva como mujer pecadora y culpable de todos los males, que
tuvieran influencia de Aristóteles sobre la inferioridad intelectual de la mujer, o
de Galeno, que afirmaba que la mujer era un hombre imperfecto, con los
órganos invertidos y marcada por el temperamento débil, húmedo y frío9.
También el pensamiento de San Pablo, quien defendía mediante el Génesis
que la mujer había sido creada como ser inferior y necesitada de la tutela del
hombre, fue uno de los pilares de sus teorías, o Tertuliano, que afirmaba la
necesidad de las mujeres de purificarse mediante el llanto, la penitencia y el
luto por ser pecadoras naturales10. Algunos de estos moralistas fueron figuras
de gran relevancia en la España del renacimiento, como Fray Antonio de
6
Las mujeres de las que habla este trabajo son mayoritariamente nobles y burguesas, pues es
hacia el tipo de mujeres que van dirigidos los manuales sobre educación y moral que escriben
los humanistas de la época, aunque hay que señalar que el modelo que ellos imponen de
mujer debía ser implantado en todas las mujeres, de cualquier clase social.
7
Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas…, pp. 77-79.
8
Fernando de Rojas, La Celestina, Madrid, Cátedra, 2014.
9
Noga Arikha, Passions and tempers. A history of the humours, Nueva York, HarperCollins,
2007, p.18.
10
Palma Martínez-Burgos, “Lo diabólico y lo femenino en el pensamiento erasmista. Apuntes
para una iconografía de género”, en VV.AA., Erasmo en España. La recepción del humanismo
en el primer renacimiento español, Salamanca, SEACEX, 2002, p. 214 y 215.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 117 -
Guevara, quien afirmaba que la mujer, lujuriosa y pecadora por naturaleza, al
no poder ser honrada debía tener como principal virtud la vergüenza. Otros
autores, que además tienen una enorme influencia del pensamiento de
Erasmo, son, por ejemplo Alfonso de Valdés, que defiende, como buen
erasmista, el matrimonio como estado perfecto para la mujer cristiana11;
también su hermano, Juan de Valdés, que defiende la igualdad de la mujer y el
hombre ante Dios y presenta un discurso bastante favorable hacia las
mujeres12. Mar Martínez-Góngora nos habla de una crisis de masculinidad
sufrida por los humanistas, que quedaron desplazados en España de los
centros de autoridad a otras posiciones de influencia menores, como es el caso
de los moralistas mencionados anteriormente. La necesidad de negociar las
posiciones de autoridad en la nueva estructura de poder, donde aparece la
burguesía, pero que aún está determinada por la nobleza y la Iglesia, provoca
esta crisis de identidad masculina; los humanistas ahora asignan a las mujeres
una posición social de subordinadas, pues ya que no pueden tener control
político, al menos ostentan el poder en la esfera doméstica sobre sus
subordinadas: las mujeres13. Con el individualismo del humanismo, nace el YO,
que conlleva la aparición de un OTRO en el que se refleja la angustia, la ira o la
vergüenza: fue en la mujer en la que el hombre renacentista expresa ese “otro”,
debiendo quedar bajo su control para no llevar a la autoridad masculina a la
rabia o la desorientación14. Para finalizar este apartado acerca de los
moralistas, hay que hablar de la razón que lleva a estos humanistas a escribir
sobre temas relacionados con las mujeres. Muchos de sus escritos se deben a
la necesidad de defender su actividad frente a los teólogos, interesándose por
ciertos problemas morales o humanos, en el momento en que grandes
instituciones estaban en transformación, como la Iglesia, el Estado o la familia.
Así, la falta de autonomía para formarse a sí mismo, lleva al hombre
renacentista a generar una forma de poder mediante la formación de los
demás: las mujeres, de esta manera, se convierten en el blanco ideal para
11
Mar Martínez-Góngora, Discursos sobre la mujer en el Humanismo renacentista español. Los
casos de Antonio de Guevara, Alfonso y Juan de Valdés y Luis de León, York, Spanish
Literature Publications Company, 1999, p. 91.
12
Ibídem, p.151.
13
Ibídem, p. 8.
14
Ibídem, p.9.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 118 -
demostrar las habilidades de modelación de conducta de estos hombres15. Los
moralistas justificaban así su actividad insistiendo en la necesidad de ésta para
la formación moral e intelectual de la juventud16.
El humanismo, para luchar contra la ortodoxia oficial, suavizó la
culpabilización y los tópicos medievales sobre las mujeres, aunque mantuvo,
como ya apuntábamos, el papel negativo de la mujer, observando en autores
renacentistas algunos de estos tópicos misóginos heredados de la Edad Media,
como la condena de la sexualidad, el temor y rechazo a la belleza femenina o
la necesidad de dominio por parte de los hombres sobre las mujeres17.
También en los tratados sobre la formación de la mujer cristiana de los autores
antes nombrados podemos ver una vertiente irónica al tratar temas femeninos,
creando cierto sentido antifeminista en sus escritos, algo que podemos
observar en el Elogio de la locura18, de Erasmo, donde el autor se divierte e
ironiza a costa de las mujeres y su necedad.
Ya hemos señalado que el renacimiento trae consigo un nuevo ideal de
belleza y, evidentemente, la belleza es un apartado importante en los tratados
moralistas del momento. Si bien en un contexto cortesano la belleza de la
mujer se idealiza y alaba, la Iglesia y su entorno intelectual la desprestigia y
señala como fuente de pecado y medio para llevar a los hombres a la lujuria; el
desnudo femenino es ahora visto con recelo, como fuente de pecado y no sólo
ellas como entes fueron encerrados en el hogar, sino que sus cuerpos fueron
de esta manera controlados. Así, las mujeres no debían preocuparse por ser
bellas, y el adorno femenino era considerado peligroso como herramienta para
seducir; de hecho, hasta la higiene fue limitada para controlar el contacto
corporal19. Los moralistas consideraron los afeites, cosméticos y adornos como
contranaturales y peligrosos, como ya se ha apuntado, por lo que trataron este
tema en sus tratados, donde aseguraban que no debía mejorarse lo dado por
Dios, pues era un acto de soberbia20. La mujer, según Tertuliano, debía ir
tapada y cubrir su cuerpo, por ser éste templo del Espíritu Santo y, al mismo
15
Ibídem, p. 16
16
Ibídem, p. 15.
17
Palma Martínez-Burgos, “Lo diabólico y lo femenino…”, p. 216.
18
Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura, Madrid, Espasa, 2011.
19
Cristina Segura Graiño, “La transición del medievo…”, p. 225.
20
Palma Martínez-Burgos, “Lo diabólico…”, p. 225.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 119 -
tiempo, fuente de pecado y perversión21. Luis Vives fue muy tajante en este
sentido, sin embargo, Erasmo en una carta le reprochaba que era demasiado
duro con los adornos mujeriles. Todas las ciencias del momento se pusieron de
acuerdo, junto con Iglesia y Estado, para mantener a la mujer bajo dominio
masculino, y así mantener el sistema, por lo que las teorías médicas, filosóficas
o fisiológicas muestran a las mujeres como seres débiles, debido al concepto
de que el cuerpo femenino era imperfecto y, por tanto, más débil e inferior al
del hombre. Así podemos resumir que los moralistas ven en el cuerpo de la
mujer un peligro constante que debe ser controlado, cuyos adornos deben
estar limitados, además de ser una tara más que añadir al concepto de mujer
renacentista.
En cuanto a la vida espiritual de las mujeres durante la Edad Moderna se
tomaron duras medidas contra la independencia religiosa femenina, que había
aumentado con la aparición de la devotio moderna y la individualización de la
espiritualidad, que conllevó que las mujeres ni siquiera necesitaran de un
confesor, como defendía Erasmo, algo que se intentó controlar22; así, todos los
fieles eran iguales al no interferir las jerarquías eclesiásticas. Con la crisis
religiosa y espiritual que caracteriza el final de la Edad Media y comienzo de la
Moderna, vemos cómo aparecen nuevas formas de religiosidad en el mundo de
las mujeres, basadas en una práctica religiosa individualizada, como en el caso
de las beatas, las mujeres terciarias o las clarisas. Sin embargo, la reforma de
Cisneros trajo consigo mayores restricciones en los conventos femeninos y un
modelo de mujer religiosa preestablecido y basado en la subordinación al
sistema patriarcal; con esta reforma los conventos dejan de tener espiritualidad
libre y son sometidos a obediencia, como ocurrió también con las mujeres
laicas de espiritualidad acentuada, acotando las lecturas, así como la libertad
de expresión femenina en el ámbito religioso23. Aunque la mayoría de las
mujeres continuaron con la espiritualidad propia de épocas anteriores, aquellas
que se introdujeron en el mundo espiritual moderno vieron cómo fueron
limitadas, en una reforma que culminaría con las prohibiciones del Concilio de
Trento.
21
Ibídem, p. 224.
22
Cristina Segura Graiño, “La transición del medievo…”, p. 240.
23
Ibídem, p. 242.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 120 -
Otro aspecto fundamental de la mujer renacentista española es su
posición dentro de la estructura familiar, que ahora se establece como base
para la sociedad moderna. El matrimonio era esencial en la vida de las
mujeres, siendo Erasmo uno de los mayores defensores de ello, que tenían dos
opciones: o el matrimonio divino, entrando como monja en la vida religiosa, o el
matrimonio con un hombre, normalmente concertado24, aunque Erasmo señala
la importancia de que sea la pareja la que se conozca; con este panorama
podemos imaginar cómo las mujeres solteras quedaban totalmente apartadas
de la sociedad. Para que un matrimonio fuera exitoso los esposos debían ser
de la misma condición y, sobre todo, que la mujer llegara virgen al matrimonio.
La virginidad femenina iba ligada en la Edad Moderna al concepto de honor,
pues de la conducta sexual de las mujeres dependía el honor de toda una
familia: si la mujer perdía su tesoro más preciado, ya no era mercancía
intercambiable de valor25, por lo que ésta y todas las actividades femeninas
serán constantemente juzgadas. Sin embargo, hay que señalar que antes de
Trento, las relaciones sexuales fueron menos restringidas por la Iglesia y las
parejas solían tener sexo antes del matrimonio, especialmente entre el
campesinado, pues las normas son más duras conforme aumenta el estamento
y la riqueza26. Erasmo se posicionó en contra de que las mujeres guardaran su
virginidad o la consagraran a la religión, ya que, como se ha apuntado, para él
el matrimonio era el estado perfecto para la mujer y necesario para la sociedad.
Es cierto que en estos momentos las mujeres tuvieron un mayor acceso
a la educación, pero no hay que olvidar que esto se debió a la importancia del
matrimonio como sustento de la nueva sociedad. Las mujeres eran educadas
para saber administrar el ámbito doméstico destinado a ellas, el ámbito privado,
así como para atender a su marido, pues la responsabilidad de la felicidad
familiar recaía en el género femenino. Tratados como La perfecta casada de
Fray Luis de León27, tenían el objetivo de enseñar a las mujeres cómo
comportarse en el hogar y con sus maridos, señalando cuáles eran las virtudes
24
Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas…, p. 110.
25
Isabel Pérez Molina, “La normativización del cuerpo femenino en la Edad Moderna: vestido y
virginidad”, Espacio, tiempo y forma, serie IV, tomo 17 (2014), pp. 103-116. P. 104.
26
Ibídem, p. 111.
27
Fray Luis de León, La perfecta casada, Madrid, Espasa-Calpe, 1992.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 121 -
que una esposa debía tener: ser honesta, mansa, sufrida y trabajadora28. En
esta época se delega en la mujer la tarea de educar a los hijos en sus primeros
años, por lo que su propia educación es fundamental para llevar a cabo esta
actividad. El erasmista Luis Vives, en su tratado Instrucción de la mujer
cristiana29, habla de este tema, señalando la importancia de la formación moral
de las madres desde su infancia para que después sean capaces de realizar
este trabajo con éxito30. Podemos afirmar que, aunque Erasmo y los moralistas
promovieron la formación, por otro lado lo hicieron con un fin práctico y social, y
no para la mayor autonomía de las mujeres. Se creía que la maternidad era el
fin último de la mujer, lo que justificaba su imperfecta existencia. Sin embargo,
en este sentido Erasmo delega el control y formación de las hijas a la autoridad
del padre, dando una nota un poco más tradicional que su compañero Vives.
También existían mujeres que podríamos denominar marginadas, entre
las que destacamos brevemente la figura de la prostituta, a la que Erasmo
dedica uno de sus coloquios31. La prostitución solía ser la única salida que les
quedaba a mujeres arrastradas por la miseria y, aunque existieron cortesanas
con ricos clientes que tuvieron vidas lujosas, lo normal es que la pobreza, a la
que añadimos la etiqueta de ramera, persiguiera a estas mujeres. La
prostitución nace como un fenómeno urbano (que se extendió hacia el campo),
que se nutre de las clases más bajas, donde las mujeres son pobres,
repudiadas y de baja formación intelectual. Estas mujeres debían vestirse con
ropajes especiales de manera obligatoria, ya que debían diferenciarse de las
mujeres “honradas”32. El peor enemigo de las prostitutas era la vejez, que las
empujaba a dejar su trabajo y era entonces cuando se convertían en
alcahuetas o, con suerte, regentaban su propio prostíbulo, si no acababan
como mendigas.
Muchas de las ideas sobre las mujeres que dominaban el pensamiento
renacentista en España, y que han sido brevísimamente resumidas en estas
28
Maria Isabel Romero Tabares, La mujer casada y la amazona. Un modelo femenino
renacentista en la obra de Pedro de Luján, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1998, p. 173.
29
Luis Vives, Instrucción de la mujer cristiana, Buenos Aires, Espasa, 1940.
30
Olga Rivera, “Juan Luis Vives y Erasmo de Rotterdam: la formación moral y doméstica en la
retórica de la crianza de las hijas”, Cincinnati Romance Review, 32 (2011), pp. 70-85. P. 73.
31
Erasmo de Rotterdam, Coloquios, Madrid, Espasa-Calpe, 2001, p. 148.
32
Manuel Fernández Álvarez, Casadas, monjas…, p. 234.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 122 -
páginas, estarán presentes, como veremos a continuación, en el ideario de
Erasmo de Rotterdam sobre el género femenino, ya que son ideas que a
grandes rasgos se encontraban presentes en toda la sociedad renacentista a lo
largo y ancho de Europa.
Desiderio Erasmo de Rotterdam nace en 1469 y muere en 1536.
Considerado como el primer erudito que disfrutó de prestigio en toda Europa en
vida, sus obras gozaron de muchas ediciones y difusión, siendo traducidas
hasta en ocho idiomas33. Pese a que, como afirman algunos autores, no fue un
autor revolucionario, pues en realidad fue más compilador de la cultura
humanista que creador de nuevas ideas, su fama fue tan grande que, aunque
utilizaba fuentes, parecía que las ideas eran suyas, pues él las imponía34. Este
éxito pudo deberse principalmente a su estilo, sencillo, irónico y cercano a la
realidad, que consiguió mover el ánimo de sus lectores. Además, supo
codearse con jerarquías eclesiásticas y políticas, así como con editores, y
utilizó el género epistolar, siendo consciente de la importancia que éste tenía
como elemento importante para la difusión de sus ideas35. José Luis Gonzalo
señala que nunca hubo un erasmismo, sino varios dependiendo del país del
que se hable, por lo que así comprendemos que las ideas de Erasmo se
fundieron con las ideas ya existentes acerca de las mujeres en nuestro
territorio, y es por ello por lo que veremos diversas coincidencias.
Acerca del erasmismo español podemos consultar la extensa obra de
Marcel Batillon36, ya que no es el objetivo de este trabajo analizarlo en
profundidad. A modo de breve resumen, las ideas de Erasmo llegan a España
en el momento más propicio para que éstas calen en lo más profundo de
nuestra sociedad, debido al ambiente de crisis y descontento general religioso,
que exigía una reforma; además, existía una conciencia colectiva acerca de la
necesidad de una nueva cultura que acompañara a la nueva época que estaba
33
Peter Burke, “El erasmismo en el contexto europeo”, en VV.AA. Erasmo en España…, pp.
49-57. P. 49.
34
Jose Luis Gonzalo, “El erasmismo en España: la utopía de una Edad de Oro”, en VV.AA.,
Erasmo en España…, pp. 97-111. P. 97.
35
Ibídem, p. 98.
36
Marcel Bataillon, Erasmo y España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, Madrid,
Fondo de Cultura Económica, 1950.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 123 -
comenzando37. Por otro lado, debemos señalar que la llegada del erasmismo
fue posible también debido a la existencia previa de un ambiente cultural
importante, que explica la rápida absorción de su pensamiento. Aunque
Erasmo nunca visitó nuestro país, tuvo aquí fieles seguidores, como Juan y
Alfonso de Valdés, ya señalados anteriormente, así como Vives, que, aunque
vivió fuera de España, tenía aquí influencia y amigos. Las obras de Erasmo,
conocidas aproximadamente desde el año 1517, tuvieron muy buena acogida
entre el público femenino, debido a su tono moralizante y distendido. A favor de
Erasmo estuvieron aquellos españoles cristianos abiertos a nuevos horizontes,
humanistas, mientras que en su contra se establecieron los teólogos y
religiosos más tradicionales, que lo relacionaban con la herejía de la Reforma.
Antes de hablar sobre la influencia del pensamiento de Erasmo sobre las
mujeres en la representación pictórica femenina y religiosa, hemos de hacer un
breve apartado sobre la opinión de Erasmo acerca del arte. Este trabajo parte
de la base de que Erasmo, si bien no desarrolla una teoría del arte iconoclasta,
no tiene una estrecha relación con las artes plásticas; por tanto, no podemos
afirmar, pues además no hemos encontrado documentos o información que así
lo señale, que los artistas sean erasmistas, pues ha de pensarse que los
pintores no debían ser grandes adeptos a una ideología que pensaba que su
trabajo llevaba a la idolatría, y que sólo podía ir dirigido a gente de pobre
espíritu, como precisamente las mujeres38; así Erasmo critica un contexto
religioso que abusa de las imágenes para la devoción. Sin embargo, tampoco
podemos dejar de señalar que el erasmismo caló en la sociedad española y
que, como ya hemos dicho, las ideas de Erasmo se fundieron con las ya
existentes aquí. Así, partiendo de la base de que los artistas son hijos de su
tiempo, podemos hablar del ideario femenino erasmiano mediante algunas
pinturas, entendiendo que éste podía estar presente en la cultura de los
artistas, ya que llegó a conformar el imaginario femenino de la España del siglo
XVI, incluso después del Concilio de Trento, cuando las ideas erasmistas
37
Jose Luis Gonzalo, “El erasmismo en España…”, p. 99.
38
Palma Martínez-Burgos, “Pero…¿hubo alguna vez once mil vírgenes? (Sobre Erasmo y el
arte religioso)” en VV.AA., Erasmo en España…, pp. 19-23. P. 30.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 124 -
estaban tan aprehendidas que la Iglesia las tomó como propias39, pues a pesar
de la persecución sufrida por el erasmismo, es normal encontrar a mitad de
siglo ideas mezcladas. Sin embargo, como decimos, partimos de que no se ha
encontrado ningún artista del renacimiento español abiertamente considerado
erasmista.
La imagen de la Virgen María, así como de las santas, fueron utilizadas
para establecer el ideal femenino de comportamiento y virtud, y por ello se
representaron de manera prolífica. Especialmente las santas tuvieron una
presencia muy importante en el arte renacentista español, pues eran utilizadas
como modelos y espejos en los que las mujeres pudieran mirarse. Aunque son
precisamente las imágenes de santos las más atacadas por Erasmo por
considerarlas objetos de idolatría40, la sociedad renacentista vio en ellos
personas cercanas, cuyas vidas son modelos a los que aspirar. Por tanto,
podemos encontrar imágenes de santas que representan muchas de las ideas
acerca de la mujer defendidas por Erasmo, como en la obra de Andrés de
Melgar en la que aparecen Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Apolonia y una
mártir (fig.1), creada alrededor de 1530; en esta obra aparecen cuatro mujeres
que representan el ideal de comportamiento que aparece para la mujer en el
pensamiento de Erasmo: mujeres honradas, representadas bajo las normas del
decoro, con una iconografía basada en los gestos de recogimiento y sin lujos
en los ropajes, algo que, sin embargo, sí observamos en una pintura posterior,
de alrededor de 1550, realizada por Hernando de Esturmio, en la que aparecen
Santa Catalina y Santa Bárbara, con ricos ropajes (fig.2). Estas mujeres son
representadas con rasgos contundentes y gran presencia, pues se trata de
mujeres valientes y fuertes, rasgos varoniles que Erasmo atribuía a mujeres
virtuosas. Sin embargo, debemos señalar que en estas mujeres representadas
como santas hay algo que choca con el pensamiento erasmista: Erasmo cree
que el estado perfecto de la mujer es el matrimonio, y no está a favor de que la
39
Maria Isabel Romero Tabares, La mujer casada y la amazona…, p. 194. Desde la
Contrarreforma es difícil rastrear el pensamiento erasmista, no sólo por la persecución que
sufrió, sino también porque estaba tan fundida en nuestra sociedad que parecía ya parte de la
doctrina salida de la propia Iglesia. Es normal encontrar, según esta autora, ideas mezcladas a
mitad de siglo.
40
Palma Martínez- Burgos, Idolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI
español, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, p. 151.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 125 -
mujer entre en conventos y guarde su virginidad41, como hacen la mayoría de
estas santas, y como también vemos en las famosas pinturas de desposorios
místicos, abundantes en el siglo XVI (fig.3). Así, vemos a Erasmo dentro de la
estela humanista que defiende el matrimonio como reflejo del amor divino, al
igual que Luis Vives, pero no está en consonancia con las necesidades que
plantea el arte como adoctrinador de una sociedad, necesitada de ejemplos de
conducta. También a través de estas santas podemos ver cómo el decoro del
que Erasmo habla para las imágenes y que se pedía a las mujeres en cuanto al
control de la expresión de las emociones estaba presente en el imaginario
común: las imágenes de santas durante su martirio presentan gran control y
retraimiento del dolor, como en el Martirio de Santa Inés de Vicente Masip
(fig.4) y, especialmente, en la Santa Águeda de la familia Oscáriz (fig.5), en
cuya realización pudo haber participado una mujer42, y donde la santa aparece
incluso con una plácida expresión.
La mujer hacendosa para Erasmo es aquella que dedica su vida al
matrimonio, y también a la crianza de sus hijos; presenta un fuerte carácter y
espiritualidad, necesarias para llevar a cabo sus tareas43, y para ello es clave
su formación intelectual. Es precisamente la representación de santas que
leen44 las imágenes que más se acercan a lo que podría aceptar Erasmo como
arte positivo, ya que se consideran humanistas45, por su amor a la cultura,
siendo el libro su atributo, y, de hecho, son el prototipo de santo establecido por
el propio Erasmo46. Por ejemplo, encontramos que en muchas Anunciaciones
aparece la Virgen siendo sorprendida leyendo por el ángel, como en la pintura
de Francisco de Comontes (fig.6); en el caso de las santas, muchas veces son
representadas con libros, como en el ejemplo del retablo de Santa Úrsula y las
once mil vírgenes, de Gaspar de Requena (fig.7).
Por otro lado, la maternidad aparece, sin lugar a dudas, como tema
principal de la pintura española renacentista, por la ingente cantidad de obras
41
Isabel de Azcárate Ristori, “La mujer en los Coloquios de Erasmo de Rotterdam”, Anales de
la Universidad de Cádiz, 2 ( 1985), pp. 279-294. P. 280.
42
Jose Camón Aznar, Summa Artis, vol. XXIV, Madrid, Espasa-Calpe, 1966.
43
Isabel de Azcárate Ristori, “La mujer en los Coloquios…”, p. 280.
44
Joaquín Yarza, “La santa que lee” en Teresa Sauret y Amparo Quiles, Luchas de género…,
pp. 421-465.
45
Palma Martínez-Burgos, Idolos e imágenes…, p.171.
46
Ibídem
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 126 -
en las que aparece la Virgen con el niño. De algunos ejemplos podemos sacar
ideas interesantes acerca de la maternidad. En la obra de Vicente Masip, El
Nacimiento de la Virgen (fig.8), podemos ver un gran número de mujeres que
aparecen todas con la cabeza cubierta, señal de que eran mujeres casadas,
todas ayudan con tareas domésticas y, tanto en sus gestos, como en sus
vestimentas sencillas y cubiertas, parecen mujeres hacendosas, ideales,
acostumbradas al trabajo y no ociosas, acordes con ideas erasmistas.
Analizando la obra de Luis de Morales, también sobre el Nacimiento de la
Virgen (fig.9), veremos algo contrario al pensamiento erasmista, ya que
aparece una nodriza amamantando a la Virgen niña. Erasmo, junto con Vives,
son grandes defensores de la necesidad de que la madre alimente a los bebés
y los críe, ya que se pensaba que a través de la leche materna se inculcaban
ya inclinaciones y valores presentes en la madre47. Aparte de ser una
representación de la caridad y una imagen de devoción, puede que la profusión
de representaciones de la Galactotrofusa, como la Virgen de la Leche de Juan
de Juanes (fig.10), fueran un recordatorio ahora de que la madre debe
amamantar y hacerse cargo del amor y la crianza de los bebés en sus primeros
momentos.
En cuanto a la representación del cuerpo de la mujer, vemos que es el
pensamiento predominante en toda la sociedad, donde coinciden la mayoría de
los artistas españoles del renacimiento, la sociedad en general y los
erasmistas: que el cuerpo femenino es fuente de pecado, y apenas es
mostrado, como ya hemos visto en obras nombradas anteriormente. Sin
embargo, por influjos del renacimiento italiano, vemos representadas algunas
mujeres con el pecho descubierto, como en el caso del Martirio de Santa
Águeda, de Gaspar de Palencia (fig.11); en esta pintura vemos la influencia
italianizante que justifica la representación de desnudos, siempre que sea
necesario para representar una escena religiosa y adoctrinadora.
Probablemente esta pintura fue aprobada por el ámbito erasmista español,
puesto que ya hemos dicho que las ideas erasmistas se fusionaron con otras
propias de la cultura española, que siempre mostró predilección por el uso del
arte como adoctrinador, y el mejor ejemplo de ello es nuestro Siglo de Oro y el
47
Olga Rivera, “Juan Luis Vives y Erasmo…”, p. 73.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 127 -
uso que hizo de él la Contrarreforma. Encontramos una excepción en la
Degollación del Bautista, de Jerónimo Cosida, de alrededor de 1554 (fig.12), en
la que Salomé aparece representada con un vestido de paños mojados, que
deja entrever perfectamente su pecho, en este caso sin justificación, más allá
de representar a la mujer como pecadora. A través de la demonización del
cuerpo llevada a cabo por el pensamiento de la época, compartido con Erasmo,
se representa la natural inclinación a la frivolidad de la mujer48, que también
podemos ver en la expresión de Salomé.
En definitiva, podemos afirmar que, aunque ninguno de los artistas
nombrados aparezcan en las fuentes como erasmistas, este pensamiento
estaba presente en su imaginario, pues formó una parte indispensable de la
mentalidad renacentista española. En cuanto al ideario de Erasmo acerca de la
mujer, señalaremos que no puede ser considerado como liberalizador de la
mujer, pues no la concibe como ente personal, sino como madre y como
esposa49, pero no cabe duda de que su tratamiento fue delicado y muy distinto
de la agresividad medieval. Este trabajo sólo pretende ser un punto de partida y
una muy breve aportación al estudio de este interesante tema, por lo que se
seguirá trabajando en él con el fin de conseguir mejores resultados que aporten
claridad y seguridad.
48
Rufina Clara Revuelta, “Mujer y su imagen en los textos de Erasmo de Rotterdam” en Revista
de Estudios Colombinos, 11 (2015), pp.85-102. P. 87.
49
Isabel de Azcárate Ristori, “ La mujer en los Coloquios…”, p. 293.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 128 -
Fig. 1. Andrés de Melgar. Santa Lucía, Santa Bárbara, Santa Apolonia y una
mártir.1530-37
Fig. 2. Hernando de Esturmio. Santa Catalina y Santa Bárbara. 1555.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 129 -
Fig.3. Juan de Juanes, Las bodas místicas del Venerable Agnesio, circa 1553
Fig. 4. Vicente Masip, Martirio de Santa Inés, circa 1540
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 130 -
Fig. 5., Familia Oscáriz, Martirio de Santa Águeda
Fig.6. Francisco de Comontes, Anunciación
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 131 -
Fig.7. Gaspar de Requena, Santa Úrsula y las once mil vírgenes, circa 1540
Fig. 8. Vicente Masip, Natividad de la Virgen, 1525-1531
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 132 -
Fig. 9. Luis de Morales, Nacimiento de la Virgen, circa 1562
Fig. 10. Juan de Juanes, Virgen de la Leche
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 133 -
Fig.11. Gaspar de Palencia, Martirio de Santa Águeda, circa 1560.
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 134 -
Fig. 12.Jerónimo Cosida, Degollación del Bautista, 1554
IX CONGRESO VIRTUAL SOBRE HISTORIA DE LAS MUJERES - 135 -
También podría gustarte
- Castiñeyra FernándezDocumento11 páginasCastiñeyra FernándezGretelAún no hay calificaciones
- La imagen de la mujer en la pintura española. 1890-1914De EverandLa imagen de la mujer en la pintura española. 1890-1914Aún no hay calificaciones
- La Imagen de Las Mujeres A Través de La Obra Del Condestable Don Álvaro de LunaDocumento31 páginasLa Imagen de Las Mujeres A Través de La Obra Del Condestable Don Álvaro de LunanalanasamaniegoAún no hay calificaciones
- Desafios de La Mujer en El Pensamiento FilosoficoDocumento17 páginasDesafios de La Mujer en El Pensamiento FilosoficoLlucià Pou SabatéAún no hay calificaciones
- Usos amorosos de las mujeres en la época medievalDe EverandUsos amorosos de las mujeres en la época medievalAún no hay calificaciones
- Feminismo PremodernoDocumento3 páginasFeminismo Premodernofabian_m_5Aún no hay calificaciones
- La Triste Historia de la Mujer en Occidente: Matrimonio, Religión, Moralidad Sexual y Ansiedades de GéneroDe EverandLa Triste Historia de la Mujer en Occidente: Matrimonio, Religión, Moralidad Sexual y Ansiedades de GéneroAún no hay calificaciones
- El Papel de La Mujer Como Ciudadana en El Siglo XviiiDocumento5 páginasEl Papel de La Mujer Como Ciudadana en El Siglo XviiiSalesky Rivas CollazosAún no hay calificaciones
- La Querella de Las Mujeres. Una Interpretación Desde La Diferencia Sexual. MM RiveraDocumento16 páginasLa Querella de Las Mujeres. Una Interpretación Desde La Diferencia Sexual. MM RiveraEmakunde DonnaAún no hay calificaciones
- Mujer Como Ciudadana en El Siglo Xviii. La Educacion y Lo Privado PDFDocumento17 páginasMujer Como Ciudadana en El Siglo Xviii. La Educacion y Lo Privado PDFEvanthia BinetzisAún no hay calificaciones
- Construcción Del Arquetipo Femenino en El XIXDocumento33 páginasConstrucción Del Arquetipo Femenino en El XIXТатьяна Керим-Заде100% (1)
- Ana de MIguel Los Feminismos A Través de La HistoriaDocumento40 páginasAna de MIguel Los Feminismos A Través de La HistoriaCarla RojkindAún no hay calificaciones
- Feminismos A Través de La Historia - Ana de MiguelDocumento40 páginasFeminismos A Través de La Historia - Ana de MiguelcomiansAún no hay calificaciones
- El intelecto femenino en las tablas áureas: contexto y escenificaciónDe EverandEl intelecto femenino en las tablas áureas: contexto y escenificaciónAún no hay calificaciones
- 8 233 3060orrDocumento15 páginas8 233 3060orrcamilaAún no hay calificaciones
- Luz rebelde: Mujeres y producción cultural en el México posrevolucionarioDe EverandLuz rebelde: Mujeres y producción cultural en el México posrevolucionarioAún no hay calificaciones
- La Imagen de La Mujer de Élite en La Costa Norte Del Perú A Través de Las Crónicas de IndiasDocumento20 páginasLa Imagen de La Mujer de Élite en La Costa Norte Del Perú A Través de Las Crónicas de IndiascatalinaAún no hay calificaciones
- La - Imagen - de - La - Mujer - de - Elite - en - La - Costa Norte A Traves de Las Cronicas de Las IndiasDocumento20 páginasLa - Imagen - de - La - Mujer - de - Elite - en - La - Costa Norte A Traves de Las Cronicas de Las IndiasJuan MachucaAún no hay calificaciones
- Feminismos A Traves de La Historia-De MiguelDocumento23 páginasFeminismos A Traves de La Historia-De MiguelPaula RodríguezAún no hay calificaciones
- De Miguel, Ana, Los-Feminismos-A-Traves-De-La-HistoriaDocumento40 páginasDe Miguel, Ana, Los-Feminismos-A-Traves-De-La-Historiamarconiplop100% (3)
- “La Madre Ausente En La Novela Femenina De La Posguerra Española: Pérdida Y Liberación”.: (Estudio De Tres Obras De Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite Y Ana María Matute)De Everand“La Madre Ausente En La Novela Femenina De La Posguerra Española: Pérdida Y Liberación”.: (Estudio De Tres Obras De Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite Y Ana María Matute)Aún no hay calificaciones
- La Mujer RenacentistaDocumento10 páginasLa Mujer RenacentistaMarianaAún no hay calificaciones
- La Ciudad de Las Damas Como Proto-Manifiesto de La Ideología de GéneroDocumento8 páginasLa Ciudad de Las Damas Como Proto-Manifiesto de La Ideología de GéneroLucyMoonlitAún no hay calificaciones
- Olvidadas y silenciadas: Mujeres artistas en la España contemporáneaDe EverandOlvidadas y silenciadas: Mujeres artistas en la España contemporáneaAún no hay calificaciones
- Rucquoi - La Mujer MedievalDocumento36 páginasRucquoi - La Mujer Medievaliglesiascampos100% (1)
- La malinche de la historia al mitoDe EverandLa malinche de la historia al mitoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Las escritoras y la historia de América LatinaDe EverandLas escritoras y la historia de América LatinaAún no hay calificaciones
- DE "PERFECTA CASADA" A "ÁNGEL DEL HOGAR" O LA CONSTRUCCION DEL ARQUETIPO FEMENINO S XIX. Ver Cap. FRAY LUIS LEONDocumento59 páginasDE "PERFECTA CASADA" A "ÁNGEL DEL HOGAR" O LA CONSTRUCCION DEL ARQUETIPO FEMENINO S XIX. Ver Cap. FRAY LUIS LEONjcpAún no hay calificaciones
- Historia de La Alta Edad MediaDocumento47 páginasHistoria de La Alta Edad Mediavrnvsxqv4sAún no hay calificaciones
- AAVV Literatura y Feminismo en EspañaDocumento5 páginasAAVV Literatura y Feminismo en Españajulia_simoni_1Aún no hay calificaciones
- Rondando la pluma y la palabra: Mujeres y escrituras en América LatinaDe EverandRondando la pluma y la palabra: Mujeres y escrituras en América LatinaAún no hay calificaciones
- HonorDocumento12 páginasHonorgerawenceAún no hay calificaciones
- La Querella de Las Mujeres en Los Siglos XIV - XV. Una Cuestión de Índole Política y Religiosa (Ponencia)Documento12 páginasLa Querella de Las Mujeres en Los Siglos XIV - XV. Una Cuestión de Índole Política y Religiosa (Ponencia)Luis Lopez RiveraAún no hay calificaciones
- Dialnet SalonieresMujeresQueCrearonSociedadEnLosSalonesIlu 5339138 PDFDocumento22 páginasDialnet SalonieresMujeresQueCrearonSociedadEnLosSalonesIlu 5339138 PDFJhonny David Laura CqbreraAún no hay calificaciones
- El Angel Del Hogar y Sus Demonios Nerea Aresti EstebanDocumento32 páginasEl Angel Del Hogar y Sus Demonios Nerea Aresti EstebanHetaira de SingapurAún no hay calificaciones
- 24 - Franco - "Las Conspiradoras".Documento12 páginas24 - Franco - "Las Conspiradoras".Raúl Rodríguez FreireAún no hay calificaciones
- Unai Navarrete Montero - La Literatura Renacentista IDocumento13 páginasUnai Navarrete Montero - La Literatura Renacentista IUnirex TYAún no hay calificaciones
- Curso Igualdad GuadaDocumento39 páginasCurso Igualdad GuadaSalomé Pérez ReaAún no hay calificaciones
- La Escritura Pionera de Dos Autoras Del Siglo XIX en Chile: Mercedes Marín y Rosario OrregoDocumento11 páginasLa Escritura Pionera de Dos Autoras Del Siglo XIX en Chile: Mercedes Marín y Rosario OrregoJoyce Contreras VillalobosAún no hay calificaciones
- Enfermar y curar: Historias cotidianas de cuerpos e identidades femeninas en la Nueva EspañaDe EverandEnfermar y curar: Historias cotidianas de cuerpos e identidades femeninas en la Nueva EspañaAún no hay calificaciones
- Las corrientes filosóficas en el movimiento feministaDe EverandLas corrientes filosóficas en el movimiento feministaAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La España Del Siglo XVIIIDocumento13 páginasLas Mujeres en La España Del Siglo XVIIIerlin4rafael4palmero100% (1)
- (Rius) Isotta NogarolaDocumento21 páginas(Rius) Isotta NogarolaMartín Aulestia CaleroAún no hay calificaciones
- Equipo 1 - PisanDocumento5 páginasEquipo 1 - PisanKatya AlvarezAún no hay calificaciones
- Los Delitos de Las Brujas. La Pugna Por El Control Del Cuerpo FemeninoDocumento11 páginasLos Delitos de Las Brujas. La Pugna Por El Control Del Cuerpo FemeninoHaydé ArAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La Divida Comedia Edith Beatriz PérezDocumento23 páginasLas Mujeres en La Divida Comedia Edith Beatriz PérezAndrés Mauricio MoralesAún no hay calificaciones
- Del Ángel Del Hogar A La Obrera Del Pensamiento: Construcción de La Identidad Socio-Histórica y Literaria de La Escritora Peruana Del Siglo DiecinueveDocumento13 páginasDel Ángel Del Hogar A La Obrera Del Pensamiento: Construcción de La Identidad Socio-Histórica y Literaria de La Escritora Peruana Del Siglo DiecinuevesandraAún no hay calificaciones
- Ideas y mentalidades de VenezuelaDe EverandIdeas y mentalidades de VenezuelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Mujeres Arte y Sociedad Whitney Chadwick 4 PDF FreeDocumento5 páginasMujeres Arte y Sociedad Whitney Chadwick 4 PDF FreeTia Mal HucAún no hay calificaciones
- Mujeres, Arte y Sociedad Whitney ChadwickDocumento5 páginasMujeres, Arte y Sociedad Whitney Chadwickcecve33% (3)
- Reformas y Contrarreformas en la Europa católica (siglos XV-XVII)De EverandReformas y Contrarreformas en la Europa católica (siglos XV-XVII)Aún no hay calificaciones
- Mujer, cuerpo y escritura en la narrativa de María Luisa BombalDe EverandMujer, cuerpo y escritura en la narrativa de María Luisa BombalAún no hay calificaciones
- Pratt, Mary L - Las Mujeres y El Ensayo LatinoamericanoDocumento16 páginasPratt, Mary L - Las Mujeres y El Ensayo LatinoamericanoRiccardo PaceAún no hay calificaciones
- La Mujer en La LiteraturaDocumento3 páginasLa Mujer en La LiteraturaClara EstherAún no hay calificaciones
- Mosaico transatlántico: Escritoras, artistas e imaginarios (España-EEUU, 1830-1940)De EverandMosaico transatlántico: Escritoras, artistas e imaginarios (España-EEUU, 1830-1940)Aún no hay calificaciones
- Didactica de La Matemática Unidad 1.2Documento27 páginasDidactica de La Matemática Unidad 1.2edwwindeathAún no hay calificaciones
- Didáctica de La Matemática Tarea 03: M.Sc. Orlando García CoqueDocumento4 páginasDidáctica de La Matemática Tarea 03: M.Sc. Orlando García CoqueedwwindeathAún no hay calificaciones
- Malla Curricular ComunicaciónDocumento1 páginaMalla Curricular ComunicaciónedwwindeathAún no hay calificaciones
- Violencia y Trastornos MentalesDocumento1 páginaViolencia y Trastornos MentalesedwwindeathAún no hay calificaciones
- Directorio Conadis EneroDocumento3 páginasDirectorio Conadis EneroedwwindeathAún no hay calificaciones
- Andersen ElElfodelRosalDocumento7 páginasAndersen ElElfodelRosaledwwindeathAún no hay calificaciones
- Catalogo Cifuentes StringsDocumento6 páginasCatalogo Cifuentes StringsedwwindeathAún no hay calificaciones
- Cedb-4s-Iiep - A01Documento2 páginasCedb-4s-Iiep - A01edwwindeathAún no hay calificaciones
- Caratulas 4to GradoDocumento9 páginasCaratulas 4to GradoedwwindeathAún no hay calificaciones
- Ubicacion Octubre 2021Documento4 páginasUbicacion Octubre 2021edwwindeathAún no hay calificaciones
- Filosofía de La EducaciónDocumento7 páginasFilosofía de La Educaciónedwwindeath0% (1)
- 2 Unidad 1 Introducción A La FilosofíaDocumento33 páginas2 Unidad 1 Introducción A La FilosofíaedwwindeathAún no hay calificaciones
- Lesson StudyDocumento6 páginasLesson StudyedwwindeathAún no hay calificaciones
- Justificativo Ingresos y Egresos 2020 12 Dic 2019 FINAL - CompressedDocumento65 páginasJustificativo Ingresos y Egresos 2020 12 Dic 2019 FINAL - CompressededwwindeathAún no hay calificaciones
- Ensayo Honduras Conquista y ColoniaDocumento5 páginasEnsayo Honduras Conquista y ColoniaItzel MorenoAún no hay calificaciones
- Clase ArtisticaDocumento4 páginasClase ArtisticaCarolinaLópezAún no hay calificaciones
- La Semana Santa Celebrada Por Ministro LaicoDocumento101 páginasLa Semana Santa Celebrada Por Ministro Laicojoan100% (1)
- Tratado de La Verdadera Devoción A La Santísima Virgen Preparación Del Reinado de JesucristoDocumento154 páginasTratado de La Verdadera Devoción A La Santísima Virgen Preparación Del Reinado de Jesucristoapi-277416711Aún no hay calificaciones
- Triduo en Honor A La Virgen de GuadalupeDocumento10 páginasTriduo en Honor A La Virgen de GuadalupeMilagros71% (7)
- Papa Francisco - Catequesis Sobre La Unción de Los EnfermosDocumento3 páginasPapa Francisco - Catequesis Sobre La Unción de Los EnfermosRurajg RimayAún no hay calificaciones
- Lista de Verbos DativosDocumento4 páginasLista de Verbos Dativosvaleria verasteguiAún no hay calificaciones
- Misa 11Documento3 páginasMisa 11Kathleen Dayriam Echavez PlataAún no hay calificaciones
- MitraísmoDocumento14 páginasMitraísmoJose Ramiro RamosAún no hay calificaciones
- La Liturgia Cic Segunda ParteDocumento3 páginasLa Liturgia Cic Segunda ParteRaul CelyAún no hay calificaciones
- Diario Espiritual de Concepcion Cabrera de Armida 1Documento24 páginasDiario Espiritual de Concepcion Cabrera de Armida 1monasterio100% (2)
- Teologia de Las OfrendasDocumento8 páginasTeologia de Las OfrendasMauricioMartinezCalvayAún no hay calificaciones
- Catedral Del CuzcoDocumento5 páginasCatedral Del CuzcoLesly Jaqueline Cruz VallejosAún no hay calificaciones
- Noviazgo Segun Dios AdventistaDocumento7 páginasNoviazgo Segun Dios AdventistaAndrey Aguirre100% (1)
- Como Moldear El Caracter de Nuestros Ninos La - Julio Cesar Benitez Benitez & Sugel MichelenDocumento299 páginasComo Moldear El Caracter de Nuestros Ninos La - Julio Cesar Benitez Benitez & Sugel MichelenJosé Ortega100% (1)
- 688articulo Batalla Contra La Mística, Melchor Cano y Fray Luis de GranadaDocumento20 páginas688articulo Batalla Contra La Mística, Melchor Cano y Fray Luis de GranadaPurísima ConcepciónAún no hay calificaciones
- Evangeli GaudionDocumento10 páginasEvangeli GaudionJuan Pablo Mgr FernandezAún no hay calificaciones
- Misa SabadoDocumento5 páginasMisa SabadoAlejandro Javier Román VillalobosAún no hay calificaciones
- Acontecimiento Calle AzusaDocumento16 páginasAcontecimiento Calle AzusaROXANA DEL CARMEN MELÈNDEZ SILVAAún no hay calificaciones
- CUSCO Monumentos Mas Visitado y Conocidos de CuscoDocumento44 páginasCUSCO Monumentos Mas Visitado y Conocidos de CuscoNelson Omar Rafael HuancarunaAún no hay calificaciones
- Milagrosa - de Dios Toribio, VicenteDocumento10 páginasMilagrosa - de Dios Toribio, VicenteJuan SebastiánAún no hay calificaciones
- Lectio Divina Del Santo Padre Benedicto XviDocumento5 páginasLectio Divina Del Santo Padre Benedicto XviP W Yezid Jimenez MorenoAún no hay calificaciones
- Irresponsabilidad y FanatismoDocumento4 páginasIrresponsabilidad y FanatismoPastor Durman SantanaAún no hay calificaciones
- Casa AlabadoDocumento13 páginasCasa AlabadoEmi IdrovoAún no hay calificaciones
- Triptico de La Iglesia-1Documento2 páginasTriptico de La Iglesia-1Yessenia Pilay Quirumbay100% (1)
- Trabajo. Subida Del Monte CarmeloDocumento5 páginasTrabajo. Subida Del Monte CarmeloDavid Alexander Ochoa vargasAún no hay calificaciones
- Cronica 902Documento4 páginasCronica 902mariab hernandezAún no hay calificaciones
- La Mujer Española en El Siglo XviiiDocumento15 páginasLa Mujer Española en El Siglo XviiiMiguel DíazAún no hay calificaciones
- Citas Anticristo #2Documento15 páginasCitas Anticristo #2samuelAún no hay calificaciones
- LeviticoDocumento15 páginasLeviticoRoger Enmanuel Gomez AlemanAún no hay calificaciones