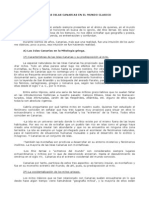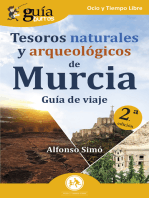Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Recursos Histórico-Cultural - 2
Recursos Histórico-Cultural - 2
Cargado por
Pilar PérezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Recursos Histórico-Cultural - 2
Recursos Histórico-Cultural - 2
Cargado por
Pilar PérezCopyright:
Formatos disponibles
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
LEYENDAS
En este apartado vamos a mencionar algunas de las principales leyendas relacionadas con el pueblo
palmero, pero antes de entrar de lleno en ellas vamos a comentar algunas referencias a uno de los muchos
problemas que aún están sin resolver en la Historia de Canarias, reside en saber si el mundo antiguo tuvo
un conocimiento real de la existencia de las islas. Cuestión que ya hemos abordado desde el punto de vista
histórico, ahora vamos a centrarnos en lado mitológico de este enigma.
CANARIAS EN LA ANTIGÜEDAD
Antes de entrar de lleno en este aspecto, tenemos que tener claro que dentro de lo que podemos
denominar Mitología Canaria hay que distinguir dos aspectos: por un lado, la mitología procedente de la
Vieja Europa, principalmente de origen griego, los cuales transmitieron a los romanos y que éstos no
trataron de investigar la veracidad de lo que en ellas se relataba; y por otro lado, se encuentra la mitología
que podríamos llamar aborigen o autóctona, propia de la primitiva población prehispánica, muy ligada a
su sistema religioso y que garantizaba el funcionamiento de su sistema social, tema abordado en el
apartado de prehistoria.
Centrándonos en el primer aspecto, las primeras noticias que se poseen de las Canarias datan de la
antigüedad clásica y nos las proporcionan los escritores clásicos (Homero, Hesiodo, Platón…) en los
siglos anteriores a nuestra era y que nos ofrecen una visión mitológica de las islas. La visión mitológica
implica que son relatos irreales que en la gran mayoría de las ocasiones se habla de las islas sin que se
tuviese una idea clara de su existencia y por supuesto nunca estuvieron realmente en las Islas Canarias. Se
trata de relatos ficticios idealizados en los cuales se plasma un mundo irreal que muy bien se podría
corresponder con el mundo que presentan la gran mayoría de las religiones pasadas y actuales, sobre todo
para los relatos más antiguos.
Canarias fueron concebidas durante la Antigüedad clásica y la época medieval como un finisterrae,
un territorio fronterizo entre el mundo conocido y las desconocidas aguas del temido Océano, ya que más
allá de las Columnas de Hércules (estrecho de Gibraltar) era conocido como mar tenebroso. Las tierras
que lindan este lugar, por sus características físicas, climáticas y paisajísticas, fueron unos de los espacios
geográficos donde se centró todo tipo de conjetura mitológica.
De este modo nuestras islas serán desde los Campos Elíseos, Jardín de las Hespérides, Jardín de Las
Delicias, islas de los Bienaventurados, Las Afortunadas, etc. Estos textos harían referencia al lugar de
residencia de los dioses o verdaderos paraísos. Asimismo se extendió la teoría de que las Canarias eran los
restos que quedaban de un continente, sumergido en el mar conocido como La Atlántida. Por último en la
Edad Media se tejió en torno al archipiélago la leyenda sobre la isla de San Borondón.
De cualquier forma no esta nada claro que las referencias a los Campos Elíseos, la Atlántida, etc.
hagan referencia expresa a las Islas Canarias, ya que los datos geográficos son muy confusos, generales e
irreales, y a veces contradictorios. También podrían referirse a los archipiélagos de las Azores, Madeira,
Cabo Verde, la Costa Africana, islas del Mediterráneo. Seguidamente vamos a comentar algunas de estas
referencias.
CAMPOS ELÍSEOS
En el mundo antiguo hubo filósofos y poetas como Homero y Hesiodo que recogieron en sus libros la
existencia de unas islas ubicadas más allá de las Columnas de Hércules, que denominaban Hespérides o
Campos Elíseos que en la mitología griega eran considerados como el lugar donde se situaba el paraíso
terrenal.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 59
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
Los Campos Elíseos, también denominadas islas de los Bienaventuradas, designaban el lugar de
residencia de los Héroes –allí se dirigían para convertirse en inmortales– y almas de los difuntos después
de la muerte. Venían a representar un lugar confortable y agradable caracterizado por un clima
permanentemente primaveral con frondosos bosques, una gran variedad de árboles, en el que se recogían
varias cosechas de cereales al año sin necesidad de labrar la tierra, había una gran abundancia de agua, una
gran cantidad de piedras preciosas como diamantes, oro, etc. En definitiva, se trataba de todo un paraíso
donde se podía llevar una vida muy tranquila, sin ningún tipo de preocupaciones, no existía el sufrimiento
y se vivía en completa felicidad.
EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES
La Diosa Hera había recibido como regalo de la madre Tierra un árbol del que brotaban manzanas de
oro. Lo conservaba en un idílico jardín poblado de entrañas y bellísimas plantas bajo el cuidado de las
Hespérides, hijas del titán Atlas (nombre de un ser gigantesco que, según la mitología griega, sostenía
sobre sus hombros la bóveda celeste. Para evitar que alguien pudiera robar las manzanas, un dragón
inmortal de cien cabezas permanecía día y noche junto al árbol.
En fin, también se trataba de un símbolo del paraíso terrenal, donde las frutas crecían sin interrupción,
había excelentes manantiales de agua, donde la primavera era eterna…
ATLÁNTIDA
Hace referencia a la utopía política del filósofo griego Platón (siglo IV a.C.) donde éste nos cuenta
que en el océano Atlántico, al otro lado de las Columnas de Hércules, hubo, unos nueve mil años antes que
él, una gran isla, llamada Atlantis por el nombre de su primer soberano Atlas. La isla era más grande que
Asia y Libia (África) juntas, habitada por un pueblo poderoso y guerrero, el más avanzado del mundo, que
en un momento dado invadió Europa y fue derrotado por los griegos al mando de los atenienses. Luego,
Zeus, rey de los dioses, castigó a los Atlantes y, en el transcurso de una sola noche, erupciones volcánicas
y maremotos destruyeron la gran isla en un cataclismo de proporciones cósmicas.
Según la leyenda, de la Atlántida quedan a la vista sólo las islas Azores, Madeira, Canarias y Cabo
Verde: lo que fueron las cumbres de las altas montañas del continente perdido. Pero sus palacios y templos
se encuentran en el fondo del océano que tomó de él su nombre: el Atlántico. Durante siglos, incluso
después de la conquista española, se seguía manteniendo esta idea.
A pesar del gran número de teorías propuestas, la mayoría de los historiadores actuales opinan que la
Atlántida, tal y como la describe Platón, nunca existió, aunque podría haber una parte basada en la
realidad. En cualquier caso, para lo que si ha servido este relato es como fuente de inspiración para
numerosas obras literarias y cinematográficas, apareciendo así multitud de versiones del mito,
especialmente en historias de fantasía y ciencia-ficción.
SAN BORONDÓN
Desde la época medieval se ha hablado en las Islas de la existencia de una octava isla, llamada de San
Borondón, una isla que aparece y desaparece y que sigue siendo en la actualidad un reclamo para la
imaginación. Se trata de uno de los más poéticos temas míticos relacionados con nuestras islas, fuente de
inspiración de innumerables poemas y relatos en la cultura y el arte canarios.
Según cuenta la leyenda, el nombre de esta isla es en honor a San Brandán, monje irlandés que la
encontró en uno de sus viajes por estos lugares del Atlántico en busca de tierras que evangelizar. Cuentan
que un día que navegaba cuando el crepúsculo se apoderaba de la noche, encontró una isla. Los
navegantes saltaron, a esa supuesta tierra firme a descansar de jornadas en un mar tenebroso y
desconocido. El silencio y la oscuridad atrajeron a los marineros que se entregaron al sueño, mientras,
Brandán rezaba, observaba el cielo y el camino de los astros, hasta que se dio cuenta que lo que creía por
tierra firme se movía hacia Oriente.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 60
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
Con el alba reunió a sus compañeros y les dijo: “no dejemos de dar gracias al Soberano y Dueño de
todas las cosas, a este Dios cuya Providencia nos ha preparado en medio de los mares un nuevo bajel que
no tiene necesidad ni de nuestras velas, ni de nuestros remos”. Estaban navegando sobre el lomo de una
gran ballena. El viaje continuó lentamente durante 40 días, por mares abiertos y confiado en la Divina
Providencia. Por fin la ballena, a la cual llamaban Jasconius, les arribó a una isla exuberante, altanera, con
alegres cantos de mirlos y otros pájaros desconocidos, aguas de mar cristalinas donde los peces de mil
colores jugaban con la espuma. Todo era quietud, paz, soledad en esa isla de limpias arenas negras,
surcada por riachuelos, con extraños carneros, poblada de ricos frutos y de gratos aromas. ¿Sería el
Paraíso? Siete años la habitaron.
Otra versión de esta Leyenda es la siguiente:
San Brandán y sus monjes acompañantes, durante sus siete años de travesía, avistaron muchas islas,
pero ninguna como la que descubrieron en un día de Pascua. Sucedió que los monjes llevaban navegando
largo tiempo sin que divisasen tierra alguna. Oró entonces San Brandán al Señor para que le permitiera
celebrar misa en tierra firme. Dios oyó sus plegarias y, milagrosamente, surgió del mar una isla. Allí
desembarcaron, erigieron un altar y celebraron la Pascua. Cuando terminados los oficios, se dispusieron a
comer, la tierra comenzó a temblar y a moverse, alejándose del barco. Rápidamente entonces los monjes
embarcaron de nuevo y desde la nave observaron como la isla iba desapareciendo como una ballena.
Estos son unos de los relatos que da pie a la leyenda de la existencia de una isla al oeste del
Archipiélago que aparece y desaparece regularmente y que se le ha puesto el nombre de San Barandán o
San Borondón,
El mito y el misterio en torno a ella han estado presente durante siglos. El mismísimo Cristóbal Colón
en su diario de abordo anotaba el 9 de agosto de 1492 juraban muchos hombres honrados “...que cada año
veían tierra al Oeste de las Canarias, que es al Poniente; y otros de La Gomera afirmaban otro tanto con
juramento.”. Y el almirante puso rumbo al poniente, por donde aparecía San Borondón, en busca de
tierras firmes. Otros hicieron
expediciones en su busca que
afirmaban haber estado en ella. Tal
fue la importancia de esta leyenda
que llevó a que la supuesta isla
apareciera representada en los mapas
de la época, incluso en momentos
posteriores a la conquista de
América. De este modo, en el siglo
XVI, hubo ingenieros militares como
Leonardo Torriani quien llega,
incluso, a dibujar y levantar un plano
de San Borondón. Aún en nuestros
días hay quien asegura haberla visto.
Errante, viajera, inestable y misteriosa. Unas veces la han visto por el poniente de La Palma, más al
norte o al sur, entre El Hierro y La Palma, otras frente al Puerto de Tazacorte. En 1958 el fotógrafo
Manuel Rodríguez Quintero la logró captar con su cámara y su cartografía abarca siglos en mapas y
portulanos. Los palmeros continúan mirando al horizonte en busca de esa isla de aves y plantas exóticas,
seres extraños, arroyo cristalinos, aromas dulces, tiempos apacibles y frescos, nieve en el reino del aire,
mar limpio repleto de peces de mil tonalidades, gigantescos dragos que parecen dragones, montañas de
formas redondas, barrancos abismales. La toponimia insular quiso llamar a un lugar del municipio de
Tazacorte San Borondón y ahora uno duda: ¿Será La Palma la misteriosa y mítica isla de San Borondón y
la otra, que aparece y desaparece en el horizonte, un espejismo?. Leyenda o realidad. Dejémoslo en
leyenda.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 61
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
LEYENDAS PALMERAS
GUAYAFANTA
Guayafanta era hermana del cacique Mayantigo, señor de Aridane. Era esta princesa una mujer
hermosa, alta, fuerte y bien proporcionada. Estaba casada con el afamado Chioare, joven de singular
destreza y bella estampa varonil, hombre de confianza de su cuñado Mayantigo. Este matrimonio no había
dejado descendencia, por lo que quizá se dedicaran al ejercicio de las armas, los deportes duros y
numerosas obras de caridad. Eran muy queridos. Un día, en un combate Chioare cae muerto y su esposa
jura que defenderá su tierra hasta lograr la paz.
Así, Guayafanta toma parte en la defensa de su tierra en uno de los desembarcos efectuados por los
españoles en tierras de Mayantigo, fue una dura y violenta batalla, que esta vez volvía la espalda a los
nativos que se vieron seriamente comprometidos. Dominada por el ardor de la batalla, Guayafanta apresó
a uno de los soldados enemigos, y sujetándole por debajo del brazo trató de huir hacía un risco, con la idea
de lanzarse al abismo con aquel enemigo para que su muerte fuera al menos compensada de alguna
manera. Pero los compañeros del apresado se dieron cuenta del rapto y lograron apresar a Guayafanta, que
en su reiterado intento por despeñarse por aquel abismo, se vieron obligados a herirla en las dos piernas,
no contándonos la historia lo que pasó cuando se recuperó de ello.
LA PRINCESA ARECIDA / EL CRIMEN DE JACOMAR
Cuenta la leyenda aborigen que en la Cueva de Belmaco habitaban los jefes del cantón de Tigalate y
su hermana Arecida (según otras fuentes se llamaba Abullina), y se dice de élla que era hermosa y
encantadora. La joven princesa se siente atraída por el apuesto Tinamarcín, admirado por ser un hombre
de buen corazón. Ambos se juran amor eterno y los soberanos Juguiro y Garehagua ven con buenos ojos la
unión de ambos. En un ambiente de júbilo comienzan los preparativos de la boda a la que asistirán muchos
príncipes isleños. Pero todo se desvanece en segundos; embarcaciones extrañas arriban a la isla y los
indígenas toman las armas para defender su libertad. El inexperto conquistador Guillen Peraza va al frente
de los castellanos, pero pronto será abatido por el propio Tinamarcín y el resto huye hacia La Gomera. El
valiente joven es aclamado por su hazaña y Arecida se siente orgullosa de su prometido.
La venganza por parte de los cristianos no se hace esperar; meses más tarde retornan acompañados
por indígenas gomeros y herreños que les servían de intérpretes y luchaban junto a ellos. Entre ellos iba
Jacomar, nacido en El Hierro, y que al igual que sus hermanos, le había tomado gusto a la vida miliciana.
El fue el hombre que truncó la felicidad de Arecida; quiso tomar por la fuerza lo que jamás lograría por
amor y al no conseguirla le sacó la vida con un cuchillo. Tinamarcín quiere vengar la muerte de su amada,
pero serán sus hermanos, los soberanos de Tigalate, quienes acaben con la vida del miserable traidor
herreño. Su cuerpo fue festín de los guirres (aves de carroña) y en el recuerdo quedó aquel amor imposible
que nunca dio su fruto.
Otra versión sobre la muerte de Jacomar es la siguiente: después de la muerte de Arecida Jacomar
logró huir, pasado tiempo, volvió a la isla con un aire de confraternización con los nativos, lo que lo llevo
a entablar gran amistad con Garehagua, al cual, en un momento de sinceridad y sin saber su parentesco
con Arecida, le contó lo sucedido y, naturalmente, a Garehagua le faltó tiempo para desacerse de
inmediato del asesino de su hermana, atravesándolo con una lanza o cuerno de cabra y vengar así el
asesinato de su hermana.
LUTO EN TEDOTE
En el apogeo del siglo XV heredan el trono de este cantón, los hermanos Tinisuaga, Agacensie y
Ventacaise compartiendo las tareas de gobierno conforme se les había encomendado. Sus novias eran
Tenefira, Tigadaura y Tabaifia, doncellas de la más pura nobleza benahoarita.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 62
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
Antes de casarse y en una espléndida tarde deciden irse “de paseo” a la fuente de los Aduares. Por el
quebrado territorio ascienden con destreza admirable, reina una calma magnífica, pero observan por el sur
la aproximación de una tormenta en la que retumban rayos y truenos sucesivamente y en sus intentos por
llegar a algún refugio, se ven sorprendidos por una lluvia torrencial, dando lugar a una repentina crecida
del barranco que hoy lleva el nombre en memoria de uno de los hermanos (Agacensie o Aguacencio), que
los arroja hacia el litoral excepto a Ventacaise que logró aferrarse en un árbol. Recogidos los cadáveres y
enterrados, por tal suceso, la isla entera permanece de luto durante meses.
Las misiones cristianas al enterarse de lo ocurrido, visitan a Bentacaise y lo invitan a ir a ver la
imagen de La Virgen por la que tiene gran devoción y desde entonces Santa María de La Palma es llamada
La Virgen de Las Nieves.
TANAUSÚ
Tanausú era el gobernador del término Acero, dotado de unas contundentes cualidades guerreras,
gran estratega que no sabemos lo que hubiera tardado Lugo en someterlo si no fuera por lo que pasó.
A Lugo sólo quedaba por conquistar el bando de Aceró, pero al ver que no lograba someterlo envío a
un pariente de Tanausú, Juan de Palma, para concertar un encuentro entre los dos jefes y así arreglar el
conflicto. Tanausú dudaba que no fuese una trampa, pero la insistencia de la caballerosidad de Lugo que
afirmaba Juan de Palma, lo hizo acceder y fue al encuentro citado en la Fuente del Pico. Desconfiado
Tanausú, fue acompañado por sus mejores hombres al encuentro, mandó Lugo que le cortaran la retirada
apresando a Tanausú y terminando la resistencia el 3 de mayo de 1493.
De natural indómito e insubordinable, aunque bien tratado por Lugo, Tanausú no comió
voluntariamente hasta la muerte, prefiriendo no ver al invasor sojuzgando a su pueblo a sabiendas que se
había acabado la paz y la libertad de su pueblo, el que tendría que trabajar para la llegada de la
civilización.
Como prueba de la hazaña, Fernández de Lugo envió varios prisioneros a los Reyes Católicos, entre
ellos al valeroso Tanausú. Durante la larga travesía y viéndose cautivo y lejos de su tierra, se dejó morir de
hambre mientras gritaba “Vacaguaré”, que quiere decir, como hemos dicho, “quiero morir”.
MAYANTIGO
Un día el soberano del reino Ahenguareme, Echentive, hizo caso omiso de un antiguo pacto de paz
que estableció con Mayantigo, soberano de Aridane y entraron en guerra.
En una feroz batalla se enfrentaron los dos reyes y sus hombres. En la primera contienda Mayantigo
fue derrotado y, malherido en el brazo, tuvo que huir. Pese a las curas pronto vio cómo la gangrena se
extendió por el miembro dañado, entonces él mismo “con la mano derecha se tronchó el brazo por el
codo” en un desesperado esfuerzo por salvar la vida.
Una vez curado, Mayantigo continuó la lucha contra Echentive al que acabó venciendo, obligándolo a
firmar la Paz. Pero desde estos sucesos, Mayántigo, a quien por su gentileza y buenos modales o postura,
llamaban Tigotan que quiere decir “Pedazo de cielo”, también sería llamado Aganeye, “Brazo cortado”.
PRINCESA ACERINA
En la leyenda sobre la Princesa Acerina –según se cuenta, “la más hermosa doncella de La Palma,
negros sus ojos como una sima en la que abismarse, sus labios ascuas donde avivar el fuego”– se pueden
diferenciar dos partes; una trata sobre la rivalidad que tienen dos hombres por su amor y la otra sobre la
tristeza que le produce la pérdida de su ser querido.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 63
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
Concretamente, la primera versa sobre la lucha que entablan el Mencey de Aceró, Tanausú, y el
Mencey de Aridane, Mayantigo, por el amor de la doncella Frente a frente, la muerte de uno de ellos
acabará con la incertidumbre. Dispuestos los tafriques para hundirse en la carne y que la sangre decida.
Callaba Acerina y el temor llenaba su silencio. Comienza la lucha, golpean y se repelen los filos, tensos
los músculos, como regueros de lava las miradas. Llegado ese momento Acerina se interpone entre ambos,
refrenan el impulso los cuchillos de piedra, y el duelo se detiene.
"En uno de vosotros está mi vida y no tenéis ningún derecho sobre ella. Juradme que nunca
ninguno volverá a empuñar el tafrique contra el otro. Ante Idafe quiero que me lo juréis."
Así dijo Acerina a los enamorados. Arrojaron a tierra las armas y Mayantigo habló:
"Juraremos en Idafe, Acerina, pero a nuestro juramento habrá de seguir el tuyo. Tienes que
declarar, en el lugar sagrado, a cuál de nosotros escoge tu corazón."
Y añadió Tanausú:
"Juraremos en Idafe y decida Acerina nuestra suerte."
Marcharon pues Acerina y los dos Menceyes al lugar de los sacrificios y las ofrendas. Es Tanausú
quien bajo la sombra de Idafe, colocando su mano en la roca, exclama:
"Juro no levantar armas contra el pecho de mi rival. Si no he de cumplirlo así que Abora
conmueva el risco de Idafe y se derrumbe sobre mi cabeza."
El gran Roque de Idafe no se estremeció ni dudaron sus cimientos. Tanausú entonces se apartó del
lugar. Repitió a su vez Mayantigo el juramento y aguardó inmóvil y en silencio. Idafe permaneció sin
desmoronarse.
Al fin Acerina hubo de cumplir lo prometido. Era el turno para su juramento. Arrancó una rama
verde, ciñó con ella su frente, y se aproximó al risco poderoso. Los dos Menceyes la siguieron y se
colocaron a ambos lados. Lentamente habló Acerina, dejando que su mirada buscase la sima del Roque.
"Juro que Tanausú será para siempre el amado de mi corazón. Su vida ha de ser mi vida, y su
muerte, mi muerte. Que Abora, si miento, derribe a Idafe sobre mi frente."
El Idafe no cayó.
Pasado el tiempo, se dice que el mismo día que se celebraba la unión entre Tanausú y Acerina, el
conquistador Fernández de Lugo propuso una tregua con el Mencey. Como ya se relata en la leyenda de
Tanausú, éste fue engañado y hecho prisionero, dejándose morir.
Conociendo el terrible destino del Mencey, Acerina quiso compartir el destino de su amado y pidió a
Mayantigo que la encerrara en una de las múltiples cuevas que los aborígenes utilizaban como tumbas.
Allí, arropada con pieles de cabra, leche y miel terminó su vida, pero no la leyenda. Se dice que
Mayantigo esperó a que la princesa muriera para encerrarse él también en aquella cueva y cumplir los
augurios de los adivinos que predecían que Mayantigo y Acerina compartirían un hogar.
No hay ningún dato ni evidencia histórica que demuestre que sea cierta la existencia de Acerina, pero
sí se acepta la existencia de Tanausú y Mayantigo como Menceyes de Aceró y Aridane, respectivamente.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 64
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
LOS DRAGOS GEMELOS
Corrían tiempos anteriores a la conquista de la isla, una bonita y joven mujer de cautivadora y dulce
mirada, engendró en dos hermanos gemelos de Breña Alta, Cantón de Tedote, los más profundos
sentimientos de amor, que a ella halagaba y fomentaba, pero llegó el día que había que dirimir en batalla y
duelo quien de los dos sería el esposo de la doncella.
La lucha fue dura y cruel. Los jóvenes
hermanos se batían con valentía. En las venas les
ardía la sangre y les cegaba la mente y el destino
y la fatalidad quiso que no hubiera vencedor, los
dos murieron en la lucha por el amor a una mujer.
Ella, al enterarse de la triste desventura, se
considera causante de ello y juró que jamás sería
de nadie, sino del recuerdo de los dos hermanos.
Apenada y desconsolada quiso que el recuerdo de
los dos hermanos fuera superior a su propia
existencia humana. Se traslado por las agrestes
laderas de la Cumbre en busca de dos gajos de
drago para luego, cariñosamente, sembrarlos
paralelos y próximos en el mismo lugar donde los
dos hermanos habían regado su sangre de amor.
Se cumplieron sus deseos de inmortalidad de un recuerdo y amor. Con el tiempo y muy lentamente
los dragos, uno por cada hermano, fueron creciendo y entrelazando sus ramas en un apretado abrazo,
expresión de un destino común. Actualmente una misma copa y dos troncos paralelos, se alzan en el pago
de Los Llanitos de Breña Alta, que el pueblo llama los Dragos Gemelos. No se sabe cual es la rama de uno
y cual es la del otro, pero permanecen altaneros y abrazados en la larga longevidad de esta especie de
árbol, como si quisieran ser símbolos de un amor común a una sola mujer.
EL SALTO DEL ENAMORADO
La tradición oral sitúa esta trágica historia en las costas de La Galga, Puntallana. Cuentan que por
aquellos pagos vivía un intrépido pastor amigo del riesgo, de valor ciego e inconsciencia que brotaba de su
juventud. El ardor de su corazón le pedía y necesitaba, ante la soledad y el peligro, “...una pasión que
endulzara su salvaje aislamiento, y una creencia que le infundiese valor en sus arrojadas empresas. Así, los
dos sentimientos más sublimes que puedan abrigar el corazón humano llenaban el alma del atrevido
pastor: la religión y el amor”.
Por aquellas tierras de pastos vivía una doncella de alabada belleza y los
sentimientos del mancebo sufrieron una atracción irresistible, que día a día se
acrecentaba con los desdenes de la bella joven. Esta se cansó de las pretensiones del
mancebo y le quiso probar, le pidió un imposible para así sentirse libre. Ella le ofrecía
su corazón y así convertirse en su esposa si era capaz de saltar con su lanza (vara con
la que los pastores se ayudan para superar las pronunciadas pendientes), sorteando los
abismos, tres veces con el cuerpo al vacío y no caer, para ello el joven pastor debía
acercarse al precipicio y apoyando ambas manos en su lanza, colocando el regatón en
la orilla de aquel precipicio, dar vueltas formando un semicírculo con su cuerpo
desprendido en el vacío.
Y así presto y rápido se dispuso a hacerlo el pastor, mientras, le palpitaba su corazón con las más
dulces esperanzas. En el borde del abismo, colocó la lanza, la agarró con las dos manos, y exclamó:
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 65
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
“¡En el nombre de Dios!”,
Y diciendo esto su cuerpo salió despedido sobre el vacío dibujando un círculo, hasta que sus pies
alcanzaron de nuevo la roca.
"¡En el nombre de la Virgen!",
gritó por segunda vez y su cuerpo encontró de nuevo la orilla. Se acercaba el momento de ver
consumado su amor y por tercera vez exclamó retumbando el eco:
"¡En el nombre de mi dama!".
En ese momento, según la tradición, mientras se perdía su voz por los barrancos, el cielo determinó
“castigarle por invocar el nombre de una criatura en tan supremo peligro, el desgraciado mancebo, suelto
en el vacío, sintiendo bramar las olas en el fondo de aquel abismo, no pudo volver a ganar el borde del
risco, y víctima de su amor cayó precipitado al mar”.
La sed de amor le cegó y murió en su empeño por alcanzarlo; sin embargo ella, perdió la cordura y
lloró su desdicha todos los días de su vida. Desde entonces, este lugar se le conoce como El Salto del
Enamorado. Aún hoy su nombre evoca, a quien se acerca a aquellas fugas abismales, la osadía del
enamorado pastor.
PINO DE LA VIRGEN
Entre los “pinos santos” de las islas destaca el Pino de la Virgen de La Palma, entre cuyas ramas los
conquistadores descubrieron una venerada imagen de la Virgen –una historia análoga se cuenta a
propósito de la Virgen del Pino de Teror (Gran Canaria) –. Para preservarla de las inclemencias del tiempo
trataron de pasarla a una capilla que levantaron en el mismo lugar, pero determinados sucesos les
convenció que no debían separarla del árbol, por lo que optaron por construirle un nicho en el mismo
tronco. Así cuenta René Verneau la leyenda de este pino:
“Era uno de los más bellos del archipiélago y poseía toda una historia. En la época de la conquista tenía
ya una buena altura y, contrariamente a los otros pinos de Canarias, que crecen derechos, éste se ramificaba y
extendía a lo lejos de sus largas ramas. Cuando los soldados de Alonso de Lugo llegaron a este lugar, a uno se
le ocurrió subirse al árbol, y cual no sería su sorpresa al encontrar en medio de las ramas una estatua de la
Virgen [...]. El domicilio que ella había elegido no pareció a estos hombres piadosos digno de la madre de
Dios. Se pusieron manos a la obra para construirle una vivienda más confortable, y muy pronto una pequeña
capilla se elevó al lado del pino. Se transportó con gran pompa a la Virgen a su nuevo local, un cura la colocó
en el altar con todas las señales del más profundo respeto y, cuando se preparaba a oficiar la misa, ante la
estupefacción de todos los asistentes, la Virgen cayó a tierra. Vueltos de su estupor, los fieles pensaron que
podían haberla sujetado mal. Fue alzada piadosamente y colocada de nuevo en el sitio que le habían asignado.
Esta vez, todas las precauciones habían sido tomadas. Cuando cada uno se preparaba a oír misa, de nuevo la
milagrosa estatua se precipitó al suelo. Una tercera y cuarta tentativas no dieron mejor resultado.
Había que rendirse a la evidencia: el lugar no convenía. Puesta de nuevo en el árbol, no se cayó más.
Expresaba con demasiada claridad su voluntad para que nadie pudiera confundirse. Sin embargo, los
españoles no se dieron por vencidos. Habían decidido no dejar a la Virgen expuesta a las inclemencias del
tiempo y se les ocurrió hacer, en el mismo tronco del pino, un nicho que fuera capaz de recibirla. La operación
tuvo un éxito maravilloso, La estatua quedó tranquila y el árbol resistió la mutilación”.
Cinco siglos después este pino aún se levanta altivo en el monte de El Paso. En los años veinte fue
construida una ermita junto a él y cada tres años se celebra la festividad de la Virgen que en él apareció.
La imagen baja al pueblo el último domingo de agosto y retorna al amanecer del primer domingo de
septiembre; a estos festejos acuden fieles de todos los lugares de la isla. Esta imagen también era venerada
por todos los campesinos que emigraban a América, haciéndole promesas que cumplían a su regreso.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 66
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
LA PARED DE ROBERTO
Cuenta una curiosa y antigua leyenda que en las cumbres de la
isla de La Palma, cerca del Roque de Los Muchachos, el diablo,
celoso de la felicidad del alma y del cuerpo, construyó en una sola
noche una pared que incomunicara el antiguo camino que unía las
localidades de Santa Cruz de La Palma y Garafía (murrallón pétreo
que se alza altanero y provocador y más parece haber sido hecho por
mano de hombre que por fuerza telúrica), todo ello para impedir el
encuentro amoroso entre un mancebo y una doncella.
Los viejos de la isla cuentan que un mancebo del distrito de Tagaragre tenía amores no consentidos
con una doncella del distrito de Aceró, y que una noche, cuando iban a tener un encuentro de amores, se
vieron sorprendidos por la pared de Roberto, nombre con que en La Palma se conoce al diablo, que
impedía su encuentro.
El joven, deseoso de reunirse con su amada, quiso atravesarla y, al no conseguirlo, gritó por dos
veces:
“Va el alma por pasar”
y tras un instante de silencio volvió a clamar:
“Va el alma y el cuerpo por pasar”.
Al instante, de la tierra fluyeron materiales incandescentes y llamas infernales y el mancebo atravesó
la pared envuelto en una bola de fuego, rodando por el abismo. La doncella que provocó la intrépida
acción del joven también amaneció muerta y los pastores que la encontraron contaron que sobre su tumba
en el Roque de Los Muchachos, brotaron pensamientos de la cumbre (Viola Palmensis), planta que, según
la leyenda, copió el color violáceo de los ojos de la joven.
Otra versión de esta leyenda es la siguiente:
En las cumbres de la Caldera tuvo lugar una hermosa leyenda al pie de una pared lávica, próxima a
Los Andenes. Según reza la tradición aquí se daban cita una pareja de enamorados bajo la luz de las
estrellas; ella era una bella indígena de Garafía y él de Barlovento. El amor que ambos se procesaban
despertó la codicia del mismo demonio. Se cuenta que el diablo creó este paredón pétreo en una sola
noche con la intención de separar a los amantes, pero el valiente mancebo logró superarlo y en su esfuerzo
cayó hacia los abismos de La Caldera de Taburiente. El maligno quiso hacer suya a la triste joven, pero
ella le despreció y lanzó su cuerpo al vacío para reunirse con su amado. La obra del diablo fue inútil y en
su rabia partió en dos el dique de piedra basáltica que engendró esta trágica historia de amor.
La pared a la que se refiere esta leyenda puede verse hoy partida en dos mitades y, si seguimos
creyendo a la voz del pueblo, el hueco que las separa, por el que discurre un camino, fue creado por el
mancebo en su deseo de llegar hasta su amante. Al atardecer, en este lugar los rayos del sol actúan sobre el
tono verdoso natural de las paredes, produciendo reflejos amarillos y naranjas en los rostros, lo que ha
contribuido a que los palmeros sigan viendo en este lugar la acción maligna del diablo.
MÁRTIRES DE TAZACORTE
Allá por el año de 1570 un grupo de jesuitas misioneros marchaban al Brasil para emprender labores
evangélicas. Siete naves salieron de Lisboa con el mismo destino; el barco "Santiago" llevaba mercancías
para la isla de Madeira, La Palma y Brasil, recalando en el puerto de Tazacorte, quizá para recoger algún
cargamento de azúcar. El Padre Azevedo encontró aquí un antiguo amigo de estudios, descendiente de la
acaudalada familia de los Monteverde. Este les brindó generoso su casa y se alojaron allí varios días.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 67
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
El mencionado religioso celebró misa en la ermita de San Miguel y según cuenta la leyenda fue en
ese momento el instante en el que el beato tuvo la revelación del martirio que habrían de sufrir; en el cáliz
de plata quedaron las huellas de sus dientes conmocionado por tal vivencia. En la parroquia aún se
conserva la casulla que vestía aquel día.
El 13 de julio partió la nave con dirección a Santa Cruz de La Palma, pero la falta de vientos los
retuvo en las costas de Fuencaliente hasta la jornada del 15. Cinco embarcaciones francesas hugonotes
pertenecientes a la flota del sanguinario Jacques Sores les atacaron, tras una dura batalla redujeron a la
tripulación del “Santiago”. Los misioneros fueron torturados, mutilados y asesinados cruelmente. El Padre
Azevedo animó a sus compañeros a morir con la firmeza de la fe por defender a la Santa Iglesia. Los
cadáveres fueron arrojados al mar y hoy allí, en las profundidades, reposan 40 cruces que recuerdan el
triste episodio de los Mártires de Tazacorte.
LOS DOS BREZOS
Hace siglos vivían dos hermanos gemelos en el Barranco de Hermosilla, cerca del bosque. Huérfanos
desde niños, los crió un hombre triste, honrado pero huraño, que luego sería sacerdote; éste los
atormentaba constantemente diciéndoles: “los pecados de los padres pasan a los hijos...”.
Los niños, dedicados al ganado, se hicieron hombres y, una noche, oyeron lamentos, entre el
murmullo del viento. Uno de ellos salió a indagar y regresó con una joven hermosa desvanecida por el
esfuerzo de encontrar el camino en medio de la noche. La muchacha cautivó con sus encantos los
corazones de ambos hermanos y, al amanecer, partió hacia su casa.
El sacerdote, adivinando sus sentimientos, les contó la verdadera tragedia que les envolvía; les relató
de cómo dos hermanos se enamoraron de una misma mujer. Ella eligió a uno, desatando la ira del otro,
que en la noche de bodas mató a su propio hermano y forzó a la joven que quedó embarazada de gemelos
“que sois vosotros...”.
Nuevamente la historia se repitió. Los celos se acumularon en el corazón del muchacho rechazado y
tras la ceremonia nupcial se debatieron en combate, perdiendo la vida los dos. La mujer lloró
desconsolada, junto al anciano sacerdote, tan irreparable pérdida y, en el lugar del crimen, dos brezos
crecieron frondosos. Estos árboles conocidos como “los dos hermanos” vivieron durante siglos hasta que
un incendio, en 1860, los quemó.
LA LUZ DE EL TIME
A los pies de El Time, voz prehispánica quiere decir risco alto, en el fondo del profundo y abismal
barranco, en una estrecha franja de tierra, hay un pequeño santuario rodeado de arbolado con el sugerente -
no parece casual- nombre de “árboles del paraíso”, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias.
Pues bien, cuentan que en una lejana noche sin luna otra madre desesperada se dirigía al camino real
de Amagar, que unía Tijarafe con Los Llanos de Aridane, pasando por el santuario de las Angustias, en
busca de salud para su pequeño hijo que estaba más muerto que vivo. Al llegar a la cima y cuando
comenzó a bajar por el penoso desfiladero hacia el valle, el viento y la lluvia le apagaron
irremediablemente el único farol que traía. Se encontró de bruces con un madero de pino de tea que daba
forma a una cruz y, soltando al niño, la arrancó, la despedazó e hizo una antorcha o jacho, produciéndose
la más brillante e inimaginable luz para un caminante. Continúa bajando las vueltas del empedrado y duro
sendero, sosteniendo con ternura entre los brazos y el pecho, prodigándole miles de caricias y mimos, a su
niño, como si estuviera aún unida a él por el fuerte vínculo del cordón umbilical que en la isla llamamos
amorosamente “la vida”. La vida buscaba mientras entre sollozos repetía en voz baja un lamento “¡mi
niño!, ¡mi niño...”
Su hijo sanó y noches más tarde la madre cogió una nueva y pesada cruz y salió de su casa a cumplir
su secreta promesa. Caminó por la misma vereda cargando en su corazón su sacrílego pecado. Al llegar al
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 68
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
lugar donde había arrancado la cruz colocó la nueva y comenzó a bajar por el penoso y pendiente camino
hasta ver delante de ella una luz en forma de cruz que la deslumbró y la hizo postrarse de rodillas.
Retumbó el eco de sus llantos y suplicas clamando perdón y, en ese mismo momento, escuchó una dulce,
próxima y tierna voz que le dijo:
“Mujer, conozco tu pena y tu pecado; tu hijo llora tu ausencia, vete con él. Tu promesa está
cumplida".
Quiso sentir y sintió que esta voz era de la Virgen de las Angustias, otra madre que perdió a su hijo
por no hallar en su súplica a los hombres el remedio de la comprensión.
Desde esos tiempos lejanos cuentan que comenzó a verse en las laderas de Amagar un fulgor que
llamaron “la luz del Time”, errante y a la espera de servir de guía a caminantes... y la leyenda continuó.
Nadie recuerda ni el año, ni el nombre de la desesperada madre, pero hoy su cruz sigue rematando la cima
del penoso camino de herradura. Junto a ella, dos trozos de madera, que nadie sabe quien puso a sus pies,
esperan a otra madre desesperada que en una noche sin luna las necesite para guiar su camino buscando
ayuda para aplacar su “angustia”.
MARÍA LIBERATA DE GUISLA
Era el año de 1806. Las dos campanas de la torre de la iglesia de San Andrés (la grande y la chica),
doblaban agonía, lamento y muerte por María Liberata de Guisla. De ilustre y rica cuna, su hermano Juan
Domingo destacó en la guerra de Italia donde fue herido, de regreso a La Palma, desempeñó el cargo de
regidor perpetuo de la isla. La corona le concedió el título de marqués de Guisla y Ghiselín y su otro
hermano Carlos José fue el segundo marqués heredando los importantes mayorazgos de la familia.
María Liberata de Guisla y Salazar de Frías se casó con Domingo Van de Walle de Cervellón (En
1752 descubrió las inscripciones prehispánicas de Belmaco en Villa de Mazo). También fue, como sus
cuñados, regidor perpetuo de la isla, Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, fundador de la
Sociedad Amigos del País de Santa Cruz de La Palma y amigo de correrías del célebre vizconde de Buen
Paso.
Sus últimos años los vivió María Liberata en su casa de San Andrés, sola y sin hijos. Sus ilustres
hermanos habían muerto en 1785 y 1787 y su marido en 1776. Cuentan que no salía de su casa para nada e
incluso gozaba misa desde una “tribuna” (ventana), que daba al interior de la capilla u oratorio particular
de la Virgen del Pilar, construida por su hermano Juan Domingo a mediados del siglo XVIII, adosada a la
vivienda.
De carácter déspota, malhumorada, gruñona, exigente de los privilegios de su cuna, representante de
su todopoderoso hermano el primer marqués de Guisla, habla un suceso acontecido en Santa Cruz de La
Palma en 1755 durante la Bajada de la Virgen. Al entrar María Liberata en el Convento de Santa Catalina
y estando la iglesia llena de gente, quiso pasar a donde le correspondía por su rango, sin miramiento
alguno “(...), tirando con el pie a la mujeres que no se levantaron luego” y gritando que era patrona del
convento. Cuenta Jesús Pérez Morera en su tesis doctoral Arte y Sociedad en La Palma durante el antiguo
régimen (1600-1773), que con su actitud hizo levantar a las mujeres que estaban sentadas delante de la
tarima del coro de la iglesia por lo cual a una de ellas le dio una fatiga.
María Liberata fue enterrada en la cripta de la capilla de la Victoria de la iglesia de San Andrés, con
hábito en un ataúd acolchado, sin tapa y parcialmente cubierta de cal viva en un espacio de unos 10,60
metros cuadrados, de planta rectangular, con bóveda de ladrillos de barro, bancos o poyos laterales y
presididos por una cruz.
Unos días después mientras el sacristán rezaba escuchó voces y golpes que no sabía de donde
procedían. Aunque le atormentaban las voces pidiendo auxilio no dijo nada, no quería que lo tomaran por
loco. Años después, al volver a necesitar la cripta para otro enterramiento, posiblemente para el presbítero
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 69
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
Ambrosio Arturo de Paz fallecido en 1814, cuentan que encontraron a María Liberata, fuera de su tumba y
con un ladrillo en la mano. Fue entonces cuando el sacristán recordó y manifestó acongojado que él había
escuchado lamentos y golpes pero por miedo a no ser creído no dijo nada. Y el suceso se convirtió en
leyenda corriendo de boca en boca y generación tras generación por la isla que a María Liberata la habían
enterrado viva.
El que en la iglesia de San Andrés fuese enterrada una mujer cuando aún vivía, sigue aún
sobrecogiendo a las gentes del lugar. En 1986 toma cuerpo de veracidad. Un equipo de arqueólogos hizo
una excavación y después de estudiar los restos humanos hallados manifestaron que la leyenda “tiene
visos de realidad”, ya que el cuerpo de María Liberata aparecía en posición secundaria no en el sitio que le
correspondía por su cuna y posición.
Después de 1814, en que enteraron a Ambrosio Arturo de Paz, nadie más fue enterrado en esa cripta,
por fin, María Liberata descansa en paz de los malos humores y desplantes totalitarios que la
caracterizaron en vida.
EL ALMA DE TACANDE
El imaginario popular atesora mitos y leyendas que conforman una parte importante de la cultura de
un pueblo. En cualquier rincón del mundo pueden oírse historias de fantasmas y espíritus y es rara la
ciudad o pueblo que no cuente con una casa encantada o un lugar donde ocurren cosas que, a juicio de los
lugareños, no tienen una explicación posible fuera del campo de lo paranormal. En Canarias, este tipo de
fenómenos también se han producido en un grado que no debe ser muy distinto al de otros puntos del
globo. Pero la cosa cambia cuando oímos hablar de manifestaciones documentadas que mantuvieron en
vilo a toda una isla. Sucedió en 1628 y al fenómeno, que pasó a la historia de La Palma como el “Alma de
Tacande”, se le ha considerado como el primer expediente X de la historia de España.
Hace pocas fechas, el Ayuntamiento del municipio de El Paso acordó solicitar al Obispado de la
Diócesis Canariensis toda la documentación recogida por el párroco de Nuestra Señora de Los Remedios
en Los Llanos de Aridane en aquellos días del siglo XVII.
La casa, actualmente en estado de ruina, aún aguanta en pie el paso de los siglos. Muy pocos de los
que pasan junto a sus muros o, incluso, se aventuran en su interior, saben que entre esas cuatro paredes
moró el “Alma de Tacande”. Se encuentra próxima a la montaña de la Asperilla, frente a la montaña de
Miguel Sosa, entre las que discurre el camino a Enrique. En esa lejana época el monte circundaba la rica
Hacienda de Tacande.
La historia o leyenda se remonta al 30 de enero de 1628, cuando empieza a manifestarse un alma en
pena que había quedado atrapada entre las paredes de una casa. Ese día, los moradores de esta sencilla
casa rural canaria empezaron a vivir una pesadilla que se iba a prolongar durante 87 días. El maremagno
de manifestaciones paranormales se inició de manera leve. Dicen las décimas (canciones populares) que
las primeras cosas extrañas se produjeron en torno a la cuna de un niño. Según parece, la cuna empezó a
moverse sola y se oían dulces cantos y voces que de persona no visible procedían y los desconsolados
lloros de un niño recién nacido inexistente. En las noches sucesivas se repitieron los mismos sonidos hasta
que la cosa pasó a mayores. Según un romance popular “otras noches se escuchaban tamborcitos,
panderos y castañuelas y cantaban voces de decenas de mujeres invisibles”.
Los habitantes de la casa no sabían muy bien lo que hacer, y las manifestaciones continuaron hasta el
26 de abril, una fecha que, tal como reza la tradición, “el alma descargó hablando” y pidió que subiera
hasta el lugar el párroco de Nuestra Señora de Los Remedios de Los Llanos de Aridane, que también
ejercía como confesor de aquellos pagos alejados. Hasta allí subió Juan Montiel, titular de la iglesia
Llanera, prevenido por boca del mismo espíritu “que no temiera nada que era alma cristiana” la que le
llamaba para calmar sus penas de espíritu. En aquellas horas se forjó la leyenda del “Alma de Tacande”.
El párroco consignó todo lo acontecido en un informe que se remitió a las autoridades episcopales en la
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 70
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Leyendas
capital grancanaria, aunque todo lo que nos ha llegado casi cuatro siglos después es parte de la tradición
oral de la isla de La Palma.
Según recoge María Victoria Hernández, cronista oficial de Los Llanos, el fraile cogió una estola, se
puso un relicario y se trasladó a caballo hasta el lugar. Llegaron a Tacande entre la una y la dos de la tarde.
El alma recibió al fraile diciéndole “seya muy bien venido”, continuó pidiéndole perdón por darle tanto
trabajo y agradeciéndole con un “Dios Nuestro Señor se lo pagará”. Lo mandó a descansar y merendar, a
lo que él se negó. Entonces el alma le dijo “ya se acerca la hora, trate V. Rª. de echar asperges y decir
Salmos, para ahuyentar el malo, que quiero declarar quién soy”. El fraile así lo hizo y le preguntó al
Alma: “Hija mía ¿apartose ya el espíritu malo?”, respondiendo el alma “ya se apartó de mi”, a lo que
contestó el fraile “pues ya podréis decirnos quien sois y que es lo que queréis” y el Alma dijo: “Soy Ana
González”.
Descubriéndose en ese momento que era familia de los moradores de aquella casa. Había muerto de
parto, dejando a un recién nacido al que le pusieron el nombre de Salvador, ella pidió que lo trajeran y le
dijo en voz alta: “Hijo pedazo de mi corazón, chiquito y por criar”. Le suplicaron calmarse y “al punto,
sosegó su llanto”.
Continuó el alma hablando y pidiendo poder conversar con su sobrina Juana Gutiérrez a quien dijo
que recordara cuando “te pregunté si estabas preñada, como decían, y me respondiste que no estaba tal,
que era testimonio que te levantaban. Yo no le di crédito y tuve para mi que estabas preñada, y lo dije”.
Continuó diciendo que lo había confesado y se le mandó “pidiese perdón delante de las personas a quien
yo lo había dicho, y no lo pedí. Mándame Dios Nuestro Señor te pida perdón: Perdóname Juana
Gutiérrez por el amor de Dios” repitiendo esta frase por tres veces y Juana Gutiérrez la perdonó.
Después de esto, Ana González, pidió al fraile que tomara pluma y escribiera, que debía tres
romerías: Una a la “Bienaventurada Santa Lucía, por mi hija María, que nació con un grano en un ojo”.
Una segunda por su hijo Luis, “al Bienaventurado San Blas”, que había estado enfermo de una
“esquencia” (amígdalas). Y por último otra romería al “Bienaventurado San Amaro por mi hijo Juan que
cayó de una pared y se desconcertó”, pidiendo las cumplieran y además mandó que dieran medio real de
aceite a la Virgen de las Angustias, aclarado que lo había prometido. Por último pidió el alma que le
dieran “medio tostón a la mujer de Domingo Francisco”, por unas tijeras nuevas que le había prestado, se
las perdió, se las había pedido y nunca se las pagó. Terminado esto el alma dijo que no tenía nada más que
decir, el fraile le preguntó donde iba y ella le respondió que al Purgatorio.
El clérigo le inquirió sobre cómo lo sabía, a lo que respondió que su Ángel se lo había dicho.
Entonces Juan Montiel le pidió que dijera el nombre del Ángel “que lo quería tener por su devoto y se lo
dijo en latín, y lo escribió el Fraile, y no pasaron de cinco letras”. Los asistentes le preguntaron el nombre
del Ángel y este no quiso decirlo. En latín y con cinco letras podría ser Satán, el ángel malo, quien le
esperaba a las puertas del Purgatorio y Montiel no quiso decirlo por miedo a herejía.
Por último, el fraile le pidió una señal delante de todos. Después de despedirse y pedir perdón, dijo a
su hermano Cristóbal González, que le perdonara por lo que le había hecho en su casa; y que le mirase por
su hijo Salvador, en esos momentos se desprendió una gran piedra de la ladera contigua a la casa que
derribó la puerta con gran estruendo provocando la alarma entre todos los que asistieron a este insólito
hecho. Sería la última manifestación del supuesto espíritu. En el lugar donde cayó la piedra, nació el árbol
de la paz, un olivo que según cuentan fue el primer ejemplar que floreció por aquel pago. Lo cierto es que
un olivo viejo y retorcido por la brisa permaneció erguido hasta principios de los años cincuenta del siglo
XX entre la casa y el aljibe.
Hoy, después de cuatro siglos, las ruinas de la casa de Ana González siguen invitando a los curiosos
a adentrarse en una de las leyendas más estremecedoras de la Isla de La Palma y no faltan voces que piden
la restauración de un inmueble que, por derecho propio, debe ocupar un lugar de privilegio en la historia
del Archipiélago canario.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 71
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
La Palma, dentro del Archipiélago, es singular no sólo por la belleza de sus paisajes naturales, sino,
también, por la riqueza de su patrimonio artístico, dado el puesto prominente que, en el conjunto de las
islas, ocupó antaño, cuando el intercambio marítimo con el Viejo y el Nuevo Continente pasaba
necesariamente por Santa Cruz de La Palma, siendo un foco importante para el comercio con Flandes,
Países Bajos e Inglaterra; así, en ella entraron las mejores corrientes artísticas de la época y los más
valiosos artistas y objetos del momento.
Hasta el siglo XVII, las principales influencias son del estilo Gótico y del Renacimiento. Luego,
desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, aparece el primer estilo que arraiga
plenamente en Canarias, ya no cabe hablar de una implantación relativa; se manifestó en todas las artes,
contando con una aportación importante de los creadores canarios. En las últimas décadas del siglo XVIII
penetran las ideas ilustradas procedentes de Europa, donde el primer estilo que toma fuerza es Neoclásico,
al que le suceden hasta nuestros días las diferentes corrientes artísticas imperantes del momento:
Realismo, Romanticismo, Impresionismo, toda la corriente de los Neoestilos, etc.
En La Palma destaca, sobre todo, la riqueza en la arquitectura civil y religiosa, así como en las obras
escultóricas y pictóricas, y ello se ha puesto de manifiesto sobre todo en su capital. Es sorprendente ver la
abundancia de antiguas casas señoriales, de bellísimos balcones y de preciosas fachadas, contando con uno
de los patrimonios arquitectónicos más importantes de Canarias; muchas veces amenazado por el temblor
de tierra que se produjo el 3 de mayo de 1632, los esporádicos incendios, especialmente el de 1770, o por
la reciente especulación del terreno.
ARQUITECTURA
En tiempos prehispánicos, los aborígenes se alojaban en cuevas situadas sobre los cauces de los
barrancos costeros. La escasez de estas oquedades naturales hizo que proliferaran las construcciones de
sencillas cabañas adaptadas al terreno. Estos refugios temporales de pequeñas proporciones constaban de
muros de piedra y techumbres de entramado vegetal. Las plantas más comunes son las circulares y ovales.
A raíz de la Conquista, el panorama arquitectónico se fue enriqueciendo paulatinamente. Encontraremos
construcciones de signos culto y popular, este último más generalizado; las razones socioeconómicas
marcarán las diferencias entre ambas. En estas tierras sin tradición arquitectónica local, los núcleos de
poblamiento se fueron asentando en las zonas costeras y medianías.
Para hacernos una idea del valor arquitectónico de la isla, y en particular Santa Cruz de La Palma,
podemos reseñar la siguiente cita de Benigno Carballo Wangüemert:
“No conozco en las poblaciones que he visto en Canarias, otra calle que pueda compararse a la Real de
Santa Cruz de La Palma”.
A lo largo de los siglos, La Palma, y Canarias en general, importarán una serie de modelos artísticos
procedentes de Europa; aquí se adaptarán a las condiciones climáticas y orográficas, la limitación de
materiales y de mano de obra cualificada, creando así una arquitectura tradicional con sello propio pero
con esas aportaciones exteriores. Entre los factores que influyen en la arquitectura tradicional de Canarias
podemos destacar los siguientes:
El primero de todos es el factor hombre. Pasado el siglo XV, gentes de diversa procedencia
comienzan a trazar sus calles y a construir sus casas. Son andaluces, portugueses y gallegos en su
mayoría, que van poniendo un sello personal en sus edificaciones.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 72
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
El segundo factor es el climatológico, que está muy ligado al orográfico. Lo accidentado del
terreno hace que existan zonas de viviendas a diferentes alturas, que requieren unas determinadas
condiciones. Los vientos, las lluvias, la falta de éstas, el lugar, etc., configuran ciertos tipos de
construcciones que se adaptan a tales condicionamientos. También es verdad que a veces se
encuentran los mismos tipos de viviendas en zonas altas o bajas o en las del Sur y Norte. De todas
formas, lo climático y lo orográfico habrá que tenerlo en cuenta.
El tercero de los factores es el referido a los materiales empleados. Estos se reducen a los
siguientes: piedra basáltica, barro, toba, la cal (muy escasa en los primeros tiempos) y sobre todo
la madera (tea).
Un cuarto factor, que desde los primeros años de la Conquista hasta hoy ha condicionado
poderosamente nuestra arquitectura es el socio-económico. La posición social y económica de
muchos canarios no les permitía, ni les permite hoy, afrontar la construcción de viviendas dignas y
espaciosas, que solamente estuvieron y están al alcance de las clases adineradas. Esto hace que se
observe un fuerte contraste entre la sencillez de la casa rural campesina y la ostentación y riqueza
de muchas casas urbanas.
Es durante el siglo XVII cuando se configura el modelo de la arquitectura tradicional canario, tanto
en la tipología civil (la casa) como en la religiosa (la iglesia, la ermita y el convento). El uso de la madera
en las ventanas exteriores, en las balaustradas de los patios interiores y en los artesonados de los salones y
en los suelos infunde personalidad a estas creaciones anónimas de nuestra arquitectura. La tradición
artesanal de la carpintería proclama su origen mudéjar, proveniente de la Baja Andalucía, en tanto que
ciertas soluciones arquitectónicas apuntan a un origen portugués.
En las últimas décadas del siglo XVIII, la penetración de las ideas ilustradas procedentes de Europa
supuso una modernización “externa” de la casa tradicional canaria, que perdió algo de su aire señorial y
rústico para vestirse con la apariencia decorosa de la edificación urbana. Las referencias neoclásicas, que
se manifiestan en la regularización de los vanos, en el uso discreto de frontones y, sobre todo, en la
tendencia a tapar los aleros de los tejados, constituyen modificaciones estilísticas que no afectan a la
estructura interna de la vivienda. Es tan sólo un cambio de piel.
Y, desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, predominan los Neoestilos y el
Eclecticismo. Luego, a principios del siglo XX, se impone el estilo decorativo del modernismo y, como
reacción éste, surge el racionalismo arquitectónico, que pasa a una estética regionalista, llamada
Neocanario, que se desarrolló en los años cuarenta y cincuenta.
Así, en arquitectura, las Islas Canarias se caracterizan por presentar construcciones con una gran
variedad de estilos arquitectónicos. Cada uno de estos estilos representa una época, una cultura y un
momento histórico particular, si bien la condición periférica de Archipiélago ha supuesto que las diversas
opciones estilísticas se reflejen sin la rigidez del dogma, sin ortodoxias que la encasillen; por lo que dan
una forma ecléctica a la construcción. Dentro del panorama arquitectónico, vamos a distinguir cuatro
categorías de obras: la civil y militar, la doméstica, la religiosa y la industrial.
ARQUITECTURA CIVIL Y MILITAR
ARQUITECTURA CIVIL: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
El antiguo Cabildo, ahora sede del Ayuntamiento de la capital es el edificio civil más importante de la
isla y al cual vamos a dedicar este apartado. El actual edificio comienza su construcción el 18 de
septiembre de 1559, después de ser quemado el anterior por los piratas franceses en 1553, en un solar del
común bajo el control de los regidores Domingo García Corbalán y Miguel de Monteverde; el propio rey
Felipe II le concede importantes beneficios económicos para su terminación (penas de cámara). La
cantería se trae de La Gomera, más manejable en la ejecución de molduras, por la cantidad de diez doblas.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 73
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Situado frente a la Plaza de España –antiguamente conocida como la Plaza Real–, forma junto a ésta,
la Iglesia de El Salvador y la fuente el conjunto histórico-artístico renacentista más importante de
Canarias. En el centro de la plaza se encuentra una escultura de bronce de D. Manuel Díaz y en el fondo, a
la izquierda de la escalinata, una Fuente, construida en 1588 en el solar que ocupaba el primitivo
ayuntamiento antes de ser destruido por los piratas, está adosada a las paredes de las que surgen cuatro
caños de agua, enmarcada en un arco rebajado y coronado por un frontón en cuyo tímpano se encuentra el
escudo de San Miguel y a su lado el escudo del gobernador de aquellos tiempos, Jerónimo Salazar. Esta
fuente servía para el abastecimiento de agua de la ciudad aunque actualmente tiene un uso ornamental. Es
la única de estilo renacentista que pervive en las islas.
Este edificio de estilo renacentista se compone de dos plantas. La parte baja es una galería de pórticos
y arcos de medio punto apoyados en columnas de fuste estriado sobre plintos y las caras decoradas con
relieves, dan paso al atrio. La segunda planta, separada por una cornisa, contiene cuatro ventanas
asimétricas; las dos de la derecha están divididas con sendos parteluces, y las dos de la izquierda muestran
arcos rebajados, flanqueadas por pilastras con capiteles en volutas.
En esa fachada se encuentran labrados los escudos de España y la Isla, un busto de Felipe II (monarca
bajo cuyo reinado se realizó la obra) y un letrero que dice: “El Lcdo. Alarcón, Teniente del Lcdo.
Almentero lo acabó en 1563”. Asimismo, se observan relieves alusivos a lo que es propio del mal
gobierno de una ciudad: rostro humano que saca la lengua simbolizando a la calumnia; una arpía, símbolo
de la intriga... También se representa lo que debe caracterizar al buen gobierno: la fortaleza, el delfín (la
inteligencia) y una mujer que estrangula a dos serpientes entre sus manos con la frase “Invidos virtute
superabis” (Vencerás a los envidiosos de la virtud), lema humanista del vicio y la virtud que encarna la
monarquía de Felipe II.
Las dependencias habilitadas ocuparon, por orden de importancia, las zonas de la construcción; así, la
cárcel se situó en la parte baja de la calle Trasera con entrada propia; en la entrada principal, la sala de
audiencia de justicia y en la planta superior, la sala de sesiones del Cabildo. En la puerta de entrada
existió, hasta 1857, un cancel en cuyas dos hojas y su parte interior se veían pintados dos maceros con sus
hojas o dalmáticas a la usanza del siglo XVI, con unas cintas o gallardetes en que se leían lemas relativos
a la ciudad.
El edificio ha sufrido varias reformas en el siglo XIX debido al celo de Miguel Pereyra, Alcalde, que
hizo la puerta y escalera principal de entrada, la galería alta, cuartos para el despacho del secretario y
archivo, una habitación baja para la administración de correos y otras reformas de menor importancia.
El estilo renacentista del edificio lo convierte en una de las joyas arquitectónicas canarias. En su
interior merece contemplarse la pintura al óleo “La Romería”, del pintor palmero Manuel González
Méndez (1843-1909), así como las pinturas al fresco de M. Cossio que tratan de diversos aspectos de la
etnografía insular. Asimismo, en él se custodia un valiosísimo Archivo de documentos para la Historia de
La Palma que se inicia en 1553, ya que toda la documentación anterior a esta fecha fue destruida por el
ataque del pirata François Le Cler.
ARQUITECTURA MILITAR
La arquitectura militar se concreta en las necesidades defensivas de la Isla, sobre todo su capital,
fomentándose la construcción de fortalezas que repelieran los numerosos ataques de naves extranjeras. La
primera fortaleza con la que contó la ciudad fue construida junto al puerto en el año 1551, La Torre de
San Miguel. Por estos años se colocaron otras estructuras defensivas a lo largo del litoral, muchas de
escasa importancia; sin embargo, ello dio pie a crear un auténtico cinturón de murallas, baterías y reductos
que protegían la ciudad de cara al mar.
Entre las construcciones más destacadas de esta época está el Fuerte de El Cabo, en el norte de la
ciudad –su ubicación no fue casual ya que por este lugar desembarcaron los piratas en el año 1553– el
Castillo Real de Santa Catalina. Construcciones, en su conjunto, que permitieron repeler eficazmente al
corsario Drake en 1585, cuando la artillería de los castillos hundió la nave capitana de la armada inglesa.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 74
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
El Castillo de Santa Catalina está situado en la Avenida Marítima en el antiguo barrio de este nombre,
su construcción es por contribuciones populares con autorización del emperador Carlos V y
posteriormente de su hijo Felipe II. Se construyó en varias etapas. La primera fortaleza comienza a
construirse en 1554 en la torre de San Miguel, pero éste es diana de muchos contratiempos y en 1665 corre
el Barranco de las Nieves y se lleva la fortificación por lo que cambia de ubicación por la actual. Su actual
construcción data de 1676-1701.
Su planta es cuadrada con cuatro baluartes de punta de diamante en los ángulos. Presenta a su entrada
una portada con arco rebajado en el que figuran las armas reales y en el frente que daba al mar se
construyó un terraplén, mientras que en la otra mitad se situaron las dependencias tales como almacenes,
depósitos y barracones para la tropa.
Es el ejemplo más completo que en la actualidad existe de una serie de fortificaciones, hoy
desaparecidas, situadas a lo largo de la costa de Santa Cruz de La Palma. Entre sus ilustres “huéspedes”
estuvo el abogado Anselmo Pérez de Brito. Por Decreto, fue declarado Monumento Histórico Artístico el
22 de junio de 1951.
El castillo ocupa una manzana en la cara de naciente. En 1999, se instaló, entre sus jardines, la
escultura “Alisio” alusiva a los vientos alisios.
ARQUITECTURA DOMÉSTICA
La singularidad vegetal que ha aflorado en esta isla permitió a los palmeros desarrollar una de las más
hermosas carpinterías del Archipiélago. Para hacernos una idea de las características de la arquitectura
doméstica de la isla vamos a diferenciar tres supuestos tipos: casas señoriales, populares y de indianos.
Las denominadas casas señoriales hacen referencia a aquellas viviendas ocupadas por los
propietarios de las grandes haciendas de la isla, ubicadas en un entorno rural, así como por los aristócratas
y los miembros de la burguesía comercial urbana, es decir, las familias que ostentaban mayor grado de
riqueza. En el otro lado se encontraban las casas de los más humildes: campesinos, ganaderos, cabreros,
pescadores, etc., denominadas populares, tradicionales o rurales, por ser éste el medio donde
normalmente están ubicadas. Y por último, las denominadas casas de indianos, que hacen referencia a la
de aquéllos que retornaron con éxito de América, localizadas normalmente en entornos urbanos.
La casa popular se caracteriza por ser una edificación primitiva con los mínimos para cubrir las
necesidades más perentorias y, la señorial y de indianos, son construcciones realizadas con materiales más
selectos, con objetivos más altos y soluciones más acordes con las pretensiones y con las premisas que los
propietarios hayan querido destacar.
Si bien hay relevantes diferencias entre ellas, la popular suele tener rasgos de ingenio muy
agudizados, es decir, muchos problemas constructivos son resueltos con coherencia e impropios en
arquitecturas avanzadas: las techumbres, las tabiqueras, los pavimentos, los huecos en las puertas y
ventanas, las soluciones en cocinas, y el uso y disfrute de los patios que se convierten, en este caso, en
espacios de relación muy importantes para el desarrollo de la vida diaria. Es por ello que la arquitectura
popular toma muchos de los elementos de la arquitectura de las viviendas de las clases pudientes y aplica
determinadas constantes de arquitecturas de mayor porte, sean militares o eclesiásticas. Ofrece la frescura
y el ingenio del constructor, la utilización de materiales que el medio le aporta y se adapta al paisaje,
creando salientes de tejado, abalconamientos, imitaciones de piedra en zócalos y esquinas, buscando una
presencia que se hermane con arquitecturas superiores en lo económico y en lo constructivo.
Por su parte, la arquitectura de las casas señoriales, y en general la de indianos, tiene otros
ingredientes que desde la conquista vienen marcados por la cultura de los habitantes que vivieron otras
formas constructivas, antes de la incursión en Canarias. Traen de sus respectivos lugares de origen
referencias de modelos y métodos de construcción y, en ocasiones, maestros canteros y alarifes que
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 75
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
diseñan y construyen las viviendas que precisan, en función de su economía, rango y prestigio. El
resultado será un modo de construir adaptado a la arquitectura vivida, a la que habrá que introducir
cambios importantes en función del clima, de los materiales y de las posibilidades constructivas de las
Islas. Se trata de una arquitectura que tanto en el medio rural como urbano se deferencia de la popular por
su amplitud, ubicación y acabado.
A su vez, para comprender debidamente este apartado es necesario que distingamos entre los
términos “rural” y “urbano”. Entendemos por núcleo urbano aquel agrupamiento de viviendas en torno a
una iglesia y plaza que tiene diversos servicios comunes. La construcción urbana ha estado siempre muy
influenciada por los condicionamientos que todo agrupamiento de viviendas comporta: adaptación a unas
calles y a unas ordenanzas municipales, entre otras cosas. Aquí se han utilizado unos materiales más
elaborados y transformados, donde se han ido reflejando una sucesión de estilos arquitectónicos y los
gustos y tendencias foráneas. Así, han sido construcciones sujetas a mayores influencias del exterior,
siempre más acusadas que en el medio rural, ya que éste estuvo más aislado.
El término rural, por el contrario, va referido a viviendas aisladas, generalmente dentro de zonas
campesinas. Aquí las influencias del exterior son poco frecuentes, y, así, la arquitectura aparece llena de
autenticidad, funcionalidad y humanidad, más vinculada al entorno, desarrollándose con más libertad,
repitiéndose modelos y procedimientos tradicionales que apenas han sufrido variaciones hasta el siglo
XIX.
Seguidamente, comentaremos las principales características de cada una de ellas, para lo cual nos
apoyaremos en algunos ejemplos.
2.1 CASAS POPULARES
Supone un paseo histórico por las viviendas de la isla, desde las cuevas de habitación anteriores a la
conquista a las viviendas tradicionales del campesinado, muchas hoy rehabilitadas para el turismo rural.
Es la arquitectura más tradicional, porque, en definitiva, es la más auténtica. Y lo es por varias causas; la
primera de todas, porque ha sido lograda con escasez; y la segunda, porque no se ha malgastado nada que
no fuese para lograr una utilidad, una defensa de los agentes exteriores o el bien ganado descanso.
2.1.1 Las cuevas y las primeras construcciones artificiales
En un principio, un tipo de hogar que abundaba en las islas hasta hace pocos años, fueron las cuevas.
Concretamente en la isla de La Palma existió este tipo de vivienda en los riscos de El Time, en El Puerto
de Tazacorte, en Tijarafe, Puntagorda, Garafía, etc.; también se utilizaron para guardar el ganado, los
aperos del campo, las cosechas, etc. Las viviendas estaban bien preparadas por dentro, con puertas y
ventanas por el exterior; de lo que se podía hablar de “casas empotradas en la roca”. El piso de estas
viviendas era también de piedra y barro y en algunas casas de tablones de tea.
El origen de éstas se remonta a tiempos de los auaritas. Como ya hemos comentado, la mayoría de
ellos elegía como vivienda cuevas naturales, pero cuando éstas no existían realizaban unas construcciones
con muros de piedra seca con techumbres vegetales, cuya única decoración es una pequeña hornacina
opuesta a la entrada. Luego, tras la conquista y el rápido proceso colonizador hizo que surgiera un tipo de
arquitectura que dio rápida solución al problema de alojamiento para muchas familias humildes –se hereda
en cierta medida este tipo de construcción, si bien se va abandonando la estructura de una planta circular
en favor de la rectangular–, haciendo uso de aquellos materiales más fáciles e trabajar y abundantes en el
medio, como madera, piedra y techumbres de cubierta vegetal o paja, dando lugar a las denominadas casas
pajizas (pajeros).
2.1.2 Las casas pajizas
Con el tiempo, este tipo de construcciones de estructura de piedra y techumbre de paja fue dando
paso a la creación de los primeros asentamientos con cierta estructura urbana, por lo que empieza a caer en
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 76
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
desuso esta cubierta vegetal por el peligro de incendio que entraña, pudiéndose ver afectadas las
construcciones contiguas; de ahí que fuera rápida la sustitución de ésta por la teja en núcleos de mayor
entidad, caso de Santa Cruz de La Palma; quedando relegado este tipo de construcción a las áreas rurales y
caseríos dispersos, si bien no faltan ejemplos en algunos núcleos urbanos.
En cualquier caso, este tipo de construcción se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX y buena parte
del XX; pensemos que la isla tiene un marcado acento rural en el que las construcciones pajizas fueron
cobijo usual de las familias menos favorecidas: aparceros, medianeros, etc. Esta fragilidad en la vivienda,
y el uso común de la paja como elemento de cubrición, viene condicionado por la escasez de rentas de
buena parte de la población, lo que impide adquirir materiales de mayor perdurabilidad, caso de la teja,
escasa y cara o de la madera ateada, tanto para las estructuras como para los forros de las cubiertas. De ahí
que en la mayoría de las construcciones pajizas, apenas se encuentren maderas con un alto valor
económico y demanda caso de la madera pino tea. Acebiño, barbusano o castaños como elementos de
sustentación de la estructura serán las especies más comunes en este tipo de construcciones.
Fundamentalmente, este tipo de construcción estuvo asociada a terrenos de secano dedicados a la
agricultura tradicional y de autoconsumo: cereales, papas, frutas, hortalizas, etc., y legumbres (habas y
altramuces), con el fin de regenerar el terreno.
Las dos áreas donde aún perviven muestras de esta
arquitectura pajiza las encontramos en la zona denominada El
Granel –principalmente en pagos cercanos a la costa: Lomo El
Tomasín, Lomo los Lirios y Llano Machín–, en el municipio de
Puntallana, así como en el municipio de San Andrés y Sauces
en el pago de Los Galguitos. Si bien mantienen algunas
diferencias desde el punto de vista espacial, mayor tamaño de
los últimos que de los primeros, lo que daría pie a un uso
diferenciado, lo que las hace llamativas son los colmados de
paja, de gran complejidad técnica y pericia a la hora de
disponer los haces de paja para formar la cubierta, Casas pajizas. La Orotava 1900-1905
normalmente a dos o tres aguas.
Las sucesivas camadas hacen de la cubierta un elemento fuertemente compactado (en algunas de
estas construcciones se han detectado hasta siete capas, con un grosor total de 70 cm.) permitiendo una
gran estaqueidad y resistencia a los agentes climáticos. Configurando, además, una fuerte inclinación de la
cubierta y la disposición de los haces de paja, hace que la lluvia resbale rápidamente por ella, evitando las
filtraciones y con ello los procesos de descomposición de la paja.
La operación del “cobijado” se hacía cada dos o tres años, en función del deterioro que haya sufrido
la cubierta. La paja más utilizada fue la de trigo, por ser más abundante por estos pagos, a diferencia de
otras zonas donde lo más usual fue utilizar el centeno por su flexibilidad y longitud, la que se aprovechaba
para la “paja colmo” en el proceso de cobijado. Para ello a la hora de la siega se evitaba hacer la misma
demasiado baja con el fin de aprovechar al máximo el tallo destinado a la cubierta. Una vez recogidas las
espigas, se arrancaba la paja con raíz incluida, sacudiéndole la tierra de las raíces para evitar que estas
contengan excesiva tierra, ya que el contacto con la humedad aceleraría la descomposición de la misma,
para luego proceder a armar los fejes destinados al cobijo. Para la fijación de los haces de paja a las varas,
tanto internas como externas, se utilizaba la técnica del “espichado”: una aguja de brezo con un ojal en el
extremo que permitía enhebrar las tiras de zarza, sustituidas hoy por alambres, procediendo al cosido de
las mismas.
Muchas veces, ante la escasez de paja para reparar los pajeros, ya en épocas recientes, se acude a las
hojas y la badana del plataneras, las cuales una vez hechas tiras se emplean en especial para cubrir los
laterales de los pajeros, en los llamados huecos de los pajeros. Raramente es empleado en las cubiertas,
aunque en la zona de Tazacorte se usó en las llamadas “casitas de badana”. En 1963, se contaba cerca de
doscientas cabañas que pagaban al ayuntamiento un arrendamiento de entre 60 y 118 pesetas; en verano
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 77
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
cerca de 1000 personas se trasladaba al mar y vivían tres meses en chabolas confeccionadas con hojas de
plataneras prensadas y secas.
Pero antes de concluir, no podemos olvidarnos del entorno del aeropuerto, en la Caleta del Palo
(Mazo), con una importante concentración de chozos utilizados de forma temporal por los mareteros para
realizar las labores en el proceso de tostado y “curar”/“endulzar” los chochos. Esta actividad temporal del
curtido de los chochos, en algunos casos de unos ocho meses de duración, hacía necesario vivir al lado de
la mareta, a diferencia de la estacionalidad en el curtido del lino que solía ser menor: de la festividad de
San Juan a San Pedro. Una diferencia relevante con respecto a las anteriores construcciones era su
cubierta; en este caso se solía hacer, por lo general, plana y de elementos vegetales compuestas por
ramajes y hojas de palmera. Se combinan dos tipos de plantas: la circular, heredada de los auaritas, y la
cuadrada o rectangular, introducida por los colonos. Hoy en día muchos de estos chozos se han reutilizado
como casetas de veraneo, con la consiguiente degradación del entorno.
Curado de los Chochos
Los chochos, una vez recolectados, se llevaban a la orilla del mar para “curarlos” en maretas o charcos de agua
salada durante algunas semanas, operación que tenía como objetivo que perdieran su característico e intenso
sabor amargo, y luego se molían para hacer gofio.
En fin, si bien los vestigios de hacer arquitectura pajiza se han mantenido hasta hace unos pocos años
a pesar de las dificultades e inercias: escasez de materias primas, especialmente la paja, o la desaparición
de los conocedores de la técnica del cobijado, cuando se ha visto la necesidad de hacer reformas en dichas
construcciones, casi siempre se ha recurrido a materiales que ofrece el mercado: el bloque de cemento y la
plancha de cinc, quedando la construcción degradada en su esencia.
En líneas generales, podríamos decir que este tipo de construcciones se configuran como un
antecedente claro de lo que en la Palma hoy se conoce como casas terreras –término que no es sino una
castellanización del portugués “casa terreira”– o populares propiamente dichas.
2.1.3 Casa popular o tradicional palmera
Una evolución de las casas anteriores se produce cuando empiezan utilizarse otros materiales como la
teja, tea, barro, etc., dando lugar al hogar de muchas familias hasta hace algunas décadas. Seguidamente
vamos a exponer sus principales características, teniendo presente que se pueden presentar diferentes
variantes fruto de las propias condiciones económicas de sus residentes y climáticas, geográficas,… de su
emplazamiento.
Por lo general se trata de construcciones sencillas, donde prima lo funcional ante el confort y la
decoración, y de una sola planta –cuadrada o rectangular– que acostumbra a ser lineal o tener una forma
de L, en este último caso generalmente une dos módulos: la residencia y la dependencia de labor, en
ocasiones en torno a un patio semicubierto. La urbana por imperativos económicos, reduce la fachada a
mínimos, aunque dependiendo de las posibilidades económicas de quien construye.
Tenían los muros de piedra seca, y con madera se armaban las cubiertas que, como citamos
anteriormente, en un primer momento se cubrían con paja, ramas... materiales muy combustibles que
fueron sustituyéndose paulatinamente por la teja. Los muros podían ir vestidos con barro por el interior a
excepción de la cocina que, en muchos casos, era solamente de piedra sin encalar.
Los únicos sillares labrados se reservaban para arrancar los muros y reforzar los ángulos –éstos
llamados esquinas o crucetas–, cruzándolos para conseguir una mejor trabazón; también se enmarcan con
sillares los huecos, previamente planteados y apuntalados con la estructura elemental de madera. Mientras,
el resto de bloques quedaban expuestos a la pericia del paredero, que trataba de engarzar unas con otras
sin apenas desbastarlas.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 78
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
La cocina se construía casi siempre separada del resto de la casa para evitar que ésta se ahumara, en
el lado contrario de los vientos dominantes, para reducir el riesgo de incendios y de forma bastante
precaria, con paredes de piedra seca y cubiertas de teja vana, un elemental poyo para cocinar sobre tres
piedras asentadas en él y confiando la salida de los humos a los intersticios entre las tejas o a dos o tres de
ellas levantadas a propósito, nunca en esos momentos una chimenea.
Con el tiempo, la cocina rudimentaria se empieza a sustituir por otra mejor, más cómoda y similar al
resto de la vivienda. Se va incorporando al espacio común poco a poco, aumenta el tamaño e incorpora
elementos utilitarios como el poyo con fogones para cocinar con leña y carbón, el horno adosado a uno de
los muros con un volumen parcialmente esférico que se suele acusar por el exterior, huecos para
fregaderos empotrados o para recibir lebrillos con esa misma función. Se incorpora la campana, que cubre
todos los fogones y ayuda a expulsar los humos por chimeneas esbeltas y funcionales –debe propiciar una
correcta y conveniente circulación del aire que facilite la evacuación de humos– que sobresalen y destacan
de las cubiertas. Los remates y coronaciones suelen dejar una margen para que el constructor vierta su
sensibilidad artística, sin menoscabo de su eficacia.
La cocina no sólo estaba destinada para hacer la comida, allí hacía vida la familia entera, sentada
sobre las cajas de tea o bancos hasta la hora de acostarse, y se alumbraban con el jacho de tea que
espichaban en un agujero en la pared o sobre una base de tabla con un agujero al medio y un palo
empotrado, de un metro de largo aproximadamente que tenía una lata en forma de plato, clavada en el
centro de la punta del palo.
Con el paso del tiempo, dado el espesor de los muros y aplicando la misma técnica utilizada para
conformar los huecos de las ventanas y puertas, se empiezan a construir alacenas empotradas en las
paredes maestras que quedan en el interior de la vivienda –normalmente dormitorios, para guardar la ropa,
y en el comedor y la cocina, para almacenar alimentos, así como traspasar las exteriores orientadas hacia
el norte para instalar en el vacío resultante la destiladera y la fresquera, cerrándolas con celosías para
conseguir la necesaria corriente de aire fresco que las refrigere.
Si sus habitantes no eran demasiado humildes, a las paredes exteriores se le solía aplicar una capa de
engarrafado, el característico revestimiento blanco conseguido con un mortero de barro o arena y cal y
resto de materiales para tapar los agujeros y rellenar las juntas, dejando vistas las caras de las piedras
mayores o cubriendo la totalidad del paramento con un encalado de una textura irregular y característica.
El pavimento interior de las casas puede ser de distinta naturaleza. En las más pobres suele ser la
misma tierra convenientemente apisonada, a veces previamente mezclada con el excremento de vaca, la
bosta. Se contabilizan también las losas de piedra, convenientemente labradas en su cara pisable. En las de
cierto nivel, se coloca un entarimado de tablones de tea, el suallado –palabra de origen portugués– que
tiene un acabado interesante y procura un aislamiento conveniente. Este entarimado suele ser la solución
habitual en la planta superior de las casas de dos alturas.
El cuarto de baño no existe y la higiene personal se
resolvía, en todos los casos, en cualquier abrigo del
descampado, bajo un árbol, cuando no en el pajero o en el
establo de los animales domésticos. Con el tiempo se
habilita un cobertizo construido precariamente, con
piedra seca y cubierto con un agua, que, en el norte de la
isla, con cierta precisión se llama precisamente así:
cuarto preciso. La escasez de agua reducía el lavabo
personal a mínimos y una palangana o, con el tiempo,
una bañera de zinc, instalada en cualquier dependencia de
la casa, podía permitir lavados más completos en
Casa tradicional de últimas generaciones
circunstancias casi siempre excepcionales.
Los tipos de ventanas y de puertas son variados y responden, en sus primeras manifestaciones, a la
carencia de cristales y a la necesidad de procurar el cerramiento con un aprovechamiento óptimo de la
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 79
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
madera. En cualquier caso, las distintas variantes pueden resumirse en las que aprovechan las tablas
adosadas verticalmente y en las que combinan los tablones para formar las hojas con montantes,
travesaños y cojinetes. La bisagra es una introducción tardía y el giro se conseguía, tradicionalmente,
sobre un eje virtual formado por un pivote en el ángulo inferior y otro en el superior.
Cuando se introducen los cristales surgen nuevos tipos de ventanas; por ejemplo, un tipo que llama la
atención es aquélla que en sentido vertical tiene un cuerpo bajo, cerrado y fijo, como antepecho; otro
intermedio, con dos hojas ciegas, de madera, de batir hacia ambos lados; y un tercero, alto, acristalado y
con tapaluces interiores. Otro ejemplo, más común, es la ventana de guillotina, es frecuente en
construcciones urbanas o en tipologías rurales que quieren equiparase, por distintas razones a aquéllas, son
de origen holandés pero introducidas en la isla por los portugueses. En unos casos, las ventanas disponían
de asientos de un cuarto de cilindro, rematados con tablones de tea, que permitían sentarse y mirar o
atender al exterior.
La distribución espacial de las casas va evolucionando a lo largo el tiempo en función de las
necesidades que van detectando. Con la evolución de la cubierta de un agua a la de cuatro aguas llega un
momento en que pueden crearse tres ámbitos en el interior, separados por elementales tabiques que suelen
llegar hasta los dos tirantes que amarran transversalmente la cubierta –muchas veces esta división se
conseguía con esteras de palma o una simple cortina–, y empieza a conseguirse cierta intimidad. Poco a
poco el mobiliario empieza a aumentar, no sólo se dispone de las cajas, casi siempre de tea, que sirven
tanto para guardar cosas –documentos, ropas, comidas– como para sentarse, se incorporan camas, mesas,
sillas,…
Sus cubiertas son inclinadas a una, dos, tres –en casos excepcionales– y cuatro aguas, siendo ésta
última estructura la más habitual. En muchos casos, una de las vertientes del tejado se prolonga para
formar una especie de porche sostenido por pilares de madera, que ayudan a proteger la fachada (por
ejemplo en La Carnicería).
Se empleo fundamentalmente la teja árabe, de arcilla cocida en forma de “U”. Si bien se encontraron
con el problema de que los barros de la Isla no siempre eran idóneos para la fabricación de las tejas; suele
ser bastante frágil, por lo que las roturas son bastante frecuentes. Posteriormente, a principios del siglo XX
Llega de Francia, la teja francesa, acanalada y plana, si bien resulta menos vulnerable al viento a veces se
mina o filtra el agua. Por su menor peso suelen prodigarse en las construcciones localizadas en los sitios
peor comunicados y con más dificultades para el transporte.
A la hora de seleccionar el lugar más indicado para construir dentro del terreno se elegía el suelo
residual, el morro, es decir, la tierra nada o poco productiva, un lugar prominente desde el que vigilar las
cosechas y, en lo posible, abrigado por la pendiente del terreno circundante. A su vez, los primeros
constructores, de manera más colectiva que individual, apreciaron los beneficios del sol y los perjuicios
del viento, frío o caliente, lo que se tradujo en una preocupación por la orientación de las casas. La casa
campesina se suele orientar hacia el SE o SO –los vientos dominantes en Canarias son los alisios del NE–,
con las salvedades impuestas para adaptar la edificación al espacio disponible, a la topografía o a las
posibilidades de disfrutar de un mejor panorama, generalmente con vistas al mar.
Como se trata de casas ubicadas en entornos rurales, éstas suelen ir acompañadas de otro tipo de
construcciones necesarias para sobrevivir a base de ir produciendo: donde hay viñas, se construyen
lagares y bodegas; donde se cría ganado, corrales y pajeros –aunque ya no tienen cubierta de paja, su
nombre se sigue aplicando a esas dependencias más modestas utilizadas para guardar el ganado y
materiales–, donde se producen cereales, graneros y molinos. Y en casi todos los supuestos, los aljibes,
depósitos cúbicos o cilíndricos, enterrados o semienterrados, utilizados para almacenar el agua que se
recoge de los tejados o de los mismos caminos tras las lluvias; su construcción era imprescindible en
aquellas zonas donde no había fuentes de agua para poder aprovecharla cuando lloviera. En la isla de La
Palma se techaban con vigas y tablas de tea y alrededor de éstos se habilitaba un espacio entre los
trescientos y mil metros para recoger la lluvia; si el suelo no era duro lo preparaban con piedra y cal. Esta
agua era utilizada para el consumo de las personas y también de los animales.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 80
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Un espacio de vital importancia lo constituían los patios, auténticas salas de estar, centro de
reuniones y auténtico desahogo de la vivienda; son rincones de todo y para todo, desde lavar y tender la
ropa hasta cualquier otro menester doméstico. Se trata de un espacio aplanado en el frente o lateral de la
casa, con el tiempo pavimentado con lajas o con guijas –cantos rodados de playa formando dibujos a la
manera portuguesa– y, a menudo, rematado por un poyo con tierra en el que se cultivan flores o plantas
útiles, que separa el espacio del resto, generalmente tierra de labor y bancos de piedra para el descanso.
Este terreno se suele cubrir con un entramado de madera, el Tinglado o la Latada, por el que trepa
cualquier enredadera o viña, y a cuya sombra, en verano, trascurre gran parte de la actividad doméstica y
de la vida familiar. Esta latada o emparrado ha recogido la tradición portuguesa y mediterránea que tiene
por objetivo conseguir un sitio cubierto que no impide la ventilación durante el verano y que, al caer la
hoja, procura un espacio bien soleado en invierno.
Sobre este canon se aplican modificaciones puntuales, que en algunos casos guardan relación con el
entorno. Así, en algunas casas del noroeste –Cueva de Agua, El Tablado…– se abandonan las tejas en
beneficio de tiseras horizontales de madera de tea, más ligeras y fáciles de conseguir en zonas forestales.
Otro caso peculiar de construcción son las denominadas casas de arrimo, construcciones incrustadas
en el terreno, fundamentalmente en la pendiente de una ladera. Este tipo de casa es de las más modestas y
se construye para ahorrar el muro trasero y, parcial o totalmente, los laterales, según sea la pendiente del
terreno que, previamente, ha de ser sorribado para que la construcción encaje en él.
Y por último, un caso particular son las casas sobradadas o de dos plantas, menos corrientes que las
terreras o de planta única. Suele ser la habitual de los labradores más acomodados. El piso inferior o lonja
se utilizaba en estas viviendas como almacén, mientras que en el superior se ubicaban los dormitorios. Se
trata de la misma separación funcional de los espacios que se intentaba lograr en las casas terreras con
planta en forma de L. A menudo la decisión de utilizar una u otra dependía tanto de las características del
terreno como de la capacidad económica de sus propietarios. La comunicación entre las dos plantas se
suele resolver con escaleras exteriores, de las que se encuentran muchas variantes y ejemplos, así nos la
podemos encontrar de madera, de piedra o mixta y con unos o dos tramos, según la disposición y el
emplazamiento de la casa. Con el tiempo, también las hay ya interiores.
2.2 ARQUITECTURA SEÑORIAL
2.2.1 Rural
El aumento de las posibilidades económicas y los heredamientos hacen posible la construcción en el
campo de otro tipo de viviendas más espaciosas. En muchas ocasiones sólo son ocupadas temporalmente
por sus propietarios que tienen su casa principal en la ciudad. Llegan a alcanzar ya una complejidad
notable, con separación de funciones, apertura de puerta auxiliar de servicio y aprovechamiento de los
espacios abiertos, patios, balcones o terrazas para alcanzar grados de funcionalidad y de confort más que
aceptables.
La Hacienda o Casa Señorial de campo, se manifiesta como el signo indiscutible del dominio de las
clases poderosas en el medio rural. En este sentido, se ubica en la parcela más visible y dominante de la
propiedad, distribuyéndose a su alrededor las zonas de cultivo. Suele presentar planta rectangular, aunque
en ocasiones las hay en “L”.
La hacienda rural no llega a tener la sofisticación de las casas solariegas de ciudad, pero el afán
clasista de sus dueños, hace que esté fabricada con abundancia de materiales prohibitivos, en principio,
para el campesino, como madera –abundancia de ésta en balcones, escaleras y corredores (cerrados o no)–,
teja y cal, así como por la presencia de elementos constructivos y ornamentalmente exclusivos como las
ventanas de guillotina, antepechos decorados, chimeneas con rancio sabor portugués, ocasionalmente
decoradas con esgrafiados geométricos que rompen la monotonía de las blancas paredes…
Suelen ser de dos plantas, la baja suele ser la que resuelve el acceso, de caballerías y carruajes
incluso, y permite habilitar espacios para el entretenimiento y el despacho de los propietarios; en la alta,
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 81
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
ya hay otros espacios para la vida de relación –salas de recibir o de estar–, de trabajo –cocina, despensa,
cuartos de costura y de plancha–, de descanso –dormitorios– y para la higiene –los primeros retretes–,
aunque el lavado de la ropa se mantiene fuera de la casa.
Las viviendas del personal al servicio de la casa, así como otras dependencias –bodega con lagar,
cuartos de aperos, a veces también aljibe, almacenes y graneros y, por supuesto, de animales domésticos–
suelen ocupar cuerpos anejos, próximos pero separados del principal de los propietarios de la hacienda.
Puede decirse, con propiedad, que más que viviendas son conjuntos residenciales que a menudo incluyen
portadas, ermitas, oratorios y jardines privados que definen el estatus social de sus propietarios.
Por ello, las haciendas suelen aparecer rodeadas de muros, en ocasiones almenados, a manera de casa
fuerte, estando marcada la entrada con una portada, que suele disponer de un frontón y flanquearse con
almenas –portadas almenadas–, con variaciones para todos los gustos, pero con la intención de marcar el
estatus social del propietario. Suele incorporar, con frecuencia, en el tímpano, el escudo nobiliario de la
familia y, a veces, también aparece rematado con una cruz., el frontón puede aparecer partido, las almenas
con pináculo –remate terminal, piramidal o cónico–…
En éstas se nos presentan los balcones, los cuales permiten prolongar la vivienda hacia el exterior,
disfrutando del paisaje y de las excelencias del clima, y las galerías altas, rodeando el patio, facilitan la
comunicación y el acceso a las distintas dependencias de la casa y aunque, en principio, abiertos, muchos,
a principios del siglo XX, acaban con cerramientos de cristales que mejoran el aprovechamiento y añaden
comodidad a su uso.
El balcón se ha convertido en un elemento definitorio de la arquitectura tradicional canaria, tanto
urbana como rural, patricia o plebeya, hasta el punto de haber pasado de símbolo a fetiche, estimado más
como elemento decorativo u ornamental que como práctico y funcional que realmente lo es. Formalmente,
es un elemento de fachada que se suele colocar en segunda planta. En el medio urbano se puede ver
también, en terceras plantas y, algunas veces, unidos los de ambas, iguales entre sí o más largo el más alto.
El balcón aparece en diferentes culturas; el canario en general, y el de La Palma, en particular, se ve
influenciado tanto por el balcón occidental –de origen romano, abierto y con tejado sobre pies derechos–,
como por el oriental, –de origen árabe, cerrado y con celosías–.
Con frecuencia, estos balcones se cierran con celosías o enrejados de madera de claro origen
musulmán. Las celosías aparecen también en las ventanas, algunas de las cuales adoptan la forma de
ajímez. Esta clase de ventana en forma de cajón rectangular cerrado con celosías y volado sobre la calle es
única de la isla de La Palma y se emparenta con ejemplos similares de Portugal y Andalucía.
Pero lo que realmente aquí importa es que éste actúa como elemento moderador del clima, creador de
sombra y renovador de aire, independientemente de otras funciones, como las de mirador, secadero de
granos o, simplemente, elemento de distinción y de representación social. Un balcón orientado al norte o
al este, protege al muro en que se apoya de los vientos húmedos y de la lluvia. Un balcón orientado al sur
protege a la fachada del calentamiento directo de los muros y, a la vez, al recibir el tejado la radiación
directa del sol, se calienta con más rapidez y mueve el aire hacia arriba, de manera que puede succionar el
aire más fresco del patio o de la fachada orientados hacia el norte y meterlo en las habitaciones
interpuestas, con un efecto renovador de aire muy refrescante, al que hay que añadir la sensación
confortable –efecto abanico–que produce el aire en movimiento.
Como seguimos viendo, la arquitectura tradicional intenta resolver su adaptación al microclima local
con todos los medios a su alcance. De un lado buscando la orientación óptima; de otro, empleando los
elementos constructivos de la forma más racional y adecuada a las necesidades, materiales o anímicas, que
ha de satisfacer. En este sentido, la cubierta de teja árabe, sobre pares, correas y tablazón de madera en las
casas más ricas, resulta especialmente satisfactoria, al guardar la temperatura interior en invierno y
permitir el movimiento del aire en verano. Esta última sensación se propicia cuando se colocan en lo alto
de los paramentos ventanillos o postigos que abiertos, pueden favorecer la expulsión del aire caliente.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 82
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Además, estas viviendas suelen disponer de patios interiores. Éstos son una constante de la
arquitectura del mediterráneo, tanto de una como de otra ribera. Este vacío, sobre todo cuando es central,
amortigua, de forma satisfactoria, el clima exterior, especialmente si es seco y caliente. La casa con patio
se refresca, de forma natural, mediante corrientes de convección; al calentarse el aire de las habitaciones,
sube y sale al patio; cuando se pone el sol, la temperatura del patio desciende más rápidamente y el aire
fresco que en él se produce entra en las habitaciones, expulsando el aire más caliente que permanece en
ellas.
Los patios de las casas burguesas responden casi todos al mismo esquema, con un arco de piedra en
un rincón para dar acceso a la amplia escalera que conduce a la galería superior. El pavimento de la planta
baja, en las zonas cubiertas suele alternar enlosado con guijas. Los pies derechos sostienen galerías de la
planta alta y se prolongan por ésta para sostener la cubierta. El patio, respondiendo al mismo principio de
acotar un espacio interior, permite la intercomunicación. Generalmente ajardinado, genera un microclima
y admite tratamientos diversos, desde el tradicional cerrado, con galerías altas y bajas resueltas con
carpintería de tea y destiladeras.
Como hemos comentado, estas viviendas están vinculadas principalmente a los grandes hacendados
históricos de la Isla; seguidamente vamos a comentar los ejemplos más sobresalientes.
Casas de Argual
El conjunto del Llano de Argual (Los Llanos de Aridane),
surgido junto a la hacienda azucarera de su nombre, constituye
un ejemplo representativo de la estructura socioeconómica
dominante en La Palma durante el Antiguo Régimen y de la
peculiar división de la tierra y del agua.
Las viviendas de los dueños del heredamiento se articulan
en torno a un espacio que busca remarcar su carácter dominante
y representativo, ejemplo único y singular de plaza señorial
cerrada, de tal manera que su acceso original se hacía por una
portada almenada, trasladada en el siglo XX al centro de la
plaza. Sus puertas se abrían y cerraban a voluntad de los señores
de la hacienda el acceso a la plaza a través de una puerta Estanque artificial. Llano de Argual
almenada reafirmaba su carácter señorial.
Ese grupo de viviendas estaba compuesto por cinco notables viviendas además de otras edificaciones
bajas de carácter funcional, distribuidas en torno a una planta pentagonal que tenía un estanque en el
centro. En la actualidad sólo quedan cuatro de esas grandes viviendas, ya que en 1961 la casa
perteneciente al primer mayorazgo de Massieu Van Dalle y Monteverde y propiedad por ese entonces de
Manuel Sotomayor y Sotomayor, fue destruida por un incendio. Había sido construida en el siglo XVII.
Cerca de ellas está la Ermita de San Pedro.
La Casa Principal de la Hacienda de Argual, situada en el ángulo noreste, hacia naciente, es la más
antigua del Llano y a principios del siglo XVII era una casa terrera con paredes de piedra y barro y
cubierta de teja.
En la actualidad, el edificio acusa diversas fases constructivas. La fachada principal con una portada
de piedra presenta dos plantas y a los lados de la puerta principal existen dos ventanas ajimeces. El balcón
de la planta noble (segunda planta), de la primera mitad del siglo XVIII, es descubierto y pentagonal, con
antepecho de balaustres en la mitad superior y sección bulbosa, con decoración de hojas de acanto, en la
inferior. Cierra el lado norte una hilera de casas terreras, correspondientes a los mayordomos y sirvientes.
Detrás de la vivienda se encuentra la casa de purgar, de una sola planta, y el jardín, decorado con
grutas formadas por rocas artificiales, paseos, estanques, fuentes y esculturas, plantas tropicales y exóticas.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 83
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
La Casa de Vélez de Ontanilla fue construida, a principios del siglo XVIII, sobre las casas de
purgar que tenía en su ingenio de Argual la familia Vélez de Ontanilla. En la actualidad es ocupada por las
oficinas del almacén de plátano Morriña.
La fachada principal presenta original balcón de celosías, en las que se advierte la mano del maestro
Bernabé Fernández (1674-1755), al igual que en la espléndida techumbre que cierra la escalera principal,
adornada con tres grandes piñas. Del balcón pende un hierro, en el que se colocaba el candil. En la pared
del descansillo de la escalera principal existe una cruz de cerámica azul, formada con azulejos franceses de
temática profana (jarrones, flores y pájaros). El patio interior consta de amplias galerías de madera, con
pies derechos y zapatas. Colgado de uno de los corredores existe una destiladera octogonal. Una
importante portada almenada da paso al traspatio, donde se halla la casa purgar, de una sola planta y con
tejado de cuatro aguas. Tras ella se encontraba la huerta, edificada en la actualidad.
La Casa Poggio Maldonado y Monteverde se encuentra frente a la casa principal de la hacienda.
Data del siglo XVIII, y es la más alta y la única que no posee patio interior, de manera que su estructura
interna descansa sobre un entramado de madera y sillarejo. En la actualidad ha sido restaurada y
convertida en un restaurante.
Tiene una fachada sencilla, de tres plantas, con un balcón descubierto de balaustres en la parte noble
y granero en la última, con ventanas-puertas para introducir directamente el grano. La estructura de la
vivienda, alta y sin patio, parece remitirnos al tipo de casa de influencia portuguesa que arraigó en La
Palma desde el siglo XVI. Como en las casas del sur de Portugal, la cocina se sitúa al fondo de la planta
principal. Su fachada trasera, orientada hacia el mar, tiene amplio corredor con balcón de pies derechos y
tejado, de construcción relativamente reciente. Como todas las casas del Llano, posee junto a ella casa de
purgar, terrera y con fachada hacia la plaza.
Pero es la Casa Massieu, casa del segundo mayorazgo de Massieu Van Dalle y Monteverde, uno de
los edificios más característicos y representativos de la isla de La Palma, la casa más conocida de este
conjunto arquitectónico. Data de mediados del siglo XVIII, de planta rectangular en torno a un patio y con
un balcón cubierto en su fachada. En la parte posterior tiene la huerta, donde existe una casa de dos
plantas, que fue dependencia agrícola y vivienda del servicio. En el exterior, un portón de piedra tallada
con el escudo y las armas de su familia esculpidos en mármol, constituye uno de las mejores ejemplos de
portada almenada de Canarias.
Según parece tomo como modelo la vecina Casa de Vélez de Ontanilla. Presenta idéntica planta y
distribución y similares soportes de madera en el patio con capiteles de derivación jónica, sobre los cuales
descansan las zapatas. Para acceder a la vivienda hay una escalera exterior de piedra por la que se llega
hasta su interior. Con tejado de tejas, ausencia de azotea, muy común en las islas, y madera para sus
ventanas y balcón. El balcón de su fachada está tallado y tiene como techo un pequeño tejado
independiente al de la casona.
En la actualidad es propiedad del Cabildo Insular de La Palma y fue restaurada en 1993 y convertida
a su vez en centro de exposiciones, sala de venta artesanía y oficina de información turística.
En el área marginal de las casas de las haciendas se estableció el caserío de Argual, en el que
conservan algunos ejemplares de interés, fue durante mucho tiempo el núcleo más importante del
municipio de Los Llanos de Aridane y figuró como entidad independiente hasta el censo de 1950.
Casas de Tazacorte
Fue el Barrio de El Charco el núcleo originario de Tazacorte, allí la familia Monteverde ubicó el
próspero ingenio azucarero. Los alrededores fueron creciendo con las viviendas de los empleados
cualificados, molinos, talleres y demás dependencias. Destacan en esta zona tres casonas solariegas a la
vera del antiguo camino real.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 84
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
La Casa Massieu Van Dalle Monteverde fue construida por Nicolás Massieu Van Dalle y Rantz y
su esposa Ángela de Monteverde Ponte y Molina, casados en 1666. Tiene una soberbia portada almenada,
de cantería labrada, que la convierte en la mejor de todas las que existen en la isla, y probablemente de
Canarias. En el centro del dintel está el escudo familiar en mármol con las armas de Massieu, Van dalle,
Monteverde y Ponte. En la actualidad es propiedad del Cabildo Insular de La Palma, que la ha restaurado
y utiliza en eventos culturales.
Al lado se encuentra la Casa del almirante Díaz Pimienta, una interesante vivienda que data del
siglo XVII. Posee un balcón en toda la fachada que se dobla en la esquina y el acceso se encuentra en la
parte trasera, a través de un muro que cierra el patio. El entorno es de una gran belleza, que se
complementa con otras casas colindantes de una planta. En ella nació el literato Cristóbal del Hoyo,
vizconde de Buen Paso.
Y la tercera casona es la Casa Monteverde, orientada hacia el mar, en la que tradición cuenta que en
ella se alojaron, agasajados por Melchor de Monteverde, los 40 sacerdotes jesuitas conocidos como
Mártires de Tazacorte. Una placa de mármol recuerda este hecho histórico a los visitantes. Considerando
su estructura y elementos es posible que se trate de una de las casas más antiguas de la isla, se estima que
es del siglo XVI. Es un edificio de tres plantas, con un balcón corrido de balaustres en la última y su
estado de conservación es deficiente.
Casas de las Breñas
A excepción de las casas solariegas situadas en el Llano de Argual y El Charco, en Tazacorte, el
conjunto más importante está localizado en los municipios de Breña Alta y Breña Baja. Ya en el siglo
XVII, Viera y Clavijo describía a Breña Alta como uno de los mejores lugares de la isla “... donde
pasaban el verano muchas familias de la ciudad que tienen allí sus haciendas”.
Uno de los ejemplos más notables del siglo XVII es la Casa Fierro Torres y Santa Cruz, situada en
las inmediaciones del actual casco urbano San José de Breña Baja. Fue propiedad del sargento mayor y
regidor Francisco Fierro de Espinosa. Esta casa presenta la particularidad de ser una de aquellas que
conserva intactas todas sus dependencias, sin que las formas de construcción de la época hayan sufrido
cambios. Está aislada, tiene planta cuadrangular, sin patio y su fachada la forma un pórtico sobre una tosca
columna de piedra, de la que arranca una escalera y encima una galería con antepechos de mampostería, y
una ventana de corredera. Cuenta con una era, lagar, aljibe y numerosos huertos que rodean el edificio.
Declarada Bien de Interés Cultural.
La Casa Massieu Van Dalle y Vélez de Ontanilla, localizada en Las ledas, próxima a la Montaña de
la Breña, aunque parcialmente oculta por la vegetación, se encuentra este edificio de dos plantas, sin
balcón, y cocina situada en la fachada trasera donde aparece también el retrete voladizo. En la parte alta de
una de las fachadas laterales se localizan tres ventanas de corredera, modificadas con posterioridad en
ventanas de guillotina con antepechos de mampostería de la misma época que la anterior. Es del siglo
XVII y subraya su carácter histórico con un rasgo inconfundible: el retrete voladizo que sobresale en la
parte posterior.
La Casa Fierro de Espinosa y Massieu, situada en un hermoso palmeral en lo alto del Zumacal. Se
trata de un viejo inmueble de dos plantas y presenta la particularidad de poseer el lagar en su parte baja.
Desde el punto de vista arquitectónico, su fachada principal es la más interesante, pues está orientada al
naciente, de ahí que sea poco conocida ya que no se puede apreciar desde la carretera comarcal.
La Casa Frías y Van de Walle, situada en las proximidades de la montaña de El Zumacal. Se trata
de una construcción sobrada, de una planta, y en el lado sur se eleva un cuerpo de dos plantas. De ella
destaca su bella y esbelta portada almenada, donde se luce el anagrama de la Virgen tallado en madera y
con letras de estilo barroco.
Otros dos ejemplos notables de haciendas los encontramos en la Casa Lugo, en Buenavista, del siglo
XVIII y la Casa García de Aguilar y Carballo, en el Socorro.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 85
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Casas de San Andrés y Sauces
Fue la otra zona más apetecida de la isla, ya que era una de las zonas más ricas de la isla fruto de los
nacientes de Marcos y Cordero, por lo que se establecieron importantes familias desde un principio.
Destaca en la comarca el conjunto histórico de San Andrés, donde se estableció la clase social más rica del
Antiguo Régimen. Las casas conservan las fachadas blasonadas de las familias Abreu, Santa Cruz y
Guisla; la iglesia, declarada parroquia en 1515, las calles empedradas y el manto verde de las plantaciones,
integran un conjunto muy interesante.
En los Sauces hay que mencionar la Casa del Quinto, se trata de un edificio del siglo XVI, de dos
plantas, que perteneció a la Hacienda de los Príncipes, destinada al almacenamiento de los quintos de la
producción de los terrenos repartidos entre los colonos, condición que se transmitió de padres a hijos hasta
principios del siglo XX. En la década de los años veinte se convirtió en casa rectoral y en 1930 se
realizaron una serie de reformas, entre las que destaca un pequeño teatrino con escenario y galería de
madera de tea. En la actualidad es propiedad municipal y reabierta para funciones culturales desde
diciembre de 1990. En la isla hay otra emblemática Casa de los Quintos, aunque en el municipio de
Garafía.
Casa Luján
Localizada en el casco antiguo Puntallana, concretamente en el Llano de San Juan. Se trata de una
casona de dos plantas en forma de L con fachada principal orientada al Naciente y Sur que da a un amplio
patio exterior cerrado por un muro alto y gran portón almenado a la entrada.
Un balcón alargado en forma de corredor recorre al frente de la planta superior y sirve para
comunicar las distintas habitaciones; también existe en el entretecho un habitáculo en forma de buhardilla
que se utilizaba como granero. En cuanto a sus elementos constructivos, responde a las características de
la arquitectura tradicional canaria: teja árabe, balaustrada de madera en balcón cubierto por prolongación
del tejado, tramo final del balcón cerrado para albergar destiladera, ventanas grandes dando al frente
cerradas por dentro con antepechos de madera y descansillo, y postigos hacia atrás, amplia cocina lateral
con colgadizo, lonja semienterrada, horno abovedado...
La Casa Luján data de mediados del siglo XIX y siempre se ha mantenido en buen estado de
conservación ya que hasta finales de los años 70 fue sede de las Casas Consistoriales (1883-1978) y sus
lonjas se utilizaron como escuela. Cabe destacar el valor artístico de los elementos que decoran las
diferentes estancias de la casa; no sólo del mobiliario, fiel reflejo de los gustos de diferentes épocas, sino
de los útiles y motivos decorativos, que ponen de manifiesto la riqueza artesanal de la isla de La Palma.
Los muebles propios de la época son los armarios empotrados y el mueble para la destiladera, el resto se
incorporó en épocas posteriores, sobre todo al final del siglo XIX y principios del siglo XX.
Rehabilitada no hace muchos años, cuenta con un Museo Etnográfico y Centro de promoción y venta
de artesanía tradicional.
2.2.2 Suburbana
Las casas de campo próximas a la ciudad fueron construidas por la aristocracia y la burguesía
comercial palmera como residencia temporal y tienen el carácter de hacienda suburbana, de los cuales
existen varios ejemplos interesantes en los alrededores de Santa Cruz de La Palma.
Este tipo de casas de campo construidas a finales del siglo XIX y principios del XX tienen una gran
semejanza entre sí. En todas ellas se combinan influencias inglesas, coloniales y orientales y hay
elementos historicistas, neomudéjares y medievales. En ellas, el jardín adquiere una importancia singular,
en estos casos, se adornan con estatuas, fuentes, canales, grutas artificiales, paseos empedrados, kioscos,
pabellones y cenadores, para retirarse a disfrutar de la naturaleza.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 86
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Los ejemplos más notables son la Quinta Verde; la Hacienda de Bajamar, residencia de la familia
Cosmelli Sotomayor y sede del hotel Florida; Dos Cubanas, en la Dehesa; La Palmita, en las afueras de
Santa Cruz de la Palma y la residencia de la familia Yanes, en Buenavista. Seguidamente vamos a
comentar algunos aspectos de las dos primeras.
La Quinta Verde está situada en las afueras de la ciudad, al final de la avenida de El Puente.
Construida entre 1672 y 1690 por Nicolás Massieu Van de Dalle y Rantz, es una vivienda de una sola
planta, encaramada en la ladera y elevada sobre un gran basamento. Tiene una fachada imponente y
sencilla y aunque no es una edificación grande, dispone de dos núcleos bien diferenciados separados por
un patio intermedio con una fuente central octogonal: las casas de los señores, donde se sitúa la sala
principal y el oratorio; y las otras casas de tea destinadas a los mayordomos, con la bodega, el lagar y el
palomar.
La zona noble de la casa, la vivienda de los señores, se distingue por la presencia de elementos cultos
y por su riqueza decorativa, según se recoge en los documentos históricos. La puerta de entrada en
cantería roja, da paso al alpende del patio interior, pórtico cubierto de teja apoyado en muros laterales y en
cuatro magníficos pies derechos de madera, estriados y con capiteles jónicos sobre los que descansan las
zapatas. A la derecha, una puerta comunica con la capilla-oratorio, construida entre 1679-1680
El investigador Alberto Fernández García indica que la portada almenada que daba entrada a la
hacienda es, junto a las señaladas de Monteverde en Tazacorte y Massieu en Argual, de las más
importantes de las existentes en la isla. No es sorprendente este hecho ya que todas pertenecieron a los
mismos propietarios.
En la portada de la hacienda capitalina existía también una placa de azulejos sevillanos con las armas
de esta familia, que fue retirada de su lugar de origen y donada por el arquitecto Pelayo López (1887-
1972) a la Sociedad Cosmológica, donde se conserva.
Este inmueble ha sido adquirido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y recientemente
restaurado en el que se proyecta un jardín botánico y parque temático. Declarada como Bien de Interés
Cultural (BIC).
El emplazamiento del Hotel Florida se encuentra en la antigua Hacienda de la Playa de Bajamar o
Hacienda del Pozo de Bajamar, en otro tiempo dos fincas adquiridas por Nicolás de Sotomayor Topete y
Massieu, regidor perpetuo del Cabildo de La Palma. Después de diversos cambios y separaciones en su
propiedad a lo largo de su historia, en el siglo XIX se construyó la casona con reminiscencias de la
arquitectura colonial.
Tan estimulante como el edificio, en el que llama la atención una cúpula acristalada, eran los jardines
que lo rodeaban y que en su día fueron sembrados de impactantes especies exóticas. Éste está inspirado en
la exquisitez de las corrientes románticas británicas de final de siglo, fue cultivado por manos amorosas
con una notable variedad de especies: araucarias, posiblemente las más altas de Canarias, viñátigos,
laureles, cedros de ribera, pitangas, magnolias, moreras, mirtos, yambos, palmeras y cocoteros.
Inaugurado en 1934, disponía de 24 habitaciones dobles. Funcionó con una actividad extraordinaria
hasta julio de 1936, sobre todo por la masiva afluencia de turistas británicos. En 1938, agobiado por las
pérdidas que ocasionaba el abandono de la carretera de Bajamar, destrozada por los frecuentes ataques de
mar y las presiones del nuevo régimen, el hotel Florida cerró sus puertas. En años posteriores hubo
algunos intentos de reflotar el establecimiento, el último en 1965 pero en 1967 cerró definitivamente. El
edificio se mantiene en pie gracias al celo que ponen sus propietarios en conservarlo y en su interior existe
un pequeño museo etnográfico.
2.2.3 Urbana
En el medio urbano la casa señorial presenta fachadas simétricas y sencillas; su desarrollo pleno lo
alcanza de puertas adentro, en torno a un íntimo patio en forma de “L” o de “U”, donde confluyen las
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 87
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
habitaciones, las más nobles se realzaban con techos artesonados. Es una variante de la casa andaluza
influenciada a su vez por la árabe.
En las concentraciones urbanas, donde todavía quedan restos de viviendas tradicionales, nos
encontramos con varios tipos de casa: de una sola planta (con patio, terrero, o sin ellos); de dos plantas
(con patio, terrero, galerías interiores, con o sin balcón); de tres plantas (con balcón a tercera planta...), y
por último los palacios de fachada organizada.
Desde este punto de vista, el núcleo más destacado de la Isla es el casco antiguo de Santa Cruz de La
Palma, prácticamente única urbe de la isla hasta no hace mucho. Por ello, las diferentes edificaciones que
vamos a comentar se encuentran, todas ellas, en esta ciudad.
El plano de Santa Cruz de La Palma elaborado por Torriani se adapta a las condiciones impuestas por
el terreno y es un claro ejemplo, cinco siglos después, de persistencia del trazado original del siglo XVI,
en el que las infraestructuras urbanas, civiles y religiosas están claramente definidas. La ciudad estaba
dividida en dos zonas por el cauce del barranco de Dolores, hoy cubierto por la avenida del Puente. Sobre
él se levantaban tres puentes de madera que permitían el tránsito entre ambas zonas. En la línea paralela al
mar, las viviendas unidas formaban una barrera que protegía la capital de la brisa marina; sólo sus
estrechos callejones daban acceso a la playa.
Pero, es la calle Real su arteria principal, que la atraviesa de un extremo a otro y a lo largo de ella se
encuentran dos espacios muy significativos: la forma triangular de la plaza de España y la plazoleta de
Borrero, donde confluyen las calles Real y Trasera para prolongarse en una sola vía hasta la Alameda y
entre ellas se intercalan pequeñas calles a modo de pasillos para facilitar el cruce de una a otra. Pues es en
este espacio donde se concentran los principales edificios de la ciudad. Otro sector distinguido lo
constituía el entorno del convento de Santo Domingo.
Fue el siglo XVIII una etapa de esplendor para Canarias en la actividad cultural, comercial y artística.
Santa Cruz de La Palma es una ciudad dieciochesca, ciudad de esplendor en el comercio de vino, azúcar y
seda con los Países Bajos, y especialmente con América. Se caracteriza por su estilo neoclásico, aunque en
Canarias no se siguen las mismas normas. La estructura social estaba controlada por una minoría de
grandes propietarios, los terratenientes, nada convencidos de cambiar su status de vida. El Neoclásico fue
rápidamente apropiado por la clase social alta, pues con esto rechazaban las tradiciones populares. De ahí
que la mayoría de las casas existentes daten de esa época.
Los elementos decorativos más usados en la arquitectura del neoclásico son las columnas y los
dinteles, usados en el Renacimiento, pero aquí la diferencia se halla en que en el Neoclásico no se mezclan
los estilos artísticos, excepto en algunas ocasiones. De este modo, los exteriores de las construcciones
mostraban grandiosidad y fuerza aunque no mantuvieron el orden neoclásico europeo, austero y rígido.
Aquí se mezclaron los estilos para buscar la belleza. Sin embargo, en el interior el efecto añorado es la
comodidad y el bienestar. También aparece el estilo mudéjar aunque influye a través de elementos
aislados.
Casa/Palacio Salazar
Situada en la calle O´Daly –popularmente llamada calle Real– en Santa Cruz de La Palma, data de la
primera mitad del siglo XVII y modificada posteriormente por D. Ventura de Salazar, Caballero de la
Orden de Calatrava, actualmente es propiedad del Cabildo. Constituye uno de los edificios más
representativos de la capital palmera. Antiguamente fue la escuela oficial de música y en su interior se
realizan todo tipo de exposiciones y actos culturales.
Este palacio señorial de dos pisos cuenta con una fachada construida enteramente en piedra con
columnas de fuste helicoidal flanqueando la entrada, y en su frontón quebrado se encuentra, sobre el vano
del balcón, el escudo de armas de los Salazar hecho en mármol con la inscripción “Soli deo sit Gloria”
(“Sea la gloria sólo para Dios”). El balcón central es de hierro sostenido por jabalcones y el edificio
termina con dos cornisas en las que hay dos gárgolas de cafión a los lados.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 88
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
A diferencia del exterior, su interior sí ha sufrido
considerables variaciones, estando en consonancia con
la tradicional arquitectura canaria. Se conserva el
zaguán, un hermoso patio en cuyo centro hay un pozo
de agua que sirve de pétreo testigo a una serie de
plantas que se elevan majestuosas y soberbias con
balconadas y balaustres torneados realizados en madera
de tea de la isla y la escalera que accede a la segunda
planta. Conserva algunas armaduras, la más rica es la
del salón, con mocárabes muy barrocos, de angelitos y
una gran roseta central. Asimismo, particularmente
notable es la techumbre mudéjar del salón principal en
madera de tea del país. Casa Salazar. Patio interior
Casa de los Sotomayor
Muy cerca de la casa Salazar se encuentra la casa de los Sotomayor, que data de finales del siglo
XVI. Consta de dos plantas y en su fachada aparecen tres huecos por planta, todo ello de piedra molinera,
con uniones fuertemente marcadas, balcón cubierto y un magnífico patio interior.
La Casa de Pinto
Situada en la calle Real, data del siglo XVIII con modificación posterior de la fachada en el siglo
XIX. Sufrió un incendio a finales del siglo XVIII. La fachada tiene un cuerpo central de cantería con el
escudo en la parte superior. Tres balcones de hierro aparecen en la planta principal que son muy variados
con curvas y contracurvas. El zaguán y entramado desaparecieron posteriormente. Da a la calle Trasera
donde tiene cinco plantas.
Ha sido sometida a diversas reformas en lo que se refiere a la planta baja, en la última se situaban las
habitaciones del servicio. En la actualidad pertenece a la casa comercial Juan Cabrera Martín S.A. y
alberga también la Delegación en la isla de La Palma de la Compañía Transmediterránea.
Casa Juzgado de Indias
En 1568, la Corona adquirió el edificio situado junto a la casa del Concejo Capitular para instalar en
él el primer Juzgado de Indias de Canarias, creado diez años antes por el Rey Felipe II en La Palma “por
ser la más comercial” del Archipiélago. Las funciones principales del juez afectaban a las causas de tipo
civil o criminal que se relacionaran con las leyes reguladoras del comercio de Indias. Vendido por el
Estado en 1856, el inmueble actual fue reedificado en la segunda mitad del siglo XIX por la familia
Verdugo Massieu. Su fachada es simple con tres vanos adintelados distribuidos de forma asimétrica.
Massieu Tello de Eslava
Se encuentra al lado de la Casa de Pinto, también sufrió las consecuencias fatídicas del mismo
incendio. Por su gran parecido con ésta –por ejemplo, también tiene cinco pisos que dan a la calle
Trasera– hace sospechar que fueron construidas por los mismos artistas. El último piso es una especie de
torreón con balaustrada y acaba en remate piramidal adornado con cerámica, sirviendo de mirador.
Junto con la casa de Pinto son consideradas los mejores ejemplos de casas palmeras dieciochescas.
Junto con la Casa de Los Coroneles de La Oliva, es una de las que poseen mayores dimensiones de todo el
Archipiélago.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 89
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Casa de García de Aguiar
Situada en plena calle Real, fue diseñada y construida en el siglo XIX por el arquitecto José Martín de
Justa. Presenta una fachada amplia con cinco huecos simétricos y otra lateral con balcón en el tercer piso,
además en la calle Álvarez de Abreu dispone de otro largo balcón y una cuarta planta, con ventanas de
corredera, que sólo dan a esta parte.
Casa Pereyra
Edificio típico del siglo XVIII, con fachada de huecos regulares, tres puertas y ventanas en la planta
baja, cinco ventanas en la segunda y balcón central. Posee escalera a la izquierda. Está situada al principio
de la calle Real.
La Casa Van de Walle
De planta rectangular alargada, hace frente a tres calles; la fachada a Pérez de Brito, la lateral al
Puente y la trasera a Pérez Volcán. En su fachada lateral tiene un largo balcón de celosías con retrete a un
lado. En este lado también se puede observar una chimenea piramidal.
Casa del Marqués de San Andrés
Su fachada es del siglo XIX, pero, sin embargo, el interior es del XVII. El marqués de San Andrés y
vizconde del Buen Paso, Cristóbal del Hoyo y Sotomayor, la habitó a finales de este siglo. Destaca en su
interior la escalera de piedra arco y conserva un horno colgante sobre vigas.
Casa Arce y Rojas
Data nada menos que de finales del siglo XVI. Consta de una fachada, dos plantas, puerta adintelada
con un marco ancho, siendo, además uno de los inmuebles más destacados de toda la ciudad y el único de
toda la calle Real que luce cantería roja. En su momento tuvo una ermita, cuya fachada, sin embargo, fue
demolida a principios del siglo XX.
Hace pocos años sufrió un brutal vaciamiento, con lo cual en la actualidad sólo tiene interés su
fachada, puesto que el resto está ocupado por apartamentos y locales comerciales.
La Casa Massieu Sotomayor
Situada en la Calle Pérez de Brito y terminada a principios del siglo XIX, tiene dos portadas de
cantería con balcón de hierro, siendo la principal la de la izquierda. Sobre las cuatro ventanas laterales hay
cuatro bustos de tradición clásica; en el centro, los escudos familiares pintados y el interior alberga hoy el
Casino. En las esquinas traseras aparecen gárgolas antropomórficas de piedra.
Casa de Fierro
Edificación del siglo XIX y en la actualidad se ha dedicado a sede del Club Náutico. Se encuentra
ubicada en la Calle Pérez de Brito. Su planta baja contiene cuatro puertas que rodean a la principal, ésta es
de arco rebajado, un paño superior de cantería decorado con un gran círculo central, balcón de hierro y
ventana con frontón. Las ventanas laterales del segundo piso tienen una cornisa de madera. La
combinación de cornisa y alero remata la fachada.
La escalera es imperial bajo arco de madera. Tiene un techo imitando a los de artesa ochavados, pero
plano y enjabelgado. El interior está muy retocado. La fachada trasera a la calle Pérez Volcán, no tiene
interés, según los especialistas de arte
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 90
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Casa Monteverde
En este edificio de estilo ecléctico, situado frente al Ayuntamiento y obra del arquitecto D. Pelayo
López, tiene la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la isla de La Palma. En su
planta baja, en su fachada hacia la calle O’Daly, se encuentra la sala de exposiciones del Excmo. Cabildo
Insular.
Fue reedificada en el año 1920, aún conserva la fachada original hacia la plaza de España con la
adición de una planta que sigue el modelo de las casas consistoriales. Tiene puerta casetonada y
tachonada, moldurada de cantería, con dos perillones sin resalto en los extremos superiores.
Casa Lorenzo
Situada en la plaza de España, data del siglo XVIII. Presenta una fachada clasicista que fue
remodelada en los primeros años del siglo XX. En principio, fue propiedad del capitán Andrés Lorenzo,
llamado El Viejo, originario de Portugal. En la actualidad, ha sido convertida en espacio para oficinas y
agencia de viajes.
Casa Escobar
Fue construida en el siglo XVII y ocupa todo lo largo de la placeta de Borrero. Posee una fachada de
dos plantas y dos cuerpos bien diferenciados, aunque el de la derecha presenta cierto equilibrio entre sus
elementos, el de la izquierda es de forma más irregular, seguramente al darse la circunstancia de que
originariamente era de tan sólo una planta; hacia la avenida Marítima, la casa dispone también de dos
cuerpos distintos que se corresponden con los de la fachada principal.
Los Balcones Típicos de La Avenida Marítima
El balcón llega a la isla en los primeros años la
conquista, traído fundamentalmente por habitantes de la baja
Andalucía, produciéndose con el paso de tiempo una
transformación considerable que se debe a la aportación de
los emigrantes portugueses establecidos en la isla, lo que
explica la actual organización de los balcones así como una
cuantiosa aparición de variantes: cubiertos, con balaustres, de
celosías e incluso cubiertas con cristales…
Con el paso del tiempo, estos balcones tallados en tea Casas de Los balcones
fueron evolucionando a formas propias, como los balcones
dobles (de dos plantas, exclusivos de La Palma). En realidad,
estos balcones son la parte posterior de la vivienda, cuyo
frente principal mira a la calle Real y es frecuente verlos
superpuestos sirviendo el piso superior como techo del
inferior. Junto con el artesonado de las iglesias es el otro gran
elemento que caracteriza el “arte canario” dentro del amplio
panorama del estilo mudéjar hispano.
Todo este variado repertorio de balcones y de arte mudéjar en general encontraría posteriormente una
amplia difusión en América donde se extendería por el Perú, Cuba, Venezuela... bajo la denominación de
arte colonial.
Con respecto a los balcones de la avenida hay que constatar un aspecto diferencial del resto de los
que hay en Canarias. Los balcones estuvieron prohibidos en la Península por cuestiones urbanísticas: estos
impedimentos llegaron a Canarias más tarde, Felipe II envió una Real Cédula de 17 de octubre de 1585 a
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 91
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
la isla de La Palma para prohibir “construir saledizos, ni corredores, ni balcones, ni otros edificios
algunos que salgan a las dichas calles fuera de la pared”; sin embargo, en la isla no se presta mucha
atención a esta ordenanza.
Los motivos alegados, en general, para esta prohibición eran para dejar entrar la luz y la claridad del
sol en las callejuelas estrechas que había en la Península. El hecho de no prestarle demasiada atención a
esta ordenanza se debió, entre otras razones, según F. Martín Rodríguez, a la inexistencia de calles
estrechas, salvo excepciones, en las islas; a la lejanía de la isla y la influencia de factores climáticos y
sociales.
A finales de 1993 se pintaron de colores las fachadas que dan al mar, suscitando algunas
controversias.
2.3 ARQUITECTURA DE INDIANOS
La gran mayoría data de la segunda mitad del XIX o de principios del XX, que como es sabido
corresponde con la época álgida de la emigración a Cuba. Las casas de indianos son el resultado de las
remesas enviadas por los que hicieron fortuna en la isla antillana, que en muchos casos regresaron a su
tierra con los bolsillos llenos.
A menudo se trata de edificios de fuerte personalidad. Normalmente, se trata de edificaciones donde
la terraza o jardín delantero es inevitable, las alturas de las plantas se aumentan, los huecos se alargan y se
acusan con resaltes de hormigón con relieves ornamentales de cierto barroquismo. En su ánimo rompedor
acaban también con los techos a cuatro aguas, que sustituyen por una loza plana a menudo rodeada de una
hilera de balaustres de hormigón, afianzados en pilaretes con jarrones y pináculos del mismo material.
Jugando al psicoanálisis podríamos decir que responden a la necesidad de demostrar a sus paisanos que el
esfuerzo de emigrar ha tenido su recompensa. En este sentido se trata de viviendas que rompen con las
hechuras tradicionales, empezando por la utilización de materiales hasta entonces desconocidos
(hormigón, azulejos, grandes paneles acristalados con cristales de colores vivos, etc.)
El deseo de llamar la atención se subraya en ocasiones con la utilización de colores vivos, que
contrastan con el engarrafado blanco tradicional. En otros casos el aire de este tipo de construcción
recuerda las casas residenciales estadounidenses separadas de la calle por un exuberante jardín que, a su
vez, después del periodo colonial, vivía, en lo que a la arquitectura se refiere, bajo la influencia francesa
del modernismo. Es el caso, por ejemplo de la práctica totalidad de las viviendas de la Avenida Tanausú,
en el municipio de Los Llanos de Aridane, dotadas de grandes porches, verjas, vistosos jardines, columnas
y elegantes formas en las fachadas, ubicadas a las afueras, en su momento, del núcleo urbano –casas
suburbanas–.
La mencionada tendencia a la ostentación parece encajar también en la inclinación que tienen a
situarse en la orilla de caminos y carreteras muy transitados. La conocida Casa del Águila de El Paso,
cuyos ornamentos animales ya llaman suficientemente la atención, se asoma sobre el tráfico de la LP-2,
que discurre entre Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma. La calle Anselmo Pérez de Brito, en
el casco urbano de Santo Domingo (Garafía), está jalonada por una sucesión de casas que siguen esta
tendencia.
También es de señalar que hay un conjunto de casas de este tipo que son más comedidas. Por
ejemplo, es el caso de aquéllas que si bien se siguen construyendo en los bordes de la carretera o con un
ligero retranqueo, no disponen de jardín, sus remates ornamentales no son tan ostentosos, en las de dos
plantas el acceso a la planta superior es por una escalera exterior por un lateral,…
En fin, edificaciones de este tipo encontramos prácticamente en todos los municipios de la Isla, sin
embargo, aquí sólo vamos a citar aquéllas que consideramos más relevantes.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 92
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Casa José María Pérez Castro
Localizada en Santo Domingo, Garafía, la inclusión de esta casa en este catálogo es porque se trata de
uno de los mejores ejemplos de arquitectura urbana en el medio rural. Su rico propietario era José María
Pérez Castro, alias Gato Amarillo, cuyas iniciales y fecha de construcción (1925) figuran en el relieve en
el frontis. Posee una soberbia fachada de dos plantas y siete balcones de hierro. Se trata en realidad de un
palacete que conserva una formidable escalera que accede a las estancias superiores, aunque ha sido
reformada.
La Casa Roja
Localizada en la Villa de Mazo, la Casa Roja constituye uno de los ejemplos más notables de la
arquitectura de indianos. Este edificio data de principios del siglo XX. Pintada y decorada por Luis “La
Tora”, fue mandada a construir en 1911 por Leopoldo Pérez Díaz, un hombre de negocios afincado en
Venezuela. Según cuenta la tradición, en ese ánimo de llamar la atención, el color rojo que, desde el
principio tuvo, se consiguió al parecer disolviendo la pintura original en leche.
A principios de 1970 fue comprada por un alemán, Jürgen Fischer, se hace con ella y la convierte en
hotel, donde empieza a ser conocida como “Casa Roja”. Tras diversas vicisitudes, sería adquirida por el
ayuntamiento Villa de Mazo, restaurándola entre 1994 y 1996 para devolverle el aspecto original. Sus
elegantes simetrías realzan la estética de esta mansión neoclásica rodeada de jardines.
En la actualidad alberga dos centros de exposición: El Centro Divulgativo del Corpus y el Museo del
Bordado.
La Casa Amarilla
Con la arquitectura de esta casa, en Breña Baja, se introduce el gusto por los ventanales amplios,
llamando la atención por sus cristaleras a dos tonos de vivos colores. A su vez, destacan las cornisas, los
antepechos, las marcas de las puertas y las ventanas de esta casa por su riqueza ornamental, buscando
siempre la espectacularidad y los efectos llamativos.
3. ARQUITECTURA RELIGIOSA
Debido a la insularidad, los estilos arquitectónicos en el Archipiélago se presentan con cierto desfase
cronológico -e incluso conceptual- en comparación con la arquitectura desarrollada en comunidades más
próximas a los centros de los que emana el pensamiento artístico de la época. En ocasiones es difícil
adscribir una construcción religiosa a un estilo arquitectónico determinado, ya que los añadidos y
continuas remodelaciones le van dando una apariencia heterogénea a medida que diferentes maestros y
alarifes trabajan en ella.
En Canarias, en general, los comienzos de las iglesias son góticos, las arquerías y los claustros
renacentistas, las portadas manieristas y las techumbres mudéjares. No obstante, sí que hay algunas
características comunes. Las iglesias canarias del siglo XVI suelen ser de planta en cruz latina y naves
impares -normalmente tres y cinco como máximo- de techumbre independiente, separadas con columnas
de orden toscano, que sostienen arcos de medio punto. Como cubierta, armaduras de tipo mudéjar en
madera, a veces con bellas tracerías policromadas, y terminadas en cubiertas con teja árabe.
A partir del siglo XVII, se ven los primeros ejemplos de ornamentación barroca en las portadas de las
nuevas iglesias, que normalmente mantienen las mismas estructuras y techumbres mudéjares, aunque
algunas fábricas, ya avanzado el siglo XVIII, se adaptan a las nuevas tendencias incorporando por primera
vez una cúpula sobre el crucero.
En La Palma, una parte significativa de los templos más interesantes de su patrimonio religioso lo
constituyen aquéllos que se construyeron en los cien años siguientes a la Conquista. Casi todos éstos
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 93
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
responden a una tipología más bien mudéjar, con gruesos muros enjalbegados y piedras volcánicas vistas
en las esquinas, estrechas ventanas y planta de salón con dos o tres naves de igual altura. En definitiva, se
trata de construcciones sencillas y prácticas con pocos adornos, a excepción de sus techos de madera que
en muchas ocasiones están decorados con ricos artesonados de tradición mudéjar. Pero esto no quita para
que en ellas veamos elementos de diferentes corrientes artísticas.
Debemos tener presente que los estilos artísticos ligados a la tradición occidental (gótico,
renacimiento, barroco…) se mezclan con el arte hispano-musulmán. El mudéjar llegó a Canarias con los
conquistadores y pobladores de Castilla y la Baja Andalucía.
De otra parte, el tamaño de las edificaciones dependía en gran manera del aumento de la feligresía.
Las iglesias se hacen más altas o más anchas añadiéndoseles capillas y luego naves. En cambio, las
ermitas son de pequeñas dimensiones con una sola nave y de planta rectangular, destacando al exterior la
espadaña que acoge a las campanas. Por último, los conventos son edificios ideados para el aislamiento,
presentando formas cerradas con pocos vanos, distribuyéndose las habitaciones en torno a un claustro
interior. La iglesia siempre se adosa como cuerpo independiente a la construcción conventual. Como
ejemplos podemos citar a los Conventos de Santo Domingo y San Francisco en la capital palmera.
El primero presenta una fachada con elementos del siglo XVI, como baquetones góticos y capiteles
con temas del bestiario medieval. Su iglesia, como la franciscana, tiene planta de cruz latina y cubiertas de
tipo mudéjar. Si bien el edificio conventual dominico es hoy un centro de enseñanza, con las consecuentes
transformaciones estructurales, el de San Francisco de Asís, en cambio, ha podido mantener la mayor
parte de su primitiva concepción arquitectónica y espacial.
A la hora de comentar las principales edificaciones de la Isla, vamos a comentar, aparte de ciertas
características arquitectónicas, los principales elementos que las decoran: pilas, imágenes, pinturas…, por
lo que en el apartado de Artes Plásticas y Artes Suntuarias sólo vamos a comentar cuestiones genéricas de
las mismas.
Iglesia de Las Nieves
El aspecto actual de la iglesia data del siglo XVII, en sustitución de la ermita anterior construida en
los primeros años del siglo XVI, haciéndose más espaciosa, también se hace el campanario. La pila
bautismal que se coloca es traída de Sevilla y por una inscripción de la puerta se descubre que se realizó
siendo mayordomo Diego de Guisla y Castilla. En los últimos años también se han realizado importantes
reformas.
Alrededor de la primitiva ermita, elevada a parroquia en 1657, surgieron con el tiempo otra serie de
edificaciones que conforman un conjunto de alto valor histórico, artístico y paisajístico: la Casa de los
Romeros, fabricada en el siglo XVII, con el objeto de hospedar a los peregrinos y devotos, la Casa
Parroquial, de principios del siglo XVIII, y algunas haciendas y casas de campo próximas, como las de
Vélez de Ontanilla y Pinto de Guisla, pertenecientes a la primera nobleza de la Isla.
Es muy hermosa y llamativa la portada lateral con su frontón roto y escudo, obra tardía pero de gran
calidad, donde se aprecian detalles decorativos que evidencian el Renacimiento. En la fachada destaca el
balcón bajo espadaña, sobre una puerta sencilla, y rematando, el campanario, modelo que se repite mucho
en las posteriores edificaciones religiosas de la isla.
Actualmente el templo alberga objetos de extraordinario valor. Destaca el altar construido totalmente
en plata durante el siglo XVIII, con donaciones de diferentes devotos de la Virgen y realizado por orfebres
palmeros. Asimismo, contiene diversas tallas flamencas entre las que destaca el Cristo del Amparo,
Nuestra Señora de Los Dolores y San Juan Evangelista. El joyero de la Virgen cuenta con multitud de
piezas de incalculable valor donadas como ofrendas por devotos de la sagrada imagen. Resalta, por
ejemplo, una corona de oro, esmalte y perlas que fue enviada desde el nuevo reino de Granada, en las
Indias, por el palmero Pedro de Fuentes a principios del siglo XVII.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 94
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Retablos, pinturas, orfebrería, joyas, lámparas de cristal de La granja, junto con el magnífico y
espléndido ropero de la Virgen, convierten a este templo en un verdadero Museo de Arte Sacro.
La imagen Virgen de Las Nieves es una hermosa talla de terracota policromada de finales del siglo
XIV, en un estilo de transición del románico al gótico, sobrevestida de ricas telas y joyas de todas las
épocas a partir de 1534. Es la escultura mariana más antigua de cuantas se conservan en el Archipiélago.
La imagen mide 57 cm. de altura, y su hijo, al que porta en su brazo derecho, 12 cm.
Desde tiempo inmemorial, esta imagen ha sido venerada por el pueblo isleño, que acudía a su patrona
en busca de auxilio en todos aquellos momentos difíciles: incendios, volcanes, plagas, sequías,
tempestades... Precisamente fue una feroz sequía la que propicio que el obispo Bartolomé García Ximénez
dictara una disposición eclesiástica en 1676 para que la imagen bajara de su santuario a la capital para
pedir su intercesión ante aquellos angustiosos años de penurias. El obispo, en vista del inusitado fervor de
todos los palmeros hacia la venerada imagen, decidió que el acto se repitiera cada cinco años a partir de
1680. Hoy en día dan pie a la fiesta más famosa de la Isla, declaradas de interés turístico.
El culto de los palmeros a la Virgen de Las Nieves, Patrona de la isla, Alcaldesa de Santa Cruz de La
Palma y de otros municipios de la isla, no tiene un origen muy claro; para unos, la Virgen ya recibía
veneración por parte de los aborígenes con anterioridad a la Conquista, para otros, la trajo el Adelantado
Fernández de Lugo.
Iglesia de El Salvador
La parroquia matriz de El Salvador, localizada frente al Ayuntamiento de la capital insular, comienza
a edificarse en los primeros años tras la incorporación de la isla a la Corona y posteriormente fue
ampliándose a lo largo de las centurias siguientes.
Actualmente, el templo consta de tres naves separadas por arcos
de medio punto que descansan sobre soportes de orden toscano. Las
naves se recubren con armadura mudéjar (de par y nudillo de limas
moamares) con tirantes dobles, todo ello decorado y policromado
con temas geométricos y vegetales de gran riqueza ornamental.
La portada principal (1585), evocación clásica de un arco de
triunfo romano y alegoría pétrea del triunfo de Cristo y su Iglesia, es
la más monumental muestra del Renacimiento en el Archipiélago. El
pórtico se levanta sobre sendos pedestales, en los que figuran unas
inscripciones en latín que recuerdan que la iglesia es indestructible,
pues está firmemente edificada sobre roca. De ahí que aparezcan
sobre la puerta las cabezas de San Pedro y San Pablo. La portada
La Transfiguración
trasera, que se abre en la nave del Evangelio, traduce en sus sillares
almohadillados un lenguaje manierista.
La torre, de aspecto militar, fue construida después del ataque de los franceses en 1553 con cantería
negra traída de La Gomera y lo más destacable de ella es la rica ventana que se abre hacia la Plaza de
España, coronada con un frontón triangular, relieves e inscripciones alusivas a una etapa de la historia de
la Isla.
El maravilloso retablo mayor, famoso en todo el Archipiélago, según el Obispo García Ximénez, fue
desarmado poco antes de 1840, montándose otro retablo neoclásico, que es el que podemos observar
actualmente. Así, el aspecto interior de la iglesia con anterioridad a esta discutida y tan polémica reforma
neoclásica, era muy diferente a la actual. Estaba decorado profusamente con retablos barrocos de madera
sobredorada y pinturas flamencas, colgaduras de seda, lámparas de plata, un impresionante catálogo de
imaginería religiosa (más de un centenar de piezas), y así un largo etcétera. Todo ello posteriormente
dispersado en las ermitas y conventos de la ciudad y en parroquias del campo e incluso casas particulares.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 95
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
En la actualidad, de su interior cabe destacar, entre otros elementos, la bóveda de crucería gótica que
se encuentra en la sacristía, la techumbre de estilo mudéjar y el retablo de la capilla mayor, de estilo
neoclásico al igual que la mayoría de los existentes en el templo, el cual alberga el lienzo de La
Transfiguración, obra del pintor A.M. Esquivel (1806-1857), pintor sevillano de estilo romántico, cuyas
obras se encuentran también en el museo del Prado. Los más atentos pueden incluso reconocer algunos
símbolos masónicos en su retablo mayor, que han dado lugar a no pocas hipótesis sobre la influencia de
las logias en la ciudad. En cuanto a esculturas destacan por un lado el Crucificado flamenco de mediados
del siglo XVI formando parte del Calvario y por otro, las imágenes del Señor del Perdón y la Virgen del
Carmen, obra del insigne escultor tinerfeño Don Fernando Estévez del Sacramento.
En 1559 el Cabildo dispuso que se trajese un reloj de Flandes, por haber quemado los franceses el
existente hasta entonces. En 1561 parece que el reloj fue colocado en otro sitio de la ciudad, pues aún no
estaba construida la torre. Se puso posteriormente en una casilla de madera, a un lado de la torre, donde
permaneció hasta 1843, en que se colocó otro nuevo.
Ermita de La Encarnación
Situada a un lado del barranco de las Nieves en Santa Cruz de La Palma, fue el segundo templo que
mandó a construir Alonso Fernández de Lugo para tener un lugar de culto. En un principio nace de forma
humilde (nave de 16 metros de longitud y 7 metros de ancho) y es de finales del siglo XV, aunque los
primeros datos se fechan en 1522. Se levantó en un lugar muy próximo a las casillas de paja que ocuparon
los primeros evangelizadores tras la conquista de la isla.
En su interior destaca, situado en el retablo de la capilla mayor, una importante manifestación del arte
flamenco, el grupo escultórico del siglo XVI “La Anunciación”, formada por el Arcángel S. Gabriel y la
Virgen de la Encarnación, realizados en madera policromada. Cada cinco años acoge la imagen de Nuestra
Señora de Las Nieves en la víspera de su lustral Bajada a la Ciudad.
Convento Franciscano / Iglesia de San Francisco
Los frailes franciscanos que acompañaron a Alonso Fernández de Lugo a la conquista de La Palma,
después de habitar durante quince años en chozas de paja, emprendieron, en 1508, por expreso deseo de la
Reina doña Juana, la construcción de un monasterio en la zona cercana a la Alameda, el cuarto de su orden
en Canarias, el Real Convento Franciscano de La Inmaculada Concepción (hoy sirve de sede para
Museo Insular). El escudo de Castilla, que ostenta su portada principal, señala el Real Patronato.
Su planta es de cruz latina, de una sola nave y los brazos desiguales formados por varias capillas –la
de Montserrat, la de Veracruz, la de San Juan bautista y la de San Nicolás– que fundaron las principales
familias de la ciudad, las cuales las adquirieron mediante compra, no sólo para el culto, sino también como
futuros enterramientos. Si bien la estructura comenzó a edificarse a principios del siglo XVI, sus claustros
son algo más tardíos. El interior del monasterio, acertadamente restaurado, es una excelente muestra de la
arquitectura tradicional canaria con abundante empleo de madera y blancos enlucidos de cal. El edificio
forma parte de un único conjunto histórico, junto a las vecinas iglesias de San Francisco y la Inmaculada
Concepción.
La Iglesia de San Francisco, construida entre los siglos XVI y XVIII, posee una de las primeras
muestras del arte renacentista en las Islas: la capilla principal, la de Montserrat, edificada hacia 1540 con
arco labrado en piedra y techumbre casetonada en madera, único en Canarias. Cuenta, asimismo, con ricos
retablos barrocos y un espléndido catálogo de imaginería flamenca, sevillana, americana y canaria que
conforman un auténtico museo de escultura. Destaca el Señor de La Piedra Fría (es la imagen más antigua
de esta representación de Cristo existente en Canarias), así como también debe observar el grupo
escultórico gótico-flamenco del siglo XVI: Sta. Ana, La Virgen y El Niño o la imagen del Señor de La
Caída, obra sevillana del siglo XVIII.
Pinturas y orfebrería completan este austero templo franciscano, que en su pórtico perpetúa la
memoria del insigne palmero Baltasar Martín, quien, según la tradición, con su bravura expulsó a los
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 96
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
piratas franceses que en 1553 habían sometido a la ciudad a incendio y saqueo, muriendo a la entrada de
este templo, víctima de un lamentable accidente.
Este templo ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico
Artístico.
Convento Dominico / Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
La actual Iglesia de Santo Domingo es el templo del antiguo Convento Dominico de San Miguel de
las Victorias, tercero de su orden en Canarias. Tuvo su origen en una ermita que el conquistador de la
isla, Fernández de Lugo, erigió en honor a San Miguel, patrón de la isla y de Flandes.
Como es constante en sus fundaciones, los dominicos se establecieron en la zona opuesta a la que
habían ocupado los franciscanos con anterioridad, en medio de los barrios de San Sebastián y San Telmo.
Con cátedras de Filosofía y Teología, fue de las principales casas conventuales de las Islas, brillando en
las artes y en las letras. Su lugar lo ocupa hoy el Instituto de Bachillerato “Alonso Pérez Díaz” –insigne
palmero, diputado de las cortes en la Segunda República–, primer centro docente de enseñanza media
creado en la Isla en 1932.
La construcción de la Iglesia de Santo Domingo data del siglo XVI (1530), aunque su conjunto
arquitectónico fue realizado en diferentes etapas. En cuanto a su arquitectura, presenta una planta de cruz
latina, arcos de medio punto, portada renacentista y ricas cubiertas de estilo mudéjar.
Sin embargo, su verdadera importancia estriba en su interior donde Renacimiento, Barroco y
Neoclásico se conjugan armoniosamente formando parte de un todo. Así: pintura flamenca con el
magnífico lienzo de la Santa Cena, obra de Ambrosio Francken (1544-1616), de inspiración italianizante,
además de otras obras de Peter Pourbous (1523-1584): San Miguel, Genealogía de Jesús, S. Juan Bautista
y Santos Dominicos. Probablemente supone la más extraordinaria colección de pintura flamenca de
Canarias. También habría que resaltar el retablo mayor, el púlpito y el coro, el mejor conjunto barroco de
la Isla.
Cuenta también esta iglesia con una buena representación escultórica de estilo neoclásico al poseer
una variada muestra de la producción del escultor natural de La Orotava, Fernández Estévez (1788-1854),
como son los pasos procesionales del Nazareno y La Dolorosa (Miércoles Santo) así como una imagen de
la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, por quien los ciudadanos del barrio donde se encuentra sienten
verdadera devoción.
Iglesia de Nuestra Señora de Los Remedios
Situada en el centro de Los Llanos de Aridane, aunque no se sabe la fecha exacta de su construcción,
se supone que se realizó a pocos años de la Conquista, es probable que en torno a 1517.
Ahora bien, hay que señalar que éste no fue su primer emplazamiento, el primer templo de Nuestra
Señora de Los Remedios estuvo situado en una de las laderas del barranco de las Angustias. Ello permite
identificarlo con la iglesia de Santa María, fundada por los conquistadores en este lugar y contemporánea
en antigüedad a la ermita de san Miguel de Tazacorte. Hoy en día aún perdura el topónimo de Santa María
en el lado meridional del barranco de las Angustias y en el margen izquierdo. Todo ello fruto de las
comentadas ansias expansionistas en el cultivo de la caña de azúcar por parte de Jácome de Monteverde.
Se encuentra presidiendo la Plaza de España, que destaca, fundamentalmente, por acoger once
esbeltos laureles de Indias remitidos en 1863 desde Cuba por los emigrantes para hermosear el paseo de su
pueblo natal, siendo muy probable que fueran los primeros laureles de Indias que adornaron las plazas
canarias. En su parte trasera se encuentra la Plaza de Elías Santos Abreu, construida a finales del siglo
XIX, uno de los lugares más emblemáticos del municipio. Anteriormente era conocida como Plaza
Trasera, por estar situada en la parte trasera de esta iglesia. También es conocida como la Plaza Chica, por
su comparación con la Plaza de España. Forma, con la iglesia y otras edificaciones de la época un
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 97
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
entrañable conjunto arquitectónico con cierto aroma colonial, embellecido por el porte de las delgadas
palmeras tropicales que rodean su fuente y bancos de piedra.
En la Iglesia se encuentra un museo de arte sacro inaugurado en 1978; asimismo, también existen
hermosas obras de orfebrería que muy pronto serán expuestas en el museo parroquial de la iglesia.
Se trata de una construcción mudéjar de grandes dimensiones, con tres amplias naves, de planta
basilical, con artesanado de madera. Dichas naves están separadas por arcos de medio punto que
descansan en pilares cuadrangulares de piedra, con dos capillas colaterales de testero plano igual que la
capilla mayor. La pobreza de cantería es notoria. Se trata de un templo funcional que deja relegado a lo
decorativo con dos almohadillas en el arco de la capilla central. El suelo de las naves es de madera de tea,
que sustituyó a otro original de ladrillo y barro, bajo el que se enterraban a los fieles hasta la construcción
del cementerio. El suelo del presbítero es de mármol, de la primera mitad de este siglo.
Las paredes del templo son muy gruesas, con ventanas muy estrechas, por lo que en su interior hay
poca luz. Encierra en su interior varios retablos barrocos, la preciosa imagen flamenca de Nuestra Señora
de los Remedios traída por los colonos desde Bruselas y el grupo escultórico de Santa Ana; ambas
esculturas del siglo XVI
Iglesia de Las Angustias
Fue de las primeras construcciones religiosas hechas por los españoles
y desde entonces los palmeros han profesado mucha devoción a la imagen
que preside dicho templo, la Virgen de Las Angustias, una de las mejores
tallas de la isla, de estilo gótico-flamenco con iconografía de la Piedad. Es
una talla policromada con un Cristo deformado, sin el posterior dominio
técnico lo que indica que fue una de las primeras imágenes importadas de
Flandes. Con expresión lánguida, formas desproporcionadas y tiesos ropajes
estofados en oro, la Imagen encarna a La Piedad, que sostiene triste el
cuerpo muerto de su hijo. La talla del siglo XVI es otro evidente ejemplo de
las fluidas relaciones que la Isla mantenía con Flandes.
De estilo canario, la ermita cuenta en su interior con un retablo barroco
muy antiguo, en él la imagen de la Virgen comparte espacio con la imagen
de San Miguel (siglo XVI) y el San Ambrosio (siglos XVII-XVIII). Sus
puertas entornadas dan paso al edificio de una sola nave y presbiterio. Virgen de Las Angustias
A los lados del altar cuelgan pequeñas ofrendas o exvotos de cera que los emigrantes canarios
enviaban como símbolo de su devoción y en una de las hornacinas del templo reposan las reliquias que el
Papa Pío V entregó a los denominados Santos Mártires de Tazacorte. También acoge un óleo que recuerda
a estos Santos, que celebraron aquí la última misa, durante la cual tuvieron la premonición de su martirio;
aclarar que, según otras fuentes, fue en la iglesia de San Miguel donde el Padre Azevedo celebró su última
misa y por tanto tuvo esas revelaciones. Dentro de una pequeña hornacina, se custodian las reliquias que
dejaron en recuerdo de su paso por La Palma. Una lápida conmemorativa recuerda la trágica historia de
este grupo de religiosos. Estos Mártires fueron beatificados por Pío IX.
Iglesia de San Pedro
Situada en el barrio de Argual, es una iglesia bastante antigua y patronato de los dueños de haciendas
e ingenios de Argual y Tazacorte. Edificada por Nicolás Massieu en el siglo XVII y demás condueños de
aquellos terrenos, con objeto de que allí se les dijese misa durante los meses de permanencia en aquél
pago.
Su capilla es de estilo mudéjar y de forma poligonal, muy común en la baja Andalucía pero
desconocida en la arquitectura religiosa de Canarias, constituye un rasgo esencial en la arquitectura
medieval. Sin embargo es probable que la actual forma que presenta el presbítero sea el resultado de las
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 98
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
frecuentes modificaciones a las que ha sido sometido. Por otro lado, en este mismo lugar hay una puerta
que sirve de ingreso a la sacristía que tiene sobre su dintel un arco trilobulado, tallado en piedra roja. Este
tipo de arcos, constituye un elemento característico en la arquitectura de la isla. Las cubiertas de la nave
son también moriscas
Iglesia de San Miguel de Arcángel
Situada en el municipio de Tazacorte, se encuentra asentada sobre la que fue la primera ermita de la
Isla a finales del siglo XV. Su estado actual es producto de sucesivas remodelaciones. Alonso Fernández
de Lugo inició precisamente por Tazacorte la conquista del pueblo palmero y su advocación por el
Arcángel San Miguel lo convirtió en el Patrón insular. Lo encontramos representado en el escudo de La
Palma, con indumentaria militar, portando la espada como defensor de la Iglesia. En la iglesia destaca la
imagen del patrono de la isla, bella talla flamenca del siglo XVI traída de Flandes.
La atmósfera de paz y silencio impregna a este templo pionero que fue parroquia a partir de 1922.
Aquí, al igual que se dice para La Iglesia de Las Angustias, se custodian las reliquias de los Mártires de
Tazacorte, junto a un conjunto de interesantes objetos de arte. La plaza envuelve al edificio y una pérgola
con aires andaluces, revestida de azulejos sevillanos, sostiene las enmarañadas buganvillas que dan
sombra al camino.
Iglesia de Bonanza
Inaugurada en 1733, constituye el edificio religioso más notable del municipio del El Paso. Se
encuentra en el mismo centro del casco urbano. Es un edificio de bella factura y uno de los mejores de su
estilo en la isla, con un magnífico artesonado policromado en madera del país en su capilla mayor con
contorno octagonal, entre el mudéjar y el barroco, y pavimento de cantería. Refleja en sus esgrafiados
exteriores el gusto predominante en el siglo XVIII. De estilo canario mudéjar, la ermita forma un conjunto
con la casona del alférez Salvador Fernández, quien en 1691 empezó la construcción del templo y
vivienda, que en el pasado hizo las veces de Ayuntamiento.
Este templo ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico
Artístico.
Debido al limitado aforo de la citada ermita, a finales del siglo XIX se iniciaron los trabajos para la
construcción, a unos metros, de un nuevo templo parroquial bajo la misma advocación. De estilo
neogótico, y se engloba dentro del conjunto de templos que a finales del siglo XIX y principios del XX se
levantaron en Canarias siguiendo instrucciones de un Concordato con la Monarquía Española. Destaca su
torre neogótica construida en mampostería, piedra y cal, resuelta como un gran prisma hueco en su
interior, con grandes vanos rectangulares y rematada en un capitel.
Ermita de La Virgen Del Pino
En la parte alta de El Paso, a unos cinco kilómetros del casco urbano, a la vera de un antiguo camino
real que conduce a Santa Cruz de La Palma, se halla esta pequeña ermita inaugurada en 1930, donde se
venera a la Virgen María bajo la advocación de Virgen del Pino, ya que según la tradición, la imagen de la
Virgen apareció en el gigantesco pino canario que se alza en la plaza de la ermita y, raíz de este
acontecimiento, la devoción popular impulsó la construcción de un templo en su nombre. Este pino de
600-800 años de edad es uno de los ejemplares más corpulentos de Canarias Cuenta la tradición que
durante las obras de la ermita cortaron una rama del gran árbol y manó sangre.
Ermita de San Nicolás de Bari
Construida en el siglo XVII por Nicolás Massieu y Van Dalle en el barrio de Las Manchas (San
Nicolás de Bari) en el municipio del El Paso. Las lavas del volcán de San Juan se bifurcaron en 1949 antes
de llegar a este pequeño templo, en lo que se consideró una intercesión milagrosa de la Virgen de Fátima.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 99
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Este templo ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico
Artístico el 31 de mayo de 1996.
Iglesia de Candelaria
Entre las estrechas callejuelas del pueblo de Tijarafe se encuentra esta iglesia parroquial rodeada por
la plaza del mismo nombre. Erigida a partir de la ermita original del siglo XVI (1530), a lo largo de los
años ha sufrido numerosas remodelaciones y ampliaciones. Ha sido declarada Bien de Interés Cultural en
la categoría de Monumento Histórico Artístico el 30 de abril de 1996.
La iglesia, cuya configuración actual data del siglo XVIII, es de una sola nave, con dos capillas
laterales y forma planta cruz latina. El arco de la capilla mayor, de cantería roja, descansa sobre una
columna con decoración de ovas. En la fachada principal se alza un balcón de madera típico canario,
adosado en los años 70, cuando se rehabilitó el edificio y se descubrió una puerta en el coro. Destaca en la
iglesia su peculiar espadaña, adosada a la parte trasera del templo, realizada por el maestro cantero
Domingo Álvarez en 1686 y que se ha convertido en uno de los emblemas más significativos el municipio.
El artesonado es mudéjar de par e hilera con almizate y faldones, reforzado por tirantes dobles
decorados con motivos poligonales y aspas, descansando en menulas pareadas. Al fondo de la nave,
abarcando todo su ancho, se desarrolla una balconada de madera, El Coro, bien iluminado, no sólo por las
saeteras laterales que hay en este espacio, sino por la puerta de acceso directo al balcón canario de la
fachada.
En su interior encierra muestras notables de pintura y escultura. El hermoso retablo barroco del siglo
XVII que ocupa todo el ancho de la nave, es único en su género en Canarias, tallado por Antonio de
Orbarán, y que destaca por sus dimensiones y cualidades estéticas y artísticas. Cuenta con lienzos que
representan los misterios del Rosario, donde la riqueza cromática de los óleos se entremezcla con las
imágenes de los doce apóstoles que acompañan a la talla flamenca del siglo XVI en madera policromada
de Virgen de Candelaria.
Ermita de El Buen Jesús
De estilo tradicional canario mudéjar, enclavada en el barrio de El Jesús, próximo al casco urbano del
Municipio de Tijarafe, junto a un promontorio en el límite del barranco Jurado, magnífico escenario
natural. No se tiene fecha exacta de su edificación, aunque en el libro de fábrica consta 1530. En ella se
colocaron las imágenes de El Buen Jesús y Ntra. Sra. de La Consolación, cuyas festividades se han venido
celebrando siempre el 1 de Enero y el 8 de Diciembre de cada año.
La Ermita esta constituida por una nave rectangular, con puerta de entrada hacia poniente, a la que se
adosa un pequeño rectángulo por la derecha que sirve de sacristía. La nave carece de ventanas de
iluminación, no posee coro, ni balcón sobre puerta de entrada como es habitual en esta tipología de
edificaciones, y lleva cubierta de madera a cuatro aguas con sencillos adornos de canes, lacerias, etc.
Sobre la puerta de entrada lleva una espadaña con una campana.
El 14 de Diciembre de 1.992, se desploma la techumbre mudéjar de la Ermita y parte de las paredes a
causa de las lluvias caídas esos días. Fue rehabilitada, comenzando las obras en 1.996. En ese año fue
declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico Artístico
Iglesia de San Mauro
El antiguo Templo de San Mauro Abad está situado a 400m del nivel del mar y linda con la vereda
sur del barranco de San Mauro, histórico lugar donde en sus alrededores se produjeron los primeros
asentamientos del municipio de Puntagorda. De su origen y fundación nada se sabe con certeza ya que el
fuego devoró el archivo parroquial en un incendio que se produjo el 31 Agosto de 1811 en la casa rectoral.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 100
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Datos apuntan a que su fundación puede datar de mediados de siglo XVI, siendo por tanto uno de los
primeros recintos religiosos que se construyeron en la isla.
Aquella primera obra se perdió con el paso del tiempo llegando al siglo XVIII en un lamentable
estado de ruina tras largos años de abandono, cuestión que se ha podido subsanar con las obras de
rehabilitación finalizadas en agosto de 2002. Este templo ha sido declarado Bien de Interés Cultural en la
categoría de Monumento Histórico Artístico el 20 de diciembre de 1985, incluyendo la Casa Parroquial
(antigua casa del Pósito Municipal).
En su interior se conserva el retablo mayor, de estilo neoclásico, dos pilas de agua bendita y la pila
bautismal del año 1669, talladas en una sola piedra de la Gomera, así como una magnífica techumbre
mudéjar del siglo XVI.
La iglesia de San Mauro fue, en los siglos XVI y XVII, uno de los lugares más importantes de
peregrinación de la isla, hacia donde se dirigían los romeros durante el día por los caminos de herradura y
por mar. Desde el siglo XVII se confunde, tanto por el pueblo como por la propia iglesia, la talla del abad
benedictino italiano San Mauro con la advocación a San Amaro pues aparecen referencias a ambos santos
indistintamente.
Como en el municipio existen dos iglesias con la misma advocación, para diferenciarlas a la nueva se
la conoce como El Pino y la vieja es popularmente conocida por San Amaro.
Ermita de San Antonio del Monte
Situada en la parte alta del municipio de Garafía, fue construida en los primeros años del siglo XVI
por colonizadores portugueses que la dedicaron a su patrón, San Antonio de Padua. Destruida por el
incendio de 1902, su lugar fue ocupado por la actual, dedicada al mismo santo.
La primera de ellas sigue congregando multitudes durante el mes de. El santo titular es patrón de la
ganadería, por lo que a su alrededor, cada junio, se organiza una feria muy popular que incluye la
tradicional bendición de los animales. De su carácter peregrino da fe la minúscula Casa de Romeros, que
se encuentra en las proximidades.
Iglesia de Nuestra Señora de La Luz
Localizada en Santo Domingo, Garafía, es el principal monumento religioso del municipio. Su
disposición en dos naves asimétricas, fruto de sucesivas ampliaciones, es un ejemplo único en la
arquitectura eclesiástica de La Palma. Su construcción data de mediados del siglo XVI, fue bendecida en
1552.
En el interior destacan sus artesonados mudéjares, considerados como una de las mejores muestras
del mudéjar de las Islas que, lamentablemente, está privado en la actualidad de su policromía original y
algunas tallas, destacando la venerada Virgen de Nuestra Señora de La Luz. Ha sido declarado Bien de
Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico Artístico
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
Se trata del edificio parroquial del municipio de Barlovento, se compone de una sola nave de grandes
proporciones, la mayor de toda la isla de una nave. Su construcción se inicio en 1581 y fue ampliada en el
siglo XVII, la cabecera esta separada del resto por un arco de toba rojo. Declarado Bien de Interés Cultural
en la categoría de Monumento Histórico Artístico.
Entre sus tesoros más importantes están tres tallas de gran valor de su retablo mayor de estilo barroco:
la imagen flamenca de la Virgen del Rosario (XVII), patrona del municipio; la Virgen del Carmen, talla
barroca-sevillana (s. XVII), y el Cristo (s. XVII), de brazos articulados. Bajo el coro se encuentra la pila
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 101
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
bautismal de cerámica vidriada y en la espadaña resuenan las campanas que proceden de un ingenio
azucarero cubano.
Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat
Varios personajes de origen catalán figuran en la fundación e historia del municipio de San Andrés y
Sauces. A ellos se atribuye la devoción y llegada a la isla de la imagen de la Virgen de Montserrat. Poco
después de la conquista, en el siglo XVI, se erigió este templo; sus dimensiones y estética fueron
reestructuradas en los años sesenta del siglo XX, aunque desafortunadamente de los cimientos de la
antigua iglesia de Montserrat, no queda mucho.
Sus gruesos muros protegen exquisitas piezas de arte,
entre ellas podemos destacar las siguientes: escultura titular
del templo hispano flamenco del siglo XVI con buenas joyas y
piezas de orfebrería de estilo flamenco de gran valor; la
singular factura de Nuestra Señora de Montserrat y la pintura
sobre tabla de la patrona, ambas del siglo XVI, representa a la
Virgen de la montaña, Nuestra Señora de Montserrat, que
aparece entronizada en majestad sobre la cúspide del Sacro
Monte; la talla en madera policromada de la Virgen de la
Piedad, imagen que fue la advocación titular del convento
Antigua Iglesia de Montserrat
franciscano creado en 1611 en la Villa de San Andrés, en ella
la expresión de dolor está ausente del rostro abstraído de la
Virgen y la insinuada sonrisa aumenta su emotividad; y por último, destacar la Corona imperial y la
custodia de plata y esmaltes labradas en la ciudad de Trujillo del Perú en 1672, dos obras sin parangón en
toda la platería americana existente en España.
Iglesia de San Andrés
La iglesia de San Andrés, en el municipio de San Andrés y Sauces, fue construida en 1515 bajo la
advocación de San Andrés Apóstol. Originariamente constaba con una única nave, luego ampliada en
posteriores centurias y adquiriendo su actual forma de cruz latina, con las capillas de la Victoria y del
Rosario en los Brazos. A finales del siglo XVII se levantó la torre. Declarada Bien de Interés Cultural en
la categoría de Monumento Histórico Artístico el 20 de diciembre de 1985.
La parroquia de San Andrés cuenta entre sus tesoros de arte Flamenco una talla policromada de
“Nuestra Señora del Rosario”, realizada por el escultor palmero Bernardo Manuel de Silva hacia 1690
siguiendo modelos flamencos y considerada como barroca. Se trata de una matrona de majestuosa
monumentalidad; sostiene en sus brazos al niño Jesús, envuelto en pañales, que tira de la toca que cubre a
su madre, es una escena llena de ternura y sentimiento. Asimismo, en su interior, el edificio cuenta con un
retablo mayor barroco, estructurado en dos cuerpos y tres calles, en cuyo centro resalta un sagrario de gran
valor artístico. En las capillas del Evangelio y de la Epístola se sitúan dos retablos gemelos, del siglo
XVII, de un solo cuerpo tripartito, con ático y remate. También cuenta con una interesante talla en madera
policromada de la Virgen de La Victoria, que ya se encontraba en San Andrés en 1679, es de factura
flamenca y probablemente del siglo XIV o hecha al modo de entonces.
Destaca también un pequeño tapiz de San Andrés, cosido a una casulla del ropero litúrgico, único
ornamento de imaginería conservada en Canarias.
Iglesia San Juan Bautista
La iglesia de San Juan Bautista, en el casco urbano de Puntallana, tiene un notable interés artístico.
Con categoría de parroquia desde 1.515, alberga valiosos retablos e imágenes, en especial la talla flamenca
del siglo XVI, San Juan Bautista. En 1777 se doró su retablo mayor y se incorporaron las imágenes de San
Miguel y San Antonio de Padua, de la escuela andaluza de ese siglo, pertenecientes a Benito Hita y
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 102
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Castillo. Declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento Histórico Artístico el 29 de
julio de 1994
A Melchor Pérez Calderón se le debe la reedificación y ornamentación de la iglesia a principios del
siglo XVIII, en la que se añadió a la nave rectangular dos capillas que crearon la planta cruciforme, y se
amplió la capilla mayor, así como el retablo mayor y los de las capillas laterales. La ornamentación corrió
a cargo de Bernabé Fernández, que construyó el retablo mayor y otros dos gemelos para las capillas, en
estilo barroco palmero.
Iglesia de San José
La iglesia parroquial de San José, hoy cerrada al culto, fue en su origen una pequeña ermita, ampliada
sucesivamente. De la primitiva fábrica poco resta, ya que después de la creación de la parroquia en 1637 el
edificio fue reedificado y ampliado, en las que destaca la construcción de la capilla de El Rosario.
Ante el reducido espacio de esta iglesia y su edad se proyectó en 1951 la construcción de una segunda
nave, sin embargo la naturaleza se encargó por sus propios medios de proteger la antigua construcción del
siglo XVI. Y es que tras el aluvión de 1957 –que respetó el templo y la casa parroquial– se declaró zona
de peligro a los terrenos aledaños, prohibiéndose la ampliación del templo.
En el año 1973 se inauguró un nuevo templo a 200 metros, donde actualmente se encuentran las
imágenes de la antigua iglesia, siendo ésta declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de
Monumento Histórico Artístico el 30 de abril de 1996.
La antigua Iglesia de San José se alza frente al Ayuntamiento de Breña Baja, en la capital municipal,
San José. Guardaba importantes retablos barrocos, como el del Niño Jesús -con extraordinarias cartelas- o
del altar mayor, construido por el palmero y maestro retablista Bernabé Fernández en 1702 y algunas
imágenes de gran valor e interés artístico e histórico, como: la talla flamenca de San José, escultura
policromada realizada en 1706 por Fray Marcos, un escultor local de la orden de los Dominicos; La
imagen de Santa ana, patrona de la localidad, talla flamenca del siglo XVI; la talla flamenca de San
Miguel de Arcángel, fechada en el último tercio del siglo XVI, su iconografía es de ponderador de almas,
simbolizado por una balanza del bien y del mal que intenta desnivelar el diablo…
Iglesia de San Pedro
No se sabe exactamente en qué año comenzó la construcción de la iglesia de San Pedro en el
municipio de Breña Alta, pero en 1539 ya contaba con una sola nave y capilla mayor, pues en este año se
ordenaba que los feligreses que quisieran ser sepultados en esta última pagaran una dobla (500 mrs de
moneda canaria) y sólo ocho reales de plata (384 mrs de la misma moneda) si la sepultura se ubicaba en el
cuerpo de la iglesia. Tal delimitación del escenario mortuorio revela la existencia de una comunidad
aldeana socialmente segmentada, siendo su minoría de campesinos ricos la que nutrió con sus legados
testamentarios y donaciones pías la renta necesaria para sostener el cuto y abonar al correspondiente
capellán.
En 1552 se colocó la pila bautismal de barro vidriado verde, que según se dice fue la primera que
llegó a la isla y, donde, según la tradición, fueron bautizados los primeros aborígenes convertidos al
catolicismo después de la conquista.
La ermita del siglo XVI, ampliada y mejorada en las siguientes centurias dio paso a la actual iglesia
que marca el núcleo poblacional. Su torre abalaustrada mira altiva a los vecinos recordándoles las horas
del día e invitando al visitante a curiosear en el interior del edificio; sus tres naves acogen diferentes
manifestaciones artísticas, fruto de la generosidad de los mecenas locales. Destaca su retablo mayor, de
estilo barroco, que guarda en su hornacina central la Cátedra de San Pedro, representado como el Papa que
custodia las llaves de las puertas del Paraíso y el infierno.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 103
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Iglesia de San Blas
Esta iglesia se atiene a la arquitectura mudéjar de Canarias, observándose en algunos elementos la
presencia del barroco. Se halla enclavada en el casco de Villa de Mazo, a la que se accede por una
empinada calzada empedrada que comunica el Templo con el resto del pueblo. se comenzó a construir por
los vecinos, en terrenos cedidos por los conquistadores, a principios del siglo XVI. Primitivamente era una
pequeña ermita que se fue ampliando hasta construir las tres naves actuales que la hacen uno de los
templos más grandes de la isla.
De estilo barroco con influencias mudéjares destaca en su interior el retablo del altar mayor, data de
1709, terminándose de dorar en 1733 –a mediados del siglo pasado el dorado desapareció y hoy está a la
vista la madera de viñátigo– y cuya autoría se atribuye a un hijo del lugar, el maestro ensamblador Juan
Fernández (1643-1727). Entre las piezas de orfebrería sobresale la custodia de plata sobredorada que
perteneció al convento dominico de San Miguel de la capital palmera. La platería indiana queda
representada por el cáliz mejicano del siglo XVIII.
En imaginería destacan diversas obras flamencas del siglo XVI: Santo Domingo de Guzmán y San
Antonio Abad, pinturas sobre talla; las imágenes de Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora de los
Reyes y de San Blas, tallas en madera policromada. La imagen de San Blas es de duras facciones,
semblante pensativo y frente tapada con gruesos rizos, datado en el primer tercio del siglo XVI. A ellas
hay que añadir otras de origen andaluz como la del Niño Jesús y la de San Juan Bautista, ambas de la
escuela sevillana, o la de la Virgen del Rosario, tallada en la Habana. Asimismo, posee una custodia de
plata sobredorada, con la figura de San Miguel sosteniendo un sol –procedente del convento dominicano
de Santa Cruz de La Palma– y una lámpara de plata que cuelga del altar Mayor.
Junto a la iglesia está la casa parroquial (vivienda del párroco) recientemente restaurada, edificación
de gran valor por su estilo y antigüedad.
Iglesia de San Antonio Abad
La Iglesia de San Antonio Abad se encuadra en el núcleo poblacional de Los Canarios, Fuencaliente.
Tuvo su origen en una pequeña ermita constituido por una sola nave en el siglo XVI. Su espadaña pétrea
realza la fachada del edificio construido bajo el más puro estilo mudéjar. Una bella muestra pictórica se da
cita en el presbiterio, cuyos frescos, de 1904, enriquecen el patrimonio cultural. Declarada Bien de Interés
Cultural en la categoría de Monumento Histórico Artístico.
La Ermita de Santa Cecilia
En torno a esta ermita se escribe una hermosa historia de amor protagonizada por don José Miguel de
Sotomayor y doña Cecilia Narváez Oliván, propietarios de una enorme finca en el barrio de El Charco
(Fuencaliente).
En el año 1936 estalla en Madrid la Guerra Civil Española y doña Cecilia Narváez Oliván se
encuentra en una zona de la ciudad ocupada por las fuerzas republicanas sin posibilidad de regresar a la
isla debido a las circunstancias políticas del momento. Su esposo promete construir una ermita bajo la
advocación de Santa Cecilia si lograba reunirse con su esposa, hecho que felizmente ocurrió entre ambos
cónyuges antes de que la citada doña Cecilia Narváez de Oliván falleciera en Madrid el 28 de julio de
1939, poco después de haber finalizado la contienda española.
Don José Miguel de Sotomayor, descendiente de una aristócrata familia de origen extremeño, nació
en Argual en 1873, fue senador del Reino, diputado provincial y alcalde de Los Llanos de Aridane. Como
pago a su promesa mandó a construir la ermita, obra que no vería finalizada al fallecer el 4 de agosto de
1948. Este recinto religioso fue solemnemente inaugurado el 22 de noviembre de 1949.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 104
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
El templo es de planta circular con piedra volcánica y fue construido por un maestro pedrero natural
de la Villa de Mazo. Las ropas para el oficiante (albas, casullas, capas, etc.) fueron confeccionadas con
vestidos de la fallecida Cecilia Narváez.
4. ARQUITECTURA INDUSTRIAL
Molinos de Viento y Agua
El molino de piedra doméstico derivado del que
utilizaban los aborígenes, formó parte del campo insular
desde el siglo XVI hasta comienzos del XX. En la
actualidad se conservan algunas piezas en museos
etnográficos y colecciones particulares. Éstos han
desempeñado un papel importante y su utilización está
documentada desde los primeros años después de la
conquista.
En las haciendas de Argual y Tazacorte y Los
Sauces también se construyeron molinos harineros junto
a las acequias levantadas sobre pilares y arquerías de
piedra y ladrillo, parte de la cual todavía existe, que Molino de Santo Domingo
funcionaban con el agua canalizada para el
funcionamiento de los ingenios.
En La Palma encontramos dos tipos de molinos, los movidos por la fuerza del viento y por la
corriente del agua.
Los primeros molinos de viento presentaban una arboladura basadas en velas de tela y así
continuaron hasta la segunda mitad del siglo XIX, donde se produjo una auténtica revolución en su diseño
y construcción con la aparición de Isidoro Ortega, un hombre singular para su época, autodidacta y muy
observador, que analizó y resolvió los problemas técnicos de este tipo de instalaciones.
De los detalles más importantes destaca la inclinación de la arboladura con respecto al suelo, que
permitía un mejor aprovechamiento del viento, mientras la introducción de nuevos elementos de rotación
reducía el rozamiento. Todo el armazón del molino era de madera de pinotea. Los engranajes que
conectaban la rueda vertical central del cuerpo de las aspas con el centro macizo eran de madera de pino
que llegaba hasta las ruedas moledoras. La regulación de las muelas con facilidad, la sustitución de las
velas de tela por tablas de madera que podían cambiarse cuando resultaba necesario y una tolva dotada de
un frente de cristal que permitía conocer en cualquier momento la cantidad de grano molido y el que
restaba por moler, eran las principales novedades técnicas del nuevo diseño.
Los molinos de Ortega, prodigio de la técnica artesana, ganaron pronto merecida fama, incluso fuera
de la isla y se convirtieron en elemento fundamental del paisaje. Su tipología es semejante, aunque no
idéntica y el armazón giratorio tenía doce brazos. Cuando el viento soplaba con bastante intensidad, el
molino giraba con pocas aspas y cuando la brisa amainaba lo hacía con toda su arboladura. Si el viento era
muy fuerte o muy escaso, lo aconsejable era que el molino permaneciera parado.
Molinos de viento los encontramos en aquellas zonas de la isla donde no existen cursos de agua
corriente, como en Garafía, Puntallana, Puntagorda, Mazo o Las Breñas, lugares en los que la fuerza del
viento garantizaba su funcionamiento durante la mayor parte del año. De los ejemplares que aún existen
en La Palma, los más notables y en mejor estado de conservación –la mayoría corresponden a los del
sistema Ortega– se encuentran en Garafía, localizados en Las Tricias, Santo Domingo, El Calvario y Llano
Negro; uno en Puntagorda, molino de El Roque, cuyo alzado se debe en este caso a los hermanos Acosta;
y otro en Mazo, el molino de la familia Cabrera Ortega, descendientes del inventor Isidoro Ortega, que se
ha convertido en un punto obligado de visita para paisanos y foráneos interesados en conocer la cerámica
aborigen y popular.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 105
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
El declive definitivo de los molinos de viento vino de la mano de la molina, la cuál era movida por
gasoil, consiguiendo ser más rentable que los molinos de viento.
Lo que en otras zonas más secas de la Isla funcionaba con la fuerza del viento, en el norte era el agua
el motor de los molinos harineros. Los molinos de agua se encuentran en las proximidades de los cauces
de los barrancos. De entre los hidráulicos uno de los mejor conservados es El Regente, en Los Sauces, en
la actualidad museo etnográfico del gofio. Además, en el Parque Natural de las Nieves subsisten también
algunos de los Molinos de Bellido, que llegaron a ser trece durante el siglo XIX. Sus propietarios
aprovechaban las acequias del Barranco del Río, que abastecían de agua a Santa Cruz de La Palma, para
hacer mover sus engranajes, encajados en llamativas torres blancas. El agua sobrante del abasto público
servía para regar las huertas y abastecimiento de las casas. El Remanente, edificado en el siglo XVIII y
rehabilitado para el turismo rural en 1999, es otro conocido molino hidráulico de la zona, próximo al Real
Santuario de Las Nieves.
Por otro lado, la hacienda de Bajamar cuenta con la singularidad de “tener el único molino, de todos
los de esta Isla, que funcionaba para elevar agua de uno de sus pozos y no destinado a la molienda”.
Las Eras
Desde el siglo XVI el consumo de cereales alcanzó en la Isla de La Palma un desarrollo considerable.
El trigo, la cebada y el centeno se convirtieron en el componente base en la alimentación de los nuevos
colonos. Por esta razón, la política cerealista fue una de las mayores preocupaciones de las autoridades
insulares.
Las tierras fueron roturadas y paralelamente, en las proximidades de los cultivos para facilitar el
acarreo del cereal, se construyen también las “eras”, terreros de tierra firme y generalmente empedrados,
delimitados sus contornos con un círculo de piedra, adaptándose a la disposición del terreno. Normalmente
se situaban en lugares elevados y expuestos a la suave acción de los vientos y se buscaba una ligera
inclinación para que las aguas de la lluvia escurran fuera de ellas.
Las eras se dispersaron por todos los rincones de la geografía palmera, tanto en zonas relativamente
bajas, como en las medianías e incluso en las cumbres. En este último caso podemos confirmar la
presencia de una era en los altos de Tijarafe, a 1.900 m de altitud, donde también se observan los restos de
antiguos muros de bancales abandonados en una ladera que asciende en dirección a Pico Palmero.
La búsqueda de terrenos para cultivar fue una angustia permanente a la que se enfrentaba el
campesinado. Las zonas altas se plantaban de trigo, mientas que en las medianías y costa, la cebada y el
centeno (más resistentes a la aridez) tenían mayor presencia. La siembra se realizaba (usamos el pasado
aunque todavía hoy quedan pequeños testimonios de cultivos de cereales en algunos puntos de la Isla) con
las primeras lluvias considerables del otoño o invierno.
En junio se procedía a la ciega, recogiendo el cereal en manojos y se transportaba en animales o a
hombros hasta la era. Allí se ponían en frescales y se amarraban formando “mollos” o grandes “fejes”. Los
campesinos que cultivaban tenían sus propias eras, pero resultaba habitual el préstamo o la utilización por
otros propietarios, debiendo pedir permiso para poder trillar.
Antes de la trilla se limpiaban las eras, siendo un momento importante, había que estar pendiente del
tiempo (viento y humedad). El trillado suponía un tiempo de cohesión social, necesitando ayuda del
entorno familiar o vecinos y los incansables animales (bueyes y vacas, en ocasiones mulos) que daban
vueltas y vueltas alrededor hasta que se desmenuzara, con su pateado, para separar el grano de la paja.
¡Ojo!, había que estar pendiente de los orines y los excrementos de los animales, se debían recoger en
algún recipiente para que no cayera en la paja (la labor la realizaban los chicos).
Por los lados de la era se solía abrigar con mantos o ramos de faya mientras duraba la parvada para
que el viento no se llevara la paja. Esta se separaba con horquetas de madera y se guardaba en el pajero
para alimentar el ganado durante el año o para los techos de las casas pajizas, relleno de colchones, etc. El
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 106
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
cereal desnudo se cribaba varias veces con balayos para eliminar las malas hierbas, fragmentos de paja y
otros elementos contaminantes. Luego, se metía en sacos y se guardaba. La duración total del proceso
variaba con el tiempo atmosférico, la cantidad de ganado y la cantidad a trillar; se podía estar entre 2 o 4
días.
Algunos datos históricos con respecto a las zonas productivas son los siguientes: a principios del siglo
XIX, las tierras de Puntallana, Barlovento y Mazo ocupaban los primeros lugares en la producción de
trigo, Mazo era la gran productora de centeno, seguida de Los Llanos y Tijarafe era la primera productora
de cebada, seguida de Los Llanos, Garafía, Barlovento y Puntagorda; en 1862, el municipio de Mazo era
el principal productor de trigo y centeno. En la década de 1960 comienza la decadencia de la agricultura
de subsistencia; la economía canaria se diversifica y se intensifica, los campos se abandonan, los cultivos
remiten y las eras quedan como meros testimonios de un patrimonio cultural vivo durante cinco siglos y
que hoy debemos catalogar y recuperar como parte de nuestras señas de identidad.
Bodegas y Lagares
Las bodegas y lagares están próximos a los cultivos de los viñedos y se construyen en espacios
diferenciados de la casa rural. Adoptan, por lo común, forma de “L” o contigua para facilitar el trasiego
del producto de un sitio a otro y en ocasiones comparten el mismo espacio vital.
Las bodegas son edificaciones de piedra seca, que utilizan el basalto en las esquineras y soportes, sin
revestimientos, techumbre de pino de tea y teja árabe a dos aguas. Las dimensiones suelen ser
rectangulares. En algunos casos se produce un revestimiento interior y el tejado se cubre con tablas. El
suelo se mantiene fresco con una capa de picón y en muy contadas ocasiones de tabla como en las
viviendas. Una sola puerta de acceso, en la que se practica un pequeño orificio y un ventanillo modesto,
acaso, permite la entrada de luz solar.
Los lagares, fabricados en madera de tea y equipados con elementos toscos, fueron utilizados durante
siglos por los campesinos palmeros, a pesar del auge espectacular de las exportaciones vitivinícolas
insulares. En La Palma, al contrario de lo que sucede en Tenerife, es muy raro encontrarlos al aire libre.
Hornos de Teja y Cal
Los hornos de teja y tejares más importantes de los construidos en La Palma estaba situados en las
proximidades de la capital insular y próximos a la orilla del mar. Destacaron el tejar de Santa Catalina, en
el extremo Norte, anterior a 1568 y el de Bajamar en La Breña, en el Sur. De los citados aún existe el
segundo, como parte de los elementos de la hacienda en la que hoy ocupa la finca del hotel Florida. Cerca
del antiguo pozo se encuentran los hornos que cocían la teja fabricada en el tejar y de los que salía la
producción de que demandaba el mercado de la ciudad y Las Breñas.
La piedra caliza abundaba en Lanzarote y Fuerteventura y escaseaba en las islas occidentales. En la
Palma hay referencias de su presencia desde 1560, lo que dio origen a un ciclo de importación y trueque
que duró hasta mediados del siglo XX. Los veleros traían carga de piedra de cal y regresaban con atados
de varas para las plantaciones de tomates.
Las piedras calizas tenían que ser cocidas en los cuerpos cónicos de los hornos para poder obtener ese
polvo blanco, la cal. Éste era un elemento básico en la construcción, tanto en la confección de morteros
para obras hidráulicas, canalizaciones, estanques y enfoscado de las casas, como para enjalbegar
(blanquear las paredes con cal) los paramentos de las mismas. También, otro uso habitual era utilizar cal
viva –piedra caliza sin cocer– para el tratamiento de limpieza y desinfección de las aljibes.
Generalmente, la construcción de estos hornos se situaba en puntos estratégicos de la costa próximos
al lugar de desembarco del material, entre los que destaca el horno de San Andrés y el del antiguo camino
real de la Cuesta de la Pata, en el barranco de Aguasencio (Breña Alta).
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 107
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
El horno de cal de San Andrés esta situado en la
desembocadura del barranco del Agua y su construcción fue
promovida por la compañía inglesa Fyffes, a principios del
siglo XX, interesada en potenciar los cultivos de plátanos
mediante el arriendo de terrenos a familias pudientes de la
comarca, que se suministraban agua de los nacientes de
Marcos y Cordero. El agua discurría desde los nacientes hasta
la Tomada por el barranco del Río, pero para la construcción
del segundo canal se hacía necesario la construcción de unos
hornos de cal, lo que permitió canalizar el agua desde La
Tomada hasta San Andrés y otros canales menores que Horno de cal. San Andrés
discurrían por las plantaciones plataneras.
Las obras del horno de la cal de San Andrés se iniciaron en 1906 y se mantuvo en producción hasta la
década de los años cincuenta, en que comenzó la introducción paulatina del cemento. Se trata, pues de un
horno industrial, con una cámara cilíndrica de ladrillo refractario y su estructura culmina en un cono. La
base tiene una anchura de dos metros con el objeto de contrarrestar la dilatación producida por la cocción.
Como combustible se utilizaba el carbón mineral tipo antracita, similar al que quemaban las calderas
de los vapores interinsulares. Para usos domésticos se utilizó carbón vegetal, aunque la calidad del
producto era inferior. La carga de piedra y carbón se realizaba por la parte superior de la cuba, a la que se
accedía por una escalinata exterior, o de modo directo cuando, como en este caso, estaba ubicado en una
ladera. La cocción duraba de 24 a 48 horas, en función del producto final deseado.
La estructura y elementos iniciales del horno han llegado hasta nuestros días, aunque las edificaciones
anexas, debido a su avanzado estado de deterioro, no se han podido rehabilitar en su conjunto, lo que ha
obligado a la edificación de un nuevo módulo y parte del otro. La restauración del horno se ha realizado
acorde con el estilo y los materiales de origen, mientras en las nuevas edificaciones se ha seguido la
tradición arquitectónica de cubiertas a cuatro aguas de madera y parámetros exteriores de piedra.
Con respecto al horno de cal de La Breña su estructura sigue el modelo generalizado de un cuerpo
cilíndrico de mampostería revestido con cal. La parte superior, por donde se introduce la piedra viva, se
encuentra al lado del camino, lo que favorecía el acarreo de este material. En la parte inferior, más
estrecha que la anterior, se localiza la boca del horno, por donde se insertaba la leña necesaria para la
cocción.
Aunque no se tienen datos exactos sobre el periodo de funcionamiento de este horno de cal.
Probablemente se construyera sobre los años 30 del siglo XX, llegando a funcionar hasta la entrada de la
década de los 60, cuando se extiende la comercialización del cemento, suplantando la dominancia de la cal
como material tradicional de la construcción
Faros
La Palma cuenta en la actualidad con cinco faros,
pero sólo cuatro en funcionamiento. Hay dos en
Fuencaliente, el viejo y el nuevo; uno en Barlovento,
Faro de Punta Cumplida; uno en la zona de Las Hoyas
en Tazacorte, Faro de Punta de Lava; y otro en la costa
de Mazo, Faro de Arenas Blancas.
Nosotros sólo vamos a analizar el antiguo faro de
Fuencaliente y el de Punta Cumplida por el valor
histórico que tienen, los otros son de construcción más
reciente.
Faros en uso de La Palma
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 108
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Si bien su puesta en funcionamiento data de 1900, el antiguo faro de Fuencaliente ya aparece desde
1880 en los libros de actas del Ayuntamiento de la localidad, cuando en sus plenos se debate la necesidad
de redisponer de un faro en su costa. Tras muchas gestiones, se aprueba el proyecto el 14 de agosto de
1892, pero como sucede muchas veces, “las cosas de palacio van despacio”, éste no se empieza a
construir hasta 1897. Luego, es en el Plan de Alumbrado Marítimo de las Islas Canarias, aprobado por
Real Orden de 25 de mayo de 1900, cuando ya aparece el faro de Fuencaliente catalogado de cuarto orden,
y su apariencia de grupo de tres destellos y un alcance geométrico de 15,7 millas.
El edificio tiene forma rectangular con dos viviendas y el clásico patio en el centro. La diferencia más
notable con los otros faros de la época está en la torre, que constituye todo un modelo arquitectónico de
sillería basáltica. Adosada a la fachada del mar tiene un primer cuerpo cilíndrico que se levanta hasta la
azotea, rematado por dos adornos circulares que coinciden con la cornisa del edificio y con la parte
superior del muro que circunda la azotea. Sobre él, un fuste ligeramente troncocónico termina en una
cornisa escalonada que soporta un primer balconcillo de hormigón y un torreón cilíndrico de cristales
curvos y montantes verticales.
El abandono progresivo del faro, no se hacían las reapariciones pertinentes en tiempo y forma, hizo
que éste fuera entrando en un estado de abandono progresivo. Su plantilla se vio reducida a un torrero, en
un principio eran dos, que ya fijó su residencia en Fuencaliente. Posteriormente, el edificio abandonado
aceleró su ruina como consecuencia de los movimientos sísmicos del volcán de Teneguía, en 1971. La
erupción amenazó desde el primer momento la existencia del faro. Uno de los brazos de lava se detuvo
cuando todo parecía perdido. En acción de gracias, Francisco González Pérez –más conocido por “Pancho
Casimiro”– y su hija Zoila, vecinos de Fuencaliente, levantaron una pequeña capilla sobre un pedestal en
la que se guarda una imagen de la Virgen de Candelaria.
Su desastroso y lamentable estado motivó la decisión, en junio de 1983, de proyectar la construcción
de una nueva torre normalizada de 24,15 metros de altura.
El faro de Punta Cumplida, uno de los edificios de ingeniería civil más emblemáticos de La Palma,
mantiene su presencia pétrea desde hace más de cien años y todas las noches ilumina el cielo del nordeste
insular, convertido en referencia de navegantes y en luz salvadora de pescadores, emitiendo sus destellos
en la inmensidad del limpio y claro cielo palmero.
El proyecto, elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la provincia de Canarias, fue aprobado por real
orden de 9 de mayo de 1861. Su construcción tiene sus orígenes en el Plan de Alumbrado de las Islas
Canarias aprobado por real orden de 28 de abril de 1857, en el que se contemplaba la construcción de un
faro de segundo orden en Puntagorda, aunque estudios posteriores determinaron la conveniencia de
construirlo en el extremo NE de La Palma. La construcción del faro de Punta Cumplida se adjudicó en
agosto de 1861.
El faro de Punta Cumplida se encendió por primera vez en abril de 1867, aunque de forma temporal.
El edificio y la torre son los originales, excepto la reforma efectuada en esta última para acoplar la nueva
linterna, que se hizo de mampostería, añadiéndosele una nueva balconada. Está formado por un cuadrado
de 19,5 metros de lado, previsto para albergar a tres torreros, “una magnífica casa con cuantas
comodidades son apetecibles” –escribe Juan B. Lorenzo–, así como habitaciones de inspección,
almacenes, carbonera y lavadero, comunicado por un patio central, ahora cubierto, bajo el cual se
encontraba un gran aljibe de 100 metros cúbicos para almacenar el agua.
Se trata de un edificio singular. Es de mampostería con adornos de sillería basáltica en cornisas,
jambas y dinteles. La torre, del mismo tipo de sillería y ligeramente troncocónica, está parcialmente
adosada en el lado mar y tiene en su base un diámetro de 5,30 metros. Hasta la cornisa superior tiene una
altura de 30 metros y se accede por una escalera de caracol de 158 peldaños, que asciende circundando un
núcleo central de alma hueca por donde antaño bajaba el peso motor. El diámetro interior mide 2,70
metros y recibe la luz por medio de 12 aberturas practicadas seis a seis en generatrices opuestas, sobre el
plano longitudinal de la fachada principal.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 109
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
La luz salvadora del faro de Punta Cumplida fue la que vieron los tripulantes del carguero británico
“Pacific Star” el 31 de octubre de 1942, tres días después de que hubiera sido hundido por el submarino
alemán U-509, cuando navegaba en la posición 29º 16' N y 20º 57' W. El buque "Pacific Star", propiedad
de la célebre naviera británica Blue Star Line, había salido del puerto de Rosario (Argentina), vía
Freetown, formando parte del convoy SL125, compuesto por 37 barcos, rumbo a Inglaterra, de los que
sólo llegaron a su destino final un total de 25. Los 12 restantes fueron hundidos en la guerra submarina por
los temibles U-boat alemanes.
D. Maximiliano Brito, hijo natural de Barlovento, torrero del Faro, recordaba haber visto un barco de
contenedores refugiado durante un temporal en la Isla, en la Bahía del Faro bajo la montaña de Oropesa.
También nos dice su testimonio que durante II Guerra Mundial llegó a ver de noche los submarinos
alemanes, antes de que Japón se declarare en guerra, y un submarino japonés el cual mantuvo
conversaciones con los submarinos ingleses y norteamericanos y a los que posteriormente hundieron.
Se sabe con certeza que por los años 1940 apareció un tubo de oxigeno de cuatro metros de longitud y
un diámetro de 50 metros al que encallaron en el Puerto de Talavera los pescadores con sus barcos, y que
posteriormente desapareció misteriosamente del Puerto, por lo que se deduce que fue testigo de un hecho
histórico importante.
Las Salinas
En la isla se pueden destacar dos salinas, las de Fuencaliente y las de Los Cancajos. Las primeras se
comenzaron a construir en 1967 y son las únicas salinas en explotación de la provincia de Tenerife, siendo
declarado un espacio natural protegido con la categoría de sitio de interés científico; en el capítulo de
Espacios Protegidos haremos algunas referencias más con respecto a este lugar.
Con respecto a las que se encuentran en la zona de Los Cancajos, junto al mar, comentar que datan
del siglo XVIII. Fue la familia de los Fierro quienes apostaron por esta pequeña industria dedicada a la
extracción de la sal como elemento básico para la conservación de carnes y pescados.
La explotación constituye un modelo único en la isla de salinas de inspiración grecorromana donde el
barro ha sido sustituido por el mortero de cal. Una hermosa portada de piedra tallada nos da paso a estas
singulares instalaciones con sus regulares pocetas en las que se desecaba el agua de mar captada desde la
caleta al ser elevada por dos viejos molinos de viento de estructura y rotor de madera; presenta dos
cocederos que se localizan próximos al mar. Estas salinas disponían de un sistema de depósitos elevados
con dos estanques, de modo que el agua se trasvasaba del inferior al superior hasta un acueducto, con el
caño de piedra tallada, que la transportaba a los cocederos. Una tradicional casa (Casa del Salinero) de dos
plantas complementa esta edificación heredada que nos verifica lo que fue una importante actividad
económica en el pasado.
En la actualidad se están realizando unas obras de rehabilitación en la misma con la idea de recuperar
un bien patrimonial con un alto valor histórico-artístico, con la posibilidad de crear un futuro museo de la
sal.
Nuevas Infraestructuras
Bastante más cercanos a nuestro tiempo resultan las tres infraestructuras con las que acabamos
nuestro recorrido arquitectónico por la Isla. En 1985 se inauguraron los primeros telescopios del
Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos, que ocupan el punto más alto de la isla. En el
apartado de La Educación y La Investigación analizaremos con mayor detenimiento estas instalaciones.
Construido en el 2003, el nuevo Túnel de La Cumbre, ubicado en la carretera LP 2 en los Llanos de
Aridane de Santa Cruz de la Palma, tiene una longitud de 2.665 metros. La media de vehículos que lo
atraviesan diariamente es de 2.495. Según un estudio de 2004 de varios clubs automovilísticos europeos,
destaca, entre sus puntos fuertes: la señalización con los semáforos y barreras delante de los portales, los
altavoces en los portales y en el túnel, el registro automático del tráfico, la vigilancia total por vídeo, con
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 110
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
cámaras cada 100 metros, áreas de aparcamiento cada 300 metros, teléfonos de emergencia cada 100
metros, cámaras de escape con ventilación independiente y sistema automático de detección de incendios;
y, entre sus puntos débiles: la ausencia de restricciones para transporte de mercancías peligrosas, cámaras
de escape sin segunda salida, no es posible dar alarma de incendio manualmente, en caso de alarma de
incendio no se cierra el túnel automáticamente y el acceso para equipos de rescate sólo es posible a través
de los portales. Dentro de túneles europeos analizados en este estudio, el de La Cumbre se aupó a la
tercera plaza de la clasificación en materia de seguridad.
Por otro lado, en diciembre de 2002 se abrió al tráfico el gigantesco Puente de Los Tilos, que
desemboca en el casco urbano de San Andrés y Sauces. Es el mayor de Europa sin apoyos intermedios y
salva un desnivel de 250 metros sobre el Barranco del Agua. Pasa por ser una de las obras públicas más
emblemáticas de Canarias, que permite ahorrar unos dos kilómetros de camino en su recorrido hacia o
desde la capital de la isla.
MUSEOS
La Isla de La Palma dispone de una red de pequeños museos etnográficos, centros arqueológicos de
interpretación, talleres de elaboración y venta de artesanía tradicional y una serie de centros temáticos de
diversa índole. Esta oferta acerca al visitante a un encuentro con los recursos naturales y culturales de la
Isla y, en especial, con las costumbres y los oficios artesanos y tradicionales.
Seguidamente vamos a exponer los principales con los que cuenta la isla. Sin embargo, antes de
seguir, debemos advertir que en estos momentos algunos de ellos se encuentran cerrados al público por
diversos motivos y otros están a punto de abrir sus puertas o son sólo proyectos.
LA COSMOLÓGICA
Situado en Santa Cruz de La Palma, constituye un edificio de arquitectura típica canaria que alberga a
una importante sociedad cultural creada en 1881 con un gran arraigo y prestigio en toda Canarias, la
Sociedad Cosmológica. En su biblioteca, archivo y hemeroteca, formada por más de 20.000 volúmenes de
los siglos XV y XVI en adelante, se guardan importantes recuerdos del pasado de la isla.
Relevante foco cultural de la isla, también conserva en su interior algunos escudos nobiliarios de
antiguas familias de la ciudad, cuyas casas han ido desapareciendo fruto de modernas construcciones.
También se exhiben los escudos en piedra de los antiguos castillos y puertas de acceso a la ciudad, todo
ello restos de un antiguo Museo Arqueológico y de Historia Natural creado por esta sociedad como
consecuencia de las corrientes positivistas y darwinistas llegadas a la isla en el siglo XIX.
Hoy sólo conserva su carácter de Biblioteca, Archivo y Hemeroteca, ésta última es referencia
obligada para la investigación del siglo XIX y XX, constituyendo una de las Hemerotecas más importantes
de Canarias.
MUSEO NAVAL DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
Modesto Museo Naval, nutrido con pequeños recuerdos marineros de la Isla de La Palma. El barco
en sí es una especie de canto a la Virgen María. Un canto que todos los palmeros entonan de forma
especial en las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Las Nieves, Patrona y Madre de todos los
palmeros. Durante dichas fiestas el Barco de La Virgen se viste y empavesa con sus mejores galas, con sus
velas y banderas desplegadas al viento. Y el día grande, cuando la Virgen se acerca al Barco, se establece
un Dialogo entre el Castillo de la Encarnación y la Nave.
En 1940 el viejo navío de madera y piedra seca se sustituyó por una carabela colombina de
mampostería que se puede visitar, varado eternamente en un extremo de lo que es hoy la Alameda. Se trata
de una reproducción del Barco Santa María, con el cual Colón llegó a las costas americanas en 1492. En
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 111
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
las notas manuscritas de Pérez Vidal se guardan interesantes testimonios de la construcción del antiguo
navío, anterior al actual.
El actual Barco se debe a la iniciativa de don Armando Yanes Carrillo y otros ilustres palmeros que,
con los datos existentes en el Museo Naval de Sevilla y aportando su propia técnica como último
fabricante de barcos de vela de nuestra Isla, hicieron realidad para la Bajada de La Virgen del año 1940
éste se pudiera visitar.
El Museo Naval en sí, modesto, pequeño, pero entrañablemente unido a la tradición marinera de la
Isla, guarda los recuerdos cedidos por las familias descendientes de los nostálgicos marinos palmeros que
llevaron sus barcos fabricados con madera de los montes de la isla por todos los mares del Mundo;
Asimismo, recoge, entre otras cosas, las maquetas originales de los barcos fabricados en nuestro
litoral por don Sebastián Arozena y hermanos, navegantes y expertos constructores de barcos vascos
establecidos en nuestra Ciudad en el siglo XIX y que en un corto periodo de tiempo fabricaron más de
treinta veleros, destacando entre ellos “La Verdad”; cartas marinas del Siglo XVIII en pergamino de
incalculable valor; y del Siglo XVII un documento de nuestro Juzgado de Indias radicado en nuestra
Ciudad, evocador de nuestro protagonismo histórico en la gesta americana; etc.
En el otro extremo de La Alameda, y de paso ya hacia San Francisco, podemos destacar otro rincón
significativo de la historia de la Isla, La Cruz del Tercero, lugar donde, según la tradición el Adelantado
Lugo incorporó la Palma a la cultura occidental el día 3 de mayo de 1493. En su lugar se ha perpetuado
esta Cruz, llamada del Tercero, como monumento conmemorativo de la lucha entre los benahoaritas y los
conquistadores hispanos en la celebración del IV Centenario y primera conmemoración de la Fundación
de la Ciudad (1893).
MUSEO INSULAR DE LA PALMA
En el antiguo convento franciscano del siglo XVI, restaurado en la década de los años 80 del siglo
XX, se ha ubicado desde 1987 el Museo Insular. Destaca en su interior y a primera vista, su recio y
austero claustro, en el que se encuentran los Naranjos (recuerdo del antiguo patio de Naranjos) plantados
por los monarcas y jefes de Estado de los diversos países europeos que se dieron cita en la isla con motivo
de la inauguración del Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos en 1985. En la actualidad,
también se utiliza para exposiciones e incluso actos culturales.
Su interior es una excelente muestra de la arquitectura tradicional canaria con abundante empleo de
madera y blancos enlucidos en cal. Adosados a un costado de la iglesia se ubica el claustro pequeño, del
siglo XVI.
En 1983, la Sociedad Cosmológica cedió parte de sus colecciones que son exhibidas en este museo
junto con las del propio museo. Así, dentro de él se pueden contemplar piezas y colecciones artísticas de
muy diversa índole:
Bellas Artes: pintura flamenca del siglo XVI, pero sobre todo pintura del siglo XIX
(romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo) procedente del Museo Nacional de Arte
Moderno de Madrid, y también del siglo XX. Cuenta con una representación de pintores de
ámbito nacional como Fortuny, Sorolla, D. Haes, Lucas Velásquez ...
Etnografía: muestra de piezas y colecciones de las tradiciones de la isla en campos como la
agricultura, ganadera y artesanía (bordados, seda, telares, cerámica).
Historia Natural: colecciones de mineralogía, peces, mamíferos, reptiles, aves, moluscos de
Canarias y de otras partes del mundo.
Hasta no hace mucho contaba con una sala de arqueología, pero sus fondos se han trasladado al mab
(Museo Arqueológico Insular de La Palma) ubicado en Los Llanos de Aridane.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 112
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
También se encuentran ubicadas en él la Biblioteca “José Pérez Vidal” y el Archivo de Protocolos
Notariales.
CASA MUSEO DEL VINO
La Casa-Museo del Vino Las Manchas, ubicada en un paraje agrícola de considerable belleza, Las
Manchas de Abajo, en Los Llanos de Aridane, se levanta sobre el solar de una antigua vivienda rural de
maestros.
En su planta baja se puede degustar una gran variedad de vinos de La Palma, adquirir productos
artesanales de calidad y observar una colección de fotografías de las coladas del Volcán de San Juan. En la
primera planta se ofrece una visión general del patrimonio vitivinícola de la Isla a través de diferentes
paneles explicativos: el territorio y su clima; la historia del vino en La Palma; las diferentes zonas
vitivinícolas y sus variedades; el ciclo anual del trabajo en la viña, para finalizar con el proceso de
elaboración de los caldos hasta que llegan a su copa. En esta misma planta hay una colección de útiles y
herramientas relacionadas con estas labores.
Y, finalmente, en la parte trasera de la Casa-Museo se encuentra una pequeña huerta en la que se
puede admirar un antiguo lagar tradicional realizado en madera de tea; un aljibe en el que se recogía la
lluvia para uso doméstico y una representación de las cepas más significativas de la zona.
A pocos metros de esta casa museo se encuentra la Plaza de La Glorieta, diseñada por el artista
palmero Luis Morera. En su construcción utilizó, fundamentalmente, materiales volcánicos y elementos
totalmente reciclables –restos de mosaicos y azulejos de obras de construcción– de diferentes colores que
le dan un aspecto muy atractivo, buscando fórmulas totalmente originales, que entroncan con la tradición
modernista.
EL REGENTE
Se trata de un molino hidráulico harinero localizado en el municipio de San Andrés y Sauces,
construido gracias al impulso de Luis Vandewalle y Quintana, que lo mandó edificar en 1873. La
abundancia de agua y las pronunciadas pendientes de esta zona, hacían de estas edificaciones unas
singulares obras de arquitectura. Abastecía de grano molido al municipio y al vecino de Barlovento; eran
construcciones casi siempre ligadas a la existencia de ingenios azucareros que aprovechaban el desnivel
del terreno y la fuerza que en él adquiría el agua, no sólo para moler, sino para la producción de energía
eléctrica para las casas colindantes. Luego, el agua revertía nuevamente a los canales para el riego.
El molino hidráulico consta de una casa, torre y acueducto; cuenta con varias dependencias,
caballería y patios. Su viejo corazón mecánico cobra vida habitualmente para mostrar al visitante que aún
tiene fuerza para mover su obsoleta maquinaria. En la actualidad es museo etnográfico del gofio, además
de centro de información turística, taller y venta de artesanía.
CENTRO ETNOGRÁFICO CASA DEL MAESTRO. TIJARAFE
En los aledaños de la iglesia de Candelaria, en Tijarafe, encontramos la casona que, en otros tiempos,
fue la primera escuela pública del municipio –alberga viejos útiles de enseñanza–. Gruesos muros e
imperecederas maderas de tea dan cuerpo al edificio que se distribuye en torno a un patio interior. Este
hermoso ejemplo de arquitectura canaria acoge El Centro Etnográfico y Venta de Artesanía.
Recientemente restaurado, pretende mostrar la Historia del Municipio y cuenta con una colección de
fotografías dedicada a fiestas tradicionales de toda España. Las oficinas de información de La Asociación
de Turismo Rural Tijarafe tienen aquí su punto de encuentro.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 113
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Una amplia gama de productos elaborados por manos artesanas se exhibe al público: delicados
bordados, labores a ganchillo y macramé, trabajos en fibras vegetales de palma, trigo, centeno, almendro,
caña... entre otros, nos mostrarán una artesanía con identidad propia.
Pero sin lugar a dudas, la cerámica es la manifestación cultural más representativa del antiguo pueblo
aborigen. Numerosas reproducciones de barro cocido nos muestran unos cuencos hechos a mano con
tendencias a las formas esféricas y cilíndricas. Incisiones, punteados, acanaladuras, motivos rectilíneos,
semicírculos concéntricos... decoran las superficies de estas originales vasijas oscuras de La Palma.
Otra de las dependencias alberga la historia y documentos fotográficos que ilustran al Diablo, uno de
los números que congrega a más personas en las fiestas principales del municipio.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN ETNOGRÁFICO DE GARAFÍA
Localizado en La Casa de La Cultura de Santo Domingo, ilustra a aquéllos que a todos aquellos
interesados en indagar en los particularismos de Garafía. Se hace un repaso histórico desde el período
prehispánico hasta el momento actual, a través de paneles explicativos, documentos fotográficos y
sistemas interactivos de multimedia.
La riqueza paisajística, flora, fauna y los recursos naturales, junto a sus costumbres y tradiciones de
más arraigo, aspectos de la economía ganadera, agrícola o la artesanía quedan reflejados en tres salas
temáticas. Además se exponen trajes tradicionales y material etnográfico que ratifican la identidad de este
pueblo norteño.
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE BELMACO
En esta zona arqueológica, localizada en el municipio de Mazo, se ha creado un interesante centro de
interpretación donde se puede descubrir el mundo aborigen a partir de los grabados en la roca. Las Salas
de Exposición e Interpretación cuentan con maquetas, documentos fotográficos, elementos multimedia y
reproducciones arqueológicas, que complementan e ilustran el contenido del Parque Arqueológico.
Un agradable paseo por el sendero, rodeado de vegetación endémica, le conducirá a las estaciones de
grabados, que podrá entender con ayuda de paneles informativos
PARQUE CULTURAL DE LA ZARZA Y LA ZARCITA
El Parque se encuentra en el municipio de Garafía, contando con dos estaciones de grabados, la Zarza
y la Zarcita, de gran valor cultural. Además del legado auarita, el centro de interpretación cuenta en el
sendero de acceso a los grabados con paneles explicativos sobre las características naturales del entorno,
en pleno transición entre el pinar y el monteverde.
En la entrada del Parque se ha construido un edificio que dispone de de una pequeña sala donde se
hace un pequeño recorrido sobre el mundo aborigen, una tienda de y servicios. Además es el lugar donde
se compran los tickets de acceso al Parque.
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE EL TENDAL
Localizado en san Andrés y sauces, el Tendal es uno de los mayores centros arqueológicos de
Canarias y el más moderno por la incorporación de las nuevas tecnologías gracias a una potente inversión
de la sociedad estatal dedicada a la gestión de la innovación y las tecnologías turísticas, Segittur, que ha
financiado el 100% del proyecto de equipamiento de este gran espacio cultural y de interés turístico.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 114
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
El Parque Arqueológico de El Tendal cumple hasta tres funciones claves para su consolidación en el
contexto regional como centro de referencia en materia arqueológica. Es al mismo tiempo un gran museo
benahorita, un centro de visitantes que dará cobertura a miles de turistas cada año en la comarca norte de
La Palma y un gran mirador sobre las depresiones y la rica muestra botánica del Barranco de San Juan.
El Tendal “constituye un proyecto diferenciador y singular”. Uno de esos aspectos singulares es su
ubicación sobre cuevas de habitación prehispánicas cuyo estudio ha permitido recabar datos únicos sobre
la vida de los antiguos pobladores de La Palma.
MUSEO ARQUEOLÓGICO INSULAR. Museo Arqueológico Benahoarita (MAB)
Este inmueble, de nueva construcción, está localizado en el Camino de Las Adelfas de Los Llanos de
Aridane. Uno de los objetivos que tiene este museo es reunir en una única colección todo el legado del
pueblo benahoarita.
En la planta 1, además de unas salas de almacenaje y gestión, se muestra una exposición permanente
promoviendo el conocimiento profundo de la Palma prehistórica sobre tres ejes:
Un Marco geográfico específico. Relieve, ubicación, climatología, diversidad biológica animal y
vegetal.
La Organización territorial de la isla y Los asentamientos aborígenes. Su ubicación, la
utilización constante o estacional de los recursos naturales y tipologías.
La Cultura aborigen. Todos los elementos que permiten comprender la sabiduría del benahoarita
en la utilización de los recursos naturales y en los elementos esenciales de su cultura:
- Actividades económicas: Pastoreo, Recolección y Agricultura.
- Tecnologías: Lítica, cerámica, ósea, malacológica, piel, madera.
- Los Ritos: Ceremonia de la Muerte.
- Yacer-Yacimiento.
- Dioses y conocimientos.
En la Planta Baja se cuenta con una zona de exposición temporal, vestíbulo, auditorio, etc. En ella se
articulan las diferentes vertientes de la institución:
La interpretación activa de los descubrimientos. A través de un Taller de Investigación, que
aúna un Centro de Documentación dotado de todos los mecanismos actuales de difusión del
conocimiento-, un Laboratorio de Análisis y un Taller de Preservación, destinados a procesar los
restos arqueológicos de prospecciones y excavaciones insulares.
La interacción constante con la sociedad civil. La difusión de los valores culturales del museo
pasa por la dinamización de las exposiciones temporales, las conferencias y actos entorno a la
cultura benahorita. Asimismo, se realizarán talleres pedagógicos y visitas guiadas, y se potenciará
el acceso al Centro de Documentación del museo.
CASA LUJÁN
Como ya hemos comentado en el apartado de arquitectura doméstica, ha sido rehabilitada no hace
muchos años. Desde entonces cuenta con un Museo Etnográfico y Centro de promoción y venta de
artesanía tradicional y una vivienda anexa se ha rehabilitado y equipado para el funcionamiento como
centro formativo y sala de proyección de audiovisuales.
El conjunto agroturístico de la Casa Luján ofrece un recorrido por la cultura local: la belleza de su
entorno y su arquitectura, la riqueza de los trabajos artesanales, donde se exponen destacados trabajos de
carpintería, cerámica, latonería, cestería, cuero, tejidos y bordados, y la posibilidad de adquirir productos
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 115
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
agroalimentarios de la zona, supone una oferta muy interesante para que visitantes y locales conozcamos
nuestras tradiciones y valoremos la riqueza histórica y cultural de la isla de La Palma.
CASA ROJA
Se encuentra en el municipio de Mazo, y como ya hemos comentado pertenece a ese grupo de casas
construidas por los emigrantes “afortunados”regresados de América. Restaurada entre 1994 y 1996 para
devolverle el aspecto interior original.
Se compone de dos plantas: la primera destinada a “Centro Divulgativo del Corpus” donde se
muestra toda clase de reproducciones, documentos, ilustraciones, fotografías alusivas a tal festividad
desde sus comienzos hasta nuestros días, festividad de gran dimensión en la Villa de Mazo y que ha sido
declarada como Fiesta de Interés Turística Nacional; y la segunda al “Museo del Bordado”, donde se
ofrece una amplia variedad de esta destacada modalidad que ha ocupado un capítulo fundamental dentro
de la rica y variada artesanía palmera, labor tradicional que se aplica a los trajes típicos, mantelerías,
ornamento de iglesia, ajuares domésticos y otros usos que dan testimonio de una singular forma de
expresión que la isla ha heredado y que la identifica.
MUSEO DEL PLÁTANO
Una buena parte de los plátanos que se cultivan en la Isla crecen amparados por el extraordinario
clima de Tazacorte, que pasa por ser uno de los municipios españoles con más horas de sol anuales. Desde
el barrio de El Charco, sede del Museo del Plátano, puede comprobarse a simple vista la relevancia que el
cultivo sigue teniendo en la zona, con plantaciones hasta donde alcanza la vista y en los cuatro puntos
cardinales.
El museo cuenta con 39 paneles explicativos donde se realiza un recorrido por la historia de este
importante cultivo, tanto desde el punto de vista económico como etnográfico. La sede sirve también
como punto de información turística municipal.
TALLER-MUSEO DE SEDA LAS HILANDERAS
Se encuentra situado en El Paso, municipio sedero por excelencia. Cuenta con una exposición
dedicada a la trabajosa elaboración del tejido, donde se pueden observar, in situ, gran parte del proceso de
elaboración de la misma. El museo, cuya ampliación está prevista para los próximos años, cuenta también
con un punto de venta donde adquirir los trabajos de esta empresa cooperativa, a cuya labor debemos el
mantenimiento de una tradición centenaria que lleva en la Isla desde comienzos del siglo XVI y cuya
técnica del siglo XVI es única hoy en el mundo
CENTRO DE VISITANTES DE LA CALDERA DE TABURIENTE
Constituye el principal punto de información sobre el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
A través de una exposición, que se renueva periódicamente, explica las características de la flora, la fauna
y la geología del primer espacio protegido de La Palma. Además de paneles informativos, el centro cuenta
con sala de proyecciones, una pequeña tienda y un jardín abierto al público en el que se pueden
contemplar algunas interesantes especies de plantas.
Asimismo, en él están ubicadas las oficinas de administración del Parque, realizando, entre otras
gestiones, la tramitación de los permisos de acampada en el interior del Parque.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 116
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
CENTRO DE VISITANTES DE LOS VOLCÁNES DE FUENCALIENTE
Es el lugar ideal para informarse de la historia del vulcanismo palmero. Las instalaciones cuentan con
sala de proyecciones (en cinco idiomas), sismógrafos, bar-cafetería y una completa exposición de paneles
educativos, con esquemas y fotos aéreas de la isla. La visita puede completarse con un paseo por el borde
del cráter del San Antonio y contemplar una estupenda panorámica del sur de la Isla: Coladas de lava,
salinas, viñedos, faros, mar…
LA CIUDAD EN EL MUSEO
En torno a la plaza de España de los Llanos de Aridane,
aprovechando las paredes ciegas de edificios construidos en
los años sesenta del siglo XX, el ayuntamiento ha ido colgado
desde el año 1999, dentro del proyecto “La Ciudad en el
Museo. Foro de Arte Contemporáneo (CEMFAC)”, inmensos
cuadros, realizados con pintura acrílica especial para
exteriores sobre paneles de contrachapado fenólico
hidrófugos, tratados con capas de imprimación de gesso
acrílico y protegidos con barniz también hidrófugo e
ignífugo. De esta manera tan novedosa, que tuvo como inicio Bulevar de melancolía en la ciudad
la celebración del centenario del título de ciudad, se pretende de los gallos. Hugo Pitti
tener permanentemente e ir aumentado los fondos de un museo vivo y cotidiano en el discurrir de las
gentes y el tiempo. Así, autores de reconocido prestigio a nivel nacional, como Andrés Ráfago, Fernando
Bellver, Luis Mayo, Hugo Pitti, Javier Mariscal…, han dejado su huella en las calles de la ciudad a través
de sus obras.
Uno de los últimos cuadros en incorporase a este proyecto –la colección inicial de la CEMFAC está
formada por 25 cuadros, de los cuales hay ya hay colgados más de una docena– es una obra del artista
Jorge Fin. Esta obra cuenta con una superficie de 55 metros cuadrados y se encuentra instalada en la pared
norte del edificio de la calle Carretera General a Puerto de Naos, 1, frente al Parque Antonio Gómez
Felipe. El sugerente título de esta obra “Vista de La Palma desde San Borondón”, nos acerca a una de las
leyendas populares más enigmáticas de las que conocemos en el archipiélago canario.
MAROPARQUE
El centro se encuentra ubicado en la vertiente oeste del Barranco del Galeón, en la carretera de
Buenavista y a medio camino entre el mirador de La Concepción y el Real Santuario Insular de Nuestra
Señora de Las Nieves, en el municipio de Breña Alta. Dispone de restaurante y tienda de souvenirs.
Dispone de una abundante vegetación, en su mayoría autóctona, con gran variedad de animales y un
entorno natural de increíble belleza. Además de un agradable paseo, se puede disfrutar del sosiego de la
naturaleza inmerso en un ambiente relajante y tranquilo. En la colección se encuentran especies exóticas
tanto de mamíferos (titís, monos, puercoespines), como de aves (grullas, tucanes, ibis, avestruces) y
reptiles (caimanes, iguanas, serpientes). Los aviarios son de tránsito libre.
EL JARDÍN DE LAS AVES
El acceso se encuentra en una desviación de la carretera LP-2, entre Los Llanos de Aridane y Santa
Cruz de La Palma (apenas 100 metros antes del Estadio Municipal de Fútbol de El Paso). Dispone de zona
de aparcamiento y snack-bar.
En el centro, que dispone de un aviario de vuelo libre, se pueden admirar especies de los cinco
continentes, además de una colección de flora autóctona de la Isla. En él nos podemos encontrar con
animales en peligro de extinción como el Calau de Malabar, del que en Europa sólo viven 100 ejemplares.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 117
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA
En los Tilos, Municipio de San Andrés y Sauces, se encuentra el Centro de Investigación e
Interpretación de la Reserva de Biosfera “Los Tiles”, junto a una zona recreativa. En los últimos años, se
ha realizado la habilitación y equipamiento de interpretación de este Centro que cuenta con 140,81 m 2,
para ello se han realizado obras de acondicionamiento exterior e interior, reubicación de laboratorios y
zonas de investigación, colocación de pérgola de madera, construcción de la tienda de productos, y el
equipamiento de 6 salas de interpretación con paneles y elementos interactivos, cumpliéndose el objetivo
de promover el conocimiento de las áreas naturales y su significado, desde el respeto mediante actividades
de educación ambiental.
Además, en él se puede obtener una valiosa información de los guías sobre los principales recorridos
existentes en el entorno: Mirador del Espigón, Nacientes de Marcos y Cordero, Mirador de La Baranda,
etc.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RESERVA MARINA DE LA PALMA
Este Centro ha quedado establecido en el ala izquierda del inmueble anexo al antiguo Faro de
Fuencaliente –en el ala derecha del inmueble, el Ayuntamiento pretende crear un Museo del Mar–. Cuenta
con un innovador diseño, pretende fomentar la educación pesquera-medioambiental y dar a conocer la
reserva marina como un instrumento esencial para la conservación del hábitat de las especies y de los
fondos marinos.
Estructuralmente, el Centro de Interpretación está dividido en dos partes bien definidas. Una sala de
entrada donde se aporta información e imágenes de la reserva marina y a través de poemas visuales se
ponen de manifiesto tres de los principales problemas que sufre el mar: vertidos contaminantes líquidos y
sólidos de origen terrestre y vertidos de petróleo. También aparece en esta sala una escultura de la especie
insignia de la reserva marina de la isla de la Palma, “El Abadejo”.
La segunda sala o sala principal, a la que se accede a través de una grieta rocosa, conduce a un
acantilado submarino de la Palma en cuyo centro se puede observar un delfín que se encuentra
parcialmente atrapado en una red que cuelga del techo. En las paredes de este acantilado, todas ellas de
origen volcánico y abrupto, se pueden observar esculturas de distintas especies de animales que pueblan
las aguas de esta reserva.
Al fondo de la sala existe una pantalla que muestra a través de la máscara de un buceador una
escenografía del medio marino. El suelo de esta sala es otra de las partes importantes del recorrido
interpretativo ya que bajo el mismo se puede valorar uno de los principales problemas que hoy sufren
todos los fondos marinos del mundo.
En resumen, el Centro de Interpretación de la Reserva Marina de la isla de La Palma pretende hacer
llegar a los visitantes y a los centros escolares de Canarias la situación actual de los fondos marinos y la
intervención humana sobre ellos, el desarrollo de la vida submarina en los fondos de la reserva, la
relevancia de la labor de las reservas marinas en la recuperación de los ecosistemas marinos y de los
recursos pesqueros y un mensaje de concienciación y sensibilización sobre la importancia de conservar los
ecosistemas marinos.
CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NATURAL CUMBRE VIEJA
El Centro de Visitantes del Parque Natural Cumbre Vieja, en la Ruta de los Volcanes, se ubica en el
Refugio de El Pilar, en el municipio de El Paso.
La exposición que alberga estas instalaciones responde a una tipología documental, permanente,
temática, ecológica y contextualizada, en la que el visitante puede contemplar los episodios de formación
geológica del Parque Natural Cumbre Vieja, las influencias de la climatología en las formaciones
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 118
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
vegetales del parque y la colonización vegetal en formas volcánicas recientes. Además, se pretende que
sea un centro de información que facilite a los usuarios documentación sobre las características y valores
de la zona.
El Refugio de El Pilar es cada día el punto de partida de más de medio centenar de senderistas que
realizan la ruta de los volcanes, a lo que hay que unir que durante los meses de verano miles de personas
utilizan esta importante área recreativa, razones suficientes para que sea el enclave idóneo del centro de
visitantes.
En este espacio natural ya existe la infraestructura necesaria para el acondicionamiento del centro de
visitantes, a expensas de la realización de modificaciones en la planta del edificio y de equiparlo con el
material didáctico que se determine, aprovechando los dispositivos ya existentes en el lugar.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 119
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
TEATROS
La isla de La Palma, y más concretamente su capital, cuenta con dos bellos teatros. El popularmente
llamado Teatro Chico que, recientemente restaurado, se encuentra situado en el mismo centro urbano,
junto a la popular Plaza de las Flores, en la Avenida de El Puente. En él se celebra la temporada de
conciertos de primavera y otoño, organizada por el ayuntamiento capitalino.
El otro es el Teatro Circo de Marte que, situado próximo a la Plaza de Santo Domingo, es un
edificio por el que han desfilado las mejores compañías de teatro y musicales nacionales e internacionales,
convirtiendo a Santa Cruz de La Palma en parada y fonda obligada en su paso hacia América.
Ambos han sido declarados Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumentos Histórico
Artísticos, y nos hablan de un glorioso pasado musical y teatral de la ciudad.
ARTES PLÁSTICAS
ESCULTURA
Según se cree, la imagen de La Virgen de las Nieves, imagen en barro cocido que se venera en su
santuario, ya estaba en la Isla; en cualquier caso se trata de la más antigua escultura de la isla. El continuo
contacto comercial y humano con Sevilla ha dejado en La Palma numerosas muestras de la evolución de
su escuela de imaginería, sobre todo desde finales del siglo XVI. De este momento datan las imágenes de
Santa Águeda que se conserva en el Hospital de Dolores, y de la Virgen de Montserrat de su iglesia, en
Los Sauces.
Ya en el siglo XVIII destaca la vía de importaciones mantenida por los miembros de la familia
Massieu. Para sus capillas y ermitas acudieron en un primer momento al taller de Pedro Duque Cornejo,
del que salieron imágenes como el San Nicolás o los Santos Juanes del ex convento franciscano de la
capital. En un segundo momento se eligió al maestro Benito de Hita y Castillo, cuya primera obra para la
isla, firmada en 1752, es el Cristo de la Caída venerado en la iglesia de San Francisco. Del mismo autor,
talladas en la década de los setenta, son el San Miguel y el San Antonio de la parroquial de Puntallana y la
Virgen del Carmen de Barlovento.
Los contactos con América fueron muy intensos desde la incorporación a Castilla, siendo muchos los
canarios que emigraron en busca de mejor fortuna. Así, no debe sorprender la presencia de esculturas
indianas en la isla. En un primer momento predominaron las importaciones mexicanas como el Señor de la
Piedra Fría de la iglesia capitalina de San Francisco. Durante el primer siglo, tras la conquista, debieron
llegar también del Virreinato de Nueva España dos imágenes de Cristo Crucificado realizadas según la
técnica indígena de la caña de maíz: el Cristo de la Salud de Los Llanos y el que se conserva en la iglesia
parroquial de San Andrés.
En la segunda mitad del siglo XVIII se aprecia una preferencia por el mercado cubano de donde
llegaron esculturas de candelero, en las que sólo se tallaban aquellas zonas que los vestidos no cubren. De
Cuba proceden la Virgen del Rosario de Mazo o la Santa Catalina de Siena que ahora se conserva en la
iglesia de Santo Domingo (Santa Cruz de La Palma). Las importaciones se mantuvieron en el siglo XIX;
así, en 1860 un emigrante al retornar de la isla caribeña trajo una efigie de la Virgen de Regla que colocó
en la parroquia de Los Llanos de Aridane.
La continua arribada de esculturas flamencas, peninsulares y americanas fue la principal enseñanza
del imaginero local Bernardo Manuel de Silva, cuya obra, a caballo entre los siglos XVII y XVIII,
demuestra la asimilación de estas influencias. Al realizar la Virgen del Rosario, de la parroquial de San
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 120
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Andrés se inspiró en la imagen del mismo título que, procedente de los Países Bajos, se venera en la
parroquia de Barlovento. Lo mismo sucede en otras piezas, como el San Juan de Mazo, que sigue el
modelo de la talla homónima sevillana custodiada en la iglesia capitalina de El Salvador. Silva realizó
también imágenes de vestir, en las que la talla se limita al rostro y manos; es lo que ocurre con las esfinges
de la Inmaculada de San Francisco en Santa Cruz de La Palma y de la iglesia de San José en Breña baja.
Su labor fue continuada, aunque con menor fortuna, por su hijo Juan Manuel.
Pero es, sin ninguna duda, la influencia flamenca la más importante en la Isla. El comercio de azúcar
primero, y el vino de malvasía después, propicio los contactos artísticos con los Países Bajos, desde donde
llegaron esculturas y otro tipo de obras en el regreso de los navíos exportadores. Vinieron de los talleres
de Bruselas, de Amberes, de Brujas y de Gante esculturas, trípticos y tablas pintadas, a través de las cuales
tuvieron las islas cumplidos ejemplos del arte flamenco del último gótico y del Renacimiento, de los
gustos manieristas y del barroco cercano a Rubens y a Van Dyck. Obras cuyo destino eran los oratorios
privados de los señores feudales y las primeras capillas e iglesias que se iban construyendo
Así, el catálogo de imaginería flamenca conservado en la isla es ciertamente notable, tanto por la
cantidad como por la calidad de las piezas. Tal es la relevancia de las mismas que, en los años 2004 y
2005, se puso en marcha una exposición itinerante por Madrid, Gante y Santa Cruz de La Palma sobre el
legado artístico de Flandes en La Palma, “EL FRUTO DE LA FE”. Estas obras flamencas localizadas en
la Isla de La Palma constituyen un referente para otros legados de Flandes que se hallan en diversos
rincones de Europa, también ellas tuvieron cabida en esta muestra itinerante.
Las primeras llegaron en las décadas iniciales del siglo XVI por mediación de personajes como
Jácome de Monteverde, quien costeó, por ejemplo, la Virgen de las Angustias o el San Miguel de
Tazacorte. También el grupo de La Encarnación en su ermita, en el que la Virgen recibe la embajada del
Arcángel Gabriel en un altar concebido a modo de escenario.
Puede ser una sorpresa para quien contempla el panorama artístico que ofrece el Archipiélago
Canario, y más concretamente La Palma, a casi cuatro mil kilómetros de distancia del norte de Europa,
encontrar este cuantioso legado de arte traído de Flandes a lo largo de los siglos XVI y XVII.
Lamentablemente, a causa de incendios, deterioros, descuidos, ignorancias, enajenaciones clandestinas y
saqueos, los inventarios que sí nos han llegado acusan numerosas pérdidas. Sin embargo, nuestra Isla
conserva todavía un excelente museo de arte flamenco, tanto escultórico como pictórico, integrado por
piezas tan relevantes en número como en calidad.
Como en el arte flamenco la escultura se concebía también para el comercio y la exportación, hay
piezas similares no sólo en Flandes sino en Castilla, Portugal y en toda Europa incluida Canarias. Además,
en el siglo XVII Santa Cruz de La Palma ya se había consumado como un centro artístico, escultores,
ensambladores y pintores locales desarrollan con técnicas barrocas un estilo propio, con tendencias
arcaizantes y lleno de resonancias portuguesas, flamencas y americanas. Ello lleva a que se pueda
confundir que obras son originarias de Flandes y cuáles no. En este sentido, se cree que las imágenes de
Flandes son más pequeñas que las de La Palma porque en esta Isla posiblemente “se encargaron
exclusivamente para retablo y de ahí su mayor tamaño”. Esto se puede apreciar en el catálogo de estas
obras de arte custodiadas en nuestros templos
PINTURA
Para la pintura valen algunas de las consideraciones realizadas sobre la escultura. Las primeras obras
son importantes, como la serie de tablas flamencas conservada en la iglesia de Santo Domingo en Santa
Cruz de La Palma; son cuatro óleos de tema religioso que formaron parte de un retablo posiblemente
traído de Brujas por su patrocinador, Luis Van de Walle, y que se han relacionado con la obra de
Ambrosius Brenson y Pieter Porbus. Éste parece ser el autor de la pintura que representa a la Virgen de
Montserrat y que cuelga en la iglesia homónima de Los Sauces.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 121
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
Pero ya desde el siglo XVI consta la presencia de pintores establecidos en la isla, si bien el primero
destacable es el ya mencionado Bernardo Manuel de Silva cuya obra acusa poderosamente la influencia
del grabado. Su labor consistió tanto en pintura para retablos (Ntra. Sra. Del Rosario, en Mazo), como en
lienzos exentos, principalmente destinados a recintos religiosos. Su hijo Juan Manuel fue también un
meritorio pintor autor de composiciones sagradas pero también de retratos de algunos de los principales
personajes de la isla como de Don Antonio José Velez y su mujer Doña Ana María Vélez.
En el siglo XIX sobresale la figura del pintor Manuel González Méndez, quien siguió estudios en
París, participando en varias exposiciones en la capital francesa. Destaca su éxito en la Exposición
Universal de 1875 y en la de 1900. Su obra, con una esmerada técnica cromática y lumínica, delata la
influencia de Velázquez. Entre su extensa producción sobresalen las escenas costumbristas y las pinturas
mitológicas, pero sobre todo los retratos.
A caballo entre los siglos XIX y XX encontramos a Juan Bautista Fierro Van de Walle. Aunque de
estilo tosco, sus acuarelas, tras las lecciones de Elisabeth Murray, muestran un valor añadido por su
carácter de cronista de época al retratar temas como El Indiano o el Amarre del cable telegráfico. Por su
parte, el acuarelista Antonio González Suárez, con una técnica muy refinada, se decantó por los tonos
apagados, encontrando en ellos infinidad de matices de luz y de color.
Dentro de los artistas palmeros del siglo XX sobresale el nombre de Maribel Nazco, partícipe del
grupo multicultural “Nuestro Arte”, junto a otros artistas como Pedro González o José Abad. Pasa del
expresionismo abstracto en los sesenta a la experimentación con el aluminio y otros materiales duros,
uniendo pintura, escultura y orfebrería.
ARTES SUNTUARIAS
La diversidad de procedencias que hemos señalado para esculturas y pinturas tiene su reflejo también
en las artes suntuarias. Piezas de orfebrería, ornamentos sagrados y otras obras de uso litúrgico llegaron a
la isla o bien fueron realizadas en ella. Mención singular merece la platería americana, que tiene en La
Palma espléndidos ejemplos, la mayor parte llegados de poblaciones del antiguo Virreinato de Nueva
España (México, Puebla, Campeche, etc.). Entre ellos, uno de los más antiguos debe ser el cáliz de finales
del siglo XVI que conserva la parroquia de Mazo. La influencia americana se dejaría notar en las obras de
platería de los artífices palmeros.
LA FOTOGRAFÍA
Desde el año 1865 trabajaron como retratistas Aurelio Carmona y Juan González Méndez, dos
fotógrafos naturales de Santa Cruz de La Palma. En 1892 y 1893, Ellerbeck tomó numerosas vistas que
fueron comercializadas desde Liverpool y en los hoteles de las islas. Pero, desde 1899, sobresalió Miguel
Brito Rodríguez y su establecimiento “Fotógrafos y Dibujantes”. Es una suerte que se conserve el archivo
de Brito, pues fue adquirido por Jorge Lozano y Loló Fernández, quienes han realizado diversas
exposiciones y publicaciones con sus fondos.
EL CINE
La isla ocupa un lugar preferente en los inicios del cine en las Islas. No en vano los viejos
espectáculos ópticos que precedieron al cinematógrafo en el siglo XIX tuvieron gran difusión en la isla:
proyecciones luminosas, sombras chinescas, linternas mágicas, etc. En 1897 aparece en Canarias el primer
proyector-filmador, gracias al fotógrafo palmero Miguel Brito. Un año más tarde introduciría en La Palma
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 122
LA PALMA Recursos Histórico-Culturales
Manifestaciones Artísticas: Arquitectura Artes Plásticas y Visuales
y Tenerife el cinematógrafo propiamente dicho. Por ello, con justicia se le considera a este señor el
pionero del cine en Canarias.
La belleza de La Palma no pasó inadvertida a los cineastas nacionales y extranjeros, aficionados o
profesionales. En las décadas posteriores a la Guerra Civil hay que destacar el trabajo documental de la
productora oficial NO-DO, cuyas siglas respondían a “Noticiarios y Documentales Cinematográficos”.
Igualmente destacable es la producción canaria de Atlántico Film “El volcán de Teneguía” (1972),
dirigida por Helio Clemente, con fotografía de Ramón Saldías y “La Palma” (1977) de Teodoro Ríos.
En el cine no profesional destacamos a cineastas palmeros como Jorge Lozano a través de la
productora Palmera Films, con sugerentes títulos como “El reloj de la plaza” (1972), “De topo en topo”
(1975) y “El salto del enamorado” (1979). Igualmente destacable es Roberto Rodríguez del Castillo, con
títulos etnográficos como “Los calabaceros” (1979), la transcripción al celuloide de una ancestral tradición
palmera que permite a los agricultores una especie de servidumbre de paso, pudiendo recoger el agua por
medio de calabazas; ésta es también una de las primeras imágenes de “Mambí” (1998), el primer
largometraje rodado en la isla, en el que los hermanos Ríos abordan el tema de la emigración a través de
un palmero emigrante a Cuba que se incorpora a la lucha por la independencia en el ejército “mambí”.
Ciclo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas 123
También podría gustarte
- Guía oculta del Camino de SantiagoDe EverandGuía oculta del Camino de SantiagoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Civilizaciones Desaparecidas - Varios AutoresDocumento1492 páginasCivilizaciones Desaparecidas - Varios AutoresGustavo Bratoz100% (4)
- Aku Aku - Thor HeyerdahlDocumento407 páginasAku Aku - Thor HeyerdahlPicol Hostal Picol Hostal100% (2)
- La Atlántida en Busca de Un Continente Desaparecido Jürgen SpanuthDocumento231 páginasLa Atlántida en Busca de Un Continente Desaparecido Jürgen SpanuthIndigoAún no hay calificaciones
- Cuándo Apareció El HombreDocumento4 páginasCuándo Apareció El HombrePortal Limbani SandiaAún no hay calificaciones
- El Misterio de La AtlantidaDocumento92 páginasEl Misterio de La AtlantidaOmar VillalobosAún no hay calificaciones
- El Misterio de La AtlantidaDocumento93 páginasEl Misterio de La AtlantidaAdriana Ribera Campero100% (1)
- 01 Sistema Comando de IncidentesDocumento40 páginas01 Sistema Comando de IncidentesJaime Palacios Ferrari100% (2)
- Eslava Galan Juan - Viaje Por El Guadalquivir Y Su HistoriaDocumento228 páginasEslava Galan Juan - Viaje Por El Guadalquivir Y Su HistoriaJesusTovarAún no hay calificaciones
- Guan ChesDocumento12 páginasGuan ChesLuiss ManzanoAún no hay calificaciones
- Canarias en La Antigüedad Clásica PDFDocumento14 páginasCanarias en La Antigüedad Clásica PDFDavid Méndez MartínAún no hay calificaciones
- Charles Berlitz - El Misterio de La AtlántidaDocumento94 páginasCharles Berlitz - El Misterio de La AtlántidahuntedshotAún no hay calificaciones
- Mar del sur: Entre el mito y la realidad, siglos XVI-XIXDe EverandMar del sur: Entre el mito y la realidad, siglos XVI-XIXAún no hay calificaciones
- El Paititi, El Dorado y Las AmazonasDocumento98 páginasEl Paititi, El Dorado y Las AmazonasRo RíosAún no hay calificaciones
- Macaronesia - García-Talavera Casañas, F. (2006)Documento23 páginasMacaronesia - García-Talavera Casañas, F. (2006)glorydaysAún no hay calificaciones
- Imaginario y MarítimoDocumento15 páginasImaginario y MarítimobrrvarusAún no hay calificaciones
- Caminos de Los Muertos, Secretos de Los Cuentos. Una AntropoDocumento326 páginasCaminos de Los Muertos, Secretos de Los Cuentos. Una AntropoJosé Luis Cardero López100% (1)
- Manabí Prehistoria y ConquistaDocumento349 páginasManabí Prehistoria y Conquistacesar eduardo saltos pazmiño100% (2)
- Examenes TecnologiaDocumento7 páginasExamenes TecnologiaKEYSOLAún no hay calificaciones
- Practica #3 Laboratorio de Fisica 3Documento5 páginasPractica #3 Laboratorio de Fisica 3Santoss TiiendaaAún no hay calificaciones
- Parte 4 - El Paraguay Catolico - Tomo I - P. Jose Sanchez Labrador - PortalGuaraniDocumento27 páginasParte 4 - El Paraguay Catolico - Tomo I - P. Jose Sanchez Labrador - PortalGuaraniportalguarani100% (2)
- Atlantida JORGE MºDocumento12 páginasAtlantida JORGE MºAdela González Ugidos100% (2)
- HIPERVOREA Los Arios y La Civilizacion deDocumento21 páginasHIPERVOREA Los Arios y La Civilizacion deJosé Ángel100% (1)
- Neuropsicología Del Daño Cerebral Adquirido - Ríos-Lago PDFDocumento30 páginasNeuropsicología Del Daño Cerebral Adquirido - Ríos-Lago PDFpazAún no hay calificaciones
- Canarias en La Mitología GriegaDocumento5 páginasCanarias en La Mitología GriegaDavid Méndez MartínAún no hay calificaciones
- Otro Mundo (Mitología Celta)Documento6 páginasOtro Mundo (Mitología Celta)GlessierAún no hay calificaciones
- Canarias y Mitología GriegaDocumento14 páginasCanarias y Mitología GriegaCanariensis StephanAún no hay calificaciones
- Canarias en La MitologíaDocumento13 páginasCanarias en La MitologíaLucía RuizAún no hay calificaciones
- Berlitz, Charles - El Misterio de La AtlantidaDocumento89 páginasBerlitz, Charles - El Misterio de La AtlantidaYasmeen AzherAún no hay calificaciones
- Atlantida 2022Documento7 páginasAtlantida 2022Roberto BrandolinAún no hay calificaciones
- Viaje Brandan Isla 2Documento42 páginasViaje Brandan Isla 2jlaviada100% (2)
- Atlantida y Fin de La IglesiaDocumento37 páginasAtlantida y Fin de La IglesiaarbolaguacateAún no hay calificaciones
- AmericaDocumento17 páginasAmericacbustamante777Aún no hay calificaciones
- Aula Historia Externa PiDocumento209 páginasAula Historia Externa PiMarcelo Alberto RechAún no hay calificaciones
- Mitos y LeyendasDocumento16 páginasMitos y LeyendasNéstor Vidal CatuntaAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre La AtlantidaDocumento11 páginasApuntes Sobre La AtlantidaDaNiiloo CƎbålloosAún no hay calificaciones
- Lugares de Ningún Lugar-Continentes Perdidos y Tierras ImáginariasDocumento7 páginasLugares de Ningún Lugar-Continentes Perdidos y Tierras Imáginariasagacio12971Aún no hay calificaciones
- La Atlantida - Jurgen SpanuthDocumento163 páginasLa Atlantida - Jurgen SpanuthYury Topalaya JimenezAún no hay calificaciones
- Hombres Fuertes y Liderazgo en Las Sociedades SegmentariasDocumento50 páginasHombres Fuertes y Liderazgo en Las Sociedades SegmentariasJavier AvilaAún no hay calificaciones
- Documento A4 Portada Periódico Noticias Clásico Elegante Blanco y Negro - 20240523 - 120123 - 0000Documento2 páginasDocumento A4 Portada Periódico Noticias Clásico Elegante Blanco y Negro - 20240523 - 120123 - 0000danieldelgalpAún no hay calificaciones
- AtlantidaDocumento4 páginasAtlantidajimi LealAún no hay calificaciones
- Curso Inicial de ParapsicologiaDocumento501 páginasCurso Inicial de Parapsicologialuisa gomezAún no hay calificaciones
- Historia1 1Documento10 páginasHistoria1 1Alexandra PaladeAún no hay calificaciones
- Samael Aun Weor - Misterios MayasDocumento63 páginasSamael Aun Weor - Misterios MayaspacolarseloAún no hay calificaciones
- Jason y La Atlantida AmazonicaDocumento18 páginasJason y La Atlantida AmazonicamaoAún no hay calificaciones
- Los Misterios Mayas - Samael Aun WeorDocumento78 páginasLos Misterios Mayas - Samael Aun WeorAlfonso Rinaldo Llanos WinklerAún no hay calificaciones
- Ópez Arrelangue: Presente, 3 Vols., Madrid, Imprenta de La Viuda de Manuel Fernández y Del Supremo ConsejoDocumento67 páginasÓpez Arrelangue: Presente, 3 Vols., Madrid, Imprenta de La Viuda de Manuel Fernández y Del Supremo ConsejoLalo Pérez FragaAún no hay calificaciones
- Atla 3Documento1 páginaAtla 3jimi LealAún no hay calificaciones
- 30 - Becco, J. H. (1993) - Fabulación Imaginería y Utopía Del Nuevo Continente".Documento30 páginas30 - Becco, J. H. (1993) - Fabulación Imaginería y Utopía Del Nuevo Continente".diego fernando EchavarriaAún no hay calificaciones
- Archivo de Las EdadesDocumento20 páginasArchivo de Las Edadesfulito2012Aún no hay calificaciones
- #3 - Capitulo I - Del Buen Salvaje Al Buen RevolucionarioDocumento8 páginas#3 - Capitulo I - Del Buen Salvaje Al Buen RevolucionarioJonhangel UtreraAún no hay calificaciones
- La Atlántida TartéssicaDocumento14 páginasLa Atlántida Tartéssicajorgego24Aún no hay calificaciones
- 1 GuanchesDocumento19 páginas1 GuanchesIvan RodriguezAún no hay calificaciones
- Pre AmericaDocumento4 páginasPre AmericaAnonymous vQ2cayAPnAún no hay calificaciones
- Historias de BarrancaDocumento68 páginasHistorias de BarrancaAndres Alberto Silva Ramirez100% (1)
- Antonio Girmalt García (José Antonio Solís Miranda) - La Verdad Sobre El Camino de SantiagoDocumento100 páginasAntonio Girmalt García (José Antonio Solís Miranda) - La Verdad Sobre El Camino de SantiagoMeta TrónAún no hay calificaciones
- Exploraciones orientales: Ciencia y política al encuentro de lo salvajeDe EverandExploraciones orientales: Ciencia y política al encuentro de lo salvajeAún no hay calificaciones
- GuíaBurros: Tesoros naturales y arqueológicos de Murcia: Guía de viajeDe EverandGuíaBurros: Tesoros naturales y arqueológicos de Murcia: Guía de viajeAún no hay calificaciones
- Laboratorio 01Documento3 páginasLaboratorio 01Dania Inf AsencioAún no hay calificaciones
- III-e2 Sesion d2 Arte Hacemos Una Manualidad Por Semana SantaDocumento5 páginasIII-e2 Sesion d2 Arte Hacemos Una Manualidad Por Semana SantaPACIFICO CALUA CHAVEZAún no hay calificaciones
- EjerciciosDocumento2 páginasEjerciciosAlexAún no hay calificaciones
- Reporte de Información Consistente: Datos Del ContribuyenteDocumento2 páginasReporte de Información Consistente: Datos Del ContribuyenteJuniorGarciaCastilloAún no hay calificaciones
- Sistema Hydraulico Fallas 950 F CatDocumento9 páginasSistema Hydraulico Fallas 950 F Catad awsAún no hay calificaciones
- Trabajo AdmDocumento16 páginasTrabajo AdmDeborah Alvarado AguilarAún no hay calificaciones
- 14 Principios y Los 7 Pecados DemingDocumento2 páginas14 Principios y Los 7 Pecados DemingLuis De La cruz BarriosAún no hay calificaciones
- AnimalesDocumento7 páginasAnimalesRaul CelyAún no hay calificaciones
- Comprension LectoraDocumento3 páginasComprension LectoraPedro AxelAún no hay calificaciones
- Gestion Cambio Administrador de Contrato - RELIX WATERDocumento6 páginasGestion Cambio Administrador de Contrato - RELIX WATERHéctor Pérez de Arce AldayAún no hay calificaciones
- La Meta ResumenDocumento6 páginasLa Meta ResumenJosue Martinez AntonioAún no hay calificaciones
- Capitulo 5 de SapagDocumento8 páginasCapitulo 5 de SapagJefferson Negreiros PoloAún no hay calificaciones
- Caso SARADocumento1 páginaCaso SARAPaula LeónAún no hay calificaciones
- Libro Aprender A Pensar Sara Melgar PDFDocumento19 páginasLibro Aprender A Pensar Sara Melgar PDFGuisellaAún no hay calificaciones
- Universidad Tecnologica Del PeruDocumento3 páginasUniversidad Tecnologica Del PeruMARIA TERESA ILLANES LOPEZ100% (1)
- EDUCACION FISICA5°y6° SEM.25 PARA CASA NATTY PDFDocumento3 páginasEDUCACION FISICA5°y6° SEM.25 PARA CASA NATTY PDFArmando Eduardo RodriguezAún no hay calificaciones
- Copia de CdP-U1-02 Analisis Situacional 3Documento12 páginasCopia de CdP-U1-02 Analisis Situacional 3RobhertAún no hay calificaciones
- Lab de Geotecnia #1 - Registro de Campo y Humedad Natural Del SueloDocumento19 páginasLab de Geotecnia #1 - Registro de Campo y Humedad Natural Del Suelo0212010008 CINTHYA SOFIA ESTRADA LUNA ESTUDIANTE ACTIVOAún no hay calificaciones
- Maquina de TuringDocumento20 páginasMaquina de TuringkiroAún no hay calificaciones
- Presentación Fisica IDocumento22 páginasPresentación Fisica IIsabellaAún no hay calificaciones
- Planteamiento Del ProblemaDocumento34 páginasPlanteamiento Del ProblemaJavier Navarrete MejíaAún no hay calificaciones
- Examen MentalDocumento11 páginasExamen MentalAnonymous 8sngurFsAún no hay calificaciones
- Memoria Vigepi 2008 NEBAJDocumento38 páginasMemoria Vigepi 2008 NEBAJAndres Fernando Pérez CetoAún no hay calificaciones
- CATALOGODocumento17 páginasCATALOGOMafer MuñozAún no hay calificaciones
- Sistema NerviosoDocumento4 páginasSistema NerviosoIgnacio DucasseAún no hay calificaciones
- Manual de Usuario Vitrina Upa-R1Documento23 páginasManual de Usuario Vitrina Upa-R1Leonardo ReynaAún no hay calificaciones