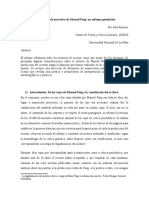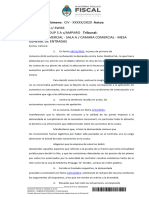Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Chisme Como Genero de La Intimidad
El Chisme Como Genero de La Intimidad
Cargado por
Petra20210 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas13 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas13 páginasEl Chisme Como Genero de La Intimidad
El Chisme Como Genero de La Intimidad
Cargado por
Petra2021Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
Para citar:
Nora Catelli, “El chisme como saber literario: la
revolución freudiana, Proust y el susurro de la intimidad”,
en En la era de la intimidad seguido de El espacio
autobiográfico, Beatriz Viterbo Editora, Rosario, 2007, págs.
71 a 82.
El chisme como saber literario: la revolución freudiana y
el susurro de la intimidad
No es arbitrario empezar una reflexión acerca de las diversas imágenes
de escritor de nuestro siglo invocando la figura de Freud. Primero, por lo
variado de su recepción, ya que Freud concitó objeciones y elogios
encendidos y, desde el inicio, inteligentes. La historia del rechazo de su
obra --que se nutre con nombres tan ilustres como los de Karl Kraus,
Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, T.S. Eliot, Jorge Luis Borges o James
Joyce, además de no ser desdeñable, es tan reveladora como la de las
exultantes aceptaciones de Thomas Mann, Herman Broch, H.D. (Hilda
Doolitle), Gustav Mahler, o los surrealistas.
En segundo término, porque esto permite comentar algunas de las
aristas de su obra en un sentido amplio: como ensayista, como narrador
y como retórico en el más elevado significado de la palabra --que es
también, puesto que en la retórica lo más elevado coincide siempre con
lo más bajo-- el más sospechoso: como mecanismo de persuasión.
Por último, no es arbitrario empezar por Freud porque al interrogarnos
sobre él lo hacemos sobre nosotros mismos, lectores cualesquiera de la
modernidad. Y esta interrogación parte de algo tan simple y obvio como
la calificación de Freud como escritor. ¿Escritor desde cuándo, y por
qué? ¿Qué queremos decir con “escritor”? Qué relaciones tiene esta
palabra que nos surge tan naturalmente con otras similares, como
artista, genio, creador, pensador? ¿A qué alude?
En principio, Freud pertenece a una serie de moralistas laicos que se
inicia en el siglo XVI con Michel de Montaigne -- otro judío, aunque sólo
por parte de madre, una española conversa que los franceses conocen
como Antoinette Louppes, pero que en realidad se llamaba Antonia
López--. En el Renacimiento tardío se sitúa el comienzo de esta
secuencia de hombres de letras y escritores profanos, no ligados a
instituciones religiosas o monárquicas. Como dice Eric Auerbach, serán
esos profanos quienes asuman la tarea de la escritura como laicos y
burgueses, representantes en suma de una clase que surge dentro del
Ancien Regime, hasta formar, primero en Francia y luego en Occidente,
una profesión. Estos profanos que se convirtieron en profesionales serán
los nuevos sacerdotes, representantes y guías de la vida espiritual de
ese Occidente que se constituye a lo largo del XVII, encuentra su
cristalización en el XVIII, su auge en el XIX y su crisis a mediados del
XX.
Tan grande e incuestionable llegó a ser el predicamento de escritores y
poetas (a partir sobre todo de Goethe) que Ernst R. Curtius o el mismo
Eric Auerbach lo calificaron de hegemonía espiritual. Hay que recordar
que todavía en el siglo XX uno de los libros más influyentes en la Europa
de entreguerras, La trahison des clercs de Julien Benda, calificaba a los
intelectuales como clérigos en pleno siglo XX, con lo cual no hacìa más
que refrendar, irónicamente, el hecho de que en la modernidad los
escritores eran aún los clérigos, es decir, los guías de la vida espiritual y
los depositarios de la tradición. El libro de Benda, con otros muchos
ensayos similares publicados en esa época, supuso la completa
admisión de que la hegemonía espiritual en la Europa moderna,
hegemonía en continua ascención desde Montaigne hasta Émile Zola o
Thomas Mann --pasando por Voltaire en el siglo XVIII o en la inglesa
George Eliot en el XIX-- estaba en manos de los escritores. Su posición
se había reforzado, además, durante el siglo XIX, a raíz de la influencia
cada vez más amplia del periodismo: en el siglo XX afirmarán, desde
diversas posiciones -- y prosopopeyas-- su función como portavoces del
mundo y guías laicos de la vida de Occidente.
La palabra escritor aquí en danza --que recubre otros campos, porque
también llamamos escritor al especialista e investigador, y no sólo al
creador de mundos de ficción o pensamiento—posee así el sentido
estrecho de clérigo profano. Se opone por ello a los ribetes enfáticos de
una palabra más “elevada”, poeta --en la acepción alemana de Dichter--
como aquél en relación con la palabra verdadera y con la elocución de
un sentido auténtico, paradójicamente inefable. Desde el punto de vista
aquí elegido, escritor es alguien que desea alcanzar la destreza literaria
para convertirse --como dijera Montaigne, el primero de esta secuencia--
en un hombre entre los hombres. Desde luego, tanto la idea de poeta o
Dichter como la de escritor son parte de un capital simbólico que nos
sirven para articular, a través de la lectura, nuestra relación con el
mundo. Se atribuyen diversas funciones a tales modelos y a través de
esas funciones se exige del arte y del pensamiento los cometidos que
siglos antes se hubiesen atribuido a la religión, o a la monarquía
designada por la divinidad y sus representantes.
Entre mediados y finales del siglo XIX se erigieron diversas figuras de
escritor que poseen alcance universal por su influencia: el santo laico
que se sacrifica en aras del arte, Gustave Flaubert; el héroe intelectual,
Emile Zola, y el maldito, Charles Baudelaire. Estas figuras cumplen
papeles distintos como organizadores de nuestra percepción de la
relación entre pensamiento y mundo. En 1857 se publican Madame
Bovary y Les fleur du mal. Flaubert proclamó después la frase más
comentada de la literatura moderna, Madame Bovary c’est moi. Una
frase que desafía cualquier voluntad hermeneútica e invita al decorado
alegórico: ¿se refiere a la novela, o al personaje, o al género, o a la
mujer; o a que su ser auténtico es un ser no auténtico, novelesco,
inexistente; o al estilo; o a que es nada; o a que es un ser envilecido, o a
que, como si fuese un ejemplo de Marx, él también es fetiche,
mercancía, puro trabajo incorporado? Cuando Baudelaure, escribiendo
precisamente sobre Madame Bovary, postula --de modo todavía más
enigmático que el de Flaubert para su época-- que la lógica de una obra
literaria sustituye cualquier postulado moral, no hace más que expresar
el modo en que los clérigos laicos del siglo XIX, huyendo de la otra
teología, desarrollan e hipostasian la teología del arte. De las muchas
causas que se vinculan con el desarrollo de esta teología novísima, aquí
interesa una en particular. Aquella que vincula la absolutización del arte
con una reacción ante algo que empieza a percibirse con fuerza: el
surgimiento histórico de la muchedumbre, la multitud, la masa, formada
por los habitantes de las metrópolis, y entre ellos, por las mujeres. No es
casual que las cortesanas y las prostitutas, mujeres de la vía pública,
sean convertidas en emblemas de esa presencia. Masa y mujeres son
extremos odiados, despreciados y temidos por casi todos los grandes
artistas del XIX. Satanizadas o ligadas a lo banal, a lo frívolo, a la vida
de la apariencia, las mujeres aparecen en la vida social como un
conjunto que exige, reinvidica y consume. Esto ultimo es lo nuevo; la
voluntad afirmativa del consumo. Así Baudelaire en Mon couer mis à nu:
“Cuando las mujeres son lo contrario del dandy producen horror. Tiene
hambre y quieren comer; tiene sed y quieren beber; están en celo y
quieren joder. ¡Qué mérito! Las mujeres son naturales, o sea,
abominables”.
Un dilema de hierro para las mujeres. O son como los dandys
--escaparate, apariencia, pura imagen-- o son, aún peor, naturales. Esta
observación acerca de esos otros (dandies) que son otras (mujeres) es
característica del siglo XIX, y está presente en las dos figuras de escritor
tratadas hasta ahora: rechazo de la masa y del mundo; rechazo de la
mujer. El santo laico se abismará en el rechazo del mundo para crear,
mientras que el maldito cifrará su ser en el rechazo de la mujer. Hay una
tercera figura, enormemente influyente, que encarnó Émile Zola,
representante y cristalizador de un término que aún hoy muchos
detestan pero del cual es casi imposible escaparse: intelectual Como
sustantivo, la palabra empezó a usarse alrededor de 1898, en torno a a
la posición tomada por Zola en el caso Dreyfus, inicio europeo de las
oleadas de antisemitismo en su forma estrictamente moderna, que
culminó en el Holocausto. El caso, en el que el oficial judío francés
Dreyfuss fue acusado de espionaje a favor de los alemanes y
condenado a prisión, dividió a los pensadores y creadores franceses. Y
abrió un época nueva con nuevas funciones sociales. Que los
protagonistas advirtieron la novedad de la situación se ve en una carta
del eminente Brunetiére, antidreyfussiano notorio, publicada dos días
después de que Zola diera a conocer su famosísima Yo acuso (carta al
presidente de la República francesa en la que denunciaba que las
arbitrariedades del juicio contra Dreyfuss, al tiempo que reclamaba una
revisión del proceso):
“En cuanto a M. Zola, ¿porqué no se ocupa de sus propios asuntos? La
carta Yo acuso es un monumento de estupidez, presunción e
incongruencia. La interferencia de este novelista en un asunto de justicia
militar no me parece menos impertinente de lo que me parecería la
intervención de una capitán de policía en un problema de sintaxis o de
versificación. Y en cuanto a su petición (de la revisión del juicio) que está
circulando entre los Intelectuales, el mero hecho de que se haya creado
una nueva palabra, intelectuales, para designar, como si se tratase de
una aristocracia, a individuos que viven en laboratorios y bibliotecas,
constituye una de las más ridículas excentricidades de nuestro tiempo: la
pretensión de elevar a escritores, científicos, profesores y filólogos al
rango de superhombres.” 1
Zola, ese intelectual recién nacido que Brunetiére escarnece, se
considera singular e inédito y se percibe como miembro de una
aristocracia del pensamiento: es la tercera de las figuras de escritor que
atraviesa el fin de siglo, y junto con las del maldito y del santo del arte,
una de las más poderosas: lo ha sido, al menos, hasta los años sesenta
de nuestro siglo. Es el complemento del santo laico de la literatura,
Flaubert y del misógino maldito, Baudelaire. Después surge otro, que es
emblema de algunas de estas nuevas funciones de escritor, aunque su
perfil sea más difícil de definir que los anteriores. Entre los dreyfussistas
convencidos circulaba un joven mitad judío mitad gentil, que visitó a
Anatole France en la Academia para pedirle su adhesión al manifiesto de
Zola, y que luego, cuando Zola fue juzgado por difamación de los
militares que habían absuelto a Esterhazy, culpable de la acusación de
Dreyfuss, asistió todos los días al juicio, provisto de un termo de café y
muchos sandwiches. Era Marcel Proust, un muchachito mundano que
tras las muertes sucesivas de su padre y de su madre (1903, 1905) se
encerró a escribir. Es verdad que Proust se aísló como Flaubert, en aras
de la literatura, pero el resultado fue muy distinto al flaubertiano. Se
1 citado por Víctor Brombert en The Intellectual Heroe- Studies in the French Novel-1880-1955,
J.B.Lippincot Company, Filadelfia-Nueva York, 1961, pág. 23.
puede contar el argumento de Madame Bovary, el de “Un coeur simple”,
incluso el de Bouvard y Pecuchet, pero nadie podría resumir el de A la
recherche du temps perdu, porque carece de él. Las razones son
formales.
En realidad, Proust sustituyó la historia, e incluso la trama, por un modo
conocido pero hasta ese momento solo subalterno de representación de
la vida social en la intimidad, un modo despreciado y ancestral: el
chisme. término que hay que analizar con toda la seriedad del caso y sin
ningún matiz de desprecio. Y, por azares de contemporaneidad, junto a
estos modelos aparecieron los modelos de Freud. Recordemos que sus
escritos sobre la histeria son contemporáneos de Yo acuso. Desde la
perspectiva aquí utillizada, puede decirse que, como Proust, Freud
también puso, en el centro del pensamiento de su época, lo que Proust
colocó en el de la literature: el chisme.
Un saber del fragmento
En castellano hay dos etimologías para el término “chisme” y el cruce de
ambas da un resultado muy interesante. Por un lado viene de “chisma”
(del latín pero derivado del griego, schisma, división, cisma); por otro,
viene del árabe (yizm, parte de un todo que se ha roto o rajado, cosa
muy pequeña y sin importancia)2. Además, la familia semántica en la que
se inscribe (Historia, anales, biografía, crónica, cronicón, cuento, enredo,
epopeya, fastos, gesta, habladuría, hablilla, hagiografía, historieta,
patraña, leyenda, murmuración, relato, semblanza, tradición) le reserva
2 En el castellano peninsular se utiliza todavía, además de la raíz griega, compartida con el castellano
americano, la raíz árabe. Por ejemplo: “¿cómo funciona este chisme?” (cosa).
un matiz de peculiar beligerancia, ya que por chisme se entiende la
noticia verdadera o falsa que se repite hasta indisponer a unas personas
con otras o para murmurar de algunas. Supone así una intención
divisoria, con lo cual remite fantasmagóricamente al yizm árabe, aquella
parte ínfima, pequeña, sin importancia, de un todo que se ha rajado: el
chisme sería no sólo la pieza rota sino el proceso que llevó a la
fragmentación.
El chisme, dice Eve Kosofsksy Sedgwick 3, es una anti-taxonomía, una
acumulación de informaciones no clasificables, el intento inacabable de
descubrir las categorías sexuales y sociales en que se agrupan los
humanos, sus géneros y sus alianzas. Pero no constituye únicamente
una antitaxonomía, es decir, un saber caótico e incompleto, sino,
históricamente, un arte precioso y devaluado, inmemorialmente
asociado, en el pensamiento occidental, a sirvientes, homosexuales y
mujeres. Esta definición permite evocar, al menos en castellano, el
schisma griego y latino --la división, el cisma: aquel fragmento de
información que puede dividir a quienes constituyen una amenaza para
otros más débiles—y también el yizm árabe: ese trozo sin importancia
de algo roto. Se trata de una información que no tiene que ver con la
trasmisión de las noticias (“ha muerto el rey”, “la batalla se ha perdido” o
“se ha ganado”) sino con la adquisición de infinitesimales pedacitos de
saber sobre otros, de recursos y trucos necesarios para formular
hipótesis provisionales acerca de las distintas clases de personas e
identidades (sexuales) que podemos encontrarnos en el mundo y de las
3 en Epistemology of the Closet, University of California Press, Berkeley, Los Angeles,
1990, pág. 23.
que, si se es un sirviente, un homosexual o una mujer, hay que estar
preparado para defenderse.
En la historia de la literatura este saber se alojaba en la comedia, la
fábula, los géneros no serios. A principios del siglo XX el saber de los
subalternos –como se diría en los estudios culturales- se desplaza hacia
el centro. Se debe precisamente a Freud y a Proust (y después a Joyce,
entre otros) el despliegue de este saber hacia la centralidad del sistema
literario. Mejor dicho: el traslado de este saber oscuro de cocinas y
retretes a los salones y a las consultas médicas.
Podríamos decir que el nuevo siglo en el que Freud va ocupar su lugar
empieza así desplazando al santo del arte (Flaubert y también Mallarmé)
y poniendo en su lugar al artista chismoso: se pasa de Madame Bovary
c´est moi a una proposición de criado o portera, que se puede resumir
en la fórmula casual e intercambiable del chisme: yo sé una cosa. Todo,
en esta proposición, es mínimo y aleatorio: se sabe una cosa, no la cosa
ni todas las cosas. Recordemos que en la estructura verbal del chisme
no se dice tampoco yo sé a secas (lo cual elevaría la proposición a otro
plano ontológico) sino que ese yo sé está únicamente referido a una
cosa. Muchas novelas de las primeras décadas del siglo XX se apoyan
en esa acumulación de datos ínfimos, siempre parcial y despedazada
aunque inextingible. Dentro de esa línea es por ello central el papel de
Proust, que hace de ese saber fragmentario la materia misma de su
creación.
Y ¿cómo encaja Freud en la estirpe literaria? Es escritor a la manera de
Montaigne, como un hombre entre los hombres; pero no tiene nada de
maldito a la Baudelaire ni de santo del trabajo estético a la Flaubert. En
cambio, es tentador proponerlo como una figura que mezcle al chismoso
Proust con, insólitamente, una suerte de preceptor germánico. De algún
modo se puede situar aquí a Thomas Mann, figura que parece ajena a la
serie aqui propuesta aunque que no lo sea del todo, ya que los
preceptores vigilan la intimidad para que no se desborde. Freud
resultaría de mezclar a Proust con cierto talante a la manera de Mann, a
quien no se le escaparon nunca las consecuencias públicas de las
conductas privadas y por eso las admnistró con tanta eficacia en su obra
narrativa y en sus diarios, ¿cómo, en suma, definir a Freud?
Como Proust, presta su escucha a los relatos de la vida familiar, como
Proust, presta la mirada. Cuenta y recoge, como Proust, versiones de
versiones de versiones y no duda en “armar” con eso sus casos. Así
como el narrador Marcel espía a Charlus y a Jupien, así el narrador
Freud recoge, en sus casos de finales del siglo XIX, como una portera,
los chismorreos de Dora, del padre de Dora, de la amante del padre de
Dora, para elaborar, a la manera de Proust, antitaxonomías.
Antitaxnomías: formas de saber sobre los otros que se resistan a la
clasificación médica o psiquiátrica corriente, que borren, como hacen los
chismes, las fronteras claras entre lo sano y lo enfermo, entre lo bueno y
lo malo, entre lo elevado y lo abyecto.
Este borramiento es una de esas características suyas que lo vuelven
más complejo y rico que cualquiera de sus oponentes; Freud está aquí
más cerca de los sirvientes, los homosexuales y las mujeres que de los
hombres. Porque instaló en el centro prestigioso de la cultura occidental
algo que era marginal, destinado genéricamente a la farsa y a la
comedia: la escucha espiona, la escucha tras la puerta de bufones,
idiotas, cocineras. Esa escucha que, como la mirada de Proust o como
la advertencia torturada de Mann en sus diarios respecto de sus propias
apetencias, cristaliza en un discurso.
Como Marcel en el burdel de hombres en el que sorprende al barón de
Charlus, Freud no es protagonista sino cronista. Su figura no es la de un
marginal, ni un maldito, ni un santo. Es un cronista que además se
apropia al vuelo del tono de Thomas Mann. el tono del preceptor que
conoce el chisme (el saber despreciable y maledicente) y es capaz de
articularlo dentro de un proceso educativo destinado a la sociedad: la
esfera privada y la pública se cruzan en una centralidad inédita de la
dimensión íntima. Por eso en el psicoanálisis el preceptor y el chismoso
se unen. Con el chisme convertido en el centro del saber literario ligado
a la exploración de la intimidad se incorpora la serie femenina,
homosexual y sometida, a la gran tradición de Occidente. Los grandes
géneros y los estilos elevados se funden, finalmente, con el discurso de
aquel saber ínfimo y fragmentario que Proust convirtiera en mirada,
Thomas Mann en problema moral y Freud en escucha.
Nora Catelli
Ponencia presentada en Barcelona, en 1995, en Espai Obert.
También podría gustarte
- Carol Gilligan CompletoDocumento14 páginasCarol Gilligan CompletoRuth HuancaAún no hay calificaciones
- Lirico 505 7 Los Manuscritos de Borges Imaginar Una Realidad Mas Compleja Que La Declarada Al LectorDocumento9 páginasLirico 505 7 Los Manuscritos de Borges Imaginar Una Realidad Mas Compleja Que La Declarada Al LectorJARJARIAAún no hay calificaciones
- Articulo de Silvia Hueso FiblaDocumento4 páginasArticulo de Silvia Hueso FiblaPetra2021Aún no hay calificaciones
- Planilla Acta Volante Importante para Cualquier AñoDocumento1 páginaPlanilla Acta Volante Importante para Cualquier AñoPetra2021Aún no hay calificaciones
- Vanguardia y Kitsch ResumenDocumento1 páginaVanguardia y Kitsch ResumenPetra2021Aún no hay calificaciones
- 1° Año-Prácticas Del LenguajeDocumento27 páginas1° Año-Prácticas Del LenguajePetra2021Aún no hay calificaciones
- CENS 456 Lengua y Comunicación S 12Documento2 páginasCENS 456 Lengua y Comunicación S 12Petra2021Aún no hay calificaciones
- Los Archivos de Narrativa de Manuel Puig ANATRADocumento22 páginasLos Archivos de Narrativa de Manuel Puig ANATRAPetra2021Aún no hay calificaciones
- Cosmovisión Mitica y Legendaria - Corpus 2012Documento39 páginasCosmovisión Mitica y Legendaria - Corpus 2012Petra2021Aún no hay calificaciones
- Silvia Saitta Sobre Artl PigliaDocumento3 páginasSilvia Saitta Sobre Artl PigliaPetra2021100% (1)
- Programa 1 Año Lengua y LiteraturaDocumento2 páginasPrograma 1 Año Lengua y LiteraturaPetra2021100% (1)
- Taller 13Documento4 páginasTaller 1312345Aún no hay calificaciones
- Claves Sia de HumveeDocumento113 páginasClaves Sia de HumveeDanielAún no hay calificaciones
- Procesosvolitivosdiapos 161103000638Documento20 páginasProcesosvolitivosdiapos 161103000638Jonathan Navas CerezoAún no hay calificaciones
- Tanque HidroneumaticoDocumento30 páginasTanque HidroneumaticoSilvera Mendoza DikeyAún no hay calificaciones
- Ingeniería Civil - Chachapoyas - 202201Documento23 páginasIngeniería Civil - Chachapoyas - 202201NILTON BAUTISTA DIAZAún no hay calificaciones
- Catedra 3º. El Buen TratoDocumento2 páginasCatedra 3º. El Buen TratoIRINA ORTEGAAún no hay calificaciones
- Manual Del Usuario IurixDocumento34 páginasManual Del Usuario IurixAnIbal GonzaLezAún no hay calificaciones
- Complemento Guia # 8Documento8 páginasComplemento Guia # 8Juan HernandezAún no hay calificaciones
- Informe Final 1Documento12 páginasInforme Final 1daniloAún no hay calificaciones
- Introducción A La ExergíaDocumento10 páginasIntroducción A La Exergíanelson ramirezAún no hay calificaciones
- Microbiologia de La LecheDocumento43 páginasMicrobiologia de La LecheYotnan Solórzano100% (1)
- Remedios MedicinalesDocumento3 páginasRemedios MedicinalesCyber InfinitumAún no hay calificaciones
- Libro de Job NTIIDocumento6 páginasLibro de Job NTIIGabriel RevolloAún no hay calificaciones
- Proyecto FerreteriaDocumento40 páginasProyecto Ferreteriaangie illidgeAún no hay calificaciones
- Vete Vive DevénDocumento14 páginasVete Vive DevénGuissgreatAún no hay calificaciones
- CASO PRÁCTICO 1-G1 RSTDocumento3 páginasCASO PRÁCTICO 1-G1 RSTGeraldine Mariela Velasquez Crespin100% (1)
- Guia 1er Lapso 2022 2023 Ue Dr. Jose Maria VargasDocumento15 páginasGuia 1er Lapso 2022 2023 Ue Dr. Jose Maria Vargaswilmen gonzalezAún no hay calificaciones
- Actividad de Diagnostico Eje 3 en WordDocumento10 páginasActividad de Diagnostico Eje 3 en WordRobin SanzAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer ChicleDocumento18 páginasCómo Hacer ChicleJuan Cleto Peña VillarrealAún no hay calificaciones
- 801 InformaticaDocumento2 páginas801 InformaticaJuliana Martinez0% (1)
- 61 Eje1 t1 PDFDocumento22 páginas61 Eje1 t1 PDFRicardo Valenzuela VargasAún no hay calificaciones
- Trabajo ColaborativoDocumento5 páginasTrabajo ColaborativoLuis Enrique Alvarez GuerreroAún no hay calificaciones
- Tarea 7Documento5 páginasTarea 7oriannaAún no hay calificaciones
- Clen 1Documento2 páginasClen 1Juan Carlos Alonso JuárezAún no hay calificaciones
- Fundamentos Biblicos Sobre El Diezmo MonografiaDocumento13 páginasFundamentos Biblicos Sobre El Diezmo MonografiaJoao LimachiAún no hay calificaciones
- Taller 2 - Silvia Juliana Pérez HerreraDocumento2 páginasTaller 2 - Silvia Juliana Pérez HerreraSilvia PerezAún no hay calificaciones
- Inovación Tecnologica-Act1Documento8 páginasInovación Tecnologica-Act1ciro terrazas100% (1)
- Infarto Agudo Al MiocardioDocumento13 páginasInfarto Agudo Al MiocardioDiego GalazAún no hay calificaciones
- Dictamen Fiscalía Gral. Ante La Cámara Nacional de Apelaciones en Lo ComercialDocumento13 páginasDictamen Fiscalía Gral. Ante La Cámara Nacional de Apelaciones en Lo ComercialfedericoavilaboxeoAún no hay calificaciones