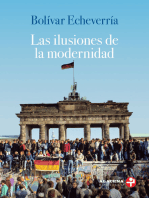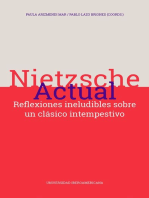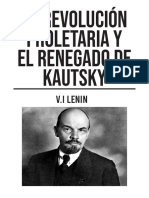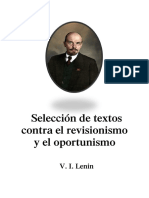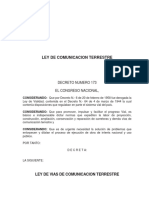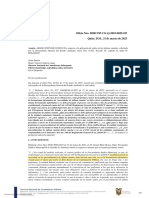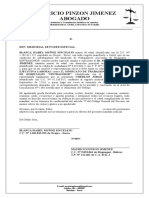Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Casanovas Experiencia y Estrategia en Daniel Bensaid
Casanovas Experiencia y Estrategia en Daniel Bensaid
Cargado por
Federico FlacoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Casanovas Experiencia y Estrategia en Daniel Bensaid
Casanovas Experiencia y Estrategia en Daniel Bensaid
Cargado por
Federico FlacoCopyright:
Formatos disponibles
4
plural2
plural2
Experiencia y estrategia en Daniel
Bensaïd
Marc Casanovas
La fecha en que yo oía el sonido de la campanilla del jardín de Combray, tan dis-
tante y sin embargo interior, era un punto de referencia en esta dimensión enorme
que yo no me conocía. Me daba vértigo ver tantos años debajo de mí, aunque en mí,
como si yo tuviera leguas de estatura.
Marcel Proust, En busca del tiempo perdido
Apuntalar los puntos de referencia en esta dimensión enorme de tiempo no
vivido que, para abreviar, llamamos capitalismo no es tarea fácil. El Capital
de Marx, nos viene a decir Bensaïd en Marx intempestivo, podría entenderse
como un salto de lo ontogenético a lo filogenético en esta “búsqueda del tiem-
po perdido”: “en Marx, como en Proust, el tiempo perdido es el tiempo sin
cualidad de un dios cronometrista. Sin memoria ni música, simple patrón de
una historia insoportable, ese tiempo desesperadamente vacío de la abstracción
relojera y monetaria encadena sus períodos sombríos, siguiendo el cambio pu-
ramente indiferente de la progresividad (…)” (Bensaïd, 2003: p. 123).
Esa “progresividad indiferente” elevada a programa político por la social-
democracia europea/1, hará que mientras acumula fuerzas pasivamente espe-
rando el colapso del capitalismo por “muerte natural” se encuentre ella misma
colapsada y aprobando créditos para la primera Gran Guerra mientras espera
con paciencia “pacifista” que la inmensa carnicería acabe; para luego retomar
(tras el “paréntesis histórico”) el inexorable camino del Progreso que lo hará
pasar de nuevo (esta vez con “la ayuda” de la burocracia estalinista) por otro
“accidente histórico” como son las cárceles fascistas y posteriormente la Se-
gunda Guerra Mundial. Sin duda, las representaciones que uno se hace de la
historia tienen consecuencias para la práctica política; y el Happy End del “fi-
1/ “(...) vicio secreto de la socialdemocracia desde su origen, el conformismo no afecta solo su táctica polí-
tica sino también sus concepciones económicas. Nada corrompió más al movimiento obrero alemán que la
convicción de nadar en el sentido de la corriente, en el sentido en el cual creía ir. Desde allí, no había más
que dar un paso para imaginar que el trabajo industrial, incluido en la marcha del progreso técnico, era de
por sí una actividad política.” Walter Benjamin, “Tesis XI”, citado en Löwy (2012: p. 115).
VIENTO SUR Número 145/Abril 2016 93
“... abrir un espacio nal de la historia”, décadas después del “pacto de
de experiencia en el posguerra” y el “compromiso histórico”, puede
presente que pueda servir de epílogo y consecuencia lógica de dicha
sacudir su acepta- representación.
ción fatalista.” Pero dicho así parecería que esta “represen-
tación” se trataría de un “malentendido o error
teórico” que podría ser corregido simplemente
con el debido rigor “analítico”. Sin embargo, este “malentendido” está estre-
chamente ligado a unos intereses y unas prácticas materiales que lo confirman
en las virtudes de su “error” a través de su experiencia cotidiana/2. A evitar esta
confusión “categorial” nos invitaba Trotsky cuando en su Lenin nos refería
esta anécdota de principios del siglo XX en la vieja Iskra: “El centro ideológi-
co de la socialdemocracia era entonces Alemania y nosotros seguíamos con la
mayor atención la lucha de los ortodoxos contra los revisionistas en aquel país.
Vera Ivanovna, a la menor oportunidad decía: —Todo esto es así. Acabarán
con el revisionismo y restablecerán a Marx, conquistarán la mayoría, pero,
a pesar de todo, seguirán viviendo con el Kaiser. —Y tenía razón” (Trotsky,
1972: p. 101). En este sentido, y tirando de los debidos hilos, podríamos decir
que en esta pequeña anécdota se resume gran parte de la tragedia de un siglo.
En efecto, es en las postrimerías del siglo XIX principios del XX (y no en
tiempos de Marx y Engels) cuando se conforman los partidos como estructuras
de organización estable vinculadas a la institucionalización parlamentaria. Y
es en este punto (la comprensión de la forma partido, su papel histórico, su
realidad social, su carácter permanente…) donde se librarán grandes batallas
ideológicas vinculadas directamente a sus prácticas materiales. Tal como seña-
la Bensaïd en Marx ha vuelto: “No es casualidad que la primera literatura so-
ciológica sobre los partidos políticos, y en concreto los clásicos de Ostrogors-
ky y Robert Michels, daten de principios del siglo XX, así como las grandes
controversias sobre la burocratización del movimiento obrero, en especial de
Georges Sorel y Rosa Luxemburg (…)” y continúa citando a Michels:
2/ “En el paradigma marxista, las crisis siempre han llegado puntualmente en los momentos en que su objeto
de estudio fundamental —el capitalismo como sistema— parecía cambiar sus puntos de referencia, o sufrir
mutaciones inéditas e impredicibles (…) Esto es lo que pasó en 1889, cuando Bernstein propuso ‘revisar’
radicalmente el marxismo a la luz de su supuesta incapacidad de ser justo con la complejidad de las clases
sociales modernas, y con la adaptabilidad del capitalismo contemporáneo. Bernstein aconsejaba el abando-
no de la dialéctica derivada de Hegel, y de la noción de revolución, y la consecuente reorganización de la
política de la II Internacional en torno a la democracia de masas y el proceso electoral. Son precisamente
estos rasgos del primer posmarxismo los que reaparecieron a finales de los 70, cuando comenzaron a rea-
parecer en cantidades cada vez mayores versiones más sofisticadas de ese diagnóstico y de su prescripción
(ningún pronunciamiento marca esta reaparición cíclica del posmarxismo como el de Bernstein, pero el libro
de Hindess y Hirst de 1977 sobre El Capital puede entenderse como la primera golondrina, mientras que
Hegemonía y estratégia socialista de Laclau y Mouffe, de 1985, muestra una migración cruzando el cielo a
todo vapor)”. Jameson, 2014: p. 414.
94 VIENTO SUR Número 145/Abril 2016
“Una ley social insoslayable es que todo organismo de la colectividad, nacido de la
división del trabajo, una vez consolidado crea un interés particular, que existe en sí y
por sí. Y aún más: las capas sociales cumplen distintas funciones, tienden a aislarse,
a dotarse de los órganos aptos para defender sus intereses particulares, para transfor-
marse finalmente en clases distintas” y concluye proféticamente: “el día que el gobier-
no alemán quiera darse el lujo de dar el paso de liberar un ministerio, puesto que los
socialistas son fáciles de contentar, el virus reformista se extenderá por gran parte de
Alemania” (Bensaïd, 2012: p. 109).
Este fragmento de un autor de principios del siglo XX cuyas implicaciones
reverberan a lo largo del XX y XXI “enriquecidas” con la experiencia de la
contrarrevolución estalinista después de la revolución de octubre y las grandes
derrotas del movimiento obrero, es solo un punto de partida para entender por
qué el pensamiento de Bensaïd gravita sobre la necesidad de dotarse de prác-
ticas y formas de organización democráticas que condensen en su seno todas
las experiencias y lecciones que permitan hacer de estas organizaciones y estas
prácticas una herramienta útil para la revolución en la actualidad y no para su
contrario.
En este sentido, el estudio y la actualización de los debates en el seno de la
II Internacional y la relectura crítica y a contrapelo de la recepción contempo-
ránea del pensamiento de Lenin y sus nociones de crisis revolucionaria o par-
tido estratega, nada tienen de nostalgia dogmática. Son puntos de referencia,
cristalizaciones de experiencia histórica, puntos de partida de un pensamiento
estratégico, cuya función principal es la de abrir un espacio de experiencia en
el presente que pueda sacudir su aceptación fatalista e ineluctable a través de
hipótesis de trabajo que puedan subvertirlo y transformarlo; un pensamiento
extemporáneo e intempestivo que rompa con los reflejos condicionados del
conformismo, permutando las campanas de Pávlov por las de la revolución.
Por eso, las formaciones anuales de Bensaïd en los campamentos de la IV
Internacional a los jóvenes militantes, repasando las grandes controversias del
movimiento obrero, lejos de representar una arqueología filológica, reverbera-
ban con fuerza sobre las tareas del presente. La crítica al marxismo cientifista
y determinista que se encontraba en partes iguales en el revisionismo de la II
Internacional y en el “Diamat” estalinista: un “socialismo fuera del tiempo”
que se sustenta sobre la idea de un progreso lineal del movimiento obrero y la
humanidad ligado al avance de la ciencia y la técnica; la crítica a la “ortodoxia”
o el “radicalismo pasivo” de un Kautsky donde la revolución aparece como
un hecho “objetivo” sujeto a las “leyes de la historia” y que por tanto no debe
prepararse, ésta en todo caso vendrá sola independientemente de los actores en
juego, de manera que la tarea estratégica del partido y del movimiento obrero
es la de ir conquistando posiciones electorales e institucionales en el seno del
Estado capitalista sin problematizar su naturaleza de clase, sin plantearse su
superación en pro de otra institucionalidad, de otras formas de poder popular.
VIENTO SUR Número 145/Abril 2016 95
Pero también la crítica al evolucionismo izquierdista de un Pannekoek, donde
los consejos obreros aparecen como la única consigna, forma válida y legítima
de autoorganización obrera independientemente del contexto y del momento
del ciclo de la lucha de clases en el que se esté inmerso, dejando ya atrás, en
el “basurero de la historia”, otras formas de organización popular como sindi-
catos y partidos… No es extraño, pues, que en este contexto, los debates que
se daban en aquel momento sobre las tareas de las nuevas agrupaciones de la
izquierda, sobre el reformismo y el autonomismo en la época de los movimien-
tos antiglobalización adquirieran aquí mayor profundidad histórica e ilumina-
ran con otra luz un pasado de derrotas (Bensaïd, 1987).
Así, frente a estas grandes maquinarias de la historia y sus movimientos
autómatas, se perfilaba con mayor contraste el “profeta mesiánico” que dor-
mitaba en su interior: las lecturas heterodoxas y originales que Bensaïd hacía
del pensamiento de Lenin, Trotsky o Rosa Luxemburgo (Sanmartino, 2006)
transitaban a través de la capacidad creativa de las masas, de la democracia
socialista, de la discordancia de los tiempos y su importancia para entender
las tareas de la lucha revolucionaria, de su concepción de la política no como
simple reflejo de las relaciones de clases sino como un campo relativamente
autónomo donde la forma partido no puede confundirse con la clase, abriendo
así las ventanas a la pluralidad partidaria de la clase, a la autonomía necesaria
de los movimientos respecto a los partidos, rompiendo con la visión monolítica
y policial que nos había legado el estalinismo y poniendo la democracia como
factor imprescindible para que la centralización de las experiencias militantes
fueran eficaces y no se trocaran en pesadillas orwellianas; una comprensión de
la lucha de clases en las antípodas de esos compartimentos estancos esculpi-
dos en el granito del positivismo, una comprensión relacional, donde la clase
se constituye a través de la lucha y su autoorganización, y donde el “partido
estratega” intenta moverse en la discordancia de los tiempos sociales como
catalizador, como “magdalena proustiana” que refracta toda una experiencia
histórica para así precipitar sus posibilidades/3.
Pero es la “tensión gravitacional” a la que nos referíamos más arriba la que
explica y organiza todo el heterogéneo universo del pensamiento de Bensaïd y le
da coherencia. Un pensamiento de la praxis. No pocas veces hemos podido com-
probar cómo desde el ámbito académico se celebra la obra de Daniel Bensaïd pero
se arruga ligeramente la nariz ante las referencias clásicas del movimiento obrero
3/ “El Marxismo Revolucionario lucha por el centralismo democrático. Pero la palabra centralismo no debe
ser tomada en primer lugar desde un punto de vista organizacional, y de ninguna manera es necesariamen-
te administrativa. Es político. ¿Qué significa “centralismo”? Significa la centralización de experiencia, de
conocimiento, de conclusiones sacadas de la militancia. Aquí nuevamente, se ve un tremendo peligro para
la clase obrera y el movimiento trabajador, si no hay tal centralismo de experiencias (este es el peligro de
la sectorialización y la fragmentación), a nadie se le permite sacar conclusiones adecuadas para la acción”.
Ernest Mandel, 1983.
96 VIENTO SUR Número 145/Abril 2016
y revolucionario (Lenin, Trotsky, Luxemburgo, Che Guevara, Mandel…), como si
de una molestia que hay que soportar se tratara para poder penetrar en la riqueza de
su pensamiento. Y al revés; no pocas veces hemos podido comprobar cómo desde
el ámbito más estrictamente militante se reivindica su figura con emoción, se re-
cuerdan y se utilizan sus textos de formación de militantes, a la vez que se muestra
cierta impaciencia con sus referencias literarias o filosóficas: Juana de Arco, Pascal,
Proust, Péguy, Benjamin, Blanqui, Debord, Derrida, Nietzche y tantos otros… Y,
sin embargo, a nuestro entender, estas reservas mentales, esta separación, representa
un craso error, una absurda mutilación, que nos aparta del esfuerzo necesario para
penetrar en los elementos más originales y fértiles de su obra.
Después de todo, el problema fundamental de ese “gran rodeo” que marcó
al “marxismo occidental” desde los años 20 a los 60, período que comprende
el auge del fascismo y la contrarrevolución estalinista, fue no tanto el “despla-
zamiento” del pensamiento marxista del eje político-económico al estético-
filosófico, como, ante todo, el divorcio estructural entre la teoría y la práctica
del cual dicho desplazamiento era un síntoma (Anderson, 1979).
Que este ámbito, aparentemente tan ajeno a la praxis revolucionaria, pudo
servir también de simiente para, posteriormente, pensar nuevos paradigmas de
la acción política lejos de la esclerosis de los partidos comunistas, es algo que
el mismo Perry Anderson reconocerá y que postulará programáticamente (el
diálogo sintético entre las corrientes filosóficas e historiográficas del marxismo
que a nuestro entender la obra de Bensaïd ensaya en gran medida). Nada que
ver pues con hacer de la necesidad “virtud” como cuando Althusser desde el
ostracismo político al que condenaban los partidos comunistas a sus intelectua-
les, postulaba una estricta división del trabajo entre teoría y práctica, fundando
así una especie de “metafísica científica” donde experiencia e historia queda-
rían desalojadas de la teoría marxista y de sus categorías/4.
Es cierto que durante ese período la tradición del marxismo revolucio-
nario, de un pensamiento estratégico vivo vinculado a los problemas de la
práctica revolucionaria e internacionalista, se mantuvo a través del tenue hilo
rojo de la Oposición Obrera, del POUM, de grandes figuras aisladas como
Gramsci que renovaban continentes enteros del pensamiento marxista; de la
4/ Tal como señala Jorge Sanmartino (2007), Rancière, en su libro La lección de Althusser “hace un con-
junto de observaciones sobre las condiciones que hicieron posible y necesario el surgimiento de la teoría
marxista ‘… que se sirve de las formas discursivas de la ideología proletaria: lo que Rancière llama ‘las
voces del taller, los rumores de la calle, las consignas de la insurrección… las formas de la literatura obrera
o popular y de la canción picaresca…’. De alguna manera el discurso científico de El Capital, como el dis-
curso filosófico de los Manuscritos, articula, en el registro de una teoría o de una filosofía determinadas, las
consignas de lucha de los proletarios. Y no solo las consignas: también los sueños. (…) mientras que lo ima-
ginario en el discurso popular puede representar un obstáculo al conocimiento, puede en otras circunstancias
representar una condición de posibilidad del mismo.” Es por este desalojo de la historia y de su experiencia
por lo que Ellen Meiksins Wood también señalará una tónica que atraviesa el pensamiento de Althusser: a
saber, una extraña combinación entre “un determinismo rígido a la vez que demasiada arbitrariedad y con-
tingencia” (César Rendueles, 2013).
VIENTO SUR Número 145/Abril 2016 97
“... la espera de IV Internacional: Trosky, Mandel hasta la LCR y
‘centinela masiánico’ el mismo Daniel Bensaïd. Pero después de sonar
que nos propone es las “campanas de Combray” en los jardines de la
una espera activa.” Sorbona, las sirenas de la rebelión en las fábri-
cas del capital y de la administración burocráti-
ca, después de la nova cançó y el Grandola Vila
Morena… la sonata fúnebre de la contrarreforma liberal y la muerte cósica
del capital se impuso dejando un páramo de silencio ensordecedor en el te-
rreno del pensamiento estratégico. Y muchas de las certezas y el optimismo
histórico que las informaba tuvieron que ser revisadas. Así, ya en 1986, el
mismo Anderson podía escribir:
El curso de la teoría durante estos años no siguió la dirección prevista por mí en un
aspecto absolutamente decisivo. La reunificación de la teoría marxista y la práctica
popular en un movimiento revolucionario de masas experimentó un fracaso en cuanto a
su materialización. La consecuencia intelectual de este fracaso fue la ausencia generali-
zada de un verdadero pensamiento estratégico en la izquierda de los países avanzados,
es decir, de la elaboración de una perspectiva concreta o plausible para una transición
de la democracia capitalista a una socialista. Más que una “miseria de la teoría” lo que
al marxismo occidental le sucedió es una “miseria de la estrategia” (Anderson, 2007:
p. 35).
Enzo Traverso y Michael Löwy coinciden en señalar 1989-90 como el punto
de inflexión que marca el inicio del periodo más prolífico, inventivo y origi-
nal de Daniel Bensaïd/5. Nada menos que en la época del TINA, de la época
de mayor fragmentación y atomización del movimiento obrero y sus institu-
ciones; de las luchas anticoloniales sometidas ya al neocolonialismo; de las
nuevas configuraciones de la división internacional del trabajo y de las nuevas
composiciones de clase en la globalización mercantil; de la cesura que repre-
senta la caída del Muro de Berlín y el fin de la guerra fría: del Fin de la historia
y el nuevo orden internacional, teorizado paradigmáticamente por Fukuyama,
según el cual a partir de ahora la única forma posible de organizar la vida para
la sociedad es a través del horizonte histórico del capitalismo.
Es una época, pues, donde se produce un salto cualitativo (intensivo y ex-
tensivo) sin precedentes de la internacionalización capitalista, de los mercados
financieros, de la lógica mercantil y de la acumulación por desposesión. Esto, a
su vez, genera una crisis de todas las categorías políticas que habían informado
la modernidad, un desajuste infernal entre los espacios vividos y los espacios
de representación, un desquiciamiento de los tiempos y los espacios que parece
hacer imposible construir marcos de experiencia y representación común para
5/ Así se puede leer en el prefacio que hace Enzo Traverso en la edición francesa del libro de Daniel Ben-
saïd: Walter Benjamin: sentinelle Messianique o en Michael Löwy: La herejía comunista de Daniel Bensaïd,
un hermoso texto de homenaje que se puede encontrar en las redes a través de la Revista Espacio Crítico.
98 VIENTO SUR Número 145/Abril 2016
la acción política. Como señalará Bensaïd en Elogio de la política profana:
“Tras haber incorporado al pensamiento político las nociones de no contem-
poraneidad, de contratiempo y discordancia de los tiempos, hoy es necesario
asimismo concebir la producción social y la discordancia de los espacios”.
Es sobre este trasfondo cuando el riesgo y el valor de la “apuesta razonada”
de Bensaïd contra este “veredicto momentáneo” de la historia se nos puede
dibujar con más fuerza. Tal como apunta Enzo Traverso en la presentación
de una reedición de 2010 de Walter Benjamin: centinela mesiánico, entre la
época de 1940 cuando Benjamin escribe las tesis de filosofía de la historia y
1990 cuando Bensaïd escribe Walter Benjamin: centinela mesiánico, hay una
reverberación dialéctica, una cristalización simbólica de todas las derrotas a la
mitad de un siglo y al final del mismo.
¿Cómo volver a pensar estratégicamente en un contexto así? A Bensaïd
siempre le gustaba citar a Deleuze para describir esta tarea: “siempre se vuelve
a comenzar por el medio”; con esto quería salvar la tradición del marxismo y
del movimiento emancipador del impresionismo de las nuevas modas acadé-
micas que proliferaban por entonces a la vez que señalaba la necesidad impe-
riosa de la actualización y renovación de la tradición emancipadora. Como en
la obra de Marcel Proust esta tensión entre tradición y renovación servirá para
“mantener a raya a la moda y la muerte mercantiles” de modo que “el tiempo
reencontrado será el de la obra salvada y la actividad creadora” (2003: p. 124).
Es, pues, en esta época cuando el dialogo de Bensaïd con las experien-
cias de ruptura del pasado y las luchas presentes empiezan a pasar con mayor
fuerza por el tamiz de autores como Péguy, Blanqui o Benjamin. Y bajo esta
luz, los clásicos (Marx, Trotsky, Lenin…) en manos de Bensaïd empiezan a
enriquecerse y ampliarse con implicaciones y resonancias insospechadas que
permitirán rescatarlos de la condescendencia del presente y del conformismo
que siempre amenaza con avasallarlos. De alguna manera, este dialogo hetero-
doxo con autores que han pensado en toda su amplitud la textura de lo histórico
a contrapelo de las visiones lineales, mecánicas y homogéneas que decretan el
fin de la historia, permite a Bensaïd afilar las armas dialécticas para las tareas
del presente y actualizar una temporalidad estratégica, kairológica, abierta a
las bifurcaciones y los contratiempos de la acción política, para así romper con
el continuum de la historia y su veredicto final.
Pero en este escenario que describíamos más arriba, la configuración de una
“apuesta razonada” por la revolución socialista, de un pensamiento ligado a la
praxis, de un revolucionario en un mundo sin revoluciones… todo eso, no puede
dejar indemne a nadie. Para dar constancia de ello Bensaïd gustaba de compararse
con la figura del “marrano”; para explicar esta combinación entre continuidad y
cambio, entre fidelidad a la infidelidad. El ejemplo extemporáneo de los “marra-
nos”, los judíos conversos, cuya judeidad ya no era como la anterior, pero se man-
tenían fieles a esa experiencia previa a su “conversión” forzada (Bensaïd, 2006).
VIENTO SUR Número 145/Abril 2016 99
Como decíamos, esa “fidelidad a la infidelidad” será el parámetro desde el
cual Bensaïd mantendrá su apuesta “pascaliana” con la revolución, su apuesta
melancólica. Una apuesta que, como señala Michael Löwy, pasa a Pascal por
el cedazo de la interpretación marxista de Lucien Goldmann en el Dios Ocul-
to. Por eso esta apuesta tiene un carácter profano, es una apuesta existencial
que le compromete “corriendo el riesgo de perder todo y de perderse” como
explica Löwy, pero en un compromiso que hunde sus raíces en la apuesta de
hacer inteligible el devenir histórico mediante la teoría y la acción para preci-
pitar así la posibilidad de la revolución. En este sentido, será precisamente esta
fórmula religiosa para explicar su militancia, la que le situará en un terreno
profano que contrastará con las apuestas menos mundanas de otros coetáneos
afincados en la tradición marxista y con los que discutirá fraternalmente en
sus obras. Coetáneos, que, frente al periodo de derrota descrito anteriormente,
parecen emprender en sus obras una huida de la historia profana y su devenir
estratégico para así mantener viva la revolución en el milagro del “aconte-
cimiento” sin historia. Autores que de distintos modos tratarán de romper el
tiempo homogéneo y vacío del reloj y el hechizo de la mercancía mediante una
huida hacía “el Ser”, hacia la “unicidad del acontecimiento” o hacía un sujeto
hipostasiado, fuera del tiempo y de la historia; lo que Henri Maler llama la
“ontologización de lo posible” (Bensaïd, 2013: p. 21). Planteamientos donde,
ya sea el proletariado, el obrero-masa, la multitud o el precariado... aparecerán
como “sujetos latentes” de la Historia, ahora con mayúsculas, portadores ya
de la crítica y la emancipación, ahorrándonos así la ardua y prosaica tarea de
levantar una estrategia inscrita en el devenir mientras esperamos el milagro del
“acontecimiento”.
Pero Bensaïd no puede escapar, sin traicionarse, a su propia elección: la
tensión militante entre teoría y práctica. Por eso la espera de “centinela mesiá-
nico” que nos propone, es una espera activa, donde la posibilidad del “acon-
tecimiento” se permuta en “coyuntura” (acción política y proceso social a la
vez); partiendo de la comprensión de que no hay más tiempo que el nuestro “el
de los trabajos y las penas, las agonías y los amores”. Es por todo ello que huye
como de la peste de toda “sustancialización”, de toda comprensión suprahistó-
rica donde el Capital iría engendrando pasiva, lineal y progresivamente, como
en un juego de engranajes contradictorios, su propio sujeto enterrador. Frente a
esta visión, Bensaïd rescata a un Marx intempestivo que inaugura “otra escritu-
ra de la historia”, donde ésta, como decía Engels, “no hace nada”. En Bensaïd,
pues, los sujetos de cambio se constituyen mediante la lucha contra las relacio-
nes de dominación y explotación, el tiempo es una relación social donde kairos
no es el acontecimiento milagroso, sino el tiempo pleno, la “coyuntura” crítica,
el “aquí y ahora” de los posibles en cada situación.
Experiencia y estrategia, pues: no hay huida hacia delante ante la propia
historia, no se puede escamotear el balance crítico de la propia tradición si se
100 VIENTO SUR Número 145/Abril 2016
quiere mantener viva la llama de la revolución. Las luchas presentes en su ins-
tante de peligro actualizan las bifurcaciones y los caminos no cotejados de un
pasado que reclama no ser repetido como un perpetuo acto fallido sino trans-
formado. “Necesitamos nuevas experiencias fundadoras” para hacer avanzar el
pensamiento estratégico y las hipótesis de transformación, apuntaba Bensaïd.
El veredicto del fin de la historia no fue tal; tras las ruinas del muro emergió
el zapatismo en Chiapas, un nuevo internacionalismo a través del movimien-
to antiglobalización y las contracumbres, un movimiento obrero que mostró
su vitalidad en Francia en las huelgas del transporte y después junto con los
estudiantes contra el contrato de primer empleo o el tratado constitucional eu-
ropeo; de esas luchas surgieron nuevas experiencias partidarias como el NPA,
en América Latina los procesos bolivarianos, el movimiento ecologista y el fe-
minista volvían a emerger con inusitada fuerza mientras el movimiento contra
la guerra tejía de nuevo el imaginario de un nuevo internacionalismo. Bensaïd
avivaba la “débil fuerza mesiánica” de cada una de estas luchas para hacer
avanzar de nuevo, en cada paso, y en cada experiencia el pensamiento estra-
tégico, la hipótesis de la revolución, la hipótesis de un orden civilizatorio más
allá del capital, la hipótesis de un “ecocomunismo” cuya posibilidad en cada
lucha cobraba actualidad.
Bensaïd falleció poco antes de las revoluciones de la primavera árabe, de la
emergencia del 15M u Occupy Wall Street, de las crisis de régimen en el sur
de Europa y la emergencia de nuevas formaciones políticas que actualizaban
como no hacía décadas los debates estratégicos sobre el poder y cómo cambiar
el mundo.
Decía Walter Benjamin: “La verdad inmóvil que no hace sino esperar al
investigador no corresponde en nada a ese concepto de verdad en materia de
historia. Éste se apoya mucho más en el verso de Dante que dice: una imagen
única e irremplazable del pasado se desvanece con cada presente que no ha
sabido darse por aludido por ella” (Löwy, 2012: p. 72).
Sería imperdonable no “darnos por aludidos” por la obra de Bensaïd en el
actual “instante de peligro”.
Marc Casanovas es miembro del Secretariado de Redacción de VIENTO SUR.
Bibliografía citada
Anderson, P. (1979) Consideraciones sobre el marxismo occidental, Madrid: Siglo XXI.
Bensaïd, D. (1987) Estratègia revolucionaria avui. Cuaderno de formación disponibe en: http://
revoltaglobal.cat/IMG/pdf/form_BensaidEstrategiarevolucionaria.pdf.
— (2003) Marx intempestivo. Buenos Aires: Herramienta.
— (2006) Resistencias: ensayo de topología general. Madrid: El viejo Topo.
— (2007) Tras las huellas del materialismo histórico. Madrid: Siglo XXI.
VIENTO SUR Número 145/Abril 2016 101
— (2012) Marx ha vuelto. Barcelona: Edhasa.
— (2013) La política como arte estratégico. Madrid: Los libros Viento Sur, La Oveja Roja.
Jameson, F. (2014) Valencias de la dialéctica. Buenos Aires: Ed.Eterna Cadencia
Löwy, M. (2012) Walter Benjamin: aviso de incendio, Buenos Aires: FDE.
Mandel, E. (1983) “Partidos de vanguardia”. Disponible en: http://www.ernestmandel.org/es/
escritos/txt/partidos_de_vanguardia.htm.
Rendueles, C. (2013) “Teoría social y experiencia histórica”. Sociología Histórica, n.º 3. Dispo-
nible en: http://revistas.um.es/sh/article/view/189271/156021.
Sanmartino, J. (2006) Entrevista a Daniel Bensaïd: “La hipótesis de un 'leninismo libertario'
sigue siendo un desafío de nuestro tiempo”. VIENTO SUR, 28/2/2014. Disponible en: http://
www.vientosur.info/spip.php?article8797.
— (2007) “Populismo y estrategia socialista”. Disponible en: http://www.aporrea.org/ideologia/
a36864.html.
Trotsky, L. (1972) Lenin. Barcelona: Ariel.
102 VIENTO SUR Número 145/Abril 2016
También podría gustarte
- Hoja de Visita Inmobiliaria WordDocumento2 páginasHoja de Visita Inmobiliaria WordJose Luis Orellana100% (2)
- Tipos de PretensionesDocumento3 páginasTipos de Pretensionesyuliana cartagenaAún no hay calificaciones
- Las ilusiones de la modernidadDe EverandLas ilusiones de la modernidadCalificación: 1.5 de 5 estrellas1.5/5 (2)
- Contestacion Juicio Ejecutivo Mercantil Rolando TorresDocumento17 páginasContestacion Juicio Ejecutivo Mercantil Rolando TorresFRANCISCO BRENESAún no hay calificaciones
- Antología: Selección, introducción y notas de Martín BergelDe EverandAntología: Selección, introducción y notas de Martín BergelCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Nietzsche actual: Reflexiones ineludibles sobre un clásico intempestivoDe EverandNietzsche actual: Reflexiones ineludibles sobre un clásico intempestivoAún no hay calificaciones
- Antonio Gramsci El Hombre Individuo y El Hombre MasaDocumento6 páginasAntonio Gramsci El Hombre Individuo y El Hombre MasaadelaidadeliaAún no hay calificaciones
- A contracorriente: Las disidencias ortodoxas en el comunismo español (1968-1989)De EverandA contracorriente: Las disidencias ortodoxas en el comunismo español (1968-1989)Aún no hay calificaciones
- Informe Sociedad FeudalDocumento4 páginasInforme Sociedad Feudalidania22100% (1)
- Internacional Situacionista Vol.3 PDFDocumento221 páginasInternacional Situacionista Vol.3 PDFJose Aguayo100% (3)
- Comunistas Contra StalinDocumento9 páginasComunistas Contra StalinModeBlasAún no hay calificaciones
- López J, Sinesio. El Análisis de Coyuntura en El Pensamiento Socialista ClásicoDocumento33 páginasLópez J, Sinesio. El Análisis de Coyuntura en El Pensamiento Socialista ClásicoGary GoachAún no hay calificaciones
- La Narrativa Cubana Entre La Utopía y El DesencantoDocumento19 páginasLa Narrativa Cubana Entre La Utopía y El DesencantoseguelcidAún no hay calificaciones
- El ''Profeta Mudo''.. Trotsky Hoy (Enzo Traverso, 2011)Documento14 páginasEl ''Profeta Mudo''.. Trotsky Hoy (Enzo Traverso, 2011)RedesIUAún no hay calificaciones
- Negation 1972 El Proletariado Como Destructor Del Trabajo PDFDocumento37 páginasNegation 1972 El Proletariado Como Destructor Del Trabajo PDFCarlos LagosAún no hay calificaciones
- Ordenanza Que Aprueba El Reglamento de Fiscalizacion y Contr OrdenanzaDocumento64 páginasOrdenanza Que Aprueba El Reglamento de Fiscalizacion y Contr OrdenanzaMilagros ApazaAún no hay calificaciones
- Jacques Camatte y El Eslabón Perdido de La Crítica Social ContemporáneaDocumento14 páginasJacques Camatte y El Eslabón Perdido de La Crítica Social ContemporánealukasioAún no hay calificaciones
- El Colapso de La Modernizacion Capitulo 1Documento17 páginasEl Colapso de La Modernizacion Capitulo 1Saúl Ramírez0% (2)
- Pablo Rieznik Marxismo y SociedadDocumento170 páginasPablo Rieznik Marxismo y SociedadCristian Pereyra100% (1)
- Pulverización Del Marxismo LeninismoDocumento10 páginasPulverización Del Marxismo LeninismoRaúl Pérez100% (1)
- El Libro No Logo - y Otras LecturasDocumento323 páginasEl Libro No Logo - y Otras LecturasZoubair El AhrachAún no hay calificaciones
- Horacio Crespo - Celebracion Del Pensamiento de Jose AricoDocumento99 páginasHoracio Crespo - Celebracion Del Pensamiento de Jose Aricosim815Aún no hay calificaciones
- Castoriadis La Pulverizacion Del Marxismo LeninismoDocumento9 páginasCastoriadis La Pulverizacion Del Marxismo Leninismoapi-19916084Aún no hay calificaciones
- Pasado y Presente Prologo Final - CompressedDocumento37 páginasPasado y Presente Prologo Final - CompressedLucio MartinAún no hay calificaciones
- 10-Althusser-El Marxismo No Es Un HistoricismoDocumento20 páginas10-Althusser-El Marxismo No Es Un HistoricismoProfe Historia IerAún no hay calificaciones
- Atilio Boron - MaquiaveloDocumento14 páginasAtilio Boron - MaquiaveloPieroMedinaAún no hay calificaciones
- 52749-Texto Del Artículo-240766-1-10-20230430Documento14 páginas52749-Texto Del Artículo-240766-1-10-20230430Vinaro MedranoAún no hay calificaciones
- Jacobo Muñoz - TeoríaCríticaDocumento24 páginasJacobo Muñoz - TeoríaCríticaLCAún no hay calificaciones
- Martín Bergel PrismasDocumento6 páginasMartín Bergel PrismasPabloBallatinasAún no hay calificaciones
- Alberto Santofimio BoteroDocumento3 páginasAlberto Santofimio BoteroEl Cronista IbaguéAún no hay calificaciones
- El Retorno Al Estudio de MarxDocumento3 páginasEl Retorno Al Estudio de MarxEl Cronista IbaguéAún no hay calificaciones
- Ocaso El Hundimiento de Weimar y La GeneDocumento22 páginasOcaso El Hundimiento de Weimar y La GeneFlores MalenaAún no hay calificaciones
- Troploin y Teoría ComunistaDocumento49 páginasTroploin y Teoría ComunistaLuis Iriarte ArbeloaAún no hay calificaciones
- 1-5 Ortega y La Revolución ConservadoraDocumento31 páginas1-5 Ortega y La Revolución ConservadoraJacobAún no hay calificaciones
- Construir La Revuleta - Carlos VerdaguerDocumento32 páginasConstruir La Revuleta - Carlos VerdaguerPaisaje TransversalAún no hay calificaciones
- Des-Revisando A Marx - Boris KagarlitskyDocumento10 páginasDes-Revisando A Marx - Boris Kagarlitskycarpar5349Aún no hay calificaciones
- Lenin - La Revolución Proletaria y El Renegado KauskyDocumento78 páginasLenin - La Revolución Proletaria y El Renegado KauskyAna VallesAún no hay calificaciones
- r65 04notaDocumento8 páginasr65 04notaTecnopolítica LibertariaAún no hay calificaciones
- Roberto Saenz PDFDocumento140 páginasRoberto Saenz PDFGustavo Carlos ReynosoAún no hay calificaciones
- Lenin - La Revolución Proletaria y El Renegado de KautskyDocumento98 páginasLenin - La Revolución Proletaria y El Renegado de Kautskybobrera scribdAún no hay calificaciones
- Althusser Louis (1978) Notas Sobre El Estado. Respuesta A Rossana Rossanda en Cuadernos Políticos, No.18, Editorial EraDocumento11 páginasAlthusser Louis (1978) Notas Sobre El Estado. Respuesta A Rossana Rossanda en Cuadernos Políticos, No.18, Editorial ErayugoyestrellaAún no hay calificaciones
- BORON, Atilio Maquiavelo y El Infierno de Los FilósofosDocumento12 páginasBORON, Atilio Maquiavelo y El Infierno de Los FilósofosFernando ArenasAún no hay calificaciones
- Elitismo y MarxismoDocumento24 páginasElitismo y MarxismoNatalia AngelAún no hay calificaciones
- Lenin, Saltos, Saltos, Saltos - Daniel BensaïdDocumento12 páginasLenin, Saltos, Saltos, Saltos - Daniel BensaïdSebastian Hincapie RojasAún no hay calificaciones
- Prefacio Libro MeschkatDocumento9 páginasPrefacio Libro MeschkatJUAN GUILLERMO GOMEZ GARCIAAún no hay calificaciones
- Des Enter Rad A Vuestros MuertosDocumento8 páginasDes Enter Rad A Vuestros MuertoscomunizacionAún no hay calificaciones
- H DE LA FILOSOFÍA - Unidad 8. MarxDocumento32 páginasH DE LA FILOSOFÍA - Unidad 8. MarxANAAún no hay calificaciones
- Benjamin y Mariátegui: Dos Marxistas Disidentes Contra La Ideología Del Progreso - Michael LowyDocumento10 páginasBenjamin y Mariátegui: Dos Marxistas Disidentes Contra La Ideología Del Progreso - Michael LowyFernando QuintanaAún no hay calificaciones
- Roberto Sáenz - Deutscherismo y EstalinismoDocumento20 páginasRoberto Sáenz - Deutscherismo y EstalinismoDominguezzAún no hay calificaciones
- Horacio Tarcus, "Las Lecturas Del Socialismo Real: Un Inventario Crítico"Documento18 páginasHoracio Tarcus, "Las Lecturas Del Socialismo Real: Un Inventario Crítico"HoracioAún no hay calificaciones
- Marxismo y PosmodernidadDocumento12 páginasMarxismo y PosmodernidadDavidAún no hay calificaciones
- La Cultura Europea en La PosguerraDocumento13 páginasLa Cultura Europea en La Posguerraseth1997decemberAún no hay calificaciones
- Anderson Perry 1983 La Nocion de Revolucion Burguesa en Marx Conferencia PDFDocumento9 páginasAnderson Perry 1983 La Nocion de Revolucion Burguesa en Marx Conferencia PDFbadvioletAún no hay calificaciones
- Miseria y Forma-Valor - Endnotes (GABR)Documento252 páginasMiseria y Forma-Valor - Endnotes (GABR)neuromantelectorAún no hay calificaciones
- AGUIRRE ROJAS, Carlos, Después de 1989 PDFDocumento20 páginasAGUIRRE ROJAS, Carlos, Después de 1989 PDFJessica MorenoAún no hay calificaciones
- La RevoluciónDocumento6 páginasLa RevoluciónReynier Del Calvo MatoAún no hay calificaciones
- Textos Escogidos Lenin Acerca Del RevisionismoDocumento131 páginasTextos Escogidos Lenin Acerca Del RevisionismofelipeatuestaAún no hay calificaciones
- V. I. Lenin - Selección de Textos Contra El Revisionismo y El OportunismoDocumento61 páginasV. I. Lenin - Selección de Textos Contra El Revisionismo y El OportunismoJorge CastilloAún no hay calificaciones
- GEORGE LICHTHEIM: El Marxismo. 1971. 461 Págs.: Un Estudio Histórico y Crítico. Barcelona, Ed. AnagramaDocumento0 páginasGEORGE LICHTHEIM: El Marxismo. 1971. 461 Págs.: Un Estudio Histórico y Crítico. Barcelona, Ed. AnagramaAdrián PíoAún no hay calificaciones
- TRAVERSO Enzo Melancolia de Izquierda deDocumento4 páginasTRAVERSO Enzo Melancolia de Izquierda deDewynAún no hay calificaciones
- Marx EsotéricoDocumento110 páginasMarx EsotéricoYollotl Gómez-AlvaradoAún no hay calificaciones
- Comunistas Contra Stalin Una Generacion Exterminada A610Documento9 páginasComunistas Contra Stalin Una Generacion Exterminada A610ComancheAún no hay calificaciones
- Daniel Bensaid - Saltos, Saltos, SaltosDocumento7 páginasDaniel Bensaid - Saltos, Saltos, Saltosmariano1766Aún no hay calificaciones
- El Farmer - Andres Rivera PDFDocumento62 páginasEl Farmer - Andres Rivera PDFjemerottAún no hay calificaciones
- Benjamin Que Es El Teatro Epico en Tentativas Sobre Brecht PDFDocumento33 páginasBenjamin Que Es El Teatro Epico en Tentativas Sobre Brecht PDFjemerottAún no hay calificaciones
- Cohen Gerald A La Teoria de La Historia de Karl Marx Una Defensa 1978 PDFDocumento211 páginasCohen Gerald A La Teoria de La Historia de Karl Marx Una Defensa 1978 PDFunhumanoAún no hay calificaciones
- 353 24.1Documento11 páginas353 24.1melanecioAún no hay calificaciones
- Operativo IndependenciaDocumento8 páginasOperativo IndependenciaAnonymous 4NJLtHidzAún no hay calificaciones
- Jurisdiccion y CompetenciaDocumento4 páginasJurisdiccion y CompetenciaMauricioAún no hay calificaciones
- Plan Decenal de Educacion Proyecto 1032Documento29 páginasPlan Decenal de Educacion Proyecto 1032Miguel A. Varela PérezAún no hay calificaciones
- Bulgaro Derechos NuevoDocumento1 páginaBulgaro Derechos NuevoJuan Antonio GarcíaAún no hay calificaciones
- El Trato de Inocente y La Privación de Libertad Cautelar.Documento44 páginasEl Trato de Inocente y La Privación de Libertad Cautelar.RutAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1 Derecho Ecologico y AmbientalDocumento17 páginasCuestionario 1 Derecho Ecologico y AmbientalZoraida RiascoAún no hay calificaciones
- Administracion ForestalDocumento49 páginasAdministracion ForestalKenyi Pacaya88% (8)
- Guia Dos Cuarto Periodo Grado CuartoDocumento7 páginasGuia Dos Cuarto Periodo Grado Cuartolina paola suarez rodriguezAún no hay calificaciones
- Derechos Reales ResumenDocumento37 páginasDerechos Reales ResumenMarta Lopez Alfonzo0% (1)
- Ley de Vias de ComunicaciDocumento4 páginasLey de Vias de ComunicaciColindres HenryAún no hay calificaciones
- Constitucion de 1925Documento37 páginasConstitucion de 1925pedroargentinaAún no hay calificaciones
- 3.-Ee - TT TuberiasDocumento8 páginas3.-Ee - TT Tuberiasrosbel quispe merinoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Ley - Derecho A La Legítima Defensa y Cumplimiento Del DeberDocumento6 páginasProyecto de Ley - Derecho A La Legítima Defensa y Cumplimiento Del DeberApropol NoticiasAún no hay calificaciones
- Sentencia 171 - Indemnización Por AntiguedadDocumento2 páginasSentencia 171 - Indemnización Por AntiguedadMoisés ZapataAún no hay calificaciones
- Implementación Del Marco de Sendai para La RRD A Nivel Nacional: Planes Nacionales y Marcos LegislativosDocumento5 páginasImplementación Del Marco de Sendai para La RRD A Nivel Nacional: Planes Nacionales y Marcos Legislativosgustavo cortesAún no hay calificaciones
- Sercop - PGE Respecto A La Aplicación de Reglas en Las Ínfimas CuantíasDocumento7 páginasSercop - PGE Respecto A La Aplicación de Reglas en Las Ínfimas CuantíasALEJANDRO ANDRADE PINTOAún no hay calificaciones
- Poder EspecialDocumento1 páginaPoder Especialmauricio pinzonAún no hay calificaciones
- Impuesto Al Valor Del Patrimonio PredialDocumento4 páginasImpuesto Al Valor Del Patrimonio PredialDiana Casiano RubioAún no hay calificaciones
- Tarea de Historia DominicaDocumento6 páginasTarea de Historia DominicaclaudianneliAún no hay calificaciones
- Sexenio de Miguel Alemán ValdésDocumento9 páginasSexenio de Miguel Alemán ValdésMaya PmAún no hay calificaciones
- Actividad 2Documento1 páginaActividad 2Blanca Baron100% (1)
- IntroducciónDocumento24 páginasIntroducciónLaura Camila Alonso CastiblancoAún no hay calificaciones
- Paraiso FiscalDocumento3 páginasParaiso FiscalNicol VimosAún no hay calificaciones
- Examen Final MercantilDocumento3 páginasExamen Final MercantilMaría Angelica Ramírez GaleanoAún no hay calificaciones
- Perfilamiento Del Victimario 1Documento4 páginasPerfilamiento Del Victimario 1González RamónAún no hay calificaciones