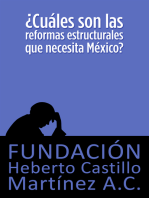Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Economia Zombi Quiggin Es 15690
Economia Zombi Quiggin Es 15690
Cargado por
Ingrid VanessaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Economia Zombi Quiggin Es 15690
Economia Zombi Quiggin Es 15690
Cargado por
Ingrid VanessaCopyright:
Formatos disponibles
Rating Cualidades clave
8
Innovador
Economía zombi
Las ideas muertas aún están entre nosotros
(Zombie Economics)
John Quiggin | Princeton UP © 2010
Las teorías económicas desacreditadas, como los villanos en una película de terror, pueden
regresar a atormentarnos. El economista australiano John Quiggin afirma que algunas ideas
(como la privatización total, los mercados perfectamente racionales y las políticas por goteo) casi
destruyeron la economía mundial y están tratando de volver. En el intento de herir de muerte a la
“economía zombi”, Quiggin ataca los cinco principios más dañinos del “liberalismo de mercado”.
Presenta un caso convincente de la razón del fracaso de cada una de esas “ideas zombis” y ofrece
un nuevo enfoque que combina lo mejor del capitalismo de libre mercado con el uso juicioso de
la participación gubernamental para satisfacer necesidades sociales fundamentales. El libro de
Quiggin tiene muchas anotaciones y una bibliografía detallada y bien fundamentada. Aunque
el argot de economía podría hacer más lenta su lectura, vale la pena leerlo todo. getAbstract
recomienda este viaje espeluznante por una economía ya muerta, pero que perdura, a todo aquel
que disfrute del miedo. Busque sus balas de plata, ponga trampas y lleve hachas, por si acaso:
Quiggin dice que es hora de matar esos zombis de una vez por todas.
Ideas fundamentales
• Las teorías económicas siguen vivas como “ideas zombis”, incluso después de ser refutadas por
los hechos.
• La “crisis financiera global” del 2008 reveló la falacia de cinco principios difíciles de eliminar
que alimentaron el “liberalismo de mercado”:
• Primero, a partir de los años noventa, “la Gran Moderación” aseguraba que los ciclos de
negocios se habían detenido.
• Segundo, la “hipótesis de mercados eficientes” suponía que éstos tenían información perfecta.
www.getabstract.com
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
• Tercero, el empleo disminuyó por el “equilibrio general, estocástico y dinámico” que afirma que
el libre mercado determinará la asignación del trabajo y del capital.
• Cuarto, según la “economía por goteo”, enriquecer a los ricos beneficiaba a todos.
• Y quinto, los partidarios de la “privatización” afirmaban que el gobierno no puede dirigir una
economía como el sector privado, pero muchas de ellas fracasaron.
• El elevado desempleo termina en “histéresis”, cuando se deterioran las capacidades laborales
de personas sin trabajo y se refuerza el desempleo crónico.
• Muchos países ganaron dinero al vender bienes nacionales, pero acabaron perjudicados por el
impacto fiscal a largo plazo de esa desinversión.
• Una “economía mixta” reconoce el papel del gobierno en los intereses a largo plazo de la
sociedad.
Resumen
¡Mueran ya!
Las teorías económicas populares pueden tomar vida propia a pesar de que los hechos las
desmientan. Es difícil deshacerse de su influencia, perfeccionada durante décadas, y su impacto
persiste mucho después de que la realidad las refuta. La “crisis financiera global” del 2008
puso al descubierto las fallas de los cinco principios que durante mucho tiempo guiaron a
economistas, inversionistas, banqueros y a quien tuviera intereses financieros, desde principios
de los ochenta hasta el derrumbe. Estas cinco ideas zombis reforzaron una filosofía económica –
llamada “thatcherismo” en el Reino Unido, “reaganismo” en EE.UU., “Consenso de Washington”,
“neoliberalismo” y “liberalismo de mercado”:
1. “La Gran Moderación”: No más auges ni derrumbes
Esta idea anunciaba la muerte del ciclo de negocios tradicional. A lo largo de la historia, los
expertos han anunciado recurrentes altibajos financieros con declaraciones de que el ciclo actual
está muerto y un auge permanente está por llegar. Esto sucede, usual y asombrosamente, justo
antes del siguiente derrumbe. Así fue en 1929, en los noventa y a principios de la década del 2000.
En el 2004, antes de ser presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Ben Bernanke popularizó
el término “la Gran Moderación” al describir un período de crecimiento económico acompañado
de recesiones relativamente breves y pequeñas. Los economistas atribuían esa buena época a la
“liberación de los mercados”, a la desregulación y a la caída de la Unión Soviética. Su enfoque
en las estadísticas trimestrales mostraba poca volatilidad en la inflación y el empleo mundial,
excepto en Japón. La liberación del mercado parecía haber salvado a las economías del fracaso
de las políticas keynesianas del gobierno. Aparentemente, los bancos centrales sólo debían
controlar tasas de interés a corto plazo para mantener la estabilidad económica mundial. Los
mercados financieros sin restricciones podían manejar el resto y permitir así que el “capital fluyera
libremente donde hubiera mayor rendimiento”.
www.getabstract.com
2 de 7
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
“Las ideas que causaron la crisis y murieron con ella, al menos brevemente, están
reviviendo y abriéndose camino para salir de nuevo a la superficie”.
Los economistas creían que si el sector privado podía manejar el riesgo mejor que el gobierno,
éste debía abandonar la vida económica individual. Si el empleo se mantenía estable, cualquiera
que lo perdiera podría encontrar otro fácilmente. Por lo tanto, se “empezaron a perder”
prestaciones, como seguro médico y jubilación, y gran parte de la red de seguridad. Era común
despedir a un gran número de empleados en nombre de la flexibilidad y la rentabilidad. Esta
“importante transferencia de riesgo” del gobierno a las personas llevó la incertidumbre y la
responsabilidad a los empleados individuales. Pero el cambio no afectó mucho a los ricos: Fallidos
directores ejecutivos seguían recibiendo enormes indemnizaciones y las empresas cambiaban
periódicamente las opciones de acciones para ejecutivos para que “pareciera que siempre
pagaban” a los que se iban.
“Si no matamos estas ideas zombis ... harán aún más daño la próxima vez”.
Los partidarios de la Gran Moderación no explicaron las estadísticas con crecientes brechas
de ingresos entre la clase adinerada y la clase media. De hecho, el oxímoron “recuperación sin
empleo” caracterizó los repuntes posteriores a 1990. La expansión de los mercados financieros
y las nuevas herramientas de inversión, que agrupaban instrumentos de deuda con valores
vendibles, “debilitaron los vínculos entre variables económicas como ingreso y consumo”. La
gente pidió préstamos para compensar la paga insuficiente y usó el creciente valor de su casa
para financiar su vida. Mientras tanto, las emociones desatadas por la bonanza permitieron que
especuladores, inversionistas y prestatarios continuaran hasta que la crisis financiera global acabó
con la Gran Moderación.
2. “La hipótesis de los mercados eficientes”: Estalla la burbuja
Esta teoría, que dice que los mercados lo saben todo y pueden fijar correctamente los precios de
inversión, es “la doctrina teórica central del liberalismo de mercado”. La hipótesis de los mercados
eficientes (EMH, por sus siglas en inglés) sostiene que el precio de un activo (ya sean acciones,
bonos o bienes inmuebles) incorpora toda su información disponible. Con toda esa información,
los mercados serían los mejores jueces del valor a corto y largo plazos de un activo. Ya que todos
tienen acceso a la información relevante de una inversión, las burbujas especulativas no pueden
existir y, si se presentan anomalías, el mercado las capitalizará y estabilizará rápidamente los
precios. Si los mercados pueden manejar el riesgo adecuadamente, al gobierno no le queda mucho
por hacer, excepto – quizá – comentar sobre la “exuberancia irracional” de los mercados. Gracias
a la EMH, la “participación de utilidades corporativas” de la industria financiera de EE.UU. subió
del 10% al 40% en menos de 30 años.
“Un enfoque económico que ha prevalecido más de treinta años no desaparecerá sólo
porque sus predicciones sean incompatibles con los hechos”.
www.getabstract.com
3 de 7
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
Sin embargo, las inconsistencias de la EMH surgieron una y otra vez. Las graves crisis financieras
en Asia y Latinoamérica a mediados de los noventa afectaron a las economías que habían
adoptado las políticas del Consenso de Washington. El fondo de cobertura Long-Term Capital
Management (LTCM, por sus siglas en inglés) paradójicamente se benefició de las discrepancias
de los “precios de los mercados eficientes”, pero se derrumbó espectacularmente cuando su muy
apalancado capital resultó menor que las crecientes pérdidas. Ésta fue una advertencia del peligro
subyacente en la EMH, pero sus partidarios vieron el rescate gubernamental de LTCM como
evidencia de la “opción financiera de [Alan] Greenspan”: Así como las opciones son una “apuesta
segura” en un mercado a la alza, los mercados financieros creían que el gobierno rescataría a las
instituciones que estaban “demasiado interconectadas para fracasar”. El auge y derrumbe de
las “punto-com” a principios de este siglo también desmintieron la EMH cuando las acciones de
empresas con ganancias y potencial no realizados eran adquiridas a precios astronómicos por
compradores que se dejaban llevar por tendencias pasajeras. La crisis financiera global sacó a
la luz estas irregularidades y replanteó la economía. Una “economía mixta” que permita correr
riesgos a corto plazo en los mercados privados, a la vez que confía al gobierno el manejo de los
intereses estratégicos de la sociedad a largo plazo, es un término medio entre el total liberalismo
de mercado y el keynesianismo centrado en el gobierno.
3. “Equilibrio general, estocástico y dinámico”: Micro versus macro
La idea de que la microeconomía supera la administración macroeconómica del gobierno se
originó en un desafío a John Maynard Keynes. Sus conceptos económicos dominaron la posguerra
y promovieron el uso gubernamental de herramientas macroeconómicas, como la inflación y el
empleo, como palancas para manejar la economía. Tras la elevada inflación y el bajo crecimiento
económico de los setenta, los economistas de “agua dulce” de la Universidad de Chicago atacaron
la formulación de Keynes sobre la relación entre inflación y empleo. El economista Milton
Friedman sostenía que la macroeconomía no podía mantener la estabilidad económica y que el
libre mercado debía determinar precios estables. El modelo de equilibrio general, estocástico
y dinámico (o DSGE, por sus siglas en inglés) afirmaba que esa estabilidad de precios provenía
del modo en el que las familias “eligen su trabajo, ocio y consumo”, ya que “interactúan” con
compañías que tienen fines de lucro. El DSGE supone que, en una economía, siempre actúan
todos racionalmente y que todos los mercados son “total [y] perfectamente competitivos”.
“El éxito genera un orgullo desmedido, y éste nos lleva a ignorar las lecciones del
pasado”.
Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, fue la primera en usar el DSGE para
controlar la inflación al reducir la oferta de dinero del Reino Unido y permitir que creciera el
desempleo; la alta tasa de desempleo duró años. Nueva Zelanda hizo lo mismo, y Australia optó
por un enfoque menos dogmático. Para el 2000, el ingreso per cápita de Nueva Zelanda era un
tercio menor que el de Australia. Una alta y continua tasa de desempleo termina en “histéresis”, en
www.getabstract.com
4 de 7
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
la que se deterioran a tal nivel las capacidades laborales y las redes de desempleados, que es más
difícil encontrar trabajo y se refuerza el desempleo crónico. La crisis financiera global finalmente
acabó con el equilibrio general, estocástico y dinámico, que no anunció el mal ni cuestionó las
inconsistencias que surgieron en la década del 2000. Con tasas de interés cercanas a cero y una
mala administración de la oferta de dinero, los gobiernos respondieron a la crisis con un anticuado
keynesianismo. Rescataron a las instituciones en quiebra e inyectaron enormes cantidades de
dinero al sistema financiero global.
4. “Economía por goteo”: De la minoría a la mayoría
Esta noción, que estipula que enriquecer a la clase adinerada beneficia a todos, abrió el camino
para hacer más ricos a los ricos. Se popularizó en los ochenta como “economía de la oferta” y
se presentó como “eficiencia dinámica” y “receptividad al nuevo impuesto” durante la Gran
Moderación. Históricamente, el crecimiento económico tras 1945 generó una pujante clase media
pero, para los noventa, el coeficiente de Gini (“una medida estadística estándar de desigualdad
de ingresos”) se incrementó en países como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá e Irlanda
que, entusiastas, siguieron las políticas de libre mercado y redujeron tasas impositivas marginales
para los más ricos. Con estadísticas que mostraban que las “mayores tasas impositivas producían
menor ingreso”, los republicanos de EE.UU. trataron de reducir impuestos en los ochenta.
Afirmaban que el crecimiento gradual, impulsado por incentivos económicos y menor regulación,
compensaría cualquier déficit presupuestario a corto plazo. De hecho, con el tiempo, los impuestos
se incrementaron menos que los ingresos, y la reducción de impuestos que hizo el presidente
republicano George W. Bush en el 2001 dio el efecto keynesiano de estimular el consumo en
una economía deprimida. Si la meta es garantizar el progreso económico para todos, ¿beneficia
a todos reducir los impuestos a los ricos? En un sistema fiscal “progresista”, se pagan mayores
impuestos a mayores ingresos pero gracias a las deducciones, las posibilidades de escapatoria
y la contabilidad creativa, “muchas personas con altos ingresos pagan menos impuestos que la
población entera”. Los impuestos sobre la renta y el consumo, que son regresivos y sobre todo
afectan a los asalariados, representan más de la mitad del ingreso fiscal.
“Los recursos siempre son limitados ... a fin de cuentas, los presupuestos deben ajustarse
[y] los salarios y otros ingresos no pueden superar durante mucho tiempo el valor de la
producción”.
Casi todos los partidarios de la economía por goteo resaltan la diferencia entre “igualdad de
resultados [y de] oportunidades”. Abogan por “hacer más grande el pastel, en vez de repartirlo
más equitativamente”. Sin embargo, la economía de la oferta no ha tenido ninguno de estos
efectos: Los individuos de ingreso medio en EE.UU. tuvieron un aumento anual de sólo 0.4%
de 1973 a 2008, mientras que los ingresos de quienes ganan más se duplicaron (y, para el
0.1% superior, se cuadruplicaron) en el mismo período. En el 2008, más de 67 millones de
estadounidenses (el doble que en el 2000) no tenían “alimento asegurado”, es decir, a veces
www.getabstract.com
5 de 7
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
pasaban hambre; el 15% no tenía seguro médico. En el 2007, 1.6 millones, muchos de ellos niños,
vivían en albergues. EE.UU. era la “tierra de las oportunidades”, pero actualmente ocupa el lugar
más bajo entre los países industrializados, en cuanto a “movilidad social”. Hoy, en EE.UU., “hay el
doble de posibilidades de que si uno nace pobre, muera pobre”.
5. “Privatización”: La última palabra de un zombi
Esta ideología sostiene que el sector privado puede hacer todo mejor que el sector público. En los
setenta, los partidarios de la privatización criticaban a las empresas estatales, una estructura que
parecía proporcionar la infraestructura necesaria y otros beneficios sociales. Los burócratas se
convirtieron en símbolos de una excesiva e ineficaz interferencia pública en los intereses privados,
en contraste con los ejecutivos del sector privado que supuestamente usaban la eficiencia
para generar utilidades para sus accionistas. La privatización (término acuñado por los nazis)
significaba “la eliminación sistemática del Estado de la producción y suministro de bienes y
servicios”. Más tarde se abrió el antiguo bloque soviético, y el FMI y el Banco Mundial adoptaron
el “Consenso de Washington”, un paquete de reformas económicas que “intentaron imponer” a
los países menos desarrollados. Esos sucesos impulsaron el movimiento a la “desnacionalización”,
especialmente en los países que necesitaban dinero. Vender empresas estatales generó beneficios
económicos momentáneos, pero las autoridades no consideraron que, al deshacerse de empresas
generadoras de ingresos, afectarían el presupuesto estatal en el largo plazo.
“El dinero se asignó a los más ricos con la esperanza de que goteara a los necesitados ...
Si se asignara a los pobres, los ricos lo tendrían en un santiamén, de todas formas.
Pero, por lo menos, habría pasado por las manos del pobre”. (Will Rogers, vaquero y
comediante)
La “creencia de que siempre hay un beneficio social neto” de la propiedad privada sobre la
pública se desmoronó incluso antes de la crisis financiera global: El Reino Unido tuvo que
“renacionalizar” los ferrocarriles y el gobierno de Nueva Zelanda retomó el sector salud cuando
fracasó la privatización. En el 2008, EE.UU. casi nacionalizó la banca y la industria automotriz.
Sin embargo, la privatización ha tenido éxito en ciertas industrias, sobre todo en los países en
desarrollo. Como el gobierno paga los proyectos con bonos (cuya emisión es menos costosa
que la de acciones), la inversión pública en empresas tiene, a largo plazo, una razón económica.
La infraestructura socialmente necesaria (salud, educación, pensiones, prevención del delito)
funciona mejor bajo los auspicios públicos en una economía mixta que resuelve intereses públicos
y privados con mayor rentabilidad y beneficio social.
www.getabstract.com
6 de 7
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
Sobre el autor
John Quiggin es profesor de economía en la Universidad de Queensland en Australia.
¿Le gustó este resumen?
Comprar el libro
http://getab.li/15690
Este resumen solo puede ser leído por Andres Bernal (abernal1001mamf@gmail.com)
getAbstract asume completa responsabilidad editorial por todos los aspectos de este resumen. getAbstract reconoce los derechos de autor de autores
y editoriales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este resumen puede ser reproducida ni transmitida de ninguna forma y por ningún
medio, ya sea electrónico, fotocopiado o de cualquier otro tipo, sin previa autorización por escrito de getAbstract AG (Suiza).
7 de 7
LoginContext[cu=5933007,asp=7435,subs=7,free=0,lo=es,co=CO] 2020-05-15 23:27:06 CEST
También podría gustarte
- Fase 4 - Sergio Candela - Grupo 12 Macroeconomia IntermediaDocumento11 páginasFase 4 - Sergio Candela - Grupo 12 Macroeconomia IntermediaSergio Alejandro Candela LosadaAún no hay calificaciones
- Consolidado 1 GABRIEL ERNESTO CHAHUARA YUCRADocumento7 páginasConsolidado 1 GABRIEL ERNESTO CHAHUARA YUCRASaul Jonatan CoaquiraAún no hay calificaciones
- Practica No.8 - EjerciciosDocumento5 páginasPractica No.8 - EjerciciosLucia Sisa Chambilla0% (1)
- Factores Que Alteran El MercadoDocumento8 páginasFactores Que Alteran El MercadoLurdeAún no hay calificaciones
- 10 Panistas A Los Que Hay Que OdiarDocumento239 páginas10 Panistas A Los Que Hay Que OdiarOmar Dominguez MundoAún no hay calificaciones
- El Sitio de Los CalcetinesDocumento7 páginasEl Sitio de Los CalcetinesYechi OrAún no hay calificaciones
- Michael Parenti - La Política de La CulturaDocumento2 páginasMichael Parenti - La Política de La CulturaWldarAún no hay calificaciones
- Williams Raymond Ed Et Al Historia de La Comunicacion Vol 1 1981Documento268 páginasWilliams Raymond Ed Et Al Historia de La Comunicacion Vol 1 1981Yaki SettonAún no hay calificaciones
- Resumen Apuesta Decrecimiento LatoucheDocumento20 páginasResumen Apuesta Decrecimiento LatoucheMiguelón Martínez DíazAún no hay calificaciones
- Marx (1867) EL CAPITAL, Cap. 24 La Llamada Acumulación OriginariaDocumento80 páginasMarx (1867) EL CAPITAL, Cap. 24 La Llamada Acumulación OriginariaAnonymous zwH9Ue0% (1)
- Rajland, Libro Populismo PDFDocumento8 páginasRajland, Libro Populismo PDFJose BobecikAún no hay calificaciones
- Alexander Berkman - El ABC Del Comunismo LibertarioDocumento265 páginasAlexander Berkman - El ABC Del Comunismo LibertarioGabucho Ymedio100% (1)
- May, Todd - Post-Estructuralismo y AnarquismoDocumento5 páginasMay, Todd - Post-Estructuralismo y AnarquismozevasoAún no hay calificaciones
- Proceso de Privatizacion en Mexico PDFDocumento26 páginasProceso de Privatizacion en Mexico PDF1hugoAún no hay calificaciones
- Las Etapas Del Crecimiento Económico - W. W. RostowDocumento17 páginasLas Etapas Del Crecimiento Económico - W. W. RostowArturo SolórzanoAún no hay calificaciones
- 13 - Notas Finales Sobre La Filosofía Social Teoría Gral. KeynesDocumento11 páginas13 - Notas Finales Sobre La Filosofía Social Teoría Gral. KeynesROGER5090Aún no hay calificaciones
- Manual I AnticipacionDocumento106 páginasManual I AnticipacionElsa FauroAún no hay calificaciones
- Economia ROSQUILLADocumento4 páginasEconomia ROSQUILLAVeronica Zapata PenagosAún no hay calificaciones
- La Influencia de Las Corporaciones Multinacionales en Los Medios de InformaciónDocumento24 páginasLa Influencia de Las Corporaciones Multinacionales en Los Medios de InformaciónJulio Lleonart CrespoAún no hay calificaciones
- Gereffi, Gary-Las Cadenas Productivas - UnlockedDocumento30 páginasGereffi, Gary-Las Cadenas Productivas - UnlockedserjutoAún no hay calificaciones
- Ignacio Ramonet La Catastrofe Perfecta Crisis Del Siglo y Refundacion Del PorvenirDocumento63 páginasIgnacio Ramonet La Catastrofe Perfecta Crisis Del Siglo y Refundacion Del PorvenirSantiago Calderon SanchezAún no hay calificaciones
- El Capitalismo Del Desastre - Naomi KleinDocumento8 páginasEl Capitalismo Del Desastre - Naomi KleinFreshyAndMessyAún no hay calificaciones
- Prosperidad Sin Crecimiento Jackson Es 15077Documento5 páginasProsperidad Sin Crecimiento Jackson Es 15077jalaryAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Manifiesto ComunistaDocumento23 páginasIntroduccion Al Manifiesto ComunistaNicolás Zeballos FernándezAún no hay calificaciones
- 34 Democracia Medios MexicoDocumento35 páginas34 Democracia Medios MexicoUna RenacidaAún no hay calificaciones
- ¿Cuáles son las reformas estructurales que necesita México?De Everand¿Cuáles son las reformas estructurales que necesita México?Aún no hay calificaciones
- Karl Korcsh - Diez Tesis Sobre El Marxismo de HoyDocumento2 páginasKarl Korcsh - Diez Tesis Sobre El Marxismo de HoyErnesto CazalAún no hay calificaciones
- LIBRO SERRANO Pascual Periodismo Canalla Joan PDFDocumento96 páginasLIBRO SERRANO Pascual Periodismo Canalla Joan PDFAnonymous 9nTyO6Aún no hay calificaciones
- Cuba - Final de La UtopíaDocumento12 páginasCuba - Final de La UtopíaVictor Vazquez100% (1)
- Serrano Pascual: Medios ViolentosDocumento271 páginasSerrano Pascual: Medios Violentosselat1Aún no hay calificaciones
- Wallerstein - Las Lecciones de Los Años 80Documento12 páginasWallerstein - Las Lecciones de Los Años 80David GarciaAún no hay calificaciones
- Sobre La Teoría Del ValorDocumento34 páginasSobre La Teoría Del Valorantoniojoseesp100% (1)
- Arizmendi Nihilismo Arizmendi PDFDocumento12 páginasArizmendi Nihilismo Arizmendi PDFJonathán Ruiz VelascoAún no hay calificaciones
- Energia y Crisis Civilizatoria Alem - 550-2Documento33 páginasEnergia y Crisis Civilizatoria Alem - 550-2alejandrodelaguilaAún no hay calificaciones
- La Riqueza de Las Redes (Gestion Del Conocimiento)Documento536 páginasLa Riqueza de Las Redes (Gestion Del Conocimiento)SergioAún no hay calificaciones
- Richard Wrangham-Entrevista-RedesDocumento7 páginasRichard Wrangham-Entrevista-RedesGilberto Pérez Meléndez100% (1)
- Pensar Como Una MontañaDocumento3 páginasPensar Como Una MontañaCamilo Vidal RiquelmeAún no hay calificaciones
- El Fin de La NormalidadDocumento240 páginasEl Fin de La NormalidadPular67% (3)
- Serge LatoucheDocumento13 páginasSerge LatouchejaumetufetAún no hay calificaciones
- Michels y La Ley de Hierro de La OligarquiaDocumento6 páginasMichels y La Ley de Hierro de La Oligarquiajuan carlos100% (1)
- Alternativas A La Crisis Sistémica Del CapitalismoDocumento21 páginasAlternativas A La Crisis Sistémica Del CapitalismoDarwin69Aún no hay calificaciones
- Salir de La Crisis o Salir Del Capitalismo - Samir AminDocumento23 páginasSalir de La Crisis o Salir Del Capitalismo - Samir Aminkundalini22Aún no hay calificaciones
- Edmundo O Gorman. Su Visión Historicista y Su Posición Historiográfica Sobre AméricADocumento10 páginasEdmundo O Gorman. Su Visión Historicista y Su Posición Historiográfica Sobre AméricADaniela RendónAún no hay calificaciones
- Ensayo Croods e Innovación Paul Alexander RíosDocumento7 páginasEnsayo Croods e Innovación Paul Alexander RíosPaul Alexander RiosAún no hay calificaciones
- El Futuro Del TrabajoDocumento12 páginasEl Futuro Del TrabajoMartin GiambroniAún no hay calificaciones
- El Marxismo Romántico de Walter BenjaminDocumento11 páginasEl Marxismo Romántico de Walter BenjaminleandrosanhuezaAún no hay calificaciones
- Crisis de La FinancierizaciónDocumento389 páginasCrisis de La Financierizaciónaguevarame100% (1)
- Animal Spirits, Como Influye La Psicologias Humana en La EconomiaDocumento7 páginasAnimal Spirits, Como Influye La Psicologias Humana en La EconomiaErick EspirituAún no hay calificaciones
- Albarracin Jesus - La Crisis Del MercadoDocumento159 páginasAlbarracin Jesus - La Crisis Del MercadocuentamacroAún no hay calificaciones
- Virtudes Femeninas KurtzDocumento5 páginasVirtudes Femeninas KurtzTopak KrrAún no hay calificaciones
- Griselda Gunther Voces LatinoamericanasDocumento218 páginasGriselda Gunther Voces LatinoamericanasLedesma StendekAún no hay calificaciones
- Alfredo Maria Bonanno Destruyamos El TrabajoDocumento7 páginasAlfredo Maria Bonanno Destruyamos El TrabajoMauricio Reynaldo Dinamarca San MorenoAún no hay calificaciones
- Los Amos Del Mundo GlobalizadoDocumento20 páginasLos Amos Del Mundo GlobalizadoGary GoachAún no hay calificaciones
- Salvador Allende y La Internet SocialistaDocumento1 páginaSalvador Allende y La Internet SocialistaEmiliano MusiAún no hay calificaciones
- Psicogenesis y Fisica PrenewtonianaDocumento4 páginasPsicogenesis y Fisica PrenewtonianaJoel NavaAún no hay calificaciones
- 22 20 PB PDFDocumento355 páginas22 20 PB PDFJulián Castro-CifuentesAún no hay calificaciones
- No Fue Un SueñoDocumento13 páginasNo Fue Un SueñoMarinaAún no hay calificaciones
- CapitalocenoDocumento14 páginasCapitalocenoJorge Brower GougainAún no hay calificaciones
- Texto Emilio MatiasDocumento22 páginasTexto Emilio MatiasJuan Pablo Diaz Vio100% (1)
- 02-C-Eric Wolf - Europa y La Gente Sin Historia PDFDocumento13 páginas02-C-Eric Wolf - Europa y La Gente Sin Historia PDFClaudia Rosanna OjedaAún no hay calificaciones
- El capitalismo complejo: el efecto de comunicaciónDe EverandEl capitalismo complejo: el efecto de comunicaciónAún no hay calificaciones
- Monetarismo VS Enfoque ClasicoDocumento4 páginasMonetarismo VS Enfoque ClasicoMila PasCabrAún no hay calificaciones
- ECONOMIA Tema Sistemas EconomicosDocumento37 páginasECONOMIA Tema Sistemas EconomicosValeria AlvarezAún no hay calificaciones
- Habitos Emocionales Karia Es 33988Documento7 páginasHabitos Emocionales Karia Es 33988Ingrid VanessaAún no hay calificaciones
- Psicologia de Ventas Tracy Es 21232Documento6 páginasPsicologia de Ventas Tracy Es 21232Ingrid VanessaAún no hay calificaciones
- El Laboratorio de Liderazgo Lewis Es 37957Documento7 páginasEl Laboratorio de Liderazgo Lewis Es 37957Ingrid VanessaAún no hay calificaciones
- La Economia Naranja Duque Marquez Es 34466Documento7 páginasLa Economia Naranja Duque Marquez Es 34466Ingrid VanessaAún no hay calificaciones
- Los Primeros 90 Dias Watkins Es 32711Documento6 páginasLos Primeros 90 Dias Watkins Es 32711Ingrid VanessaAún no hay calificaciones
- Derecho Bancario ForoDocumento7 páginasDerecho Bancario ForoBessy SalazarAún no hay calificaciones
- Informe-Inflacion en ArgentinaDocumento10 páginasInforme-Inflacion en ArgentinaCordova Ojeda Alex100% (1)
- Analisis Economico y FinancieroDocumento5 páginasAnalisis Economico y FinancieroNicole GabrieleAún no hay calificaciones
- Caso Practico 1. La Herencia.Documento2 páginasCaso Practico 1. La Herencia.omerosimpsonAún no hay calificaciones
- Ensayo de MarcoeconomiaDocumento3 páginasEnsayo de MarcoeconomiaYesid Javier Ramos NietoAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Comentario de Un GráficoDocumento3 páginasEjemplo de Comentario de Un GráficoLaura PeñaAún no hay calificaciones
- Enfermedad Holandesa y El Caso en EcuadorDocumento15 páginasEnfermedad Holandesa y El Caso en Ecuadorsteeven youngAún no hay calificaciones
- Segundo Parcial Teoría ContableDocumento3 páginasSegundo Parcial Teoría ContableZaymar GotopoAún no hay calificaciones
- Evaluación 13 - Mayte García HernándezDocumento6 páginasEvaluación 13 - Mayte García HernándezMAYTE GARCIA HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Ajuste Por InflaciónDocumento12 páginasAjuste Por InflaciónRoss MendezAún no hay calificaciones
- Imce U2 A2 MillDocumento5 páginasImce U2 A2 MillMisael LopezAún no hay calificaciones
- Tema 2 Origen de La Macroeconomia 202251Documento11 páginasTema 2 Origen de La Macroeconomia 202251Chris RicardoAún no hay calificaciones
- Analisis PBI Peru - 2023Documento4 páginasAnalisis PBI Peru - 2023DITTMER GEOVANNY QUISPE SOLISAún no hay calificaciones
- El Viernes Negro VenezuelaDocumento2 páginasEl Viernes Negro Venezuelagines1980Aún no hay calificaciones
- Tipos de InterésDocumento8 páginasTipos de InterésAdriana SantosAún no hay calificaciones
- SUNI - Dom - 2021 - by Logan - Sem10Documento41 páginasSUNI - Dom - 2021 - by Logan - Sem10Van Soul RiderAún no hay calificaciones
- Resúmenes Segundo ParcialDocumento47 páginasResúmenes Segundo ParcialPaola RAún no hay calificaciones
- 65959-Texto Del Artículo-4564456588379-1-10-20200603Documento15 páginas65959-Texto Del Artículo-4564456588379-1-10-20200603ApolosHidalgoCalderonAún no hay calificaciones
- Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - Primer Bloque-Teorico - Practico - Microeconomia - (Grupo b04)Documento6 páginasActividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 - Primer Bloque-Teorico - Practico - Microeconomia - (Grupo b04)SIMON VALENCIA VARGASAún no hay calificaciones
- PIBDocumento22 páginasPIBJUAN DAVID TAMAYO MONTOYAAún no hay calificaciones
- Ensayos Capítulo 2Documento16 páginasEnsayos Capítulo 2Luis Carlos ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Consolidadción de Los TalleresDocumento41 páginasConsolidadción de Los TalleresGianMarcoCanchanyaVillegasAún no hay calificaciones
- Modulo Teorico Practico Macroeconomia Semana 3Documento9 páginasModulo Teorico Practico Macroeconomia Semana 3Luis Manuel RinconAún no hay calificaciones
- Tarea 5 - EduardDocumento16 páginasTarea 5 - EduardAdriana MartinezAún no hay calificaciones
- Charla Economía Peruana Enero 2024 (Segunda Quincena)Documento53 páginasCharla Economía Peruana Enero 2024 (Segunda Quincena)municochabamba2023Aún no hay calificaciones
- Economía Política Segundo ParcialDocumento3 páginasEconomía Política Segundo ParcialLuis Manuel Salgado PoloAún no hay calificaciones