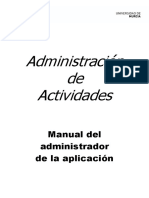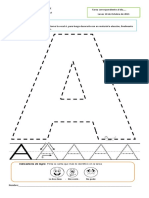Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cantiga 125. La Nigromancia y Las Relaciones Entre Imágens y Textos.
Cantiga 125. La Nigromancia y Las Relaciones Entre Imágens y Textos.
Cargado por
Retuderkos Wicca CeltiberaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cantiga 125. La Nigromancia y Las Relaciones Entre Imágens y Textos.
Cantiga 125. La Nigromancia y Las Relaciones Entre Imágens y Textos.
Cargado por
Retuderkos Wicca CeltiberaCopyright:
Formatos disponibles
CANTIGAS 293
Cantiga 125: la nigromancia y las
relaciones entre imágenes y textos
Francisco Corti
Universidad de Buenos Aires
En las 395 Cantigas de Santa María el demonio como actante principal
o secundario aparece en algo más del 10% del total de los textos poéticos, sean
estos ilustrados o no. Sin embargo, solamente en la cantiga 125 se narra un pro-
ceso de nigromancia.
La nigromancia es una de las tantas vertientes de la magia, término éste
de límites difusos ya que a veces incursiona a en terrenos aparentemente tan
diversos como los de la religión, la astrología, la alquimia, la medicina, etc. A
lo largo de la Edad Media la magia recoge tradiciones de diversas fuentes del
mundo antiguo mezclados con prácticas de pueblos celtas y germanos y también
aportaciones de las culturas judía y musulmana (Kieckhefer, Magic..., pp. 2 ss).
En el siglo XII, Juan de Salisbury (c. 1115-1180) en Polycraticus habla de
la nigromancia en el sentido del término que era más frecuente en la Baja Edad
Media (Kieckhfer, Magic..., p. 153). El término nigromancia en su origen aludía
a la adivinación (mantia) mediante la conjuración de los espíritus de los muer-
tos (nekroi). Circe y Endor eran las nigromantes arquetípicas del mundo greco-
romano y de la Biblia (1 Samuel 28, 3ss) respectivamente. La nigromancia era
practicada en Israel (2 Reyes 21, 4; Isaías 8, 19) aunque estaba prohibida por la
ley (Levítico 19, 31; 20, 6 y 27; Deuteronomio 18, 11), pero en el caso de la bruja
de Endor,Yahveh permitió que el alma de Samuel se manifestara y anunciara el
porvenir a Saúl. Cuando los escritores medievales interpretaban estas historias,
consideraban que el muerto no podía ser llevado nuevamente a la vida, pero que
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
294 CANTIGAS
Francisco Corti
los demonios podían asumir la apariencia de personas fallecidas. Por extensión,
la conjura de demonios comenzó a ser calificada como nigromancia y este fue el
significado genérico del término en los últimos siglos del Medioevo. En 1257, el
arzobispo de París condenó libros de nigromancia o experimentos de brujería,
invocación de demonios, etc. (Kieckhefer, Magic... p. 157).
En oposición a la magia demoníaca se postula la magia natural que irrumpe
en el terreno de la ciencia en los escritos de Roger Bacon (c. 1210-1294), Arnau
de Vilanova (1235-1311) y en pleno Renacimiento italiano de Marsilio Ficino,
quienes sostienen la “licitud de una ciencia basada en el principio de concordan-
cia del hombre y cosmos, y tendiente a ala salud de los cuerpos con el mismo
rigor que la salud de las almas (Cardini, p. 210). En este sentido Raymond Lull
(1236-1315), revindica la alquimia y la aplicación de la astrología a la medicina.
En lo que concierne a la nigromancia, si bien Lull la repudia, en Liber
contemplationis in Deum la reconoce como evidencia de la existencia de Dios,
pues requiere el auxilio de los demonios que no son otra cosa que los ángeles
caídos que deben su existencia a Dios (Thorndyke, pp. 867 ss).
En los párrafos precedentes hemos intentado plantear brevemente el
complejo contexto de la época en que fueron escritas e ilustradas las cantigas.
Entre los varios propósitos de los nigromantes se encuentran, provocar
la locura de una persona, obtener posiciones privilegiadas en la corte, crear la
ilusión de un gran castillo fortificado, etc... y despertar el amor apasionado de
una mujer. Esta es precisamente la temática desarrollada en la cantiga 125 que
ya fue estudiada por José Escobar (Escobar, pp. 33-43), poniendo el acento en
la nigromancia a partir de la obra de Kieckhefer (Magic...). Sin desconocer el
aporte de Escobar, nuestro propósito es analizar aspectos formales y compositi-
vos no tratados en su artículo y además profundizar las relaciones entre las imá-
genes, las cartelas inscriptas sobre éstas y los textos poéticos en que se basan.
Como todas las cantigas cuyo numeral termina en 5 a la 125, cuyo texto
comprende 126 versos, corresponden 12 viñetas. El título sintetiza la trama de la
narración (citas de los textos poéticos, según Mettmann, Cantigas de Santa María):
COMO SANTA MARIA FEZ PARTIR O CRERIGO E A DONZELA
QUE FAZIAN VODA, PORQUE O CRERIGO TROUXERA ESTE PREITO
PEL O DEMO, E FEZ QUE ENTRASEN ANBOS EN ORDEN
Se trata de una reelaboración de uno delos episodios de la leyenda de San
Basilio (Santiago de la Vorágine, t. I, pp. 127 ss.), recogida por el franciscano
Gil de Zamora miembro de la corte de Alfonso X en Liber Mariae, en el cual la
Virgen reemplaza al santo (Cueto, p. XXXV).
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
CANTIGAS 295
Cantiga 125: la nigromancia y las relaciones entre imágenes y textos
El comienzo del relato se refiere a un devoto y caritativo clérigo alvernés
quien “mayordomo era do bispo ben dalí” (v. 13). La cita del texto es interesante
pues especifica una de las funciones que cumplían los clérigos, en este caso, asis-
tente del obispo en funciones litúrgicas y prácticas. En los niveles menores de las
órdenes eclesiásticas el clérigo era aquel que con mayor o menor conocimiento del
latín, se desempeñaba como portero de una iglesia o convento, lector o acólito.
En la Baja Edad Media era el inicio de una carrera en la que podía ser
ordenado como exorcista y en algunos casos culminar en el sacerdocio. Quizás
el clérigo a lo largo de su vida, nunca llevara a cabo un exorcismo, pero un
descarrío podía conducirlo, como en la cantiga 125, a recurrir al submundo
demoníaco (Kieckhefer, Magic..., p. 153).
En las estrofas segunda y tercera se habla de:
“...huna donzela fremosa...
que a Virgen de Deus Madre / muy de coraçon servia.
Des í sempre lle rogava / que lles mostrass’ alguna ren
per que do demo guardada / fosse; e a Virgen poren
ll’ apareceu e lli disse / “Di, ‘Ave Maria’ e ten
sempr’ en mi a voontade, / e guarda-te de folia” (vv. 15-21)
En las dos primeras viñetas el miniaturista adoptó una dispositio que tras-
lada a las imágenes los versos citados. La primera muestra a la doncella, arrodillada
frente a un altar sobre el que se erige un cimborrio, con un libro entre sus manos
rogando según la cartela “a Santa María que lle mostrasse con que se gardasse do
demo”. Desde el punto de vista visual es un tópico frecuente en la viñeta inicial de
muchas cantigas. Sin embargo llama la atención de que sobre el altar se encuentra
una cruz patriarcal en lugar de la imagen de María con el Niño en el regazo.
En la segunda viñeta, María de pie sobre el altar, con un rollo desplegado,
desempeña el papel de actante. En el rollo no hay inscripciones, por lo tanto es
una metonimia en el sentido en que se substituye el contenido por el continente.
Este se explicita en la cartela “Como Santa Maria pareceu a a donzela e lli disse
que dissese sempre Ave María”. Por otra parte el rollo que desciende hacia la
doncella visualiza el mandato marial y la prosternación de aquella con las manos
unidas denota la total aceptación (Garnier I, p. 240) El lenguaje visual requiere
en esta viñeta del auxilio de la cartela que a su vez resume el texto poético, pero
la prostrenación de la doncella añade un significativo signo complementario.
En las dos primeras viñetas la descripción de las formas arquitectónicas se
expresa de maneras diferentes. En la primera advertimos un portal campanario,
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
296 CANTIGAS
Francisco Corti
independiente del cuerpo de la iglesia, herencia del alminar de la mezquita muy
difundido en la arquitectura mudéjar (López Guzmán, pp. 167 ss.), una arcada de
dos tramos y un cimborrio, cúpula semiesférica apeada en columnillas, cober-
tura del altar típica de la arquitectura carolingia y del primer románico. En la
otra viñeta observamos un portal típicamente gótico: arcos apuntados y arqui-
voltas rematados por un gablete flanqueado por ventanas apuntadas. La arcada
tiene un tramo único y una lámpara de mayor tamaño que las de la viñeta ante-
rior y el altar está debajo de un arco heptalobulado de mayor luz. Cabe señalar
que la decoración de los paños que cubren ambos altares es idéntica. Más allá de
la confusión que dicha identidad pueda generar, el miniaturista y/o su mentor
intentaron visualizar dos iglesias diversas. La segunda presenta en su totalidad
formas góticas, en tanto que en la primera dichas formas se limitan a dos arcos
apuntados. Hay razones para explicar tal diferenciación, no especificada ni en el
texto ni en la cartela.
El siglo XIII es el apogeo del estilo gótico, que rige la construcción de
catedrales con sus peculiares esculturas, vitrales y decoración. El gótico se ori-
gina en Francia donde buena parte de las catedrales, Chartres, Reims, Amiens,
París (iniciada en 1173), están dedicadas a Nuestra Señora. El estilo se expande
por casi toda Europa y en España, las catedrales de mayor ascendencia francesa
como Burgos, León y Toledo se erigieron bajo la misma advocación. Dicha
advocación se debe a la difusión del culto marial que se manifiesta también en
las esculturas –Coronación de María, Juicio Final, etc–, vitrales y especialmente
en los Libros de Horas destinado al culto de laicos, cuya principal sección son
las Horas de la Virgen; a cada una de las ocho horas canónicas corresponde una
miniatura y el ciclo culmina con la Coronación.
Dentro de este contexto hay que destacar la estrecha relación de Alfon-
so X con la catedral de León en su etapa de construcción, mediante la con-
cesión de diversos privilegios pecuniarios y territoriales. En 1277 eximía de
impuestos, entre otros, a un vitralista mientras durara su actividad en la obre de
la catedral (Lambert, p. 229). Estas son razones para convalidar un vitral con la
imagen de Alfonso X en el muro Norte de la catedral, formando parte de un
programa iconográfico original que tal vez tuviera intenciones regias, pero cuya
lectura actual estaría dificultada por las restauraciones llevadas a cabo hacia 1900
(Herráez Ortega y Valdés Fernández, p. 177). De esta manera queda planteada
la relación de Alfonso X con el arte gótico tan estrechamente relacionado con
Santa María, lo que permitiría formular una hipótesis destinada a fundamentar la
inclusión de abundantes formas arquitectónicas góticas en las viñetas de ambos
códices ilustrados, el escurialesnse (ms. T.I.1) y el florentino (B.R., ms. 20).
La cuarta estrofa a la que corresponde la tercera viñeta expresa:
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
CANTIGAS 297
Cantiga 125: la nigromancia y las relaciones entre imágenes y textos
“Ela fezo seu mandado / e usou esta oraçon:
mai-lo crerigo que dixe/ lle quis tan ben de coraçon,
que en todas las maneiras / provar de a vencer; mais non
podo y acabar nada,/ ca oyr nono quería.” (vv, 23-26)
La cartela resume los dos últimos versos: “Como un crerigo se namorou
da donzela e lle pediu seu amor”. Parte de la viñeta complementa el texto de
la cartela, pues el clérigo con sus manos juntas , implora el amor de la doncella.
El gesto de oración a la divinidad que exige arrodillamiento o prosternación, se
traslada al ruego profano de un sujeto de pie. Desde la retórica sería una simili-
tudo por contraste. La negación de la doncella se manifiesta por la posición del
cuerpo, de espaldas al clérigo, y por las palmas de ambas manos apuntando hacia
él. De esta manera los actantes del relato visual tienen como referencia los versos
25 y 26, en tanto que en la cartela no se menciona la negación.
Un aspecto particular de esta viñeta es la localización de la escena, no
especificada en el texto, que tiene lugar en la puerta de una ciudad. El verso 13
establece que el clérigo dependía del obispo de la ciudad. Esta en el siglo XIII
era la sede de dos poderes institucionalizados: el municipio y la iglesia que res-
pondía al obispo. Son bien conocidos los permanentes conflictos entre ambos
poderes y en varios Alfonso X tomo partido a favor de las demandas episcopales
(O’Gallaghan, pp. 123 ss.). La ciudad representaría así la institución eclesiástica
encabezada por el obispo. La doncella rechaza el asedio amoroso del clérigo y al
entrar en la ciudad, sede de un poder institucionalizado, cuyo mayor exponente
es la catedral seguramente dedicada a Nuestra Señora, se reintegra a la protec-
ción marial. El texto poético prosigue así:
“Daquesto fui mui coitado / o crerigu’, e per seu saber
fez ajuntar os diabos / e disse-lles: “Ide fazer
com’eu a donzela aja / log’ esta noit’ en meu poder
senon, en huna redoma / todo vos ensserraria”
Daquesto que lles el disse / ouveron todos gran pavor
e foron a a donzela / e andaron-ll a derredor;
mais nada non adobaron,/ ca a Madre do Salvador
a guardava en tal guisa / que ren non ll’empeecia”. (vv. 28-36)
Estas estrofas están ilustradas en las viñetas cuarta y quinta. En el versícu-
los 28 y 29 leemos que el clérigo “per seu saber fez ajuntar os diaboos”. En qué
consistía el “saber” para conjurar demonios? En la Biblioteca principal de Munich
se conserva un manuscrito (Bayerische National Bibliothek, ms. CLM 849) que
según Kieckhefer (La negromanzia... pp. 210-223) es el más completo entre los
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
298 CANTIGAS
Francisco Corti
subsistentes en materia de nigromancia. Es un manuscrito del siglo XV, pero recoge,
prácticas y nomenclaturas de épocas anteriores. Algunas prácticas de la nigroman-
cia en el libro de Munich están estrechamente relacionadas con las contenidas en el
Picatrix en dos de cuyos códices se dice que fue traducido del árabe al español por
Alfonso X en 1256 y luego del español al latín (García Solalinde... Alfonso X
astrólogo, pp. 350-356). O sea que la magia no era ajena al rey Sabio, aunque la
nigromancia es explicada detalladamente y condenada en la Séptima Partida (Ley
XXIII). En definitiva, si bien hay elementos coincidentes entre ambas, la nigro-
mancia no puede ser considerada como mera extensión de la magia astral.
Dentro del manuscrito de Munich existe un texto titulado Liber Conse-
crationum donde se habla del nigromante como un exorcista y así lo prueba la
fórmula mágica de la que citamos un fragmento: “Yo te ordeno, oh! Demonio
maligno, con el poder del Señor te conjuro en nombre del cordero sin man-
cha que camina sobre el áspide y el basilisco y que ha aplastado al león y al
dragón (...). Tiemble y teme cuando el nombre de Dios se invoca, el Dios de
quien tienen temor los infiernos y al que las virtudes del paraíso, los poderes,
las dominaciones (...) temen y adoran (...). El Verbo hecho carne tiene poder
sobre ti. El que nace de Virgen te ordena. Jesús de Nazareth que te ha creado
te ordena cumplir todo lo que te exijo (...). Pues cuanto más tarde cumplas mis
órdenes, más aumentará tu castigo, día tras día.Yo te exorcizo, oh! espíritu mal-
dito a través de las palabras de la verdad (Kieckhefer, La nigromanzia, p. 218 ss;
traducción del autor). A partir de esta fórmula se comprende que el discurso del
exorcista y del nigromante son intercambiables y que en consecuencia el con-
juro demoníaco implica una inversión del programa que llevan a cabo quienes
pretenden liberar a posesos. Dado el carácter ritual de las fórmulas, el predomi-
nio del latín, el hecho de que el poder que reivindican sobre los demonios está
condicionado por la voluntad divina, es muy probable que algunos nigromantes
hayan sido clérigos como el que presenta la cantiga.
Si la fórmula de conjuro como la citada es una de las claves verbales de
la nigromancia, el círculo mágico es el elemento visual que limita el espacio de
dicha actividad. El círculo no está mencionado en el texto, pero sí en la cartela:
“Como o creigo fez un cerco e coniuorou os diaboos que lle trouxessen a don-
zela”. El círculo se trazaba sobre el piso con un arma filosa o se lo inscribía sobre
una pergamino o tela (Kieckhefer, Magic... p. 159). En la banda externa contiene
diversos signos mágicos y el clérigo se encuentra en el centro, dentro de una estre-
lla de cinco puntas, derivada del pentáculo, forma que se incluye en las instruccio-
nes contenidas en la Cábala (Kieckhefer, Magic... p. 170). Esta forma pentacular
es absolutamente necesaria para asegurar la eficacia de la conjura. El clérigo con
el índice de su mano izquierda, gesto de mandamiento, imparte la orden a los
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
CANTIGAS 299
Cantiga 125: la nigromancia y las relaciones entre imágenes y textos
demonios en tanto que con el índice derecho apunta a la redoma, incluida en el
texto, en un gesto de amenaza, pues allí habría de encerrarlos si fallaran.
Desde el punto de vista e la conformación espacial, el miniaturista rompe
con la norma que impera en la ilustración de las cantigas. La norma que por
supuesto no recurre a la perspectiva clásica, define claramente los distintos pla-
nos de distancia que ocupan actantes y objetos sobre la superficie del suelo.
Tanto en la viñeta cuarta como en la sexta, el círculo trazado sobre el piso ha
sido rebatido 90 grados, lo cual confiere una connotación particular al carácter
mágico de la escena. Además, los demonios rodean totalmente al clérigo.
Sharon King (Wicked laughter... p. 130) proporciona una detallada des-
cripción de los demonios y sus expresiones en la cuarta viñeta: la deformación
animalesca de sus caras, las expresiones de mofa de algunos dirigidas al clérigo
y al contemplador, los ridículos vestidos de juglares que llevan los que ocupan
el borde inferior. Observa acertadamente que el situado en el vértice superior
izquierdo señala con un dedo la viñeta anterior, a lo que nosotros añadimos que
visualmente establece una relación con los deseos lascivos del clérigo justifican
la presencia demoníaca. Sin embargo es discutible la conclusión de King : “sus
expresiones y gestos cómicos y la exagerada deformidad convierten a los demo-
nios en figuras más ridículas que aterradoras, lo que conduce al contemplador
actual a esbozar una sonrisa, un sentimiento que se podría imaginar compartido
con los medievales” (traducción del autor). Por su parte Guerrero Lovillo (Las
miniaturas... p. 273) sostiene “...que los ilustradores, obsesionados por el afán de
traducir lo monstruoso, suelen caer en lo caricaturesco y, por lo mismo, no llegan a
conseguir la grandiosidad que la estatuaria logró en muchos aspectos al abordar lo
infernal y lo satánico”. De esta manera atenúa la discutible conclusión de King.
En ésta y otras cantigas la deformación corporal, la textura y la coloración
de su piel que oscila entre el negro y el gris azulado, la gesticulación exagerada,
la adición de rasgos animalescos como orejas, pelambres, cuernos, etc., son todos
elementos que la iconografía tradicional a través de la escultura, la pintura, los
vitrales, los libros miniados y los grabados, difundió a lo largo de un período
temporal que excede la época medieval, para caracterizar a los portadores del mal
mediante una imagen antitética a la del hombre creación de Dios, como tam-
bién lo son los ángeles rebeldes. Más allá de algún rasgo caricaturesco, creemos
que este era el significado de dichas imágenes especialmente para el medieval
inmerso en un contexto social y religioso particular y que en su vida cotidiana
percibía la perversidad demoníaca en las esculturas catedralicias, sobre todo en
el Juicio Final, y también a través de la oralidad. Por otro lado, el miniaturista de
las cantigas que compartía dichas vivencias desplegó con habilidad las categorías
exclusivas de la retórica de la imagen, forma, color y textura que contribuyeron
a hiperbolizar a las fuerzas del mal, más allá de algún exceso caricaturesco.
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
300 CANTIGAS
Francisco Corti
La sexta estrofa:
“Daquelo que lles el disse / ouveron todos gran pavor
e foron a a donzela / e andaron-ll a derredor;
mais nada non adobaron, / ca a Madre do Salvador
a guardava en tal guisa / que ren non ll’empeecia.” (vv. 33-36).
La cartela se refiere al texto: “Como os diaboos veneron a a donzela e
viron Santa Maria estar con ela e fugiron”
En algunas de las denominadas cantigas de loor, está la Virgen entronizada
con el Niño en su regazo, rodeada por ángeles (cantigas 110/4; 120/2; 180/ l-5),
lo mismo que en infinidad de esculturas y pinturas. En la viñeta debajo del arco
mayor, el trono es ocupado por la doncella y de pie se encuentran un ángel y
María ante cuya presencia los demonios huyen. La Virgen, en un acto de humil-
dad, ha cedido el sitio de honor a la doncella, quien en un asiento privilegiado
tiene en sus manos un libro en el que seguramente lee el Ave María. Bajo el
arco mayor , percibimos un orden que es a la vez expresión del poder defensivo
de María; bajo los arcos menores, la antítesis, la huida caótica de los demonios
derrotados. Al respecto destacamos que uno de los atributos de la Inmaculada
Concepción, tema iconográfico que recién se plasmó hacia finales del siglo
XV, tiene marcada connotación defensiva: “Turris David cum propugnaculis”. Es
interesante señalar que se ha recurrido a un ejemplo (exemplum) tradicional de
la iconografía María entronizada, y mediante la comparación se exalta la acción
marial. Es decir “ca a Madre do Salvador a guardava en tal guisa / que ren non
ll’empeecia” (vv. 33-34).
El fracaso de los demonios consta en la séptima estrofa, pues cuando el
clérigo pregunta “Como vos vai? Disseron: Mal,// ca tan muito é guardada / da
Virgen Madr’esperital (vv. 39-40).
“O crerig’ outra vegada / de tal gisa os conjurou
qua ar tornaron a ela, / e un deles tan muit’andou
que a oraçon da Virgen / lle fezo que sse ll’obridou;” (vv. 43-45)...
La segunda conjura está representada en la sexta viñeta, que repite con
ligeras variantes la imagen de la primera conjura en la viñeta cuarta. Observa-
mos la ausencia de la redoma. Se trata de una omisión casual de parte del minia-
turista o lo que es menos probable la supresión de la amenaza que significa la
redoma debido a que el clérigo sigue necesitando de la ayuda de los demonios.
La cartela se limita a repetir en otros términos los versículos 43 y 44: “Como
os diaboos veneron a o crerigo e el llis disse que tornassen yi outra vez”. Aquí
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
CANTIGAS 301
Cantiga 125: la nigromancia y las relaciones entre imágenes y textos
se da una estrecha relación entre los dos textos y la viñeta. La primera viñeta
del segundo folio visualiza parte del versículo 44 y el 45. El texto no menciona
la localización. La cama donde está acostada la doncella con su cuerpo total-
mente cubierto está rodeada por tres diablos, uno de ellos el más próximo a la
víctima aparece como el responsable y, dada la dificultad de llevar a la imagen
una acción mental como el olvido, la cartela cumple la función aclaratoria que
prácticamente repite con variantes el texto poético: “Como un diaboo seguiu
tant’a donzela que lli fez escaecer a oraçon da Virgen”
En un tercer encuentro el diablo expresa su satisfacción y el clérigo le
dice: “/ Torna-t alá, amigo meu, e fais-me como a aja, / senon logo morrreria.”
(vv. 50-51) La ilustración omite este encuentro, casi amigable e introduce el
contenido de la décima estrofa:
“E o demo tornou toste / e feze-a logo enfermar,
e ena enfermidade / fez-la en tal guisa mayar
que seu padre e sa madre / a querian poren matar;
mais o crerigo das mãos / muit’ agynna la tollia” (vv. 53-57)
En la octava viñeta, el padre como si fuera un verdugo, coge a la hija por
sus cabellos y con una espada se dispone a decapitarla, lo que es impedido por
el clérigo (v. 57), pero con la ayuda de dos demonios no registrada en el texto.
La imagen es mucho más expresiva pues el padre asume la función de ejecutor
público de justicia. Si la potestad patriarcal lo convertía en juez que llegado el
caso podía dictaminar matar a mujeres de la familia (Duby, Convivialidad, pp.
388ss), aquí aparece como juez y verdugo al mismo tiempo1. Sin embargo en
la miniatura la patria potestas es contrarrestada por el poder demoníaco. Así un
poder negativo provoca un efecto en primera instancia positivo, lo que enlaza
la nigromancia con los encantamientos hechos con buena intención, los que
según las Siete Partidas (7, tit. XXIII, ley III) no merecen pena alguna. La minia-
tura apunta a una inversión programática pues el diablo deviene salvador de la
doncella, lo que quizás refleje un imaginario colectivo que no distingue neta-
mente la diferencia entre nigromancia y magia blanca, así como tampoco dis-
tinguía, a veces, la diferencia entre religión y magia.
A partir de la undécima estrofa los versos hablan del amor de la doncella
hacia el clérigo que “...o demo.... encendeu” (v. 60), de cómo ella amenaza a sus
padres con matarse si no se avienen a su deseo (v. 64). Luego el clérigo promete
una dote cuantiosa (v. 71), el padre accede al casamiento y le dice que será como
1 En las Siete Partidas (4, tit. XVII, ley VIII), un padre sitiado en un castillo en caso de extrema
hambruna, tiene el derecho de comer a su propio hijo.
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
302 CANTIGAS
Francisco Corti
un hijo para él prometiéndole que a su muerte que “erdarás // mui grand’ algo
que eu tenno,/ que ganney sen tricharia” (vv. 75-76).
Esta parte del texto poético (estrofas 11-14) contiene diálogos como
el del párrafo anterior, difícil de ilustrar, pues de hacerlo presentarían actantes
conversando con la necesaria explicación de las cartelas, lo que por otra parte es
impensable dado el número limitado de viñetas. Por lo tanto la siguiente viñeta
ilustra la decimoquinta estrofa:
“Os esposoyros juntados / foron logo, como apres’ey
e outro dia mannãa / casaron; mais, que vos direy?
Porque pelo demo fora, / a Madre do muit’ alto Rei
do Ceo miu grorioso / logo lle-lo desfazia.” (vv. 78-81)
En la viñeta que representa la ceremonia cristiana del matrimonio
delante del altar marial, debemos destacar algunas sutilezas gestuales exclusivas
de la miniatura. Un demonio apoya sus brazos sobre los hombros de la doncella,
signo de protección (Garnier I, pp. 214). De esta manera el demonio responsa-
ble de que la doncella olvidara el Ave María, lo es también de la consumación
del matrimonio y asume el papel de protector, el mismo que desempeñaba
María en la viñeta quinta. Dentro del contexto de la cantiga sería una similitud
retórica por negación, pues la protección marial de la viñeta anterior, es negada
por la perversa protección en el acto de los esponsales. La otra sutileza la perci-
bimos en la doble función que cumple la estatua marial, anticipando su triunfo
sobre los poderes maléficos. Por un lado garantiza la honestidad del sacerdote
que bendice la unión. Por el otro establece una relación visual con el agente
del mal. La Virgen milagrosamente gira e inclina su cabeza, gesto que implica la
visión del demonio que los restantes asistentes al acto no podían ver.
Estos detalles enriquecen y complementan el contenido poético. En
cuanto a la cartela enfatiza la ayuda diabólica: “Como desposaron o crerigo e a
donzela per consello e con aiuda do demo”.
La décima viñeta muestra al clérigo arodillado con un libro entre sus
manos y a María de pie sobre el altar, como actante al igual que en la viñeta
segunda. El clérigo alza la cabeza, interrumpiendo las oraciones, lo que significa
que está recibiendo una orden de la Virgen La cartela explica el contenido de la
orden: “Como Santa María pareceu a o crerigo e lli disse que non casasse con a
sa donzela”. Es decir, que la cartela cumple una función aclarotoria pues de lo
contrario no sabríamos de que trata la admonición. La palabra casarse debe inter-
pretarse como la unión sexual de los esposos luego de la bendición sacerdotal.
De la lectura del texto surge que la viñeta y la cartela, ésta absolutamente
necesaria, resumen el contenido de cuatro estrofas (16-19). Entre otras cosas se
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
CANTIGAS 303
Cantiga 125: la nigromancia y las relaciones entre imágenes y textos
dice, que el clérigo en sus oraciones había olvidado la novena, que la Virgen
le reprocha su actividad de nigromante y que es una locura la unión con “mia
criada” (v. 93). Finalmente le aconseja recurrir al obispo que “...te consellerá //
como non perças ta alma; / e senon, Deus se vingará // de ti por quanto quisis-
che / do demo ssa compania” (vv. 99-101).
La penúltima viñeta se refiere a tres estrofas (20-22). La Virgen repro-
cha a la doncella, “...Maa, / com’ousas aquí dormir tu // que es en poder do
demo,/ “ (vv. 104-105), quien al despertarse se arrepiente y decide recluirse en
un monasterio. La cartela se limita a reemplazar la palabra “crérigo” de la viñeta
anterior por “donzela”. La miniatura es por demás expresiva. La doncella en el
lecho está desnuda hasta la cintura, acorde con una iconografía de la lujuria que
se difunde en el siglo XIII2. Como en la quinta viñeta María acompañada por
un ángel, extiende su brazo izquierda con la mano abierta, en un claro gesto
de repudio al acto que se llevaría cabo, que puede calificarse como lujurioso y
como ruptura de la virginidad rogada y prometida.
El texto concluye:
“...; e o bispo, / que nom avia Don Fiiz,
ambos los meteu en orden / por prazer de Emperatriz
do Ceo mui groriosa, / e foron y todavía.” (vv. 124-126).
Como es norma en toda cantiga narrativa, esta termina con una alabanza
a la Virgen y la cartela reproduce casi literalmente el texto: “Como o bispo Don
Fiiz os meteu a ambos en orden por prazer de Santa María” El texto y la cartela
tienen correspondencia jurídica en la Siete Partidas (1, tít. IV, ley XLI), donde se
especifica que el clérigo que casara con bendición de la iglesia será privado del
beneficio y excomulgado hasta que deje a la mujer y cumpla la penitencia. En
lo que concierne a la mujer “deua meter Obispo en servidumbre de eglesia”
En la viñeta se respeta rigurosamente la centralidad y la absoluta simetría,
dos categorías muy tradicionales y significativas de la retórica visual. La primera
alude a quien detenta el poder. En la viñeta se trata del obispo, que representa a
la institución eclesiástica cuyos códigos intentó quebrar el clérigo-nigromante.
El poder episcopal se acentúa, se hiperboliza, por la ubicación del obispo debajo
del arco mayor heptalobulado, y por la cruz resultante de la combinación de
formas que decoran la mitra, una barra amarilla dorada flanqueada por dos
2 Ejemplos: finales del siglo XII, capitel de la iglesia de Nieul-sur-l’Antize; siglo XIII, al pie de
una escultura de San Miguel abatiendo al dragón, iglesia de Villalcázar de Sirga (Palencia); repro-
ducidos en Garnier I, fgs. 53 y 100 respectivamente.
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
304 CANTIGAS
Francisco Corti
circulitos negros. El obispo abre sus brazos, gesto de recepción a los arrepenti-
dos, en tanto éstos permanecen arrodillados, signo de penitencia y respeto a un
superior (Garnier I, p. 113).
De acuerdo con un sistema quasi sociológico de la sociedad medieval, el
estado laico es bueno, el de la clerecía secular mejor y el monástico óptimo, por
ser, entre otras cosas el menos expuesto a las tentaciones de la carne. De esta
manera la rigurosa estructura geométrica de la miniatura expresa la importan-
cia del ingreso a un poder institucionalizado, el mejor, del cual se estaban muy
alejados la doncella y el clérigo, por la acción nigromántica de este último.
El análisis de las doce miniaturas de la cantiga 125. en líneas generales
permite constatar la complementareidad existente entre el texto poético previa-
mente redactado y las imágenes que lo ilustran. A esto hay que añadir la función
de la cartela, que no ha merecido demasiado atención hasta el presente, que des-
empeña una función un tanto ambigua. Cumple una función aclaratoria como
en viñetas que corresponden a ruegos (viñeta 1), mandatos (viñetas 2, 6, 9, 10,
11), acción mental (viñeta 7), función absolutamente necesaria para comprender
el significado de la composición pictórica. Otras veces, resume el contenido del
texto poético (viñeta 3) mediante su antedicha función aclaratoria (viñetas 10 y
11). La cartela si bien en algunos casos no pierde el contacto con el texto, acentúa
formas, no todas, del contenido de la viñeta (4, 5, 7, 8) no incluidas en la poesía.
Si nos centramos en el contenido de las miniaturas la nigromancia apa-
rece como una lucha entre el poder institucionalizado de la iglesia representada
por Santa María y el poder informal de los demonios conjurados por el clérigo,
miembro menor del orden eclesiástico (viñetas 3, 4, 6, 8, 9). Dichos contenidos
exceden a veces lo expresado en el texto y enfatizan el poder de las fuerzas del
mal (viñetas 8 y 9). Por supuesto que esta lucha entre un poder institucionali-
zado y otro informal, se resuelve a favor del primero, pero aporta viñetas que
expresan el triunfo de aquel. Nos referimos a la quinta, el acto de humildad de la
virgen al ceder el trono a la doncella y a las dos últimas. En la undécima a través
del signo de la lujuria y en las restantes en la prioridad del orden monástico.
En conclusión, un análisis de la relación entre imágenes y textos, inclu-
yendo las cartelas, que tenga en cuenta el contexto religioso, político y social
de la época, permiten no solo valorizar el aporte complementario de las viñe-
tas, sino también la inventiva (inventio) del miniaturista y/o de su mentor, y en
conjunto refleja en parte la intensa actividad que se llevaba a cabo en los talleres
bajo el patronazgo del rey Sabio.
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
CANTIGAS 305
Cantiga 125: la nigromancia y las relaciones entre imágenes y textos
Bibliografía citada
Cardini, Franco, Magia, brujería y superstición en el Occidente medieval, Barcelona, Edicio-
nes Península, 1982.
Cueto, Leopoldo (Marqués de Valmar), Cantigas de Santa María, Madrid, Real Academia
Española, 1889).
Duby, Georges, “Convivialidad”, en Philippe Aries y Georges Duby (editores), Historia
de la vida privada, Madrid, Taurus, 1988.
Escobar, José, “The practice of necromancy in CSM 125”, en Buletin of the Cantigueiros
de Santa María, IV (1992).
García Solalinde, Antonio, “Alfonso X astrólogo”, en Boletín de la Real Academia de la
Historia, 13 (1926).
Garnier, François, t. I, Le langage de l’image au Moyen Age, París, Le Léopard d’Or,
1990.
Guerrero Lovillo, José, “Las miniaturas”, en El “códice Rico” de las Cantigas de Alfonso X
el Sabio, Madrid, Edilán, 1979.
Herráez Ortega, María Victoria y Manuel Valdés Fernández, en AAVV,
Historia del Arte en León, León, Diario de León, 1990.
Kieckhefer, Richard, “La negromanzia nell’ambito clericale nel tardo medioevo”, en
André Vauchez y Agostino Parravicini (editores), Poteri carismatici e informali:
chiesa e societá medievale, Palermo, Sellerio, 1992.
Kieckhefer, Richard, Magic in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press,
1993.
King, Sharon, “Wicked laughter: the devil as source of humour in the CSM”, en Bulle-
tin of the Cantigueiros de Santa María, I2 (1988).
Lambert, Elie, El arte gótico en España en los siglos XII y XIII, Madrid, Cátedra, 1982.
López Guzmán, Rafael, Arquitectura mudéjar, Madrid, Cátedra, 2000.
Mettmann, Walter, Alfonso el Sabio: Cantigas de Santa María, t. II, Madrid, Castalia, 1982.
O’Gallaghan, Joseph F., El rey Sabio: el reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, Univer-
sidad de Sevilla, 1996.
Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, t. I, Madrid, Alianza, 1982.
Thorndyke, Lynn, A history of magic and experimental science during the first thirteeen centu-
ries of our era, New York, Mac Millan, 1923.
Alcanate V [2006-2007], [293 - 305]
También podría gustarte
- 1 FuriaDocumento10 páginas1 FuriaYosuri Castillo Rodriguez100% (1)
- Dialnet ElJuicioParticularDeFelipeIVDeLaCatedralDeBadajoz 107372Documento11 páginasDialnet ElJuicioParticularDeFelipeIVDeLaCatedralDeBadajoz 107372agaviles100% (1)
- Figuras y Contrafiguras de La Anunciación en Los Primeros Libros de Caballerías: Escenas de Alcoba y Avisos Angélicos de Concepción ExtraordinariaDocumento62 páginasFiguras y Contrafiguras de La Anunciación en Los Primeros Libros de Caballerías: Escenas de Alcoba y Avisos Angélicos de Concepción ExtraordinariaDarika Vazquez MoralesAún no hay calificaciones
- El Tímpano de San Justo de Segovia y La Visitatio SepulchriDocumento14 páginasEl Tímpano de San Justo de Segovia y La Visitatio SepulchrijgmontanesAún no hay calificaciones
- AMADOR AMADOR Reyes Ángel CustodioDocumento14 páginasAMADOR AMADOR Reyes Ángel CustodioReyesAún no hay calificaciones
- Literatur A Popular Delacruz de CaravacaDocumento25 páginasLiteratur A Popular Delacruz de CaravacaedicosvAún no hay calificaciones
- Transicion de MariaDocumento44 páginasTransicion de MariaRudy Q.VargasAún no hay calificaciones
- Tema 3. La Imagen en El Mundo CarolingioDocumento7 páginasTema 3. La Imagen en El Mundo CarolingioAnnaAún no hay calificaciones
- Literatura Popular de La Cruz de CaravacaDocumento25 páginasLiteratura Popular de La Cruz de CaravacaRicardo CobAún no hay calificaciones
- Mapa Iconográfico e Iconológico de La Catedral de Santa María de CuencaDocumento9 páginasMapa Iconográfico e Iconológico de La Catedral de Santa María de CuencaManuelAún no hay calificaciones
- Tema 6Documento13 páginasTema 6Paco GBAún no hay calificaciones
- La Representación Del Monacato Femenino en El Arte Medieval Hispano, Imágenes y ContextosDocumento36 páginasLa Representación Del Monacato Femenino en El Arte Medieval Hispano, Imágenes y ContextosSergei Romero100% (2)
- Arte NovohispanoDocumento4 páginasArte NovohispanoArturo GarcíaAún no hay calificaciones
- Dos Cosmos BarrocosDocumento10 páginasDos Cosmos BarrocosIsmael ValverdeAún no hay calificaciones
- Revista El Tlacuache, 005 - El Tocado de Serpiente Emplumada en Tlacotepec, MorelosDocumento4 páginasRevista El Tlacuache, 005 - El Tocado de Serpiente Emplumada en Tlacotepec, MorelosHector DavilaAún no hay calificaciones
- Pregunta 3 GóticoDocumento9 páginasPregunta 3 GóticoAlba MotaAún no hay calificaciones
- Jeroglíficos de El GrecoDocumento18 páginasJeroglíficos de El GrecoUltramelodicAún no hay calificaciones
- Dialnet UnasCuestionesSimbolicasDelRomanicoAragones 108378Documento19 páginasDialnet UnasCuestionesSimbolicasDelRomanicoAragones 108378sanjo93Aún no hay calificaciones
- Reseña Divina Pastora - FinalDocumento9 páginasReseña Divina Pastora - FinalTeresa SansónAún no hay calificaciones
- Maria MagdalenaDocumento13 páginasMaria MagdalenaIgnacio ChileAún no hay calificaciones
- Culto Servicio AmorosoDocumento28 páginasCulto Servicio AmorosoLéo Araújo LacerdaAún no hay calificaciones
- Teatro MedievalDocumento61 páginasTeatro MedievalPaola KootAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento4 páginasDocumento Sin Títulonatalia jimenezAún no hay calificaciones
- La Sibila Un Canto Oracular Del MediterrDocumento24 páginasLa Sibila Un Canto Oracular Del MediterrNeus Julià MartínAún no hay calificaciones
- 3 C El Manuscrito Medieval PDFDocumento61 páginas3 C El Manuscrito Medieval PDFJavier Martinez MunozAún no hay calificaciones
- Del Drama Litúrgico Al Escenario IsabelinoDocumento13 páginasDel Drama Litúrgico Al Escenario IsabelinoValeria Estefanía MoralesAún no hay calificaciones
- Temario CompletoDocumento71 páginasTemario CompletoMaría José GarcíaAún no hay calificaciones
- II BIM - LIT - 2do. Año - Guía 1 - Siglo de Oro EspañolDocumento8 páginasII BIM - LIT - 2do. Año - Guía 1 - Siglo de Oro Españolcarlos241501Aún no hay calificaciones
- Poemas Hagiograficos de Caracter Juglaresco 1214711Documento136 páginasPoemas Hagiograficos de Caracter Juglaresco 1214711jjguardiapolainoAún no hay calificaciones
- El Pórtico Occidental de La Catedral de LeónDocumento20 páginasEl Pórtico Occidental de La Catedral de LeónJuan Manuel HuamaniAún no hay calificaciones
- Esquemas Representacionales Sobre El Teatro Medieval EspañolDocumento10 páginasEsquemas Representacionales Sobre El Teatro Medieval EspañolXisco González RomeroAún no hay calificaciones
- Mas Alla de La Muerte Valores Morales SoDocumento24 páginasMas Alla de La Muerte Valores Morales SoJaviera Escobar YamettiAún no hay calificaciones
- Historia Del Teatro 04. Teatro MedievalDocumento32 páginasHistoria Del Teatro 04. Teatro MedievalGustavo Gutiérrez SuárezAún no hay calificaciones
- Artes Plásticas GóticasDocumento15 páginasArtes Plásticas GóticasSara Chergui SegarraAún no hay calificaciones
- Patricia GrauDocumento15 páginasPatricia GrauNajla LopesAún no hay calificaciones
- Apuntes Teatro Español: Desde Los Orígenes Al S. XVIIDocumento79 páginasApuntes Teatro Español: Desde Los Orígenes Al S. XVIImargisfeAún no hay calificaciones
- Becquer Solucionario LeyendasDocumento8 páginasBecquer Solucionario LeyendasLunas LunerasAún no hay calificaciones
- Celda Padre SalamancaDocumento20 páginasCelda Padre SalamancaFlor Albelda GracianoAún no hay calificaciones
- Literatura Artistica PDFDocumento42 páginasLiteratura Artistica PDFSOFIA GUTIERREZAún no hay calificaciones
- De La Lirica A Escena PDFDocumento16 páginasDe La Lirica A Escena PDFfuser_61Aún no hay calificaciones
- Embrollos Cristianos PDFDocumento36 páginasEmbrollos Cristianos PDFMelissaHernandezAAún no hay calificaciones
- Berceo Los Milagros y Culto A La VirgenDocumento9 páginasBerceo Los Milagros y Culto A La VirgenSofiaAún no hay calificaciones
- 318-Texto Del Artículo-391-1-10-20201012Documento50 páginas318-Texto Del Artículo-391-1-10-20201012Anderson DavilaaAún no hay calificaciones
- Mariamagdalena Elerotiosmoenlahdelarte 120320104432 Phpapp01Documento230 páginasMariamagdalena Elerotiosmoenlahdelarte 120320104432 Phpapp01helmertAún no hay calificaciones
- Las Imagenes PeregrinasDocumento8 páginasLas Imagenes PeregrinasJacqueline AhlertAún no hay calificaciones
- Resumen Alta de LanDocumento5 páginasResumen Alta de Lanalbaacd93Aún no hay calificaciones
- Los Milagros de Santiago y La Tradición Oral MedievalDocumento12 páginasLos Milagros de Santiago y La Tradición Oral MedievalVictor Hugo EsquivelAún no hay calificaciones
- Tema 43. - El Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo. El Arcipreste de Hita.Documento7 páginasTema 43. - El Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo. El Arcipreste de Hita.PabloAún no hay calificaciones
- Introducción y Gala PlacidiaDocumento4 páginasIntroducción y Gala PlacidiapemiltresAún no hay calificaciones
- Eje Temático I-5-BAYARD - La PRACTICA DECORATIVADocumento23 páginasEje Temático I-5-BAYARD - La PRACTICA DECORATIVACrush TortugaAún no hay calificaciones
- Pec 2023 Alta Edad Media. Esperanza Jiménez.Documento13 páginasPec 2023 Alta Edad Media. Esperanza Jiménez.Esperanza Jiménez LozanoAún no hay calificaciones
- Crios, Candiles, Velones... Símbolos de Angustía y Muerte en La Obra de F. G. LorcaDocumento14 páginasCrios, Candiles, Velones... Símbolos de Angustía y Muerte en La Obra de F. G. LorcaMona TabriAún no hay calificaciones
- Imágenes Del Siglo XVIII en La Semana Santa de EcijaDocumento24 páginasImágenes Del Siglo XVIII en La Semana Santa de EcijaevygaireAún no hay calificaciones
- Las Sillerías de Coro en La Catedrales HispanasDocumento61 páginasLas Sillerías de Coro en La Catedrales HispanasAntonio Ignacio Pascual FernandezAún no hay calificaciones
- La Trinidad en La Orden Del Carmelo Y en El Monasterio de San José de CalahorraDocumento16 páginasLa Trinidad en La Orden Del Carmelo Y en El Monasterio de San José de Calahorrashambala1Aún no hay calificaciones
- San Juan en PatmosDocumento2 páginasSan Juan en PatmoslunaAún no hay calificaciones
- Arte RománicoDocumento4 páginasArte RománicoDanielaAún no hay calificaciones
- Les Miracles de Notre Dame de GautierDocumento15 páginasLes Miracles de Notre Dame de GautierteratoreAún no hay calificaciones
- Artículo La Fuente de La GraciaDocumento7 páginasArtículo La Fuente de La Graciaam922518Aún no hay calificaciones
- Reading The Reverse Façade of Reims Cathedral - Royalty and Ritual in Thirteenth-Century FranceDocumento3 páginasReading The Reverse Façade of Reims Cathedral - Royalty and Ritual in Thirteenth-Century Franceagaviles100% (1)
- Eva Fernandez Del Campo y Henar RiviereDocumento1 páginaEva Fernandez Del Campo y Henar Riviereagaviles0% (1)
- El Término Maleficus en Derecho Romano PostclásicoDocumento182 páginasEl Término Maleficus en Derecho Romano PostclásicoagavilesAún no hay calificaciones
- "El Mago de Toledo - Borges y Don Juan ManuelDocumento18 páginas"El Mago de Toledo - Borges y Don Juan ManuelagavilesAún no hay calificaciones
- Manual de Administracion CASIOPEADocumento64 páginasManual de Administracion CASIOPEAagavilesAún no hay calificaciones
- Historias Milagrosas de La Virgen en El Arte Del Siglo Xiii Joaquín Yarza LuacesDocumento41 páginasHistorias Milagrosas de La Virgen en El Arte Del Siglo Xiii Joaquín Yarza LuacesagavilesAún no hay calificaciones
- Consideraciones en Torno Al Concepto de "Símbolo" Desde El Punto de Vista de Ernst CassirerDocumento17 páginasConsideraciones en Torno Al Concepto de "Símbolo" Desde El Punto de Vista de Ernst Cassireragaviles100% (1)
- Religión y SilencioDocumento235 páginasReligión y Silencioagaviles100% (2)
- Pauta de Evaluación Artes Segundo BásicoDocumento3 páginasPauta de Evaluación Artes Segundo Básicobernardita_león0% (1)
- Mercader de Venecia, El, ShakespeareDocumento63 páginasMercader de Venecia, El, Shakespearekarrlau100% (1)
- Whitepaper PackagingDocumento9 páginasWhitepaper PackagingSalomón RiveraAún no hay calificaciones
- Arte PrecolombinoDocumento24 páginasArte PrecolombinoMaría Fernanda Alcalá BermúdezAún no hay calificaciones
- de La Artesania Griega MitosDocumento19 páginasde La Artesania Griega MitosCarla Bocaz JanaAún no hay calificaciones
- PérgolaDocumento6 páginasPérgolaEzequiel De Biase100% (1)
- Guía 1 - Comprensión Lectora Primero Medio.Documento2 páginasGuía 1 - Comprensión Lectora Primero Medio.Fabio BernalAún no hay calificaciones
- Fin de Año 2023 TerceroDocumento3 páginasFin de Año 2023 TerceroLeonard Estrada FerisAún no hay calificaciones
- 忆博老Documento460 páginas忆博老ping wangAún no hay calificaciones
- Proyecto Autonomia y ConfianzaDocumento14 páginasProyecto Autonomia y ConfianzagraceAún no hay calificaciones
- Adrian Villar RojasDocumento13 páginasAdrian Villar RojasValentina DuranteAún no hay calificaciones
- Carulla, Nuria - Vallejo Claudia - Manual Práctico para DiseñarDocumento106 páginasCarulla, Nuria - Vallejo Claudia - Manual Práctico para DiseñarCristal Murano100% (1)
- Artes Música Cuaderno de ActividadesDocumento75 páginasArtes Música Cuaderno de ActividadesLaura del Refugio50% (2)
- Diagrama Grua Omis 15 Ton MezgerDocumento54 páginasDiagrama Grua Omis 15 Ton MezgerMANUEL DE JESUS MENDEZ AYALAAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD BILLETES Y MONEDAS FALSAS NMJDocumento2 páginasACTIVIDAD BILLETES Y MONEDAS FALSAS NMJElizeth ArevaloAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 18 Al 29 Octubre 2021Documento13 páginasCuadernillo 18 Al 29 Octubre 2021nicol moreno vergaraAún no hay calificaciones
- Como Analizar Un TextoDocumento3 páginasComo Analizar Un TextoFernando Colomer100% (1)
- AttachmentDocumento179 páginasAttachmentDayana Luján CoparaAún no hay calificaciones
- Rúbrica - T1 Taller de Arquitectura 03Documento1 páginaRúbrica - T1 Taller de Arquitectura 03selena cortezAún no hay calificaciones
- Teoría de La Mente Perspectivas Complejas3Documento22 páginasTeoría de La Mente Perspectivas Complejas3carmengloriasaezAún no hay calificaciones
- Composicion ArquitectónicaDocumento8 páginasComposicion ArquitectónicaSergio Enrique Melgar LazoAún no hay calificaciones
- Analisis de Costo UnitarioDocumento14 páginasAnalisis de Costo UnitarioYUDER FLORES URETAAún no hay calificaciones
- Dadaísmo y NadaísmoDocumento21 páginasDadaísmo y NadaísmoVanessaOrdoñezUbaqueAún no hay calificaciones
- Zevi - El Saber Ver ArquitecturaDocumento3 páginasZevi - El Saber Ver Arquitecturaman sopeAún no hay calificaciones
- Guión Alberto CompletoDocumento14 páginasGuión Alberto CompletoAlfonso Anso RojoAún no hay calificaciones
- Análisis de Una Imagen FijaDocumento6 páginasAnálisis de Una Imagen FijaMaríaCatalánRodríguezAún no hay calificaciones
- Art+Trust PreventaDocumento182 páginasArt+Trust Preventaapi-3707325Aún no hay calificaciones
- Emiliano Aiub Riveros - Biografía - PortalguaraniDocumento15 páginasEmiliano Aiub Riveros - Biografía - PortalguaraniPortalGuarani3100% (1)
- PDF-116 Arq Hotelera 28-49 PDFDocumento11 páginasPDF-116 Arq Hotelera 28-49 PDFEsthefany MartinezAún no hay calificaciones