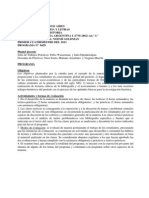Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Aoristo PDF
El Aoristo PDF
Cargado por
LuisAngelCastello0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas6 páginasTítulo original
El_aoristo.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas6 páginasEl Aoristo PDF
El Aoristo PDF
Cargado por
LuisAngelCastelloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
El aoristo:
Quiero mencionarles para comenzar que en las oraciones 11, 12, 13 y
14 de la lección z, en la página 58, se presenta el conocimiento del tiempo
verbal aoristo con que vamos a trabajar en esta segunda parte de la clase. Voy
a hacer un mínimo cuadro para introducirnos en la cuestión:
Primera Presente lu¿w
Serie
Pretérito imperfecto e)¿luon
Segunda Futuro lu¿sw
serie
Aoristo e)¿lusa
Tercera le¿luka
Perfecto
serie
Pluscuamperfecto e)lelu/kh
Todo esto está en la guía de Materiales en las páginas 36 y 37. La
división que marqué de los tiempos verbales en una primera, segunda y tercera
series, tiene que ver con el aspecto, es decir con una significación durativa en
‘desato’ o ‘desataba’, una significación puntual en ‘desataré’ o ‘desaté’, y con
una significación resultativa en ‘he desatado’ o ‘había desatado’. Esta
distribución de la presentación verbal de los paradigmas verbales tiene su
razón de ser. Desde el punto de vista del significante, de la forma de las
palabras, podemos observar que en futuro y aoristo tenemos una sigma, que
justamente señala el aspecto puntual, frente a, por ejemplo, la ausencia de
marca en la primera serie. Como la lengua es un sistema, esa ausencia también
es significativa frente a la presencia de sufijos en las otras series. En la tercera
serie podemos observar la duplicación como marca de perfecto, más allá de la
kappa, que es exclusiva de la voz activa.
La ausencia de marca, entonces, es la manera de reflejar lo durativo, la
sigma, lo puntual, la duplicación, lo resultativo. Este tema del aspecto es
sumamente importante.
Si vamos a la primera serie, en ‘desato’ y ‘desataba’ tenemos el matiz
durativo. ‘desato’ es ‘estoy desatando’, del mismo modo que ‘desataba’ es
‘estaba desatando’. En cambio, el futuro y el aoristo, este último un pretérito,
tienen algo en común: ambos son puntuales: ‘desataré’ y ‘desaté’ se refieren a
un momento específico del tiempo, no a un segmento, a una duración. El
perfecto no es un pasado, ‘he desatado’ indica que las consecuencias de la
acción pasada de desatar transcurren en el presente. El pasado de ese perfecto
es el pluscuamperfecto, ‘había desatado’.
En este momento lo que yo quiero es que ustedes vean el marco general
en el que está pensado todo esto por la lengua griega, más allá del grado en
que realmente se pueda profundizar.
En cuanto al aoristo, digamos que es un pasado que traducimos por
nuestro pretérito indefinido. Tiene aumento, la marca de pasado propia del
modo indicativo (ee)¿-lusa), y un conjunto de desinencias que son propias del
pasado. Una particularidad importante, también, es que, si en cuanto al
aspecto durativo -presente y pretérito imperfecto-, las voces media y pasiva
son morfológicamente iguales, aquí no ocurre eso: hay un aoristo medio y un
aoristo pasivo: e)lusa¿mhn (“desaté en mi interés”) y e)lu¿qhn (“fui
desatado”), respectivamente. Es decir que si el verbo está en aoristo, ya no
depende del contexto interpretar si es de voz media o pasiva, ya que su forma
lo indica. Lo mismo ocurre en el caso del futuro -es decir que ocurre para toda
la segunda serie-: lu¿somai (“desataré en mi interés”) y luqh¿somai (“seré
desatado”), respectivamente.
Observen que en la voz pasiva tenemos un sufijo que nos indica
justamente que el verbo pertenece a esa voz, el sufijo ‘-qh-’.
Después completan la conjugación completa en sus fichas teniendo
presente el cuadro de las series. Vamos a las oraciones, arrancando por z 11.:
t$= u(sterai¿# e)n tai=j A
) qh/naij oi( poli=tai e)kklhsi¿an
e)poi¿hsan.
e)poi¿hsan es el verbo: la sigma, la desinencia y el aumento de tiempo
secundario hacen que estemos en presencia de un aoristo, en este caso del
verbo poi¿ew. Eso nos inclina a pensar en un sujeto en plural, que no puede
ser otro que oi( poli=tai, el único nominativo plural de la oración. Se trata
de un sustantivo masculino de primera declinación: poli/thj ou o(.(
e)kklhsi¿an es el objeto directo. Se trata de un sustantivo
e)kklhsi¿a aj h( del que después derivó la palabra ‘iglesia’.
e)n tai=j A ) qh/naij es sencillamente un to¿poj pou= y
t$= u(sterai¿# un xro¿noj po¿te, en este caso en dativo sin preposición,
porque la referencia al tiempo es lo suficientemente evidente como para que
no sea necesaria esa preposición.
Volvamos al verbo e)poi¿hsan. El verbo poie¿w nos viene presentado
en el diccionario así: poie¿w -w=. Esto se debe a que en ático, la lengua que
nosotros estamos estudiando, nunca vamos a encontrar poie¿w, sino que
siempre vamos a tener poiw=, con la contracción del caso. En otras lenguas no
áticas las vocales permanecieron sin fusionarse. Las contracciones pueden dar
resultados diversos; así, la primera persona del plural no es poie¿omen, sino
que da poiou=men, con otra contracción por el contacto de las vocales. Como
en su momento presentamos las formas fácilmente inferibles a partir de lu/w,
ustedes se fueron haciendo a la idea, pero en su momento tendremos que
dedicarnos a ellos con detalle. Son los verbos contractos, es decir los verbos
cuya vocal final del tema entra en contacto con las vocales de unión y
desinencias verbales. El tema de estos verbos puede terminar en ‘a’, ‘e’ u ‘o’.
Entonces, en estos verbos las desinencias no se comportan guardando su
independencia como aquellos verbos cuyo tema termina en ‘i’ o ‘u’.
Justamente por eso estos últimos son los verbos de los que se toman los
modelos, porque la ‘u’ no se contrae con las vocales pertenecientes a la
desinencia. ¿Por qué no se contraen? Porque en el fondo estas dos no son
vocales, son semivocales o semiconsonantes; las vocales propias son las otras
tres.
¿Qué pasará en el imperativo? poi¿e-e da como resultado poi¿ei.
Como se ve, hay formas que ameritan un tratamiento más detallado.
Ahora bien, los problemas ligados a las desinencias de los verbos
contractos se dan en la primera serie, en presente e imperfecto. A partir de la
segunda -y es válido también para la tercera serie- estos verbos alargan la
vocal final del tema, y las desinencias se unen normalmente al tema, de
manera que tenemos, por ejemplo, poih/sw para el futuro activo, y
e)poi/hsa para el aoristo de la misma voz, y a partir de esta persona llegamos
a la tercer plural de nuestro texto, e)poi¿hsan.
La sintaxis de la oración nos queda:
t$= u(sterai¿# e)n tai=j A
) qh/naij oi( poli=tai e)kklhsi¿an e)poi¿hsan.
xro¿noj po¿te to¿poj pou= objeto directo v.
Predicado Sujeto
La traducción es: “Los ciudadanos hicieron una asamblea en Atenas al
<día> siguiente / posterior.” La palabra ‘día’ hay que reponerla, no está
presente en la oración. El aoristo se traduce por lo que para nosotros es un
pretérito indefinido.
Observen, ya que estamos, el ‘-ter-’ de u(sterai¿#. Recuerden que es
el sufijo que sirve, entre otras cosas, para armar adjetivos en grado
comparativo. En este caso, es el mismo sufijo que tenemos en la traducción
“posterior”. Lo que indica ese sufijo es que el sentido de la palabra se define
con respecto a otra cosa, algo es posterior, naturalmente, en relación con otra
cosa anterior. Hay muchos términos que podríamos mencionar con la misma
característica: en griego existe pre/sbuj, “anciano”, pero también
presbu¿teroj, con el mismo significado. En latín dexter y sinister son
“derecha” e “izquierda” respectivamente, cada uno definido en relación con el
otro. La idea de comparativo implica la idea de oposición con otra cosa y eso
es lo que está presente en el sufijo.
Vamos a la siguiente oración:
oi( A
) qhnai=oi tafa£j tw=n stratiwtw=n e)poih¿santo.
En las voces medias del imperfecto, aoristo y pluscuamperfecto, el
alumno puede ver claramente el sistema de las desinencias históricas o
‘secundarias’. Observando la lista que tenemos en la página 39 del cuadernillo
de Materiales pueden ver que en los tres tiempos en cuestión de la voz media
tenemos el sistema de desinencias -mhn -so -to -meqa -sqe -nto.
Frente a esto, en presente, futuro y perfecto tenemos otro sistema de
desinencias, el de las desinencias de presente o “primarias”, -
mai -sai -tai -meqa -sqe -ntai.
Entonces, la desinencia de e)poih¿santo tiene que ver con una voz
media. Es una desinencia de tiempo histórico. No es imperfecto ni
pluscuamperfecto, ya que mirando los sufijos resulta evidente que se trata de
un aoristo. Está en tercera persona del plural. Vamos a tener que traducir este
verbo por ‘hicieron’, es decir en nuestra voz activa, porque no tenemos otro
recurso. ¿Por qué en griego está en voz media? Porque aquí no dice que
hicieron una asamblea, sino un entierro. Al traducir vuelvo sobre este
problema.
oi( A) qhnai=oi es el sujeto, está evidentemente en nominativo plural,
y tafa£j tw=n stratiwtw=n un objeto directo, con núcleo tafa¿j y un
complemento de especificación, como indica el genitivo, en esta oportunidad
plural, tw=n stratiwtw=n.
El análisis sintáctico resulta:
oi( A
) qhnai=oi tafa£j tw=n stratiwtw=n e)poih¿santo.
n. comp. de especificación
objeto directo v.
Sujeto Predicado
La traducción es: “Los atenienses hicieron las exequias de los
soldados.” Vuelvo sobre la cuestión de la voz media en la que hallamos a este
verbo. Aquí es posible interpretar que los atenienses hicieron por sí mismos
las exequias, que haya una participación física, lo cual es muy improbable. Por
otra parte, evidentemente sí puede haber una participación afectiva,
psicológica. Los atenienses están enterrando a sus muertos. En la traducción,
podemos dar esa voz media incorporando el posesivo: “Los atenienses
hicieron las exequias de sus combatientes.” Estos señores no son los
sepultureros de Hamlet, su trabajo habitual no es la tarea de ejecutar entierros,
sino que están a la sazón involucrados afectivamente en lo que ocurre. La voz
media está marcando esa participación del sujeto en el interior del evento
señalado por el predicado.
Siempre cuento que una vez un alumno me dijo que nosotros, en
castellano, para este tipo de ocurrencias marcamos esa participación diciendo
‘enterramos a Fulano’, lo cual me parece muy acertado.
Hacemos una más, la número 13.:
o( Ku=roj e)paideu¿qh ge mh£n e)n Persw=n no¿moij.
Ku=roj es el nombre del famoso rey persa, aquí con su artículo.
Evidentemente será el sujeto del verbo e)paideu¿qh. Está en un tiempo
histórico y el sufijo ‘-qh-’ nos indica voz pasiva. Vamos a hallar ese sufijo
también en el futuro pasivo -recuerden que en la segunda serie la voz media y
la pasiva se distinguen morfológicamente- , pero aquí estamos ante un aoristo,
en tercera persona del singular, como corresponde al nominativo o( Ku=roj.
ge mh£n es una expresión adverbial, lo marcamos como un adverbio o
complemento de afirmación. Son dos adverbios, en realidad, que se refuerzan
mutuamente.
e)n Persw=n no¿moij tiene la estructura de un to¿poj pou=. En su
interior, Persw=n es un complemento de especificación. Ahora bien, como
ese complemento se refiere a la ley (no¿moj) no parece tener un valor
locativo, no es un lugar. Como siempre evitamos decir aquello de ‘figurado’,
tenemos que pensar que está elevada esta estructura originariamente locativa a
otro plano, que puede ser el de un complemento de modo: “de acuerdo a las
leyes de los persas”.
o( Ku=roj e)paideu¿qh ge mh£n e)n Persw=n no¿moij.
c. de esp.
v. adv. de af. complemento de modo
Sujeto Predicado
La traducción es: “Por cierto Ciro fue educado según las normas de los
persas.”
También podría gustarte
- Historia Del Arte Argentino IIDocumento17 páginasHistoria Del Arte Argentino IICecilia Guerra LageAún no hay calificaciones
- Programa LetrasDocumento20 páginasPrograma LetrasbunderpachecoAún no hay calificaciones
- 2013 - H. Argentina I - GoldmanDocumento13 páginas2013 - H. Argentina I - Goldmanbunderpacheco0% (1)
- Analisis EspacialDocumento8 páginasAnalisis EspacialbunderpachecoAún no hay calificaciones
- Latín I 2014 - SchniebsDocumento7 páginasLatín I 2014 - SchniebsbunderpachecoAún no hay calificaciones
- Técnicas Historiográficas de La Investigación DocumentalDocumento9 páginasTécnicas Historiográficas de La Investigación DocumentalbunderpachecoAún no hay calificaciones
- CASTELLO - El Alfabeto GriegoDocumento1 páginaCASTELLO - El Alfabeto GriegobunderpachecoAún no hay calificaciones
- Programa Latín II (Schniebs) 2010Documento5 páginasPrograma Latín II (Schniebs) 2010bunderpachecoAún no hay calificaciones
- Guia Didactica Infinitives and GerundsDocumento4 páginasGuia Didactica Infinitives and GerundsDavidAún no hay calificaciones
- A T Ingles 1 BachDocumento14 páginasA T Ingles 1 BachRox PurdeaAún no hay calificaciones
- Modelo HolísticoDocumento29 páginasModelo HolísticoCarol Arcos100% (1)
- Relaciones de ConcordanciaDocumento18 páginasRelaciones de ConcordanciaLilian AyalaAún no hay calificaciones
- T-2 - Recuperacion - Lengua Castellana - Juan Diego Holguin Cuadros 11°1Documento4 páginasT-2 - Recuperacion - Lengua Castellana - Juan Diego Holguin Cuadros 11°1Juan Holguin100% (1)
- Lengua AisladaDocumento9 páginasLengua AisladaniqmepaAún no hay calificaciones
- Figurado y LiterarioDocumento10 páginasFigurado y LiterarioLisbeth Maria Mayen ZuletaAún no hay calificaciones
- Las Palabras Agudas y LlanasDocumento19 páginasLas Palabras Agudas y LlanasNancy Morales100% (1)
- El Codigo de Transcripcion de Gail JeffeDocumento24 páginasEl Codigo de Transcripcion de Gail JeffeFuer TonaAún no hay calificaciones
- Planificamos Como Crear Nuestro EsViDocumento5 páginasPlanificamos Como Crear Nuestro EsViMercedes Elena Asenjo SosaAún no hay calificaciones
- Tema 5 Los Signos de PuntacionDocumento4 páginasTema 5 Los Signos de PuntacionKapretudoAún no hay calificaciones
- Concepto y Definición Actual TDLDocumento29 páginasConcepto y Definición Actual TDLbgmediavillaAún no hay calificaciones
- Figuras RetoricasDocumento9 páginasFiguras RetoricasPacheco DLAún no hay calificaciones
- Manual Práctico de Ortografía PDFDocumento80 páginasManual Práctico de Ortografía PDFshanefranAún no hay calificaciones
- XIX Anuario de Investigación de La Comunicación ConeiccDocumento233 páginasXIX Anuario de Investigación de La Comunicación ConeiccJorge Alberto Hidalgo Toledo100% (1)
- La Voz PasivaDocumento14 páginasLa Voz PasivaLas Orillas de Papel100% (1)
- Comunica 6° Iii - Iv BimDocumento44 páginasComunica 6° Iii - Iv BimPEDROAún no hay calificaciones
- GUIA 3 DE ESPAÑOL 3º 4º 5º Julio PDFDocumento6 páginasGUIA 3 DE ESPAÑOL 3º 4º 5º Julio PDFJorge Armando Contreras EspitiaAún no hay calificaciones
- Griego Filosófico 1520454418 PDFDocumento178 páginasGriego Filosófico 1520454418 PDFCandido MuxozAún no hay calificaciones
- Guía IIDocumento11 páginasGuía IInereutxaAún no hay calificaciones
- Texto Complementario Clase 1Documento14 páginasTexto Complementario Clase 1Naara S.CAún no hay calificaciones
- Nuevas Configuraciones, Géneros, Dispositivos y Formatos de La Crítica Actual deDocumento10 páginasNuevas Configuraciones, Géneros, Dispositivos y Formatos de La Crítica Actual de182894Aún no hay calificaciones
- Textos Dificiles Lectores Incapaces PDFDocumento7 páginasTextos Dificiles Lectores Incapaces PDFDiegoMurilloAún no hay calificaciones
- Unidad8 Modalidadestextuales Teoria PDFDocumento9 páginasUnidad8 Modalidadestextuales Teoria PDFDarioAún no hay calificaciones
- Guía 11 - Ética de La Cominicación (Variables Lingüísticas) - SéptimoDocumento1 páginaGuía 11 - Ética de La Cominicación (Variables Lingüísticas) - SéptimoAlexander Bravo MolinaAún no hay calificaciones
- Stopwatch 2Documento16 páginasStopwatch 2Cynthia Salinas Cary67% (6)
- English Irregular Verbs List - Lista de Verbos Irregulares en Inglés - Vocabulario para Aprender InglésDocumento5 páginasEnglish Irregular Verbs List - Lista de Verbos Irregulares en Inglés - Vocabulario para Aprender InglésVictor SilvaAún no hay calificaciones
- Huma 899 8511 Mvzo M 20170329210346Documento10 páginasHuma 899 8511 Mvzo M 20170329210346Giancarlo Gonzales MartinezAún no hay calificaciones
- El Signo LingüísticoDocumento14 páginasEl Signo LingüísticoPaolo Sayan GuevaraAún no hay calificaciones
- Repaso de Morfología y SintaxisDocumento1 páginaRepaso de Morfología y SintaxisMaria Jose Marques EspejoAún no hay calificaciones