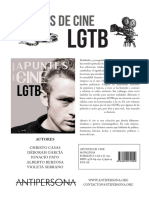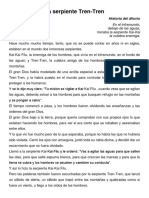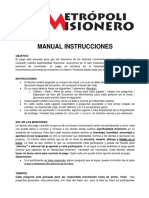Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Valeria
Cargado por
Layla MartinezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Valeria
Cargado por
Layla MartinezCopyright:
Formatos disponibles
La primera escena de Valeria es toda una declaración de intenciones: la protagonista,
molesta por el ruido que hacen los taxistas en huelga que se manifiestan en la calle, los
mira desde el balcón con gesto de fastidio y cierra la ventana. El plano elegido es
sintomático: la cámara enfoca a la actriz desde abajo, pero no vemos la manifestación. Solo
vemos a Valeria, situada por encima de todos esos huelguistas tan molestos que no la
dejan concentrarse. Podría parecer una simple escena desafortunada, pero lo cierto es que
la crítica a la huelga no acaba ahí. En la última escena de este primer episodio, la
protagonista va a coger un taxi para volver a casa, pero se lo piensa mejor y llama a un
Uber. Después de alabar las botellas de agua que incluyen estos coches -en un comentario
que parece casi cómico por todas bromas que se han hecho sobre esto en las redes
sociales-, el Uber es atacado por los taxistas, que zarandean el vehículo con sus ocupantes
dentro. El último plano es la cara de terror de Valeria, que ve las sombras amenazantes de
los huelguistas a través de los cristales tintados.
Este primer episodio muestra muy bien las claves ideológicas en las que se mueve la serie.
Aunque no vuelve a haber referencias tan directas a otros conflictos, los ocho capítulos que
conforman la temporada comparten una forma similar de entender la realidad social.
Vendida como un relato generacional de los milenial -sí, otro más-, la serie no podía eludir
la cuestión de la precariedad, que es seguramente el elemento más distintivo de esta
generación. Este término ya es de por sí complejo. Es frecuente que se utilice como un
eufemismo para ocultar lo que no es otra cosa que pobreza, para seguir alimentando el
andamiaje aspiracional en el que se apoya el sistema: la precariedad es transitoria, algo por
lo que atraviesas hasta que consigues un puesto de trabajo de verdad. La pobreza, en
cambio, nos hace pensar en gente fea y mal vestida, en barrios de infraviviendas, en
descampados llenos de neumáticos. Podemos admitir que somos precarios, pero no nos
gusta pensar que somos pobres. Capitalismo emocional hasta los tuétanos, valores
inculcados desde pequeños por el cine y la televisión, por padres que nos dijeron que
nosotros lo íbamos a conseguir, que necesitaban creer que había algo mejor al otro lado de
la esquina para poder seguir soportando el ciclo de trabajo y consumo.
Sin embargo, la precariedad tiene también algunas connotaciones diferentes a la pobreza,
relacionadas con la inestabilidad, la incertidumbre y la ruptura de los vínculos sociales. Es
una forma concreta de ser pobre, propia de este momento histórico. En las generaciones
anteriores podías ser pobre y tener una red de familiares y amigos estable a lo largo de tu
vida. Ahora, ser precario implica no tener dinero, pero además dar tumbos de un piso
compartido a otro y de una relación a otra, con el sufrimiento psíquico que eso conlleva. No
obstante, nada de esto aparece en la serie. Sabemos que la protagonista no tiene dinero
porque una de las escenas nos enseña un extracto de su cuenta bancaria, pero eso no
impide que viva en un piso de unos doscientos metros cuadrados y decorado a la última
moda en pleno centro de Madrid, a pesar de estar en paro y de que su pareja tiene un
trabajo de unas pocas horas. Valeria acaba aceptando a regañadientes un empleo de
vigilante de sala en un museo, pero es solo temporal. Ella en realidad es una escritora que
va a publicar su primera novela. Está a punto de triunfar. Su falta de dinero es transitoria.
Valeria es Bill Gates en su garaje, no el huelguista que protesta. La serie no es un relato
generacional, sino aspiracional. No dice cómo es la generación milenial, sino cómo debería
ser, a qué debería aspirar. Y si no consigues triunfar será, por su puesto, tu culpa.
Si en el personaje de Valeria la precariedad es solo algo pasajero, en el resto ni siquiera
existe. Sus tres amigas tienen trabajos estables y bien remunerados relacionados con lo
que han estudiado: una es abogada, la otra intérprete y la otra publicista. Si tenemos en
cuenta que, según el Servicio Público de Empleo, el año pasado la tasa de temporalidad de
las personas de entre 16 y 30 años era del 92,5%, resulta bastante llamativo. Con la
vivienda tampoco parecen tener mucho problema: una alquila un apartamento a la última sin
necesidad de compartir y la otra vive sola en otro piso gigantesco en el centro de Madrid. Es
cierto que esta última alquila habitaciones a turistas, pero cuando se cansa deja de hacerlo
sin que eso suponga un quebradero de cabeza. La tercera vive con sus padres, lo que
podría acercarse más a la realidad de la precariedad -según el Eurostat, el 43,8% de las
personas entre 24 y 35 años en España viven con sus padres-, pero el guion se encarga de
aclarar que en realidad solo es porque teme enfrentarse con ellos y confesarles que es
lesbiana y que no quiere trabajar en su bufete. En este personaje hay además un
tratamiento curioso de la periferia: se queja de que vive muy lejos del centro y tarda mucho
en llegar en transporte público, pero descubrimos que en realidad vive en un chalet en
Boadilla, que no puede considerarse periferia en un sentido sociológico. De nuevo es una
periferia cosmética y transitoria, como la pobreza de Valeria, muy alejada de la realidad
social de los barrios periféricos y de las ciudades dormitorio que rodean Madrid.
Además de la precariedad, la otra cuestión importante que aborda la serie es el feminismo.
Las cuatro amigas sobre las que gira la trama son mujeres independientes
económicamente, con carreras profesionales consolidadas, liberadas sexualmente y que
tienen en otras mujeres su grupo de referencia y no en los hombres que las rodean. Sin
embargo, aquí también chirría el guion. El personaje más liberado sexualmente resulta ser
la amante de un hombre casado que controla totalmente la relación; la protagonista tiene un
matrimonio convencional que, si nos atenemos a la edad a la que se casaron y la forma en
que se relacionan, parece más bien propio de una o dos generaciones anteriores; y el
personaje no heterosexual reproduce los tópicos de promiscuidad que se asocian
tradicionalmente con la homosexualidad. Para ser una serie feminista, el guion en realidad
es mucho más benevolente con los personajes masculinos que con los femeninos: con la
excepción del amante casado, ellos son los empáticos, los que se esfuerzan por mantener
los vínculos y los que comunican sus sentimientos. El marido de la protagonista es el que
intenta que la relación no se rompa y el chico que le gusta respeta sus decisiones y sus
tiempos, mientras Valeria miente, se niega a hablar y piensa únicamente en ella.
La promoción de la serie la ha comparado con Girls y Sexo en Nueva York, y en realidad es
bastante acertado: como en Sexo en Nueva York, la libertad de las mujeres es solo libertad
para comprar ropa cara sin que tu marido te tenga que dar el dinero, y como Girls, vende un
supuesto retrato generacional que en realidad solo representa a una minoría social muy
concreta y que funciona como relato aspiracional. Las tres series se parecen porque las tres
son insufriblemente pijas y blancas, y porque las tres pretenden hacer pasar por universales
la experiencia de las clases medias y altas. Por supuesto, las series no tienen por qué ser
representativas de toda la sociedad, pero no pueden presentar como sujeto a un único
grupo social mientras los demás son invariablemente el otro, los que estamos ahí solo para
cuidar de su madre anciana, servirles la comida o atenderles en el supermercado. El otro
exótico, del que disfrazarse, como hacen Valeria y sus amigas cuando organizan una fiesta
temática de trap. El relato generacional no es único y no es suyo, también pertenece a las
chavalas que viven de verdad en la periferia, a las que han nacido en España pero no
tienen derecho a la nacionalidad, a las que necesitan dos trabajos para pagar una
habitación en un piso compartido, a las que se implican en los conflictos y los problemas
laborales de sus vecinos y no miran las manifestaciones desde el balcón. Ojalá Valeria, en
vez de a Girls y a Sexo en Nueva York, se pareciera más a Mai neva a Ciutat y hablase de
quedarte en paro y volver a casa de tus padres a los treinta. Ojalá no tener que escuchar
que esas series hablan de nosotras cuando en realidad solo contribuyen a que no seamos
nosotras, a que no haya un nosotras.
También podría gustarte
- Hoja de Trabajo Byron Katie PDFDocumento1 páginaHoja de Trabajo Byron Katie PDF100K DollarsAún no hay calificaciones
- LibroDocumento4 páginasLibroMaria Diaz ValenciaAún no hay calificaciones
- Cómo Tomar Las Medidas Del CuerpoDocumento5 páginasCómo Tomar Las Medidas Del CuerpoHumberto Lupercio CAún no hay calificaciones
- PP7, Objetividad Metafísica - La Rosa Y La CruzDocumento66 páginasPP7, Objetividad Metafísica - La Rosa Y La Cruzapi-19967236100% (1)
- Tema 4 y 5Documento13 páginasTema 4 y 5Ramon ZavalaAún no hay calificaciones
- Instalaciones de Agua en Edificios DDocumento42 páginasInstalaciones de Agua en Edificios DLuis Enrique Cieza100% (1)
- Manuel & Manuel - El Pensamiento Utópico en El Mundo Occidental I. Antecedentes y Nacimiento de La Utopía Hasta El Siglo XVIDocumento285 páginasManuel & Manuel - El Pensamiento Utópico en El Mundo Occidental I. Antecedentes y Nacimiento de La Utopía Hasta El Siglo XVIRafael Alejandro Ignacio Peterson Escobar100% (7)
- LEEMOS PARA COMPRENDER LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD Páginas 25-30Documento6 páginasLEEMOS PARA COMPRENDER LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD Páginas 25-30RosarioVerónicaCCondori67% (3)
- Art NouveauDocumento30 páginasArt NouveauMaria CamiLa Arteta Grs100% (2)
- TEORIA DEL PROYECTO 1 - hELIO PIÑONDocumento203 páginasTEORIA DEL PROYECTO 1 - hELIO PIÑONMarco Elera Vargas75% (4)
- 11-03-30 Donna Haraway Promesas de Los MonstruosDocumento44 páginas11-03-30 Donna Haraway Promesas de Los MonstruosRicardo MerinoAún no hay calificaciones
- El Podrido Charco Del Ghetto de VarsoviaDocumento4 páginasEl Podrido Charco Del Ghetto de VarsoviaCecilia100% (1)
- Que Nos Hace Humanos-Cap01 PDFDocumento6 páginasQue Nos Hace Humanos-Cap01 PDFPao Villarreal C AAún no hay calificaciones
- Obras de Rosa Mercedes AyarzaDocumento3 páginasObras de Rosa Mercedes AyarzaBryan HenostrozaAún no hay calificaciones
- Paulo Freire Mas Que Nunca PDFDocumento248 páginasPaulo Freire Mas Que Nunca PDFKevin RussoAún no hay calificaciones
- Espiritistas y Médiums en El Siglo XIX. TártarusDocumento16 páginasEspiritistas y Médiums en El Siglo XIX. TártarusLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Monstruos en El Armario Monstruosidad LGTBQDocumento17 páginasMonstruos en El Armario Monstruosidad LGTBQLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Politica y Religion en La Corte Felipe IDocumento80 páginasPolitica y Religion en La Corte Felipe IJorgeAún no hay calificaciones
- ConvocatoriaBBC2023 CASDocumento18 páginasConvocatoriaBBC2023 CASLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Monstruos Contra El Capital-Charla en VitoriaDocumento12 páginasMonstruos Contra El Capital-Charla en VitoriaLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Bajar Al Sótano 1Documento16 páginasBajar Al Sótano 1Layla MartinezAún no hay calificaciones
- La Monstruosidad FemeninaDocumento22 páginasLa Monstruosidad FemeninaLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Los Monstruos de La CienciaDocumento16 páginasLos Monstruos de La CienciaLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Posesiones y Trances Colectivos en Revoluciones y Luchas SocialesDocumento6 páginasPosesiones y Trances Colectivos en Revoluciones y Luchas SocialesLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Interior Brujas Imprenta OctDocumento24 páginasInterior Brujas Imprenta OctLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Wendy Brown-Layla MartínezDocumento3 páginasWendy Brown-Layla MartínezLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Asesinos en SerieDocumento15 páginasAsesinos en SerieLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Free Britney-Layla MartínezDocumento2 páginasFree Britney-Layla MartínezLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Posesiones y Trances Colectivos en Revoluciones y Luchas SocialesDocumento6 páginasPosesiones y Trances Colectivos en Revoluciones y Luchas SocialesLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ser Peligrosos Juntos. Layla MartínezDocumento2 páginasSer Peligrosos Juntos. Layla MartínezLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ficha Apuntes de Cine. LGTBDocumento1 páginaFicha Apuntes de Cine. LGTBLayla MartinezAún no hay calificaciones
- First DatesDocumento4 páginasFirst DatesLayla MartinezAún no hay calificaciones
- ValeriaDocumento3 páginasValeriaLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Turismo y Crisis Climática. Layla MartínezDocumento7 páginasTurismo y Crisis Climática. Layla MartínezLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Cine y Anarquismo La Utopía Anarquista en Imágenes - Richard PortonDocumento283 páginasCine y Anarquismo La Utopía Anarquista en Imágenes - Richard PortonNaranjas de HiroshimaAún no hay calificaciones
- La Herejía de WestDocumento2 páginasLa Herejía de WestLayla MartinezAún no hay calificaciones
- K-Pop. La Tostadora. Layla MartínezDocumento2 páginasK-Pop. La Tostadora. Layla MartínezLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ficha Al Menos Tienes TrabajoDocumento1 páginaFicha Al Menos Tienes TrabajoLayla MartinezAún no hay calificaciones
- El Día Que La Música MurióDocumento3 páginasEl Día Que La Música MurióLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ficha No Me RendiréDocumento1 páginaFicha No Me RendiréLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ficha Entre El Deber y El MotínDocumento1 páginaFicha Entre El Deber y El MotínLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ficha Bailar Hasta MorirDocumento1 páginaFicha Bailar Hasta MorirLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Ficha Ladronas VictorianasDocumento1 páginaFicha Ladronas VictorianasLayla MartinezAún no hay calificaciones
- Funnel Metodología AarrrDocumento8 páginasFunnel Metodología AarrrDiana Carolina ÁvilaAún no hay calificaciones
- Catequesis Salmos JPIIDocumento231 páginasCatequesis Salmos JPIINatalia Inés Álvarez BlancoAún no hay calificaciones
- Lectura - Por Que Los Hijos No EsperanDocumento2 páginasLectura - Por Que Los Hijos No EsperanEdward BlakeAún no hay calificaciones
- Gerencia de Innovación Tecnológica - TallerDocumento4 páginasGerencia de Innovación Tecnológica - TallerTatiana CollazosAún no hay calificaciones
- Prosopopeya+de+la+fidelidad + La+noche+del+perro +de+Francisco+TarioDocumento9 páginasProsopopeya+de+la+fidelidad + La+noche+del+perro +de+Francisco+TarioJosa HandiAún no hay calificaciones
- Cuestionario Certamen 1Documento6 páginasCuestionario Certamen 1JunFukuyamaAún no hay calificaciones
- La Psicología de La Tipografía 4ºDocumento10 páginasLa Psicología de La Tipografía 4ºErnesto PachecoAún no hay calificaciones
- Guia de ArtisticaDocumento6 páginasGuia de ArtisticaKarlos Andres Salas OrobioAún no hay calificaciones
- Guia de Lectura - Newton SmithDocumento4 páginasGuia de Lectura - Newton SmithL pAún no hay calificaciones
- La Serpiente Tren-TreDocumento2 páginasLa Serpiente Tren-TreCarolina Ramos100% (1)
- Oraciones y Conectores IiDocumento5 páginasOraciones y Conectores IiEmanuel Santos HuamanAún no hay calificaciones
- Normas y Código Del Diseño MecánicoDocumento3 páginasNormas y Código Del Diseño MecánicoMarco MolinaAún no hay calificaciones
- Pauta Gral Video Clip y Creacion de CancionDocumento2 páginasPauta Gral Video Clip y Creacion de CancionNicky Alegria CeaAún no hay calificaciones
- Una Navidad de Locos - Lectura CoralDocumento5 páginasUna Navidad de Locos - Lectura CoralZack David ArandaAún no hay calificaciones
- Ejemplos Confiables Centro CivicoDocumento9 páginasEjemplos Confiables Centro CivicoFrancy Marca0% (1)
- La Verdad Es Sinfónica 02Documento2 páginasLa Verdad Es Sinfónica 02LuisEnriqueFloresSantiagoAún no hay calificaciones
- Juego Metropoli Misionero Manual Instrucciones PDFDocumento2 páginasJuego Metropoli Misionero Manual Instrucciones PDFEunice Bravo HormazábalAún no hay calificaciones