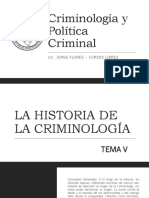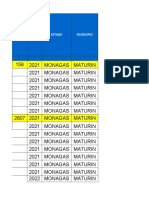Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LaAntropologiaCriminalDeLombrosoComoPuenteEntreElR 2797795 PDF
Dialnet LaAntropologiaCriminalDeLombrosoComoPuenteEntreElR 2797795 PDF
Cargado por
Nohemi Blanca LopezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet LaAntropologiaCriminalDeLombrosoComoPuenteEntreElR 2797795 PDF
Dialnet LaAntropologiaCriminalDeLombrosoComoPuenteEntreElR 2797795 PDF
Cargado por
Nohemi Blanca LopezCopyright:
Formatos disponibles
Límite.
Revista de Filosofía y Psicología ISSN 0718-1361 Versión impresa
Volumen 3, Nº 18, 2008, pp. 91-108 ISSN 0718-5065 Versión en línea
LA ANTROPOLOGÍA CRIMINAL DE LOMBROSO
COMO PUENTE ENTRE EL REDUCCIONISMO
BIOLÓGICO Y EL DERECHO PENAL
(Segunda Parte)*
LOMBROSO’S CRIMINAL ANTHROPOLOGY AS A
BRIDGE BETWEEN THE BIOLOGICAL
REDUCTIONISM AND THE CRIMINAL LAW
(Second Part)
Verónica Da Re**
Sandra Maceri***
Dirección General de Cultura y Educación
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires-Argentina
Recibido 14 de diciembre 2006/Received december 14, 2006
Aceptado 19 de abril 2007/ Accepted april 19, 2007
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar uno de los ejemplos
más notorios de reduccionismo biológico del siglo XIX: la
Antropología Criminal, una teoría cuya influencia se hizo
notar en ámbitos muy diversos. Sin embargo, fue en el derecho
* Véase la “Primera Parte” de este artículo en el número anterior de Revista
Límite 3 (17), correspondiente al primer semestre del 2008, pp. 99-115.
** Equipo Técnico Regional Región II, dependiente de la Dirección General
de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (D.G.C.y E.).
E-mail: biologaregion2@yahoo.com.ar
*** Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Puan 470.
Capital Federal C1406CQJ, Ciudad de Buenos Aires. Argentina.
E-mail: smaceri@hotmail.com
92 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
penal donde la influencia de Lombroso resultó más duradera,
ya que sus propuestas se materializaron en los códigos penales
de varios países.
Se tratará de entender la influencia de Darwin y de la idea
haeckeliana de recapitulación sobre Lombroso, y también qué
factores presentes en la época favorecieron la credibilidad que
tuvo esta teoría en su momento.
Palabras Clave: Darwin, Haeckel, Influencia, Recapitulación.
ABSTRACT
The main objective of this research is to analyze one of the most
notorious examples of the XIX century biological reductionism:
the Criminal Anthropology, a theory which had a major influence
on different areas. Nevertheless, it was in the penal law where
Lombroso’s influence remained longer, as his ideas were ma-
terialized in the penal codes of several countries.
We’ll try to enlighten Lombroso’s thoughts under the influence
of Darwin’s theory and the Hackelian idea of recapitulation,
and finally the factors which favoured this theory credibility
at its time.
Key Words: Darwin, Haeckel, Influence, Recapitulation.
V. (DEL LABERINTO A LOS TRIBUNALES)
“Todo surge en el observador como con-
secuencias que se desprenden al haber
colocado una distinción”.
(Luhmann, 1999, p. 28).
R etomando lo dicho sobre el impacto de la antropología
criminal en el derecho se puede contrastar la postura de Lombroso
con respecto a teorías anteriores. “Para que cada pena no sea
una violencia de uno o de muchos contra un ciudadano privado
debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la mínima
de las posibles en las circunstancias dadas, proporcional a los
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 93
delitos, dictada por leyes” (p. 116).1 Esta notable conclusión
de De los delitos y las penas ilustra perfectamente la obra de
Cesare Beccaria que configura lo que Lombroso va a denominar
“Escuela Clásica del Derecho” en contraposición a la propuesta
por él (Escuela Positiva). Existen por lo menos dos diferencias
remarcables entre ambas escuelas: la primera, gira en torno a la
proporcionalidad entre la pena y el delito. Para Beccaria la pena
debe ajustarse al delito cometido con absoluta independencia de
quien lo cometa, en tanto que para la escuela positiva debe adap-
tarse al delincuente, de acuerdo a su peligrosidad, encontrándose
el criminal nato lombrosiano en la cúspide de la temibilidad. Si
la proporcionalidad de la pena a los delitos establece la igualdad
entre las personas (a iguales delitos penas idénticas), la antropo-
logía criminal estimaba que se debía individualizar la pena con
lo que desaparece cualquier atisbo de igualdad.
La segunda diferencia se asienta en una visión completamente
diferente respecto de la capacidad humana de dirigir sus actos.
El derecho clásico considera que para punir un delito la persona
que lo cometió tiene que cumplir tres requisitos: ser el respon-
sable, conocer la diferencia entre el bien y el mal, y poder elegir
entre ambos. El profundo determinismo biológico de Lombroso
le hace negar que los criminales tengan alguna posibilidad de
elegir. Para él, los criminales natos delinquen obligados por su
naturaleza primitiva y atávica, mientras que otro grupo lo hace
empujado por factores extrabiológicos (la falta de educación, la
pobreza, la marginación, etc.) y, en consecuencia, jamás pueden
elegir. En su disputa con defensores de la escuela clásica sostiene
que Carrara admite que la imputabilidad se debe al concurso de
la inteligencia y de la voluntad de cometer una acción criminal
e inmediatamente aclara: ‘siempre que no esté disminuida por
la intervención de causas físicas, intelectuales y morales’. Ahora
1 Beccaria, 2004, p. 116.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
94 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
nosotros hemos visto que no hay delitos en los que falten estas
causas (p. 203).2
Según Ingenieros, un seguidor (con reservas) de la escuela
positiva:
Antes el delito era la violación de una ley; esa violación era
punible por considerarse al hombre como un ser racional y
libre de elegir entre el bien representado por la ley y el mal
implicado en su violación. Ahora se reconoce que el acto de-
lictuoso es producto de factores antropológicos, representados
por el temperamento del individuo y de factores mesológicos
representados por mil circunstancias del ambiente social y físico
(Ingenieros, 1956, pp. 13-14).
La influencia de la escuela positiva se hizo sentir en parla-
mentos y congresos de criminología en toda Europa y gran parte
de América. En particular se impone destacar el estrecho vínculo
entre médicos y juristas argentinos con dicha escuela. Tal es el
caso de Luis M. Drago (Autor de la Doctrina Drago que forma
parte del derecho internacional), José M. Ramos Mejía y José
Ingenieros, entre otros. Del segundo, Lombroso dijo que era el
más grande psiquiatra del mundo y prologó el libro Hombres de
presa del primero para su edición italiana. El vínculo con nuestro
país se verifica por la gran cantidad de artículos que Lombroso
publicó en el diario “La Nación” durante los años 1899-1901.
Con el tiempo, la influencia de la escuela positiva se hizo
sentir también en el ámbito del derecho penal, así lo señala
Ingenieros:
El eje de todo derecho penal en formación es la tendencia a indi-
vidualizar la pena adaptándola a la temibilidad del delincuente.
Esta tendencia (que es la negación del viejo criterio de la pena
proporcionada al delito), como hemos dicho, va pasando a la
práctica encubierta por nombres y circunscripciones que excluyen
toda disputa sobre los postulados teóricos del derecho.
2 Lombroso, 1876, p. 203.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 95
En el derecho penal en formación el nuevo principio reviste
tres formas: la condena condicional, la indeterminación del
tiempo de la pena, y la liberación condicional.3
Las tres, en mayor o menor grado, se apartan del derecho penal
clásico y concurren a la realización práctica de los ideales de
la escuela positiva. Todo en ella converge a asegurar la defen-
sa social antes que a castigar al culpable (Ingenieros, 1956,
p. 155).
Se puede seguir casi sin dificultad la influencia de la
Escuela Positiva en la redacción del Código Penal Argentino.
Al respecto, Chichizola destaca: “Esta decisiva gravitación de la
legislación italiana –que revela el proyecto de 1891– se mantiene
luego firme en los proyectos de 1906 y 1916, que dieron origen
al código vigente” (p. 60).4 En especial se nota esta influencia
en el proyecto que le encomendara el Poder Ejecutivo Nacional
a los doctores F. Beazley, R. Rivarola, D. Saavedra, C. Moyano
Gacitúa, N. Piñero y J. M. Ramos Mejía.5 En la carta que esta
comisión enviara al Ejecutivo, en oportunidad de presentación
de dicho proyecto, se establece la siguiente aclaración:
Todos los miembros de la comisión, penetrados de que un Código
Penal no es sitio aparente para ensayos más o menos seductores,
han renunciado, deliberadamente, y desde el primer momento,
a toda innovación que no esté abonada por la experiencia bien
comprobada, y que cuando han adoptado alguna, en estas
condiciones, no se han preocupado de averiguar si ella se debe
a la iniciativa y patrocinio de los clásicos o de los positivistas
(Beazley, et al., p. XIII).
A pesar de que en el párrafo precedente los autores abdican
de toda influencia teórica, la misma se puede entre-ver ya que la
dualidad “clásicos”-“positivistas” es un claro invento lombrosia-
no que sólo tiene sentido dentro de su teoría. De otra parte hay
3 En cursiva en el original.
4 Chichizola, 1965, p. 60.
5 El proyecto fue solicitado por el PEN en 1904 y presentado por la comisión
en 1906.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
96 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
cierta ingenuidad al postular un criterio puramente práctico
(sólo aceptarían innovaciones comprobadas) dado que la medida
del éxito o fracaso de una propuesta determinada siempre se
hace desde algún marco teórico. Además, el proyecto de 1906
atiende especialmente a uno de los principales propósitos de
la Escuela Positiva: la individualización de la pena, ya que en
su texto se incluyen la condenación condicional6 y la libertad
condicional.7
A propósito de la buena acogida de las propuestas de la
escuela italiana de criminología en los Estados Unidos, Gould
declara:
La escuela positiva propició con gran energía, y bastante
éxito, un conjunto de reformas que hasta hace poco se con-
sideraban ilustradas o “liberales”, basadas en el principio de
indeterminación de la sentencia. Buena parte de las reformas
se impusieron y muy pocas personas son conscientes de que el
moderno sistema de libertad bajo palabra, la reducción de la
pena o la indeterminación de la sentencia deriva en parte de la
campaña de Lombroso a favor del tratamiento diferencial de
los criminales natos y ocasionales (Gould, 1997, p. 150).
Llamativamente, a pesar de que la teoría cayó en el des-
crédito hace ya mucho tiempo, las leyes que se inspiraron en
ella continúan vigentes en muchos lugares del mundo y esto es,
sin duda, preocupante pues constituye, a las claras, un peligro
social. En efecto, el problema de la adopción de teorías poco
adecuadas es justamente un asunto demasiado frecuente en las
Ciencias Humanas, y sobre el cual debemos elevar nuestro nivel
de conciencia crítica, puesto que de no ser así seguiríamos siendo
cómplices de un (supuesto) pasado en el cual la investigación se
presta para justificar toda clase de injusticias sociales, basadas
6 Beazley, et al., 1906, p. XV.
7 Ibídem, p. XXIII.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 97
precisamente en categorías inválidas, como las que promoviera
Lombroso.8
En tanto, las Ciencias Humanas observan, producen y comu-
nican conocimientos basando en ellos su pretensión de influir en la
realidad; lo menos que se le debe pedir a sus cultores es reflexión
crítica sobre sus fundamentos teóricos. Este es el único modo de
enfrentarnos responsablemente a sus consecuencias, impidiendo
gravísimos errores sociales (terribles injusticias).9 Por ejemplo,
las que leemos en obras de aparente ciencia ficción.
En su libro más celebre, Drácula, Bram Stoker hace una
notable y permanente referencia a la idea de recapitulación de
Haeckel, de modo que podemos encontrar párrafos como el
siguiente:
El verdadero criminal parece predestinado al crimen, y no hará
otra cosa. Este criminal no tiene una mente de adulto, es inteli-
gente, tiene astucia, muchos recursos, pero no tiene estatura de
adulto cuando nos referimos a su cerebro. Nuestro criminal tiene
una predestinación al crimen, también tiene cerebro infantil y
es propio de un niño hacer lo que hizo (Stoker, 2004, p. 403).
Entonces el conde Drácula, a pesar de haber sido un guerrero
extraordinario, estadista, alquimista, etc., no llega a estar a la altura
de sus pares de Europa oriental dado que conserva características
atávicas. En este sentido leemos en el capítulo XXXIII:
Como me enseñaron las investigaciones de mi amigo Arminius
de Budapest, en vida fue un hombre extraordinario. Guerrero,
estadista, alquimista, esta última actividad se convirtió en el
más alto grado de conocimiento científico en su época. Tenía
una mente poderosa, una cultura sin comparación y un corazón
que desconocía el miedo y el arrepentimiento. Se atrevió a ir
a la Schoklomance y no hubo rama del saber que no probase.
Los poderes de la mente le sobrevivieron, aunque parece que
8 Agradecemos las sugerencias brindadas por los consultores de la Revista
Límite.
9 Bloor, 1997, p. 11.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
98 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
la memoria no quedó intacta. En algunas cosas es sólo un niño,
pero está desarrollándose y lo que antes era infantil ha alcanzado
la estatura adulta (Stoker, 2004, pp. 355-356).
Además, hay una clara referencia a la criminología de
Lombroso en un diálogo entre Mina Harker y el profesor Van
Helsing, ésta dice “El conde es un criminal y de un tipo criminal.
Así lo clasificarían Nordan y Lombroso y qua criminal es, su
mente no está perfectamente formada. Por eso, cuando está en
problemas recurre a la costumbre” (pp. 403-404).10
Hasta desde la literatura, entonces, pero primordialmente
desde el punto de vista epistemológico, y ya a varias décadas
de la conmoción sufrida por los fundamentos de la ciencia, las
mayores consecuencias pueden verse en el campo social, donde
se viene produciendo un paulatino abandono del ideario cientí-
fico que propugnaba por cada vez “mejores” teorías, es decir,
teorías que se vayan adecuando cada vez más al ya asumido
como “dinámico” objeto social. Frente a la imposible “verdad”
del conocimiento, se resigna también su rigor, dando lugar a
formulaciones indemostrables. La idea de “construcción social”
exitosamente postulada por Peter Berger y Thomas Luckmann ha
tenido un efecto devastador. Paralelo al mal uso (y abuso) de la
teoría de la recapitulación que muestra este trabajo se encuentran
los usos del concepto de “raza” y de la defensa biológica de un
concepto construido socialmente, lo cual nos impide, como especie
inteligente y capaz de raciocinio, entender los problemas episte-
mológicos11 de la “construcción social” de las ideas (P. Berger
y T. Luckmann 1968, p. 225 y ss.).12 Con la herramienta epis-
temológica del constructivismo en mano es altamente probable,
pues, que la predestinación de algunos seres humanos al mal (a
10 Stoker, 2004, pp. 403-404.
11 En este contexto, tomaremos “epistemología” y “gnoseología” en el mismo
sentido.
12 Papalini, 2006, S/P.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 99
ser asesinos, por ejemplo) sea una idea, por fin, absolutamente
descartada. Se impone, pues, adentrarnos en el punto.13
Fueron estos autores quienes a partir de la primera edición
de The Social Construction of Reality desarrollaron de manera
contundente una peculiar perspectiva de la sociología del cono-
cimiento que tuvo sus orígenes en Max Scheler y su difusor, en
el ámbito sociológico anglosajón, en Karl Mannheim. Su pre-
ocupación por el papel del conocimiento en la sociedad anticipa
muchas de las claves del nuevo espacio del llamado “cognitivismo
social”: “los análisis de la objetivación, la institucionalización y
la legitimación resultan directamente aplicables a los problemas
de la sociología del lenguaje, a la teoría de la acción y las insti-
tuciones sociales, y a la sociología de la religión” (p. 228).14
Hacia 1994 mantienen y amplían su tesis en el siguiente
sentido:
Las reservas de sentido socialmente objetivado y procesado son
“mantenidas” en depósitos históricos de sentido y “administra-
das” por instituciones. La acción del individuo está moldeada
por el sentido objetivo proveniente de los acervos sociales de
conocimiento y transmitido por las instituciones a través de las
presiones que ellas ejercen para su acatamiento. En este proceso,
el sentido objetivado mantiene una constante interacción con el
sentido construido subjetivamente y con proyectos individuales
de acción (Berger & Luckmann, 1994, p. 43).
Se plasma, así, la concepción de “La sociedad como rea-
lidad objetiva”, con todas las restricciones que al concepto de
objetividad se le debe hacer desde el constructivismo, y a la vez
de “La sociedad como realidad subjetiva” (Berger & Luckmann,
1968).
13En términos generales seguimos la traducción de Antonio Mondaca Rivas,
Buenos Aires, 1976 y la interpretación de Watzlawick, P. (1981). La realidad inven-
tada. Barcelona: Gedisa.
14 Berger & Luckmann, 1968, p. 228.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
100 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
El constructivismo epistemológico es un expansivo para-
digma (y en expansión) que tiene, en todo el espectro científico,
una amplia variedad de aplicaciones. En las disciplinas humanas
sus argumentos pasan por puntos de partida para la explicación
del surgimiento de la cultura y de los órdenes sociales (Berger
& Luckmann, 1968). Entendida de ese modo, la epistemología
constructivista puede ser descrita como un procesador cognos-
citivo integrado al sistema social de la ciencia, a las operaciones
del conocer y a los conocimientos que desde estas se generan y
afirman. “Su tesis fundamental dice que todo el conocimiento de la
realidad es una construcción de sus observadores” (p. 228).15
La expansión aludida surge en ámbitos científicos, espe-
cialmente en las Ciencias Humanas, cuando se problematizan
los procesos que llevan al conocimiento, se reflexiona sobre sus
improbabilidades y se comunican16 sus discusiones. En conse-
cuencia, sus rendimientos más plenos ocurren en el dominio de
la comunicación, máxime cuando sus notificaciones disparan
reacciones entre quienes operan como si el conocimiento repro-
dujera el entorno, al colocarlos en aprietos para demostrar cómo
podría ocurrir algo así.17
En este sentido, el constructivismo puede ser significado
como una forma que da posibilidad a la comunicación de una
autorreflexión y autoobservación del sistema de la sociedad que,
al hacerse más compleja, desemboca frente a la paradoja que sos-
tiene que todo lo que se produce y reproduce como conocimiento
de la realidad remite a distinciones en las distinciones mismas
15 Ibídem.
16 Berger & Luckmann se dedican ampliamente a temas de comunicación
que exceden los límites de este trabajo. Sólo diremos que la comunicación juega un
papel significativo en el proceso de construcción social de la realidad. Por un lado, las
relaciones personales como base del consenso, pero también la comunicación socia-
lizadora de las instituciones que fijan las pautas de la convivencia y la participación,
y, lógicamente, la específica de los medios, que contribuyen a la distribución social
del conocimiento y el reforzamiento del consenso institucional en el que se asienta
una sociedad concreta.
17 Cf. Varela, F. (1990).
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 101
de la realidad de la sociedad. Es decir: se sostiene construyén-
dose en sí mismo,18 alejándose conceptualmente de todo tipo de
apriorismo. Una vez más, este tema es pleno de sentido para las
ciencias sociales, pues sólo en la sociedad existe comunicación y,
por eso, sólo en ella es “realmente” posible el constructivismo.19
En contraste con el positivismo, P. Berger & T. Luckmann (1968)
sostienen que los acontecimientos o fenómenos sociales no tienen
existencia objetiva ni independiente, más bien son los miembros
de la realidad social quienes la construyen, construyendo-se. Así,
bien puede admitirse que P. Berger y T. Luckmann (1968), en
tanto paradigma de constructivismo epistemológico con clave
en la realidad social, se erigen como verdaderos opositores de
Lombroso. Sin embargo, no toda crítica logró “derrotarlo”.
A MODO DE CIERRE
(Sobre tumbas y héroes o del positivismo al constructivismo)
Para intentar comprender cómo fue posible que la escuela
positiva de Lombroso tuviera tanto éxito, además de analizar la
teoría que propuso, se puede indagar el tipo de críticas que le
hicieron sus supuestos detractores. Notablemente ninguno de ellos
atacó ni la dudosa lectura que hace de la teoría evolutiva ni la
idea de recapitulación, resultando lícito extender la vista más allá
de la escuela positiva y comparar la interpretación lombrosiana
con otras propias de su época. En este nuevo marco nos encon-
tramos con que si Lombroso no fue capaz de entender el rol de
la selección sexual, en particular el activo papel de las hembras
en la selección de los machos, sorprendentemente este mismo
problema fue causa de discusión entre Darwin y el mismísimo
Alfred R. Wallace, quien sólo podía comprender a la selección
18 Ibídem.
19 Cf. Amold-Cathaligaud, M. (2004).
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
102 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
sexual relacionándola con la pelea de los machos por el acceso
a las hembras.
En la respuesta que los seguidores de la escuela positiva
hacen a sus críticos no existe ninguna evidencia de que alguien
cuestionara el uso de valores extremos de una característica continua
como atavismos, entonces la sospecha de que estas diferencias
no estaban muy claras para muchos de sus contemporáneos cae
dentro de la duda razonable.
Darwin tenía el cuidado de no utilizar las expresiones “más
primitivo” o “menos evolucionado” cuando se refería a organis-
mos temporalmente coexistentes. Lombroso, por su parte, no
hacía lo mismo, sino que directamente igualaba a los criminales
con miembros de otras sociedades no europeas a las que a la vez
identificaba con la humanidad primitiva. Este error tampoco es
tenido en cuenta por sus opositores y debería estar dentro de lo
esperable dado que perduró (especialmente en ambientes extra
biológicos) durante todo el siglo XX. No habría que descartar
la posibilidad de que la clasificación jerárquica con los blancos
europeos en la cúspide sea tributaria de una postura anterior a la
teoría evolutiva, la Gran Escala del Ser.
Otros autores critican el paralelismo entre los humanos
primitivos y los criminales porque las características de los de-
lincuentes señaladas por la antropología criminal no se ajustarían
a la descripción hecha por Spencer según la cual los humanos
primitivos serían pequeños y rubios. Este último autor aparece,
pues, como una autoridad en evolución, y aunque esto puede
parecer raro en el siglo XXI, en el siglo XIX Spencer era una
autoridad hasta para Darwin, y de hecho fue quien secuestró
el termino “evolución” de los dominios del preformismo para
transferirlo a la “herencia con modificación” darwiniana.20
La inapropiada extensión de la idea de recapitulación que
hace Lombroso tampoco era novedosa, la hallamos, por ejemplo,
en otros ámbitos de la medicina, de hecho Down había usado
20 Haeckel, s.f., p. 72.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 103
el mismo esquema básico para describir al síndrome que hoy
llamamos con su nombre.
Para un lector de nuestros días lo primero que despierta la
atención en El hombre criminal es que establece el nexo entre
criminales y hombres primitivos, pero en ningún momento
compara efectivamente las características de los cráneos de los
delincuentes con las de los cráneos fósiles. (Hay que recordar
que al momento de la primera edición de L’uomo delincuente
–1876– ya se conocían los ejemplares de Cro-Magnon –1868–
y del valle de Neander –1856–). La comparación está ausente
y nadie parece haber reclamado por ello, casi como si no fuese
esperable que se la hiciera.
Otro de los defectos aparentemente invisibles para la época
es el como mínimo pobre y desprolijo tratamiento estadístico
de los datos. Lombroso compara valores interpoblacionales e
intrapoblacionales sin hacer mayores distinciones. Hay enormes
variaciones en los tamaños muestrales, sólo tiene en cuenta los
valores medios y no las desviaciones; no hay ningún indicio de
aleatoriedad en los muestreos, etc. Es muy probable que la au-
sencia de un mejor análisis de sus datos no se deba a una falla de
la escuela positiva sino de una situación más general (recuérdese
que K. Pearson acuñó el término “desviación estándar” recién
en 1893), de modo que la estadística que hoy conocemos sólo
comenzó a gestarse a finales del siglo XIX (obra hecha en gran
medida por Galton y sus seguidores).
Dentro de las cuestiones que tienen relación con el clima
intelectual de la época encontramos concepciones acerca de la
naturaleza humana que en algún punto pueden haber favorecido
la aceptación de las teorías de Lombroso. Según Gould:
Lo que criticamos en nosotros mismos, lo atribuimos a nuestro
pasado animal. Estos grilletes de nuestra naturaleza simiesca
–brutalidad, agresividad, egoísmo, en general un carácter
desagradable–. Aquello que atesoramos y perseguimos (con
éxito lamentablemente limitado) es considerado por nosotros
como un logro único, concebido por nuestra racionalidad e
impuesto a un cuerpo reticente (Gould, 1983, p. 298).
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
104 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
Este sentimiento de larga data parece haberse sumado al
pavor originado por la falta de direccionalidad de la evolución,
que hacía temer que la historia evolutiva pudiera retroceder sobre
sus pasos; probablemente estas dos cuestiones interactuaran ori-
ginando un sustrato cultural receptivo a la teoría de Lombroso.
Conviene no olvidar que tanto el temor al retroceso evolutivo
como el resentimiento hacia la naturaleza biológica humana se
extendían mucho más allá de los límites de la ciencia. Para ilustrar
este punto baste un pasaje del cuento Olalla en donde Stevenson,
refiriéndose a la estirpe de la joven, escribe: “El hombre ha sido
elevado progresivamente; si procede de los animales, puede des-
cender de nuevo al mismo nivel; el momento de la fatiga tocó a
su humanidad y algunas cuerdas se aflojaron” (p. 99).21
A esta altura del examen del tema que nos ocupa se plantea
una nueva dificultad surgida de la influencia en el derecho, con-
sistente en el pasaje de las teorías de un área del conocimiento a
otra distinta. Entre los muchos problemas que podría acarrear esta
transferencia se encuentra la aparente diferencia de velocidades
con las que cada disciplina revisa sus supuestos. Mientras que en
las ciencias naturales las teorías están hechas para ser discutidas,
revisadas y modificadas permanentemente (en un primer momento
por una comunidad científica relativamente pequeña), en el derecho
puede no ocurrir lo mismo. La Constitución Nacional Argentina,
el Código Penal, etc., no se construyen con el propósito de discu-
tirlos permanentemente sino, por el contrario, se elaboran con la
finalidad de establecer normas con las que grandes cantidades de
población van a convivir durante largos períodos de tiempo. Así,
en medicina, las propuestas de Lombroso desaparecieron hace
rato, pero las leyes inspiradas en ellas aún siguen vigentes en
muchas partes del mundo. Una segunda cuestión que se debería
atender es la diferencia de ambiente en el que actúa cada disci-
plina, ya que si la medicina ejerce su acción en el ámbito de la
21 Stevenson, R. (1997). Olalla. Barcelona: Ediciones Boga.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 105
intimidad y el cuidado, el derecho lo hace en el de la burocracia
y la represión.
Si las construcciones teóricas, al igual que las cosmologías,
actúan como organizadores u ordenadores del universo, deter-
minan, inevitablemente, criterios de justicia. Para ejemplificar
este postulado se puede sostener que en el marco teórico de
la economía capitalista atentar contra la propiedad es un acto
antisocial que debe ser castigado, pero en el marco teórico de
una sociedad igualitaria, la propiedad podría ser el delito. Desde
este punto de vista, si las leyes de una sociedad están sostenidas
en teorías perimidas, entonces sólo podrán ser fuente de toda
injusticia. En efecto, y tal como sostuvimos en este ensayo,
dado que el positivismo valora demasiado el individualismo22 en
cualquiera de sus formas, al punto de exaltarlo, en desmedro de
la valorización de la sociedad en su conjunto, en tanto un todo
orgánico, da lugar, inevitablemente, a toda clase de injusticias.
He aquí el gran peligro de orden social. Un modo de salvación
viable parece ser el constructivismo epistemológico que hemos
explicado supra (Berger & Luckmann, 1968): “La identidad
personal es un elemento clave de la realidad subjetiva y se halla
en una relación dialéctica con la sociedad” (p. 214).23 La realidad
social nace de una construcción dialéctica continuada, depurada
por el consenso de sus actores, que es el que da identidad a la
estructura social. Es decir, que toda la realidad social no es otra
cosa que una construcción de la misma sociedad. Incluso, para
estos autores, el hombre mismo es quien construye su propia
naturaleza, él es el que se produce a sí mismo y esa construcción
será, por necesidad, siempre una construcción social. El hombre
es el homo socius.24
22 Cf. Berger & Luckmann, 1994, p. 43.
23 Berger & Luckmann, 1968, p. 214.
24 Ídem.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
106 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
Referencias
Notas:
* Dado que de algunos de los libros utilizados no se hallan reedicio-
nes desde hace muchos años, se señaló su procedencia indicando
a continuación de los datos bibliográficos la biblioteca en la que
se los puede encontrar; las referencias son las siguientes: BN=
Biblioteca Nacional (Argentina), BNM = Biblioteca Nacional
de Maestros (Argentina).
** Cuando no está consignado el número de página esto se debe
a que toda la información de libros antiguos no puede ser fo-
tocopiada (de acuerdo con la reglamentación de bibliotecas)
y se transcribió, pues, a mano, faltando ese dato en diferentes
oportunidades.
Amold-Cathaligaud, M. (2004). La construcción del conocimiento.
Fundamentos epistemológicos del constructivismo sociopoiético.
Investigaciones Sociales, Año VIII, (12), 271-287.
Beazley, F., Rivarola, R., Saavedra, D., Moyano Gacitúa, C., Piñero, N.
& Ramos Mejía, J. M. (1906). Proyecto de Código Penal para la
República Argentina. Tipografía de la cárcel de encausados.
Beccaria, C. (2004/1764). De los delitos y las penas. Buenos Aires:
La página/ Losada.
Berger, P. & Luckmann, T. (1968/1991). La construcción social de la
realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Berger, P. & Luckmann, T. (1994/1997). Modernidad, pluralismo y
crisis de sentido. Barcelona: Paidós.
Bloor, D. (1997). Conocimiento e imaginario social. Barcelona:
Gedisa.
Chichizola, M. (1965). Historia del derecho penal argentino. Buenos
Aires: Esnaola.
Darwin, Ch. (1871/1989). El origen del hombre y la selección en re-
lación al sexo. Madrid: Alianza.
Darwin, Ch. (1876/1993). Autobiografía. Madrid: Alianza.
Darwin, Ch. (1872/1946). La expresión de las emociones en el hombre
y los animales. Buenos Aires: Intermundo. [1946: BN; 1947:
BNM].
Darwin, F. (1945). La autobiografía de Darwin seguida de recuerdos
de la vida diaria de mi padre y la religión de Darwin. Buenos
Aires: Nova. [BNM].
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
La antropología criminal de Lombroso… (Segunda Parte) 107
Drago, L. M. (1921). Los hombres de presa. Buenos Aires. La Cultura
Argentina. [BNM].
Ferri, E. (s.f.). Sociología criminal. Madrid: Centro Editorial
Góngora.
Gould S. J. (1983). Desde Darwin. Barcelona: Crítica. [BN].
Gould S. J. (1994). El pulgar del panda. Barcelona: Crítica.
Gould S. J. (1995). La sonrisa del flamenco. Barcelona: Crítica.
Gould S. J. (1997). La falsa medida del hombre. Barcelona: Crítica.
Haeckel, E. (s.f. a) [1889]. Los enigmas del universo. Valencia. Sempere
Ed. [BN].
Haeckel, E. (s.f. b). Historia natural de la creación. De los seres organi-
zados según las leyes naturales. Valencia: Sempere Ed. [BNM].
Haeckel, E. (1986/1900). Forme artistiche dalla natura. Italia: Torino
Unione Tipográfica. [BN].
Haeckel, E. (1882). Ensayos de Psicología Celular, la perigénesis
de las plastídulas. Madrid: Biblioteca Económica Filosófica.
[BN, BNM].
Herman A. (1998). La idea de decadencia en la historia occidental,
Barcelona: Andrés Bello.
Ingenieros, J. (1916/1956). Criminología. Buenos Aires: Elmer
Editor.
Jiménes de Asúa, L. (1992). Tratado de derecho penal. Buenos Aires:
Losada (5ª ed. actualizada, Tomo I).
Lyra, R. (1938). Nuevas escuelas penales. Buenos Aires: Talleres
Gráficos de la Penitenciaría Nacional.
Lombroso, C. (1943). Los criminales. Buenos Aires: Tor.
Lombroso, C. (1942). El amor en el suicidio y el delito (publicado
como apéndice al libro La vida sexual contemporánea. Buenos
Aires: De Bloch, I. Ed. Anaconda. [BN].
Lombroso, C. (1895a). L’ homme criminel. Etude anthropologique et
medico-légale. Paris: Alcan, P., J.-G. (1990). Traduit sûr la IVeme
edition italienne, 2eme edition française. [BN].
Lombroso, C. (1895b). Los anarquistas. Biblioteca de Estudios Sociales,
Buenos Aires: Tonini. [BN].
Lombroso, C. (1894). L’ homme de genie. Paris: Alcan. [BNM].
Lombroso, C. (1893). Escritos de polémica. Madrid: Biblioteca Jurídica
Contemporánea. [BNM].
Lombroso, C. (1876). L’uomo delincuente Studiato in raporto alla
antropología, alla medicina legale, ed alla discipline carcerarie.
Milán: Ulrico Hoepli Editore. [BN].
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
108 VERÓNICA DA RE Y SANDRA MACERI
Lombroso, C. (s.f.). Últimos progresos en antropología criminal.
Madrid: La España Moderna.
Lombroso Ferrero, G. (1940). Vida de Lombroso. Buenos Aires: Aquiles
Gatti. [BN, BNM].
Luhmann, N. (1992). Sociología del riesgo. México: Universidad
Iberoamericana/Universidad de Guadalajara.
Luhmann, N. (1999). Teoría de los sistemas sociales II. México:
Universidad Iberoamericana/Colección Teoría Social.
Mantegazza, P. (1885). La physionomie et l’expression des sentiments.
Paris: Alcan. [BNM].
Mayr, E. (1995). Así es la biología. Madrid: Debate, Pensamiento.
Papalini, V. A. (2006). La cuestión de la subjetividad en el campo
de la comunicación. Una reflexión epistemológica. Astrolabio
(3), s.p.
Schnerb, R. (1982). El siglo XIX, el apogeo de la expansión europea
(1815-1914). Barcelona: Destinolibro.
Stevenson, R. L. (1997). Olalla. Barcelona: Ediciones Boga.
Stoker, B. (2004). Drácula. Madrid: Valdemar.
Terán, O. (2000). Vida intelectual en Buenos Aires (1880-1910)
Derivaciones de la “cultura científica”. México: Fin-de-Siglo,
FCE.
Varela, F. (1990). Conocer: las ciencias cognitivas: tendencias y perspec-
tivas. Cartografía de las ideas actuales. Barcelona: Gedisa.
Watzlawick, P. et al. (1981). La realidad inventada. Barcelona:
Gedisa.
Límite. Revista de Filosofía y Psicología. Volumen 3, Nº 18, 2008
También podría gustarte
- Tema 1. Criminología, Ilustración y La Escuela Clásica - Claudio Paya Santos. Grado en Seguridad 2017Documento21 páginasTema 1. Criminología, Ilustración y La Escuela Clásica - Claudio Paya Santos. Grado en Seguridad 2017noneitor12100% (2)
- Trabajo Final de CriminologiaDocumento14 páginasTrabajo Final de CriminologiaAnderson GilAún no hay calificaciones
- Evolucion Historica Del Derecho Penal.1Documento11 páginasEvolucion Historica Del Derecho Penal.1Daniel Washington MuñozAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de Las EscuelasDocumento5 páginasCuadro Comparativo de Las EscuelasKaitOos AcOosta100% (7)
- Queja SIC - SERVIENTREGA SADocumento3 páginasQueja SIC - SERVIENTREGA SANohemi Blanca LopezAún no hay calificaciones
- Calculo de La TmarDocumento7 páginasCalculo de La Tmaralfredo flores50% (2)
- Plan Victimología CrimDocumento4 páginasPlan Victimología CrimBeatriz Estela Juarez HernandezAún no hay calificaciones
- Lombroso Entre Biologia y DerechoDocumento18 páginasLombroso Entre Biologia y DerechoJulia LemboAún no hay calificaciones
- Tema 3 CriminologiaDocumento13 páginasTema 3 CriminologiaMaria AzuajeAún no hay calificaciones
- Sociologia Juridica VIII.Documento11 páginasSociologia Juridica VIII.JUAN Encarnación100% (1)
- UNIDAD II DESARROLLO HISTORICO DE LA CRIMINOLOGIA RecDocumento64 páginasUNIDAD II DESARROLLO HISTORICO DE LA CRIMINOLOGIA RecjoseAún no hay calificaciones
- EL CADAVER INSEPULTO DE LOMBROSO de CARLOS PARMADocumento38 páginasEL CADAVER INSEPULTO DE LOMBROSO de CARLOS PARMAMarx JiménezAún no hay calificaciones
- CriminologiaDocumento10 páginasCriminologiaNelson TelonAún no hay calificaciones
- La Criminologia y Su EvolucionDocumento15 páginasLa Criminologia y Su EvolucionKENNETH ABINADI MORALES TORRESAún no hay calificaciones
- Clases de CriminologiaDocumento17 páginasClases de CriminologiaJeny SosaAún no hay calificaciones
- Criminología Tema 3Documento11 páginasCriminología Tema 3angelaihs25Aún no hay calificaciones
- CriminologiaDocumento14 páginasCriminologiaErnesto Guevara0% (1)
- Trabajo FinalDocumento14 páginasTrabajo FinalJose NievesAún no hay calificaciones
- Historia de La CriminologíaDocumento14 páginasHistoria de La CriminologíaPedro TicasAún no hay calificaciones
- Tema 8 Teoria Antropologica 14Documento14 páginasTema 8 Teoria Antropologica 14ANDREA EDITH PACHECO VASQUEZAún no hay calificaciones
- CriminologiaDocumento5 páginasCriminologiaKavala MinimarketAún no hay calificaciones
- Bolilla 13 Punto 2Documento8 páginasBolilla 13 Punto 2Florencia De SantisAún no hay calificaciones
- CriminologíaDocumento14 páginasCriminologíaCarolina amadorAún no hay calificaciones
- Historia, Escuela Clásica y PositivaDocumento19 páginasHistoria, Escuela Clásica y PositivaJhoana Castrillon AlzateAún no hay calificaciones
- Versión Final Con Resumen en InglésDocumento16 páginasVersión Final Con Resumen en InglésGerardo González AscencioAún no hay calificaciones
- CriminologíaDocumento63 páginasCriminologíajoseAún no hay calificaciones
- Modulo-Criminalogia Psicoanalisis FreudDocumento53 páginasModulo-Criminalogia Psicoanalisis FreudJuani RodriguezAún no hay calificaciones
- Capitulo 2Documento9 páginasCapitulo 2naiaraAún no hay calificaciones
- Ejecucion de Sanciones PenalesDocumento40 páginasEjecucion de Sanciones PenalesCynthia GarciaAún no hay calificaciones
- Criminologia Tarea 1 PDF - GrupalDocumento17 páginasCriminologia Tarea 1 PDF - Grupalana reyesAún no hay calificaciones
- Trabajo 2 - Historia de La CRIMINOLOGÍA - MACEDO VASQUEZ NANDY LANIERDocumento5 páginasTrabajo 2 - Historia de La CRIMINOLOGÍA - MACEDO VASQUEZ NANDY LANIERNandy MacedoAún no hay calificaciones
- TEMA 2 Escuela PositivistaDocumento21 páginasTEMA 2 Escuela Positivistaisagenis26Aún no hay calificaciones
- Etapa Antigua de La CriminologiaDocumento6 páginasEtapa Antigua de La CriminologiaJakelyn HernándezAún no hay calificaciones
- Trabajo CriminologiaDocumento4 páginasTrabajo CriminologiaOscar Manrique NiñoAún no hay calificaciones
- Teoria Antropologia CriminalDocumento18 páginasTeoria Antropologia CriminalJosue AlmonteAún no hay calificaciones
- La Teoría Unificadora Dialéctica de RoxinDocumento12 páginasLa Teoría Unificadora Dialéctica de Roxinandresabogado2011Aún no hay calificaciones
- Ensayo CriminologiaDocumento5 páginasEnsayo CriminologiaDianayvida DharamrajAún no hay calificaciones
- Origen y Evolución de La CriminologíaDocumento8 páginasOrigen y Evolución de La CriminologíaOSCARLETBARRETO245Aún no hay calificaciones
- Capítulo 2 - Evolución Histórica Del Derecho Penal PDFDocumento16 páginasCapítulo 2 - Evolución Histórica Del Derecho Penal PDFFelipe MartinezAún no hay calificaciones
- Ensayo Ui Tiii Criminología Jesús Montilla Iid5 UnergDocumento9 páginasEnsayo Ui Tiii Criminología Jesús Montilla Iid5 UnergJesús Alejandro Montilla GraterolAún no hay calificaciones
- Necesidad de Leyes PenalesDocumento14 páginasNecesidad de Leyes PenalespemonsoAún no hay calificaciones
- La Etapa Pre CientificaDocumento5 páginasLa Etapa Pre CientificaMichael Carhuapoma Canales100% (1)
- Evolución Histórica Del Pensamiento CriminológicoDocumento12 páginasEvolución Histórica Del Pensamiento CriminológicoMOliveJonesAún no hay calificaciones
- Retrospectiva Historica de La CriminologiaDocumento4 páginasRetrospectiva Historica de La CriminologiaFabio Gonzalez MaestreAún no hay calificaciones
- Guia Esquema Unidad 3 Historia Del Pensamiento PenalDocumento19 páginasGuia Esquema Unidad 3 Historia Del Pensamiento PenalEmiliano CarballoAún no hay calificaciones
- TCR U1 Ea ErbmDocumento4 páginasTCR U1 Ea ErbmKeyra Marz100% (1)
- Criminologia ExposicionDocumento7 páginasCriminologia ExposicionInspectoria ApureAún no hay calificaciones
- Antecedentes Generales de La CriminologìaDocumento12 páginasAntecedentes Generales de La CriminologìaRaul MontesAún no hay calificaciones
- Historia de La CriminologíaDocumento10 páginasHistoria de La CriminologíaJuan David Vargas MesaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 2 Historia de La CriminalidadDocumento7 páginasACTIVIDAD 2 Historia de La Criminalidadebarriose12221Aún no hay calificaciones
- Definición de La CriminologíaDocumento11 páginasDefinición de La CriminologíaDiego M. LópezAún no hay calificaciones
- Antropología y Criminología - BasaldúaDocumento10 páginasAntropología y Criminología - BasaldúaEducarcelAún no hay calificaciones
- Criminología - CuadernoDocumento14 páginasCriminología - Cuadernokaren.arevalo087Aún no hay calificaciones
- La Historia de La CriminologiaDocumento8 páginasLa Historia de La CriminologiaMishell MartinezAún no hay calificaciones
- Biología CriminalDocumento10 páginasBiología CriminalEdgar Estrada100% (1)
- Sujeto PenalDocumento4 páginasSujeto PenalkatherinAún no hay calificaciones
- Historia de La Criminologia IDocumento6 páginasHistoria de La Criminologia IJose Ortiz SoberanesAún no hay calificaciones
- Tarea Criminologia 3Documento6 páginasTarea Criminologia 3maryalbaAún no hay calificaciones
- Hacer TarreaDocumento6 páginasHacer TarreacarlosAún no hay calificaciones
- Historia de La CriminologíaDocumento7 páginasHistoria de La Criminologíakeny espino floresAún no hay calificaciones
- Artículo - El Positivismo y Su Histórica Influencia Negativa Sobre El Instituto Del JuicDocumento30 páginasArtículo - El Positivismo y Su Histórica Influencia Negativa Sobre El Instituto Del JuicZoé LagaronneAún no hay calificaciones
- Politica Criminal Usac Cursos LibresDocumento20 páginasPolitica Criminal Usac Cursos LibresBerny BolañosAún no hay calificaciones
- Perspectivas sociojurídicas sobre el control del crimenDe EverandPerspectivas sociojurídicas sobre el control del crimenAún no hay calificaciones
- Certificado de AfiliaciónDocumento1 páginaCertificado de AfiliaciónNohemi Blanca LopezAún no hay calificaciones
- Petición de Herencia. Niega Transmisión SucesoralDocumento11 páginasPetición de Herencia. Niega Transmisión SucesoralNohemi Blanca LopezAún no hay calificaciones
- El Regreso Triunfal de Darwin y Lombroso - CriminologíaDocumento2 páginasEl Regreso Triunfal de Darwin y Lombroso - CriminologíaBrescia Soriano RodriguezAún no hay calificaciones
- JESUS LAMPREA - Procesal LaboralDocumento3 páginasJESUS LAMPREA - Procesal LaboralNohemi Blanca LopezAún no hay calificaciones
- La HerenciaDocumento5 páginasLa HerenciaNohemi Blanca LopezAún no hay calificaciones
- Que Significa La HerenciaDocumento3 páginasQue Significa La HerenciaNohemi Blanca LopezAún no hay calificaciones
- NTS #127 Con RM - N - 981-2016-Minsa PDFDocumento152 páginasNTS #127 Con RM - N - 981-2016-Minsa PDFEdwing J. Pantigoso ParedesAún no hay calificaciones
- Primera FaseDocumento6 páginasPrimera FaseKarina ArdizzoniAún no hay calificaciones
- Procedimiento para Seleccion y Evaluacion de Proveedores y ContratistasDocumento5 páginasProcedimiento para Seleccion y Evaluacion de Proveedores y ContratistasElmer DiazAún no hay calificaciones
- Prevencion Del Delito 3Documento5 páginasPrevencion Del Delito 3Kassandra MolinaAún no hay calificaciones
- CYyJ Const. de Sit. Fiscal 10 02 2023Documento2 páginasCYyJ Const. de Sit. Fiscal 10 02 2023Rodrigo Maldonado CasAún no hay calificaciones
- La Diasdoralogía Como Una Teoría Del Fenómeno de La Corrupción en MéxicoDocumento180 páginasLa Diasdoralogía Como Una Teoría Del Fenómeno de La Corrupción en MéxicoRosendo OgormanAún no hay calificaciones
- MÓDULO 17: Práctica Forense Civil y Mercantil: Unidad 2: Procesos y Procedimientos Especiales Civiles y MercantilesDocumento28 páginasMÓDULO 17: Práctica Forense Civil y Mercantil: Unidad 2: Procesos y Procedimientos Especiales Civiles y MercantilesRosa Maria PinoAún no hay calificaciones
- Demanda CeseDocumento6 páginasDemanda CeseDaniela Isabel Gonzalez EsquivelAún no hay calificaciones
- 02.2. La CopropiedadDocumento47 páginas02.2. La CopropiedadCamilo Quezada100% (1)
- Nicolas MaquiaveloDocumento2 páginasNicolas MaquiaveloJuan ToroAún no hay calificaciones
- Derecho Del Consumidor - Walter Fernando KriegerDocumento253 páginasDerecho Del Consumidor - Walter Fernando KriegerFacundo Alvez100% (1)
- La Mala Ortografía Es Una Enfermedad de Transmisión TextualDocumento3 páginasLa Mala Ortografía Es Una Enfermedad de Transmisión TextualLeiannys NuñezAún no hay calificaciones
- Ejercicio 1 FiscalDocumento7 páginasEjercicio 1 FiscalAbraham MendozaAún no hay calificaciones
- Biografía de Mahatma GandhiDocumento1 páginaBiografía de Mahatma GandhiBenji ElSamAún no hay calificaciones
- Instrumento Metodológico Nuevo Mision Robinson ERNESTO TOVARDocumento589 páginasInstrumento Metodológico Nuevo Mision Robinson ERNESTO TOVARFernando VelasquezAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Tema 7 Las Cortes GeneralesDocumento11 páginasWuolah Free Tema 7 Las Cortes Generalessergio.l.studentAún no hay calificaciones
- Resolución de Alcaldía #133-2022-MPCPDocumento6 páginasResolución de Alcaldía #133-2022-MPCPRubencito CondeAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Unidad 4 Act.1Documento1 páginaCuadro Comparativo Unidad 4 Act.1Stephany DulucAún no hay calificaciones
- Preguntas Relacionadas: No Ores Como Los HipocritasDocumento1 páginaPreguntas Relacionadas: No Ores Como Los HipocritasJonathan MonteroAún no hay calificaciones
- CV. Acsel Ramos 22.10Documento3 páginasCV. Acsel Ramos 22.10AnThony RamosAún no hay calificaciones
- Reprogramacion y Lectura de Exp.Documento2 páginasReprogramacion y Lectura de Exp.Neto EspinozaAún no hay calificaciones
- Luis Enrique Sanchez Roalcaba Sac Importacion - Exportacion: R.U.C. #20507887334Documento1 páginaLuis Enrique Sanchez Roalcaba Sac Importacion - Exportacion: R.U.C. #20507887334Renzo AlemanAún no hay calificaciones
- Claroscuros de AMLODocumento13 páginasClaroscuros de AMLOGuillermo KnochenhauerAún no hay calificaciones
- Constitucionalismo FrancésDocumento20 páginasConstitucionalismo FrancésJonathan MVAún no hay calificaciones
- Volumen 11 World ProjectDocumento147 páginasVolumen 11 World ProjectArturo Meraz100% (1)
- La Hoja de TrabajoDocumento12 páginasLa Hoja de Trabajobraulio mendezAún no hay calificaciones
- Peritaje CTS CAC San PedroDocumento8 páginasPeritaje CTS CAC San PedroJosep La Torre ParedesAún no hay calificaciones
- Gestion Efectiva de Cobranzas 2022Documento28 páginasGestion Efectiva de Cobranzas 2022Yesenia Durand EspinozaAún no hay calificaciones