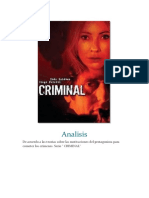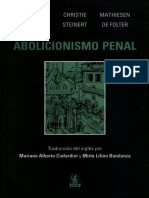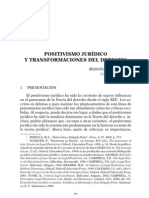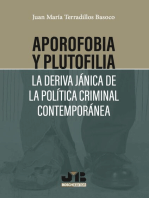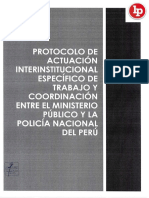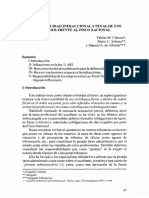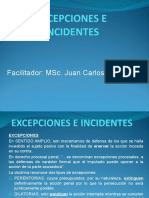Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen
Resumen
Cargado por
GreciaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resumen
Resumen
Cargado por
GreciaCopyright:
Formatos disponibles
1
JN Escritos Monográficos
TE: 483-5334
Zaffaroni, Eugenio
Criminología. Aproximación desde el margen
Capítulo 1: La problemática existencia de la criminología
La existencia y autonomía, así como el carácter científico de la criminología nunca dejo
de ser cuestionado.
(Las ideologías en pugna en los países centrales no tiene el mismo significado en este
contexto de nuestra periferia)
Tenemos la impresión de que hoy es casi imposible tratar la criminología en los países
centrales y con más razón, debido a que os debates centrales adquieren otro valor en la
periferia, tenemos la certeza de su imposible “tratamiento” latinoamericano. Aquí la
criminología es un campo plagado de dudas y preguntas sin respuestas.
El mayor número de muertes es causado, en Latinoamérica, por agencias del Estado, y
no sólo en las dictaduras ni en las zonas de guerra sino también en los países con sistemas
constitucionales.
No podemos aproximarnos a la “criminología” sino nos centramos en el poder y dentro
de ese poder mundial, nuestro rincón se halla en un paraje marginal del mismo. Nuestros
fenómenos son cualitativa y cuantitativamente diferentes de los que procuran explicar los
marcos teóricos ordenadores de los países centrales.
Estos son los obstáculos más relevantes para realizar dicha aproximación:
1) Para intentar una aproximación “desde el margen latinoamericano” es
necesario, en primer lugar, asumir la posición marginal, lo cual resulta relativamente difícil al
investigador, porque toda la preparación y entrenamiento lo condiciona para discurrir en forma
“universal”, como si “centro” y “margen” del poder no existiesen. Esto es el resultado de una
técnica de dominio mundial y de la universalización del modelo de sociedad industrial central.
2) El segundo orden de dificultades proviene de la naturaleza misma de la tarea
a emprender que siempre será limitada. Nuestra aproximación solo será desde uno de esos
márgenes y por consiguiente, también será parcial pues hay otros márgenes, respecto de los
cuales sabemos pocos. Hay un aislamiento intermarginal sumado a uno intramarginal. ( Por
ejemplo: no hay ningún estímulo para que un investigador latinoamericano se instruya del
funcionamiento de los sistemas penales africanos y viceversa).
3) El tercer orden de dificultades proviene de nuestra inevitable limitación
instrumental. La mayor dificultad se hallará en la escasez de instrumentos teóricos adecuados,
ya que los disponibles están elaborados de conformidad con las necesidades de otros
fenómenos. Esta limitación dará como inevitable resultado una aproximación
“subdesarrollada”.
2
4) La criminología es un hecho pletórico de valoración política y siempre lo ha
sido. La dificultad que se genera al negarnos a cualquier encubrimiento de la dimensión
política de la criminología, tiene una doble implicación: la primera, es el considerable
obstáculo para que el en el “centro” puedan comprenderse las perspectivas políticas de nuestro
margen y la segunda la tendencia latinoamericana tan arraigada a descalificar cualquier
desarrollo apelando al etiquetamiento político.
2.- ¿Existe la criminología?.
No son pocos los autores que niegan su existencia como saber autónomo, como
“ciencia”.
Entre quienes admiten su existencia, hay varias respuestas; las cuales las hemos
agrupado en relación a su vinculación con el poder. El objeto de esta simplificación es
demostrar que la existencia de la criminología puede afirmarse o negarse tanto desde
posiciones que cuestionan el poder como desde otras que no lo cuestionan o que lo legitiman.
a) Respuestas que no cuestionan el poder: todas ellas dejan fuera del –ambito de la
“criminología” el estudio del sistema penal y mucho más la crítica ideológica al sistema penal,
o sea, al derecho penal y a las instituciones que tendrían por objeto hacerlo efectivo. Las
características principales de estas teorías es la de centrar la atención en las conductas
criminales y procurarles explicaciones. Muy pocas dudas caben acerca de que se trata de una
actitud bastante legitimante del poder.
1) Los argumentos afirmativos pueden clasificarse dentro de cuatro corrientes
fundamentales. Para la primera la criminología sería la ciencia que se ocupa de las conductas
criminales consideradas como producto patológico. Esta afirmación de la criminología
como ciencia se desprende de la pretensión de un objeto reconocible naturalmente: es la ciencia
de la conducta de los hombres diferentes. En esta corriente puede mencionarse en el pasado a
Lombroso
2) Otra corriente centra básicamente su atención en lo social y partiendo de una cierta
unidad o armonía cultural distingue las conductas que se separan socialmente de las pautas
culturales y por ende, la criminología sería la ciencia que se ocupa de las conductas
desviadas. Esta es la variable desarrollada en EEUU a partir del funcionalismo de Merton.
3) La tercera corriente esta representada por la recepción de la clasificación neokantiana
de las ciencias, en “ciencias de la naturaleza” y “ciencias del espíritu”. La criminología sería
la ciencia natural del delito, que se ocupa de los datos fácticos de las conductas que la ley
define como “delito”. En este sentido se ha hablado de la “criminología” como “ciencia
causal-explicativa” del delito. El derecho penal, por su parte, como “ciencia del espíritu”, se
ocupa solamente de los aspectos normativos del delito.
Como puede observarse, ninguno de estos modelos de respuestas que afirman la
existencia de la criminología como ciencia, pone en cuestión seriamente al poder
b) Respuestas que cuestionan el poder: En cierto momento, primero en función del
llamado “interaccionismo simbólico” y luego con la sociología el conflicto, la criminología
extiende su ámbito al sistema penal y con ello pone de manifiesto el funcionamiento selectivo
del sistema penal y en definitiva la conexión íntima con el poder.
Dentro de las tendencias cuestionadoras se distinguen la llamada criminología liberal,
la criminología crítica y la criminología radical, englobadas en la “nueva criminología”.
En definitiva, este conjunto de corrientes se inicia con el interaccionismo y luego va
derivando hacia una gama de autores que en mayor o menor media, van recibiendo elementos
3
del marxismo. A medida que se cumple este proceso, si bien no se lo explicita, se va
introduciendo una suerte de “anticriminología”, que guarda cierto paralelismo con la
“antipsiquiatría”.
En general, la criminología que, partiendo de la delimitación más o menos
convencional de la criminología, sigue un planteo epistemológico, observa que este es un
discurso que, al no cuestionar el sistema penal, lo legaliza, esto es, lo consagra
“científicamente” y que sin embargo, el sistema penal es una de las formas del control
social, que ese control social se halla en directa relación con la estructura de poder de la
sociedad.
Se observa que la anticriminología radical desemboca en una esterilidad practica, pues
no nos ofrece ninguna alternativa a la realidad presente. La imposibilidad de nada práctico
resulta legítimante y algo parece estar fallando cuando la crítica deslegitimante tiene
consecuencias legitimantes.
Este recorrido nos ha permitido demostrar que, en cuanto queremos hacer de la
criminología un conocimiento que nos permita transformar una realidad, ni la afirmación
neokantiana o cientificista de la criminología, ni la negación misma por disolución, resultan
útiles.
3.- El poder, el concepto de ciencia y la clasificación de las mismas.
Hubo un momento platónico, eminentemente subjetivo, fundado en las “facultades del
alma”; luego, una tentativa objetiva pura; un monismo materialista y neokantismo que
independiza las ciencias en que interviene el hombre con gestación histórica (del espíritu) de
las ciencias que son un producto natural (naturales). Obviamente, el platonismo, aritotelismo,
el positivismo y el neokantismo representan ideologías que son instrumentadas al servicio de
diferentes intereses y estructuras de poder: el feudalismo, el asentamiento de las burguesías y la
crisis de la “belle epoque” de este asentamiento
El saber acerca de lo que es ciencia y de cómo se clasifican, está muy vinculado al
poder, que manipula las filosofías para este fin.
Así, resulta ingenuo plantear y responder la cuestión acerca de la unidad científica de la
criminología conforme a un puro planteo científico que prescinda del encuadre filosófico y de
la manipulación que el poder hace de ese encuadre.
4.- La gestación de las ciencias y del saber criminológico.
Todos los conceptos “ciencia” y sus clasificaciones han resultado de diferentes
momentos de poder en las sociedades centrales, impuestos a sus periferias. En consecuencia,
puede afirmarse que responde a sucesivos pasos del avance de la sociedad industrial y por
ende, son sistemas de ideas que han sido impuesto a nuestro márgenes, simplemente por formar
parte de la estructura de poder mundial.
Como es natural esto no nos autoriza a inventar “ciencias”, sino a manejarnos con un
criterio un tanto más ingenuo en el saber, que es el criterio de necesidad. Creemos desde
nuestro margen, que lo importante es establecer si existen ordenes de saberes necesarios para
transformar nuestra realidad y cuáles son estos, sin entrar en disputas ideológicas vinculadas a
conceptos de “ciencia” que vienen condicionado por la estructura de poder mundial.
La necesidad de un saber se establece para nosotros en cuanto ese saber resulta útil para
que el hombre de nuestro margen pueda desarrollar sus potencialidades humanas. El criterio
par a hablar de desarrollo humano en este sentido son los derecho humanos, cuyo
entendimiento es para nosotros mucho más unívoco de lo que se pretende.
4
Desde este punto de vista, lo que se impone preguntarnos, por ende, es si existe o debe
existir un “saber criminológico”, que nos sea necesario para impulsar la transformación de un
aspecto de nuestra realidad con miras al impulso del desarrollo humano de los hombres de
nuestro margen.
5.- La necesidad del saber criminológico en nuestro margen.
Si observamos superficialmente nuestra realidad vemos que en nuestras sociedades hay
una manifestación del control social que, si bien forma parte del control social general, se
caracteriza por usar como medio una punición institucionalizada, esto es, por la imposición
de un cuota de dolor o privación legalmente previstos.
El carácter punitivo del control social no depende de la ley sino de la imposición
material de una cuota de dolor o privación que no responde realmente a fines distintos del
control de la conducta.
El control social punitivo se ejerce sobre la base de un conjunto de agencias estatales
que suele llamarse sistema penal.
Podemos afirmar que hay un sistema penal en sentido estricto y también un sistema
penal paralelo, compuesto por agencias de menor jerarquía y destinado formalmente a operar
con una punición menor.
Junto con el control social punitivo institucionalizado, los integrantes de sus propios
segmentos, o algunos de ellos, llevan a cabo un control social punitivo parainstitucional o
subterráneo, por medio de conductas no institucionales (ilícitas), pero que son más o menos
normales en términos estadísticos.
El aspecto institucional del control social punitivo se encuentra regulado por un
conjunto de normas legales de diferente jerarquía. Existe un saber que ordena el discurso
respecto de las normas. Son las diferentes ramas del saber jurídico punitivo que abarcan
íntegramente el derecho penal, procesal penal y de ejecución penal.
Los diferentes segmentos del sistema penal operan en forma que puede ser empírica (no
tecnificada) o en forma tecnificada. Estos conocimientos o saberes aplicados pueden ser
institucionalmente admitidos (en tanto sirven al control social punitivo institucionalizado) o no
admitidos institucionalmente (cuando sirven al parainstitucional o subterraneo).
Este cuadro descriptivo del control social punitivo quedaría incompleto sino incluimos
la criminología teórica, que es el discurso que pretende explicar etiológicamente la
criminalización y con ello supone que puede dar elementos teóricos necesarios para la
prevención en los casos particulares (clínica criminológica) como también proveer los
elementos para una planificación general preventiva.
5
De la observación de todo este conjunto puede sacarse las principales características y
resultado de su operatividad social:
- que las normas institucionalizadas se cumplen en medida mínima
- que este sistema cuesta un gran número de vidas humanas
- que las personas que son criminalizadas perteneces a los estratos sociales
inferiores
- que el sistema penal tampoco respeta a las personas que integran sus
segmentos.
- Que el sistema mismo no es racional
Todo esto no demuestra que en nuestro margen es necesario un saber que nos permita
explicar: qué son nuestros sistemas penales, cómo operan, qué efectos producen, por qué y
cómo se ocultan estos efectos, qué vínculo mantienen con el resto del control social y del
poder, qué alternativas existen a esta realidad y cómo se pueden instrumentar.
Nos resulta evidente la necesidad de interrogar a diferentes disciplinas científicas para
averiguar si es posible cambiar el aspecto de la realidad constituido por nuestros sistemas
penales, en forma que permita mejorar nuestra coexistencia, posibilitándola con un nivel
inferior de violencia.
En síntesis, para nosotros, la criminología es el saber que nos permite explicar cómo
operan los controles sociales punitivos en nuestro margen periférico, qué conductas y actitudes
promueven, qué efectos provocan y cómo los encubre, en tanto todo esto sea útil para proyectar
soluciones alternativas menos violentas que las existentes y más adecuadas al progreso social
Es necesario un saber que permite ayudar alas personas criminalizadas a reducir sus
niveles de vulnerabilidad al sistema penal. Esa es la función de la criminología “clínica” desde
nuestra perspectiva. Sería conveniente cambiarle el nombre a ésta y reemplazarlo por el de
“clínica de la vulnerabilidad”, pues se trata de una inversión del planteo etiológico “bio-
psico-social” de la conducta criminal a nivel individual, por un planteo etiológico “socio-psico-
biológico” de la vulnerabilidad individual al sistema penal.
En este sentido, no nos preocupamos por una etiología de la conducta criminal sino por
una etiología de la vulnerabilidad, que reclama una clínica para revertirla.
En este aspecto, las gastadas discusiones de la criminología etiológica sobre lo
heredado y lo adquirido, deberán ser reemplazadas por otras que pasaran a ocupar la posición
central: la distinción entre procesos deteriorantes previos a la intervención del sistema penal y
procesos deteriorantes a cargo del sistema penal.
En nuestra propuesta de realismo criminológico marginal, la criminología no
desaparece, sino que, por el contrario, ser enriquece, cobrando un sentido diferente respecto de
6
los criminalizados –como clínica de la vulnerabilidad- y ampliando su campo al personal del
sistema penal en forma de clínica de la policización y clínica de la burocratización.
La obvia dificultad que esta extensión presenta es que la clínica practicable por
excelencia es la clínica de la vulnerabilidad, porque los criminalizados pueden percibir sus
carencias, pero los policizados y menos aún los burocratizados, no toman conciencia de las
mismas, porque toda la estructura ideológica se las puede mostrar como méritos profesionales.
Esto es altamente demostrativo de la forma insidiosa en que opera el deterioro producido por
esos procesos y especialmente la alta peligrosidad humana de ellos.
También podría gustarte
- Tinta Limón-Susana Draper-Libres y Sin MiedoDocumento248 páginasTinta Limón-Susana Draper-Libres y Sin Miedobiblioteca.disartesaplicadas.fadAún no hay calificaciones
- Libro Criminalidad FemeninaDocumento28 páginasLibro Criminalidad FemeninaAlexander MujicaAún no hay calificaciones
- Criminologia de YoungDocumento15 páginasCriminologia de YoungDiana RestrepoAún no hay calificaciones
- Carcel Y FabricaDocumento232 páginasCarcel Y FabricaAndrés Díez de PabloAún no hay calificaciones
- Realismo de IzquierdaDocumento5 páginasRealismo de IzquierdaKennis Jose Cardenas BoteroAún no hay calificaciones
- Populismo punitivo: Crítica del discurso penal modernoDe EverandPopulismo punitivo: Crítica del discurso penal modernoAún no hay calificaciones
- Ferrajoli, Luigi - El Derecho Penal MínimoDocumento23 páginasFerrajoli, Luigi - El Derecho Penal Mínimoapi-3770855100% (9)
- Analisis de La Pelicula CRIMINALDocumento10 páginasAnalisis de La Pelicula CRIMINALMaira Reano MendozaAún no hay calificaciones
- Criminologia CriticaDocumento15 páginasCriminologia Criticascifuenteso100% (1)
- CriminologíaDocumento3 páginasCriminologíaAdriana Claro VargasAún no hay calificaciones
- Algunas Propuestas Críticas para Acabar Con El Encarcelamiento en MasaDocumento21 páginasAlgunas Propuestas Críticas para Acabar Con El Encarcelamiento en MasaLukeAún no hay calificaciones
- Derecho Penal CriminologiaDocumento8 páginasDerecho Penal Criminologiareader_64Aún no hay calificaciones
- Zaffaroni, Eugenio Raúl - Criminología Académica y Mediática. Construcción de Miedos, Masacres y EnemigosDocumento12 páginasZaffaroni, Eugenio Raúl - Criminología Académica y Mediática. Construcción de Miedos, Masacres y EnemigosmarcelongaAún no hay calificaciones
- Transrespeto Vs Transfobia en El MundoDocumento122 páginasTransrespeto Vs Transfobia en El MundoFernando SanchoAún no hay calificaciones
- SIMON Juicio Al Encarcelamiento Cap1Documento33 páginasSIMON Juicio Al Encarcelamiento Cap1Sebastian MulieriAún no hay calificaciones
- De Los Delitos y Las PenasDocumento3 páginasDe Los Delitos y Las PenasCristian Daza VargasAún no hay calificaciones
- Retos y Perspectivas de Las Ciencias ForensesDocumento7 páginasRetos y Perspectivas de Las Ciencias ForensesCatalina PerezAún no hay calificaciones
- Cohen, Hulsman, Christie, Mathiesen y Otros - Abolicionismo Penal PDFDocumento142 páginasCohen, Hulsman, Christie, Mathiesen y Otros - Abolicionismo Penal PDFRicardo Langlois100% (1)
- Esquema de Criminología PDFDocumento12 páginasEsquema de Criminología PDFManuel GrandoAún no hay calificaciones
- Prohibicion de La AnalogiaDocumento40 páginasProhibicion de La AnalogiaTorres YoelAún no hay calificaciones
- Patsili ToledoDocumento7 páginasPatsili ToledorodriguezvjulioAún no hay calificaciones
- Seminario La Sospecha de La ConcienciaDocumento18 páginasSeminario La Sospecha de La ConcienciaAriel100% (1)
- Desaparicion Forzada de PersonasDocumento280 páginasDesaparicion Forzada de Personaspabloralflen100% (1)
- Manual de Criminologia SociopolíticaDocumento38 páginasManual de Criminologia SociopolíticaMartin JimenezAún no hay calificaciones
- La Cárcel DisparDocumento344 páginasLa Cárcel DisparDaniela CornejoAún no hay calificaciones
- Efectos de La Estancia en PrisiónDocumento34 páginasEfectos de La Estancia en PrisiónMario CarvajalAún no hay calificaciones
- Ed. Forense 1Documento44 páginasEd. Forense 1KarlaAún no hay calificaciones
- Criminologia PenitenciariaDocumento17 páginasCriminologia PenitenciariaSergy Molina Coronel100% (1)
- Genesis de La Criminalidad de Cuello BlancoDocumento36 páginasGenesis de La Criminalidad de Cuello BlancoPrisila RoblesAún no hay calificaciones
- Mapelli Caffarena Penologia Del ControlDocumento12 páginasMapelli Caffarena Penologia Del ControlDESKRGASAún no hay calificaciones
- Jock YoungDocumento22 páginasJock YoungizahutobeinaflatspinAún no hay calificaciones
- Analisis de La Aplicacion de La Prision Preventiva en ParaguayDocumento58 páginasAnalisis de La Aplicacion de La Prision Preventiva en ParaguayEdu EduAún no hay calificaciones
- 5069-8065-2-Pb Criminologia Civilizacion y Nuevo Orden MundialDocumento6 páginas5069-8065-2-Pb Criminologia Civilizacion y Nuevo Orden MundialJ Eduardo ArboledaAún no hay calificaciones
- El Discurso Feminista y El Poder Punitivo Eug Zafaroni PDFDocumento19 páginasEl Discurso Feminista y El Poder Punitivo Eug Zafaroni PDFThaparankucitaAún no hay calificaciones
- Kai Amos - Derecho Penal InternacionalDocumento68 páginasKai Amos - Derecho Penal InternacionalCami Perez LosadaAún no hay calificaciones
- A Roberto BergalliDocumento10 páginasA Roberto BergalliNELSON CAYCHO ANCHELIAAún no hay calificaciones
- Zaffaroni, La Pena Como Venganza PDFDocumento18 páginasZaffaroni, La Pena Como Venganza PDFCsar Aguilar FernándezAún no hay calificaciones
- Cesare LombrosoDocumento4 páginasCesare LombrosoChantal Dones MuñozAún no hay calificaciones
- Misse, Michel (2010) La Acumulacion Social de La Violencia...Documento23 páginasMisse, Michel (2010) La Acumulacion Social de La Violencia...Roraima Ramos CorvoAún no hay calificaciones
- Comparacion Del Derecho Penal Colombiano El Derecho Penal AlemanDocumento12 páginasComparacion Del Derecho Penal Colombiano El Derecho Penal AlemanAlejandroMartinez100% (1)
- Criminologia CriticaDocumento5 páginasCriminologia CriticaAlice GCAún no hay calificaciones
- Criminalística. Orígenes y Definición.Documento4 páginasCriminalística. Orígenes y Definición.alexskam25Aún no hay calificaciones
- Política Criminal Entre La Política de Seguridad y La Política SocialDocumento2 páginasPolítica Criminal Entre La Política de Seguridad y La Política SocialValentina Soto Valdebenito100% (1)
- Apuntes CRIMINOLOGÍA CompletoDocumento187 páginasApuntes CRIMINOLOGÍA CompletoYoss GarcíaAún no hay calificaciones
- Femicidio Una Revision Critica PDFDocumento30 páginasFemicidio Una Revision Critica PDFAle Sol C YodogAún no hay calificaciones
- Sutherland, El Delito de Cuello Blanco, AnexosDocumento16 páginasSutherland, El Delito de Cuello Blanco, AnexosMailen ContrerasAún no hay calificaciones
- Apuntes Derecho PenitenciariosDocumento15 páginasApuntes Derecho PenitenciariosBernardo Antonio Pineda GomezAún no hay calificaciones
- Wade - Raza, Ciencia y SociedadDocumento28 páginasWade - Raza, Ciencia y SociedadJuan SeguraAún no hay calificaciones
- Artículo - de Como El Derecho Nos Hace Mujeres y Hombres.Documento9 páginasArtículo - de Como El Derecho Nos Hace Mujeres y Hombres.Marina AcostaAún no hay calificaciones
- Historia y futuro de la cuestión penal juvenil: De Tejedor a VidelaDe EverandHistoria y futuro de la cuestión penal juvenil: De Tejedor a VidelaAún no hay calificaciones
- Libros y Artículos de CriminologíaDocumento7 páginasLibros y Artículos de CriminologíaGuillermo_02Aún no hay calificaciones
- Casos Sobre AUTORÍA Y PARTICIPACIÓNDocumento2 páginasCasos Sobre AUTORÍA Y PARTICIPACIÓNJuan Carlos Luque100% (1)
- La Prueba en El Proceso Penal AcusatorioDocumento51 páginasLa Prueba en El Proceso Penal AcusatorioRodolfo E Díaz Wright100% (2)
- Los Medios y La ViolenciaDocumento204 páginasLos Medios y La ViolenciaSteven BermúdezAún no hay calificaciones
- Antonio Garcia-Pablos de Molina Criminologia Una I PDFDocumento4 páginasAntonio Garcia-Pablos de Molina Criminologia Una I PDFPatty LizAún no hay calificaciones
- Travesticidio / Transfemicidio: Coordenadas para Pensar Los Crímenes de Travestis y Mujeres Trans en ArgentinaDocumento9 páginasTravesticidio / Transfemicidio: Coordenadas para Pensar Los Crímenes de Travestis y Mujeres Trans en Argentinanadia garciaAún no hay calificaciones
- 14 - Sociología Criminal - Tomo I - Ferri, EnricoDocumento400 páginas14 - Sociología Criminal - Tomo I - Ferri, EnricoAnonymous Jpn01L6WAún no hay calificaciones
- Calvo García - Positivismo JurídicoDocumento22 páginasCalvo García - Positivismo JurídicoMaría Cecilia100% (1)
- La tecnología es la nueva prisión: Evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónicaDe EverandLa tecnología es la nueva prisión: Evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónicaAún no hay calificaciones
- Aporofobia y Plutofilia: La deriva jánica de la política criminal contemporáneaDe EverandAporofobia y Plutofilia: La deriva jánica de la política criminal contemporáneaAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Derecho Economico - Universidad de MorenoDocumento41 páginasPrimer Parcial Derecho Economico - Universidad de MorenoMercedes NesiAún no hay calificaciones
- Portafolio de NoticiasDocumento5 páginasPortafolio de Noticias1016KEVINAún no hay calificaciones
- Etapa PreparatoriaDocumento5 páginasEtapa PreparatoriaCINTHYA MONTSERRAT DIAZ DE LEONAún no hay calificaciones
- Clase 29 Separata Delitos Contra La FamiliaDocumento14 páginasClase 29 Separata Delitos Contra La FamiliaDarlin FloresAún no hay calificaciones
- Denuncia Penal Escrita Leivin OrellanaDocumento3 páginasDenuncia Penal Escrita Leivin OrellanaOsmin GudielAún no hay calificaciones
- SP8463 2017 (47446)Documento91 páginasSP8463 2017 (47446)sotoldsAún no hay calificaciones
- Unidad 5 Guia Practica de Investigacion NURDocumento26 páginasUnidad 5 Guia Practica de Investigacion NURClau AliagaAún no hay calificaciones
- Módulo 12 Responsabilidad Penal Y PunibilidadDocumento21 páginasMódulo 12 Responsabilidad Penal Y PunibilidadLulis Romi100% (1)
- Diccionario Penal MattaDocumento11 páginasDiccionario Penal MattaOscargeovanniAún no hay calificaciones
- Ampliacion de Plazo de Investigacion PREPARATORIADocumento4 páginasAmpliacion de Plazo de Investigacion PREPARATORIACARLOS ALBERTO YGNACIOS BELON100% (1)
- Criminologia - Rafael Marquez PineroDocumento82 páginasCriminologia - Rafael Marquez PineroFREDY ROLANDO PAYERAS NAJARROAún no hay calificaciones
- Etapa 1 Psicologia JuridicaDocumento13 páginasEtapa 1 Psicologia Juridicajulie patricia esguerra riosAún no hay calificaciones
- Las Consecuencias Juridicas Del Delito - Landrove Diaz (2005)Documento15 páginasLas Consecuencias Juridicas Del Delito - Landrove Diaz (2005)Alfredo RamirezAún no hay calificaciones
- Protocolo de ActuaciónDocumento17 páginasProtocolo de ActuaciónJoseph StevenAún no hay calificaciones
- Diapositivas 1 Derecho Sucesiones Uladech I-1Documento96 páginasDiapositivas 1 Derecho Sucesiones Uladech I-1Paolo HerbasAún no hay calificaciones
- ENSAYO Politica Criminal y PenitenciaDocumento14 páginasENSAYO Politica Criminal y PenitenciaRey antonio MontoyaAún no hay calificaciones
- Perfilación CriminalDocumento34 páginasPerfilación CriminalAna ChubAún no hay calificaciones
- Delitos Contra La Seguridad PublicaDocumento22 páginasDelitos Contra La Seguridad PublicaLeslye Olaechea100% (1)
- CASACIONDocumento108 páginasCASACIONArturo SilverioAún no hay calificaciones
- Valdibiano Conclusion AnticipadaDocumento5 páginasValdibiano Conclusion AnticipadaEsperanza PalaciosAún no hay calificaciones
- Delitos en El Acceso de Bienes y ServiciosDocumento16 páginasDelitos en El Acceso de Bienes y ServiciosjoseannnnnAún no hay calificaciones
- La Teoría Del DelitoDocumento3 páginasLa Teoría Del DelitoGiel Ccalachua CuyoAún no hay calificaciones
- Fideicomiso Financiero COLSERVICE IDocumento86 páginasFideicomiso Financiero COLSERVICE INoe BruzzeseAún no hay calificaciones
- Evi 2.3Documento7 páginasEvi 2.3Dalia SaucedoAún no hay calificaciones
- Imputabilidad Del Psicopata Resumen Cap 6Documento26 páginasImputabilidad Del Psicopata Resumen Cap 6celesteAún no hay calificaciones
- Penal II - ResumenDocumento12 páginasPenal II - ResumenA. M.Aún no hay calificaciones
- 269776246-Auto-Proces-257-2013-Lactivos-Final Dictan Comparencia Restringida Lavado de Activos Provenientes de Terrorismo y NarcotraficoDocumento311 páginas269776246-Auto-Proces-257-2013-Lactivos-Final Dictan Comparencia Restringida Lavado de Activos Provenientes de Terrorismo y NarcotraficoAngel LopezAún no hay calificaciones
- Responsabilidad de Los Escribanos Frente Al Fisco PDFDocumento12 páginasResponsabilidad de Los Escribanos Frente Al Fisco PDFCarolina Wesely RojasAún no hay calificaciones
- Psicología CriminalDocumento8 páginasPsicología CriminalMarifer SantosAún no hay calificaciones
- EXCEPCIONES 2.ppsDocumento38 páginasEXCEPCIONES 2.ppsJuan Jesus Richard Maynaza PatziAún no hay calificaciones