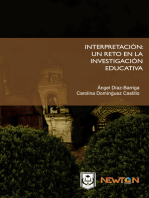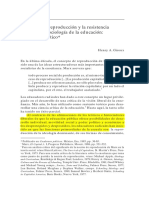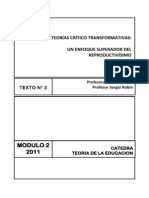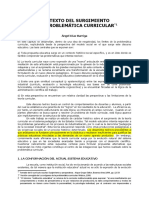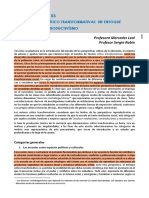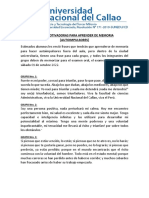Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet TeoriasDeLaReproduccionYTeoriasDeLaResistencia 5153340 PDF
Dialnet TeoriasDeLaReproduccionYTeoriasDeLaResistencia 5153340 PDF
Cargado por
Ye HdzTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet TeoriasDeLaReproduccionYTeoriasDeLaResistencia 5153340 PDF
Dialnet TeoriasDeLaReproduccionYTeoriasDeLaResistencia 5153340 PDF
Cargado por
Ye HdzCopyright:
Formatos disponibles
Cómo referenciar este artículo / How to reference this article
Hirsch, D., Rio, V. (2015). Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del
debate pedagógico desde la perspectiva materialista. Foro de Educación, 13(18), pp. 69-91.
doi: http://dx.doi.org/10.14516/fde.2015.013.018.004
Teorías de la reproducción y teorías de
la resistencia: una revisión del debate
pedagógico desde la perspectiva materialista
Theories of reproduction and resistance: a review of the
educational debate from the materialist perspective
Dana Hirsch
e-mail: dh.dana@gmail.com
Universidad Nacional de Luján. Argentina
Victoria Rio
e-mail: riovictoria@gmail.com
Universidad de Buenos Aires. Argentina
Resumen: La pregunta por si la escuela constituye un espacio de transformación social es central den-
tro del pensamiento pedagógico moderno y, en particular, de las últimas décadas del siglo XX. Las «teorías
de la resistencia» surgidas en los 80’ y 90’ apuntaron a mostrar el potencial transformador de la escuela a
partir del desarrollo de una pedagogía crítica, en discusión con las denominadas «teorías dela reproducción»
de los 70’ que denunciaban el papel reproductor de la escuela en el capitalismo. Este artículo se propone
revisar esta discusión y, particularmente, la forma antagónica que han asumido, desde una perspectiva ma-
terialista. Para ello, se revisitarán los planteos clásicos de ambos grupos teóricos identificando que, aunque
parecen antagónicos, coinciden en un punto central: consideran que las relaciones sociales capitalistas son
exteriores a los sujetos, es decir, que se les imponen sobre su libre subjetividad. Mientras las «teorías de la
reproducción» plantean que solo se pude enfrentar tal dominación a partir de la lucha de clases por fuera de
la escuela, las «teorías de la resistencia» postulan que la lucha puede darse en el plano ideológico dentro de la
práctica escolar. El planteo de este artículo es que tal imposición externa es una apariencia producto del ca-
rácter enajenado de la conciencia que impide analizar que las relaciones sociales, lejos de imponérsenos, son
las que entablamos los hombres para organizar el trabajo social. Para trascender esas apariencias, se realizará
un proceso de reconocimiento de las determinaciones generales de la educación en el capitalismo que nos
permitirá salir de una lógica binaria entre reproducción o resistencia, para pensar la transformación como
parte del propio proceso de organización social.
Palabras clave: escolarización; sociedad capitalista; cambio social; pedagogía crítica; materialismo.
Abstract: The question of whether school is a place for social transformation or not is a central issue to
modern educational thought, particularly in the last decades of the twentieth century. «Theories of resistan-
ce» of the 80’s and 90’s aimed to show the transformative potential of schooling through the development
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
69
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
of a critical pedagogy, in clear response to the so called «theories of reproduction», which in the 70›had
denounced the role played by school in capitalism. This article aims to make a review of this discussion and,
particularly, the antagonistic form in which it has been developed, from a materialist perspective. To that
end, main classics of both group of theories will be analyzed identifying that, although they seem antagonist,
they coincide on one central point: the belief that capitalist social relations are imposed externally to the sub-
ject, to a supposal free subjectivity. While «theories of reproduction» argue that such domination can only
be faced through class struggle, which can only be given outside school, «theories of resistance» argue that
struggle may be developedin the ideological sphere within schooling. The premise of this article is that such
external imposition is an appearance product of the alienated character of our consciousness, and does not
allow to analyze that social relations, far from being imposed to our free will, are developed by us to organize
social work. To transcend these appearances, a process of recognition of the general determinations of educa-
tion in capitalism will be developed, in order to enable us to overcome a binary logic between reproduction
and transformation, and think social transformation as part of the process of social organization itself.
Keywords: schooling; capitalist society; social change; critical pedagogy; materialism.
Recibido / Received: 22/12/2014
Aceptado / Accepted: 11/01/2015
1. Introducción
Es posible identificar un debate al interior del pensamiento pedagógico
respecto de si la escuela puede constituir un espacio de transformación social.
Debate que en ocasiones se ha cristalizado en dos posiciones conocidas como
las teorías de la reproducción y las teorías de la resistencia. Las primeras, surgidas a
fines de la década del 60’ y principios de los 70’, apuntaron a develar la función
reproductivista de la institución escolar dentro del modo de producción capi-
talista. Si bien su objetivo no estaba puesto en elaborar una teoría predagógica
–en efecto, sus interlocutores no eran necesariamente los pedagogos– una de las
críticas dentro de las numerosas de que se valieron, fue el carácter de denuncia y
la falta de proposición de sus teorías.
Las pedagogías de la resistencia surgieron en las décadas del 70’ y 80’ de
algún modo como forma de respuesta a estas teorías. Si bien muchos de sus
autores acordaban con la función reproductivista de la escuela, plantearon una
crítica al supuesto carácter determinista de estas últimas, poniendo el énfasis en
la noción de resistencia como apuesta a la transformación social dentro de la
institución escolar.
El objetivo de este artículo consiste en realizar una revisión crítica de los
principales planteos de ambos grupos de teorías, tomando para ello algunos de
los autores clásicos. Creemos que dicha revisión puede proporcionar un aporte
para quienes se plantean la pregunta inicial acerca de si la institución escolar
constituye un espacio de transformación social.
Para ello, se caracterizará el nudo argumental de algunas obras que se con-
virtieron en referentes clásicos del debate pedagógico. A partir de la identifica-
ción de los puntos problemáticos presentes en ambos grupos se propone otra
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
70
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
forma de encarar la pregunta por la transformación social desde la escuela: iniciar
un proceso de reconocimiento de las determinaciones generales de la educación
en el modo de producción capitalista.
2. La reproducción social: la educación en el modo de producción capitalista
A fines de la década del 60’ y principios de los 70’ emergieron, principal-
mente en Francia y Estados Unidos, varios planteos teóricos que analizaron el
papel que la escuela jugaba en la reproducción social. Los mismos se enmarcaron
en un momento histórico en el que la lucha de clases se había recrudecido y,
con ello, habían emergido fuertes cuestionamientos al orden social establecido1.
Tiempo después, estos planteos fueron catalogados como teorías de la reproduc-
ción. Cabe aclarar que se trata de teorías sociológicas que no analizan las prácticas
escolares en o por sí mismas, o lo que sucede al interior de las escuelas, sino que
buscan dar cuenta del papel de la escolarización en el funcionamiento de la so-
ciedad capitalista.
Althusser es sin dudas uno de sus referentes teóricos. En su libro Ideología
y Aparatos Ideológicos del Estado (–1970– 1998) retoma la famosa metáfora del
«edificio» que Marx presenta en su prólogo a la Contribución a la crítica de la
economía política (–1859– 2003) para explicar la conformación de un modo de
producción. Sostiene, por lo tanto, que la infraestructura es la base económica
de la sociedad y está constituida por la unidad de las fuerzas productivas (los
medios de producción y la fuerza de trabajo) y las relaciones de producción (las
relaciones de explotación de una clase hacia otra). La superestructura, por su par-
te, se erige sobre esta base económica y posee dos niveles: el jurídico político (el
derecho y el Estado) y el ideológico (religioso, moral, cultural jurídico, político,
etc.). De esta forma, una sociedad o, en palabras de Althusser, una formación
social depende de un modo de producción dominante, que requiere, a su vez, re-
producir las condiciones que posibilitan esa producción. Es decir, precisa repro-
ducir las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La superestructura,
entonces, viene a cumplir este papel: reproducir la estructura2.
1
Sus manifestaciones políticas inmediatas pueden reconocerse en procesos de diverso tipo: la
revolución cubana, el «Mayo francés», los procesos de descolonización africana, el gobierno socialista en
Chile, etc. Desde la perspectiva que sostenemos, el incremento de la fuerza del colectivo obrero en este
período histórico tiene por contenido la dependencia del capital a la intervención de la subjetividad obrera
en los procesos de trabajo. La necesidad de que los trabajadores operen directamente con su pericia en el
proceso de trabajo impone una reproducción indiferenciada de la fuerza de trabajo y esto se realiza a partir
del fortalecimiento de las organizaciones obreras para pelear y lograr avances en esta reproducción universal
de sus atributos productivos –salud, educación, vivienda, en definitiva, de su salarios que representa el valor
de los medios de vida para su reproducción– (Iñigo Carrera, 2008, pp. 114-115).
2
En esta línea el autor sostiene: «La reproducción de la fuerza de trabajo no solo exige una
reproducción de su calificación sino, al mismo tiempo, la reproducción de su sumisión a las reglas del orden
establecido, es decir una reproducción de su sumisión a la ideología dominante por parte de los obreros
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
71
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
Esta reproducción de la ideología dominante tendría lugar en los Aparatos
Ideológicos del Estado (AIE) y entre ellos3, con un lugar privilegiado, la escuela4.
A diferencia de los Aparatos Represivos del Estado, que funcionan principal-
mente por la fuerza y secundariamente por la ideología, éstos actúan principal-
mente a través de la ideología y secundariamente por la fuerza.
En este sentido, en una sociedad en la que la relación social general es la ex-
plotación del proletariado por parte de la burguesía, la ideología es el sistema de
ideas y representaciones, que «domina el espíritu de un hombre o un grupo so-
cial» (Althusser, –1970– 1998, p. 47); es la representación imaginaria del mundo
que tienen los sujetos, es decir, de sus condiciones materiales de existencia. Su
papel es garantizar la reproducción de esas condiciones materiales de existencia
en provecho de la clase dominante.
Lo esencial de esta afirmación es compartida por la reconocida teoría de la
violencia simbólica de Bourdieu y Passeron (–1979– 1998) desplegada en su obra
La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Según los
autores, toda sociedad o formación social, se estructura bajo un sistema de rela-
ciones de fuerzas materiales y simbólicas, siendo el fin de las segundas reforzar las
primeras. Ésto es posible de sostener en tanto en el plano simbólico se produce y
reproduce la dominación de unas clases o grupos por sobre otros5.
Otros términos, similar sentido: la superestructura es la encargada de re-
producir la estructura y el «sistema de enseñanza» tiene un papel fundamental.
Sigamos el desarrollo que realizan los autores.
La violencia simbólica (VS) se ejerce, entre otras, por la vía de una acción
pedagógica (AP). Es decir, se establece una relación de comunicación por la cual
se impone una arbitrariedad cultural a partir del ejercicio de un poder arbitrario.
Por eso, los autores hablan de la doble arbitrariedad de la AP. La selección de
significados que se definen como la cultura a inculcar está lejos de ser «natural»,
corresponde a los intereses objetivos de los grupos o clases dominantes que lo-
gran imponerlos precisamente por no utilizar la fuerza sino el poder simbólico.
y una reproducción de la capacidad de buen manejo de la ideología dominante por parte de los agentes
de la explotación y la represión, a fin de que aseguren también «por la palabra» el predominio de la clase
dominante» (Althusser, –1970– 1998, p. 14).
3
La religión y sus instituciones, la familia, los medios de comunicación, los sindicatos, los partidos
políticos, etc.
4
Dado que «ningún aparato ideológico de Estado dispone durante tantos años de la audiencia
obligatoria (y, por si fuera poco, gratuita...), 5 a 6 días sobre 7 a razón de 8 horas diarias, de formación social
capitalista» (Althusser, –1970– 1998, p. 45)
5
«Todo poder de violencia simbólica, o sea todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas
como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia,
es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza» (Bourdieu y Passeron,–1979– 1998, p. 44).
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
72
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
De hecho, para llevar a cabo esta AP debe ejercerse una autoridad pedagógi-
ca (AuP), es decir, un poder arbitrario de imposición que solo por desconocerse
como tal tiene el efecto de ser considerado legítimo. Esta AuP se realiza a través
del trabajo pedagógico (TP) como trabajo de inculcación que debe producir una
formación durable, es decir un habitus. El habitus, como producto de la interio-
rización de la arbitrariedad cultural, debe ser capaz de perpetuarse una vez inte-
rrumpida la AP, de transferirse para engendrar nuevas prácticas conformes a los
principios de la arbitrariedad inculcada y hacerlo lo más lo más exhaustivamente,
es decir completamente, posible.
Los autores distinguen el TP primario, que se desarrolla en la familia, del
TP secundario, que tiene lugar en el sistema escolar, como monopolio legítimo
de la violencia simbólica. Las diferencias entre los TP primarios explican el aco-
ple o desacople de éste con el TP secundario, es decir, la escolarización. La escue-
la, de este modo, se encarga de legitimar las diferencias entre los sujetos como
diferencias meramente escolares y no como lo que efectivamente son: diferencias
sociales. Así, el sistema de enseñanza representa para los autores uno de los ve-
hículos fundamentales de la reproducción cultural como forma de reproducción
social, o en otras palabras a la continuidad de la dominación de una clase o grupo
por sobre otro.
La escuela capitalista en Francia es el libro resultado de una investigación
llevada a cabo por Baudelot y Establet (–1975– 2003). El mismo conserva de
algún modo una matriz analítica althusseriana con la diferencia de que presenta
un trabajo empírico para demostrar las formas concretas que asume el fenómeno
reproductivo que Althusser intentó desarrollar con su teoría filosófica.
Los autores coinciden en la idea de que la escuela es un AIE que garantiza la
reproducción de las relaciones sociales de producción al reproducir la existencia
de clases sociales en provecho de las clases dominantes. A partir de los resultados
de su investigación, demostraron que la escuela francesa tras su apariencia de
escuela unificada y unificadora estaba dividida en «dos grupos de ramificaciones
herméticas que reclutan públicos diferentes por el origen de clase, que conduce
a puestos tendencialmente opuestos en la división social del trabajo» (Baudelot y
Establer, –1975– 2003, p. 45).
Más allá de los esfuerzos de la burguesía por presentar una escuela única
que contempla la libertad, la igualdad y la diversidad de talentos, ésta no hace
más que reproducir la división de la sociedad en clases sociales: la burguesía y el
proletariado.
En efecto, no importa cuánto se eleve la obligatoriedad escolar: el 25% de
los estudiantes abandona la escuela cuando cubre la edad de instrucción obliga-
toria y el 50% lo hace los 4 años siguientes. Solo un 25% del total logra con-
tinuar estudios superiores. Además, las dos redes de escolarización inculcan de
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
73
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
forma diferencial la ideología de la clase dominantes a los que serán explotadores
y a los que serán explotados. La PP forma para la sumisión a la ideología domi-
nante presentándoles a los hijos de los obreros subproductos culturales de la SS
simplificados y vulgarizados. En cambio, forma a la burguesía en la SS para la
interpretación activa como actores de esa ideología.
En este sentido, realizan una crítica al planteo de Bourdieu y Passeron. La
dominación de la ideología burguesa no se desarrollaría de forma uniforme, sino
que implicaría el establecimiento de diferencias ideológicas y culturales en con-
sonancia con las diferencias entre las dos clases fundamentales, la burguesía y
el proletariado. Más allá de esta u otras diferencias que pudieran establecerse
entre los planteos expuestos, todos comparten un punto fundamental: la escuela
constituye un aparato utilizado por las clases dominantes para reproducir las
relaciones sociales de producción. Lo que es lo mismo que decir que la escuela es
la encargada de garantizar la continuidad de las relaciones sociales de explotación
de una clase por la otra. Expresado de una u otra forma, las tres perspectivas nos
remiten al inicio del apartado: comparten la idea de que la superestructura es la
encargada de reproducir las condiciones estructurales del sistema. Para Althusser
serán los aparatos ideológicos del Estado los encargados de la reproducción social
y, en especial, el sistema escolar; para Bourdieu y Passeron es el mismo ejercicio
de la violencia simbólica, con un lugar privilegiado en la escuela, la que logra
inculcar las arbitrariedades culturales como legítimas; para Baudelot y Establet
el mecanismo por el cual se lleva adelante esa reproducción será el carácter dual
de la escuela o el desdoblamiento de dos redes de escolarización.
De este modo, los tres planteos teóricos coinciden en que la escuela tiene por
objetivo mantener el predominio de la clase dominante por sobre la dominada. De
lo que podemos desprender que la misma organización social capitalista tiene por
objetivo mantener el predominio de la clase dominante por sobre la dominada.
Pero, ¿cómo explican estos autores la posibilidad de transformación social
si en el plano de la superestructura, de la ideología o de los símbolos opera un
mecanismo reproductor de lo establecido en provecho de las clases dominantes?
Es decir, ¿cómo fue posible la transformación social a lo largo de la historia del
hombre? O bien, ¿es posible la transformación social en esta sociedad que ellos
catalogan como sociedad de clases? Suponiendo que fuera posible, ¿cómo expli-
can la aparición de la necesidad de transformación social por parte de los sujetos
que están sometidos gran parte de su vida a la influencia de la escuela como apa-
rato ideológico del estado, como inculcadora de arbitrariedades culturales, como
productoras de diferenciación social?
En lo que respecta a la inquietud sobre la transformación social en el marco
de esta sociedad capitalista no hizo falta esperar a que otros autores les marcaran
su tendencia al «determinismo». Ellos mismos intentan algunas respuestas.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
74
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
Althusser afirma que, tal como había planteado Marx en su metáfora del
edificio, la superestructura reproduce la estructura, pero a modo de superación
plantea que la «autonomía relativa» de la superestructura en relación a la estruc-
tura le permite mantener una capacidad de reacción propia, aunque no deja de
estar determinada en última instancia por la estructura. A este fenómeno es al
que denomina sobredeterminación. De este modo, para él la posibilidad de rup-
tura con el mecanismo reproductor viene por el lado de la lucha de clases, que se
da en los AIE pero no surge en ellos6.
La escuela como AIE no es el lugar de la transformación social. Esta posibi-
lidad de cambio brota del enfrentamiento de clases, y por ende, anida afuera de
los AIE, en las condiciones de existencia, en las prácticas, en las experiencias de
lucha de la clase trabajadora7.
Baudelot y Establet siguen la misma línea argumental: la ideología del pro-
letariado sólo surge por fuera de la escuela. En primer lugar surge como instinto
de clase ante la explotación y sólo se consolida a partir de la fusión entre concep-
ción científica y la experiencia concreta. No tiene existencia en la escuela sino
bajo la forma de algunos «efectos» que se presentan como «resistencias», pero
cuyo desarrollo la escuela se encarga de reprimir8.
Se apresuran a establecer que no puede hablarse de «sistema educativo»
completamente adaptado al sistema económico y social, sino de un «aparato
escolar» que se va transformando para garantizar mejor o peor, pero a toda costa,
la dominación del proletariado por la ideología burguesa. De hecho, reconocen
que el aparto escolar no tiene una eficacia perfecta y esto se debe, en parte, a que
la propia lucha de clases se establece como «otra escuela totalmente distinta para
los proletarios» que les permite eliminar parcialmente la ideología burguesa de
la PP. Citan ejemplos de revoluciones contemporáneas que se estaban dando en
6
«Pero la lucha de clases en los AIE es sólo un aspecto de una lucha de clases que desborda los AIE.
La ideología que una clase en el poder convierte en dominante en sus AIE, se realiza en esos AIE, pero los
desborda, pues viene de otra parte; también la ideología que una clase dominada consigue defender en y
contra tales AIE los desborda, pues viene de otra parte. Puesto que si es verdad que los AIE representan la
forma en la cual la ideología de la clase dominante debe necesariamente medirse y enfrentarse, las ideologías
no «nacen» en los AIE sino que son el producto de las clases sociales tomadas en la lucha de clases: de sus
condiciones de existencia, de sus prácticas, de su experiencia de lucha, etcétera». (Althusser, –1970– 1998,
p. 87).
7
De hecho se disculpa con los maestros: «Pido perdón por esto a los maestros que, en condiciones
espantosas, intentan volver contra la ideología, contra el sistema y contra las prácticas de que son prisioneros,
las pocas armas que puedan hallar en la historia y el saber que ellos «enseñan». Son una especie de héroes.
Pero no abundan, y muchos (la mayoría) no tienen siquiera la más remota sospecha del «trabajo» que el
sistema (que los rebasa y aplasta) les obliga a realizar…» (Althusser, –1970– 1998, p. 45).
8
«Es evidente que ni en sus formas fragmentarias, ni en su aspecto coherente, la ideología proletaria
puede ser objeto de enseñanza en el aparato escolar capitalista. Al contrario, esta ideología es, por definición,
objeto de un rechazo sistemático. Este rechazo es un elemento determinante del mecanismo de la inculcación
ideológica» (Baudelot y Establet, –1975– 2003, p. 153).
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
75
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
distintos países del mundo y que habían tenido fuerte impacto en la juventud
escolarizada, para evidenciar las «contradicciones de la labor ideológica de la cla-
se dominante». Lo que evidencia que sólo la lucha de clases, que se da por fuera
de este aparato, puede hacer surgir una ideología que se le contraponga, es decir
una ideología proletaria que ponga en cuestión tal dominación.
Bourdieu y Passeron, por su parte, parecen no darle margen a la pregunta
acerca de si en la escuela es posible el cambio de la estructura social. Sin embar-
go, si bien no cabe aquí referenciar el devenir de la obra de Bourdieu porque es-
tamos analizando el planteo de una obra en particular, si vale la pena mencionar
el desarrollo que tuvo el concepto de habitus acuñado junto a Passeron, en tanto
nos orienta en nuestra pregunta sobre cómo conciben el cambio social. Para
Bourdieu (1991) el habitus es el moldeamiento de la subjetividad por parte de las
condiciones objetivas, es decir la construcción de una determinada disposición
para actuar en función del lugar que se ocupa en el espacio social. Pero, según
el autor, no sólo es una estructura estructurada, sino, a su vez, una estructura
estructurante. Los habitus son hipótesis prácticas, fundadas en la experiencia
pasada y fundadoras de futuras prácticas, es decir establecen el campo de acción
posible pero a su vez es generan acciones que pueden trascenderlo.
Recapitulando, los tres planteos afirman que el sistema escolar tiene por
misión reproducir las relaciones sociales de producción y cuando reconocen la
posibilidad de generar transformaciones sociales, lo hacen con la mira puesta
en el devenir de la lucha de clases por fuera de la institución escolar. De hecho
la represión de una conciencia de clase y del despliegue de la lucha de clases es
una tarea a desarrollar por la escuela. De esta forma, la resistencia depende del
estado de la lucha exterior a las instituciones que reproducen continuamente la
estructura social. Aparece carente de determinación –nace espontáneamente y se
desarrolla a partir de las condiciones de existencia, las prácticas y las experien-
cias– o al menos no tiene más determinación que la propia voluntad política de
la clase trabajadora.
Dicho análisis se asienta en el concepto de sobredeterminación de Althusser
–aunque Bourdieu no terminará afirmando algo tan disímil al hablar de estruc-
turas estructurantes– donde la estructura condiciona a la superestructura pero la
superestructura posee una autonomía relativa aunque no deja de estar condicio-
nada en última instancia. En síntesis, si todo determina todo, nada determina
nada y nos quedamos sin explicaciones científicas sobre cuáles son las determi-
naciones del sistema educativo en la sociedad capitalista y, por ende, qué rol le
cabe y qué papel jugamos nosotros.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
76
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
3. La escuela como vehículo de resistencia a pesar de su función reproductivista
Las teorías de la resistencia surgen en la década del 80’, en un contexto que
se ha caracterizado como de derrota de las luchas obreras y avance del capital9, y
también en los años 90’, a partir de las críticas al neoliberalismo. En la mayoría
de los casos, nacen como respuesta a las teorías de la reproducción señalando
que en sus análisis se desdibujaba la centralidad del sujeto como protagonista la
acción educativa, es decir, habían dejado de lado «el poder de agencia».
Dichos trabajos se proponían estudiar a la escuela y las relaciones sociales
que los sujetos establecen allí dentro con el fin de elaborar una teoría crítica sobre
el sistema escolar que pusiera de relieve las potencialidades transformadoras de
los sujetos que allí participan. Tomaremos aquí los planteos de Henry Giroux y
Peter McLaren que, a nuestro entender, condensan los aportes más significativos
de esta vertiente pedagógica y sus desarrollos fueron y son influyentes dentro de
la literatura contemporánea sobre el tema. Cabe mencionar, sin embargo, que
ambos autores han tomado como centrales los aportes de Paulo Freire. Si bien
no es posible ubicar a este último en el marco de las teorías de la resistencia,
fundamentalmente debido al momento histórico en que dio inicio a su desa-
rrollo teórico –dos de sus obras más importantes, Educación como práctica de
la libertad y Pedagogía del oprimido, por ejemplo, fueron publicadas en 1967
y 1970 respectivamente– creemos que sus ideas centrales y sobre todo sus obras
de las décadas del 80’ y 90’ conservan algunos puntos en común con las teorías
expuestas. Además, su obra ha inspirado a numerosas experiencias latinoameri-
canas de Educación Popular que se reconocen cercanas a estos planteos teóricos.
Henry Giroux es un académico estadounidense que escribió la mayor par-
te de sus obras durante las últimas décadas del siglo XX, muchas de las cuales
se enmarcan dentro del campo de la Pedagogía crítica. En su planteo, el autor
rescata la noción de resistencia en tanto encierra, de manera intrínseca, la posi-
bilidad de acción del sujeto. En este sentido, la idea de resistencia (de sujeto que
resiste a) plantea un espacio de mediación entre los sujetos (poder de agencia) y
las estructuras de dominación. Uno de sus libros más reconocidos es «Teoría y
resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición» que, como objetivo
«...formula preguntas, invoca un nuevo discurso para los educadores y apunta a
nuevas relaciones y formas de análisis para comprender y cambiar las escuelas y
la sociedad en su conjunto» (Giroux, 1992, p. 18).
9
El desarrollo de las fuerzas productivas hacia la automatización y computarización de los procesos
de trabajo y la fragmentación internacional del obrero colectivo (cuya reproducción ya no necesita darse de
manera universal) «se manifiesta de un modo específico en la derrota política de la clase obrera», cuya forma
política es la del surgimiento de los estados neoliberales (Iñigo Carrera, 2005). Una de sus manifestaciones
concretas va a ser la disolución de la Unión Soviética.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
77
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
En su obra, el autor plantea una crítica general a las teorías desarrolladas en
el apartado previo en tanto, partiendo de un enfoque estructuralista, no recono-
cen el papel que la voluntad humana juega en las relaciones de dominación que
describen. Para Giroux, el enfoque estructuralista de Althusser así como la teoría
de Bourdieu y Passeron sobre la reproducción resultan insuficientes en tanto
analizan a la dominación, en el caso del primero, como un mecanismo «siempre
total» (Giroux, 1992, p. 118) y a la reproducción, en el caso del segundo, como
uno «irrompible» (Giroux, 1992, p. 131), sin tener en cuenta la intervención
humana, las contradicciones y las manifestaciones de resistencia que ello implica.
Giroux rescata los aportes de la Escuela de Frankfurt, particularmente la
crítica al positivismo y el desarrollo sobre la naturaleza de la dominación en la
relación entre individuo y sociedad y, en este marco, la relación entre estructura
y poder de agencia como marco para analizar los procesos políticos, sociales y
culturales en que se produce y expresan las estructuras de dominación.
Para el autor, los primeros estudios enmarcados dentro de las teorías de la
resistencia constituyen un avance para analizar los mecanismos de intervención
humana y su relación con las estructuras sociales, dentro de las escuelas. Se trata
de estudios etnográficos que se centran en relevar prácticas contraculturales y
conductas de oposición por parte de los grupos de alumnos observados. Sin em-
bargo, Giroux identifica como una de sus principales flaquezas, que las conduc-
tas denominadas «de resistencia» no son suficientemente analizadas teóricamente
para comprender sus causas, sus mecanismos y sus alcances pedagógico políticos.
En este sentido, sientan las bases para pensar una propuesta pedagógica crítica
que, a partir de una definición teórica de la resistencia, permita pensar a la escue-
la como un terreno de cambio social10.
¿De qué manera desarrollar una teoría de la resistencia de este tipo? Para
Giroux, una posible respuesta a ello surge del análisis de los conceptos de cultura
e ideología. Con respecto al primero, el autor plantea que si la tradición cultura-
lista inglesa (Edward Thompson, Raymond Williams11) hizo demasiado énfasis
en la experiencia dejando de lado las determinaciones estructurales, la corriente
estructuralista, por el contrario, omitió ubicar al sujeto dentro de su análisis
sobre la dominación. En este sentido, Giroux pretende rescatar un concepto de
cultura que incorpore tanto el sentido de reproducción como el de producción;
10
Uno –y posiblemente el más relevante– de los trabajos pioneros dentro de estas teorías fue el
estudio etnográfico de Paul Willis «Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen
trabajos de la clase obrera» en el cual el autor analizaba la cultura contraescolar a partir del relevamiento de
conductas y percepciones de un grupo de alumnos de una escuela. Giroux (1985) rescata este y otros trabajos
etnográficos del estilo ya que a su criterio demuestran de qué modo el mecanismo de reproducción escolar
no era tal como lo habían caracterizado los autores de dicha corriente.
11
Cuyas obras clave son: La formación de la clase obrera en Inglaterra (1963) de Thompson y
Marxismo y Literatura (1977), de Raymond.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
78
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
la determinación y la intervención humana; lo dominante y lo subordinado (Gi-
roux, 1992).
Con respecto a lo segundo, el autor entiende por ideología «un proceso
activo que comprende la producción, consumo y representación de significados
y conductas (que) no puede ser reducido a una conciencia, a un sistema de
prácticas, a un modo de inteligibilidad» (Giroux, 1992, p. 184). Ésta acepción
se distancia de la noción althusseriana: Giroux establece una distinción entre la
lucha material y la lucha ideológica ya que, mientras la primera constituye la
disputa por el control del capital y de los medios de producción, la segunda sería,
de alguna manera, la identificación del conocimiento con el poder y, a partir de
ello, la desnaturalización de los discursos dominantes como discursos ideológi-
cos. Este último proceso denominado por Giroux como de «ideología crítica» es
capaz de generar las condiciones para la transformación. Asimismo, Giroux va
a sugerir que la ideología está arraigada no solo a la conciencia, sinotambién a
las necesidades y al sentido común. Este desarrollo tiene sentido en el marco de
su propuesta pedagógica ya que el autor va a plantear que en lugar de enseñar a
los alumnos de manera abstracta cómo se transmite la ideología o cómo opera
la naturalización de las relaciones sociales de producción, una pedagogía que
apunte a la transformación debería comenzar por vincular a los estudiantes con
su experiencia personal12.
Por último, nos interesa desarrollar otro concepto central en la obra del
autor (Giroux, 1990), el de intelectual transformador, a partir del cual rescata
la visión del profesor como un intelectual frente a la figura del ejecutor, desde
la cual puedan, en su función de profesionales reflexivos, comprender los deter-
minantes ideológicos de sus prácticas y de las prácticas y discursos educativos
en función de poder desarrollar una pedagogía crítica. En este sentido, lo que
el intelectual transformador debe hacer es «conseguir que lo pedagógico sea más
político y lo político más pedagógico». Con lo primero, se refiere a desnaturalizar
el sentido político de la educación. Con lo segundo, en cambio, acompañar a los
estudiantes a leer su y la realidad críticamente «y apoyar la lucha por un mundo
cualitativamente mejor para todas las personas» (Giroux, 1990, p. 176)13.
12
Esto implica que los sujetos puedan reflexionar sobre las prácticas culturales y sociales asociadas a
sus experiencias pasadas (laborales, familiares, etc.). Es aquí que Giroux toma la noción de sentido común
de Gramsci para plantear que en lugar de ser descartado, este debe actuar como mediador para la reflexión
crítica de los sujetos. A partir de ello, cabe destacar un punto central de su propuesta sobre los materiales
escolares y los libros de texto (los denomina «textos acerca de la pedagogía») (Giroux, 1992, p. 205).
13
«En resumen, las bases para una nueva pedagogía radical deben ser extraídas de una comprensión
teóricamente sofisticada de cómo el poder, la resistencia y el agenciamiento humano pueden devenir
elementos centrales en la lucha por el pensamiento y aprendizaje críticos. Las escuelas no cambiarán la
sociedad, pero podemos crear en ellas bolsas de resistencia que provean módulos pedagógicos para nuevas
formas de aprendizaje y relaciones sociales, formas que pueden ser usadas en otras esferas más directamente
involucradas en la lucha por una nueva moralidad y visión de la justicia social» (Giroux, 1985).
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
79
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
Otro autor relevante dentro de este grupo de teorías es Peter McLaren, con-
temporáneo a Giroux, también estadounidense. Uno de sus libros más influyen-
tes, La vida en las escuelas, rescata la posibilidad de resistencia y cambio dentro
de las escuelas a partir de entenderlas como «espacios tanto de dominación como
de liberación» (McLaren, 1984, p. 204).
McLaren también parte de la crítica a las teorías de la reproducción al plan-
tear que son insuficientes para explicar fenómenos sociales que escapan a los
mecanismos de reproducción social. Además, en su intento por complejizar la
perspectiva económica, introduce el análisis acerca de cómo los fenómenos de
raza y sexo, además del de pertenencia de clase, impactan en la trayectoria escolar
de los estudiantes. En este sentido, retoma a las teorías de la resistencia como
aporte para pensar en una pedagogía de la posibilidad.
Los maestros no pueden hacer más que crear instrumentos de posibilidad en sus
salones de clase. No todos los estudiantes querrán tomar parte, pero muchos lo harán.
(…) Algunos maestros pueden simplemente no tener la voluntad para funcionar como
educadores críticos. La pedagogía crítica no garantiza que la resistencia tendrá lugar; pero
proporciona a los maestros los fundamentos para comprender la resistencia (Mc Laren,
1984, p. 232).
El desarrollo teórico de McLaren tiene numerosos puntos en común con
el de Giroux. En un esfuerzo por delimitar algunas nociones de la Pedagogía
crítica, que como bien menciona, constituye un campo amplio y complejo de
estudio, menciona algunas de las categorías que forman parte de su marco teó-
rico. Así, al igual que Giroux, va a tomar los aportes de la Teoría crítica y desde
allí los conceptos de cultura y de ideología. Para el autor, existen tres categorías
dentro del concepto de cultura: la cultura dominante, la cultura subordinada y la
subcultura. La primera de ellas es la que está relacionada con «la clase social que
controla la riqueza material y simbólica de la sociedad» (Mc Laren, 1984, p. 209)
mientras que la segunda, en cambio, corresponde a los grupos subordinados a los
dominantes. Cabe aclarar que para el autor, la noción de clase hace referencia,
en principio, a «las relaciones económicas, sociales y políticas que gobiernan la
vida en un orden social dado» (Mc Laren, 1984, p. 208), aunque luego agrega
que dentro de la clase trabajadora en Estados Unidos es posible reconocer sub-
clases relacionadas con otras determinaciones –algunos ejemplos identificados
por el autor tales como agrupaciones de negros, hispanos, asiáticos; minusváli-
dos, ancianos–14. En este marco, la hegemonía es el proceso mediante el cual la
cultura dominante se impone a través de formas y estructuras sociales, pero ante
la imposibilidad de imponerse en su totalidad, los grupos subordinados ejercen
14
«Las subculturas ofrecen una crítica simbólica del orden social y suelen estar organizadas en
relaciones de clase, género, costumbre y raza (…) son capaces de mantener viva la disputa sobre cómo son
producidos, definidos y legitimados los significados» (Mc Laren, 1984, p. 211).
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
80
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
resistencia. El autor va a plantear que la escuela es uno de los espacios con mayor
autonomía relativa posible para poder ejercer esta resistencia.
Para los autores de la resistencia, particularmente dentro del desarrollo de
Giroux y McLaren, el curriculum va a ser una de las herramientas a través de
la cual se ejerce la cultura dominante. De allí la importancia que otorgan al
estudio del curriculum oculto, ya que en él se escencializan supuestos políticos
antidemocráticos. Ante ello, los educadores críticos deberán cuestionar dichos
supuestos e intentar desde ese análisis introducir modificaciones.
¿Cuál es la propuesta pedagógica de McLaren a partir de este análisis? In-
cluye por lo menos tres aspectos. En primer lugar, tomar como punto de partida
de la práctica educativa la experiencia estudiantil con el objetivo de generar un
aprendizaje significativo. En segundo lugar, introduce el concepto de voz como
el discurso que se construye en la interacción entre docentes y alumnos, en la
interacción entre la voz estudiantil, la voz escolar y la voz del maestro. Por último,
incluye, por denominarlo de alguna manera, una pedagogía de la diferencia, es
decir, un trabajo individual con los propios prejuicios y supuestos ideológicos y
políticos con el fin de poder construir una lucha común superadora.
De manera concisa, se han intentado exponer las principales ideas de las
teorías de la resistencia a través de dos autores centrales con el objetivo de encon-
trar, más allá de las diferencias en sus planteos, los puntos en común respecto del
tema que nos ocupa: la posibilidad de cambio y transformación dentro y desde
la práctica escolar. La mayor crítica a las teorías de la reproducción radica en el
determinismo que éstas otorgan al papel de la escuela en la sociedad capitalista.
Si bien los autores de la resistencia acuerdan con que esa es la función por exce-
lencia de la escuela, plantean que sus conclusiones no dejan lugar a la esperanza
y que, en cambio, es posible la existencia de prácticas pedagógicas que resistan
a la cultura dominante. Sin embargo, no dan respuesta sobre cómo refutar las
conclusiones empíricas, a su entender fatalistas, de, por ejemplo, Baudelot y
Establet sobre las dos redes escolares en Francia. En palabras de Giroux, dichos
estudios no sólo están marcados por un instrumentalismo reduccionista en lo
que respecta al significado y al papel de las escuelas, sino también por un modo
de pesimismo radical que ofrece pocas esperanzas de un cambio social y menos
aún de una motivación para el desarrollo de prácticas educativas alternativas. La
crítica, en este sentido, parecería verse reducida a la clásica dicotomía «optimis-
mo de la voluntad» o «pesimismo de la razón».
Otro punto crítico de estos desarrollos es su ambigüedad conceptual, por
ejemplo, en el uso de conceptos tales como «clase subalterna», «memorias peli-
grosas», «nueva moralidad». Así también, en el despliegue teórico no termina de
quedar claro si el objetivo de una pedagogía crítica es construir una «sociedad
más justa», una «sociedad más amplia», una «sociedad más democrática», ni qué
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
81
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
implica cada una de estas caracterizaciones. Tampoco quiénes son los grupos
oprimidos o subordinados, qué los constituye como tales y en favor de qué de-
ben resistir. Esta vaguedad puede verse también en el desarrollo del cómo llevar
a cabo o desarrollar dicha pedagogía crítica. Para los autores, los maestros deben
«crear instrumentos de posibilidad», «la escuelas deben constituirse en bolsas de
resistencia», «no todos los estudiantes tomarán parte pero algunos lo harán», sin
embargo, no especifican la manera y el porqué de la intervención pedagógica,
por parte de sujetos concretos, en la conciencia de sujetos concretos.
Para finalizar, es un punto a destacar la convergencia de estas teorías en
su concepción sobre la libertad y, con ello, su lectura sobre la situación de la
opresión o la explotación. Para los autores, la dominación se presenta como algo
exterior al sujeto dominado u oprimido, como si inicial o naturalmente los in-
dividuos fueran libres pero se encuentran subyugados por algo que los domina.
En este sentido, el volver a ser libres, liberarse de esa dominación, es posible
mediante la toma de conciencia de tal situación para actuar en función de ello.
De este modo, la idea sobre la libertad de la conciencia que puede deducirse
de estas teorías es la de una externalidad que las oprime. La pedagogía crítica o
liberadora, así, crea las condiciones para la liberación de esa conciencia, lo que
supone la autonomía de la conciencia de las condiciones materiales de existencia.
Si bien los autores reconocen que los sujetos son concretos, históricos y están
condicionados por estructuras económicas y sociales, no reconocen cuáles son
las condiciones que llevan o llevarían a los sujetos a resistir o luchar más que
el antagonismo opresor-oprimido –vale la pena destacar que esta opresión no
respondería solamente al antagonismo de clase–. De este modo, la toma de con-
ciencia depende de la voluntad de los sujetos y, en el caso particular de la práctica
pedagógica, de la voluntad de los educadores críticos.
4. ¿Reproducción o resistencia? Una crítica del debate y de su expresión en tér-
minos antagónicos
Tras este breve recorrido a través de las principales ideas de las teorías de la
reproducción y las de la resistencia, cabría volver a la pregunta inicial que guía
nuestro trabajo: ¿constituye la escuela un espacio de transformación social? Los
autores de la reproducción se abocaron a demostrar cuáles eran y cómo operaban
los mecanismos mediante los cuales la escuela reproduce las relaciones sociales
capitalistas de producción. Mientras que la ideología proletaria, la lucha revolu-
cionaria o la cultura de la clase dominada se desarrollan por fuera de la escuela,
como fenómenos antagónicos a aquellos encargados de producir y reproducir
la fuerza de trabajo. La única explicación acerca de cómo los sujetos que atrave-
saron procesos educativos que reproducen las relaciones sociales sean críticos y
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
82
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
transformadores de aquellas relaciones radica en el alza de la lucha de clases por
fuera de los espacios educativos.
Para los autores de la resistencia, en cambio, la escuela puede ser un espacio
de transformación «más allá» de las determinantes sociales y el papel reproduc-
tivista que tiene la escuela. En este sentido, entienden que los teóricos de la
reproducción han dejado de lado el papel del sujeto y por ende, desatienden la
capacidad que pueden tener alumnos y docentes a resistir a la cultura dominante
o a la reproducción social que impone la escuela. Sin embargo, estas teorías no
terminan de dar cuenta de por qué surge en la conciencia de estos alumnos y
docentes la iniciativa de resistir.
De este modo, puede observarse cómo, más allá de las especificidades de
cada uno de estos dos planteos teóricos, ambos, aunque se proponen presentar
un planteo dialéctico, caen en el análisis del «por una parte» y «por otra parte»
que no logra abordar el fenómeno de la transformación en toda su complejidad.
Consideramos, no obstante, que es posible plantear el problema saliéndonos
de estos términos antagónicos a partir de analizar las determinaciones generales
de la escuela en el modo de producción capitalista que no puede sino remitirse
antes a un análisis de las determinaciones de la sociedad capitalista. Avanzaremos
a continuación con la puntualización de sus principales características15.
En primer lugar, en el modo de producción capitalista, los individuos son
libres y recíprocamente independientes. Bajo esta forma de organización social,
el trabajo social necesario para la supervivencia no se realiza a través del estableci-
miento de relaciones directas, sino que cada individuo realiza una porción de ese
trabajo de manera privada e independiente. Los individuos son recíprocamente
independientes entre sí pero el producto de su trabajo debe ser capaz de inter-
cambiarse por otro, porque ésta es la única forma en que ellos podrán consumir:
es en el mercado donde los individuos, a través del intercambio, confirman que
su mercancía satisfacía una necesidad social, es decir, que tenía valor. La liber-
tad del individuo de producir una mercancía está sometida entonces a que ésta
última represente un valor de uso social. (Iñigo Carrera, 2007). Ahora bien,
el modo de producción capitalista no se muestra inmediatamente como una
forma de organización social en función del consumo humano sino en función
de la búsqueda de ganancia, de la valorización del valor, o lo que es lo mismo,
se rige por el intercambio D-M-D’ según lo ha desarrollado Marx en El Capital
(–1867– 2000). Esto supone la existencia de una mercancía con la potencialidad
15
Algunos trabajos posteriores a los reseñados vuelven de alguna forma sobre el debate. Fernandez
Enguita (1985), Appel (1997), Wanderley Neves –org.– (2010). Retoman conceptos utilizados por Marx
para analizar el papel de la educación en el desarrollo del capitalismo, pero al centrarse en lo que denominan
«pedagogía de la praxis» no conservan el enfoque metodológico materialista propuesto en la obra Crítica a
la economía política.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
83
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
de crear valor: la fuerza de trabajo, única mercancía que disponen los obreros
para vender, siendo que los medios de producción se encuentran en manos de
los capitalistas.
Es así que la relación social general de este modo de producción se da entre
los trabajadores y los capitalistas. Para que la valorización sea posible, el compra-
dor de fuerza de trabajo paga al trabajador solo una parte de su jornada laboral
–la cantidad de tiempo en el que el obrero produce el valor equivalente al que
necesita para acceder a sus medios de vida y reproducir su fuerza de trabajo– y se
apropia del resto de horas de trabajo impagas –se apropia de la plusvalía–. Frente
a su relación antagónica, tanto capitalistas y trabajadores entablan relaciones de
solidaridad con los demás individuos de su clase. Como dijimos, capitalistas y
trabajadores entablan una relación antagónica, pero no dijimos nada sobre la
relación entre capitalistas y entre trabajadores. Los primeros buscan obtener cada
vez mayor ganancia a través de la valorización de su capital, para eso, compiten
con otros capitales de su misma rama. Sin embargo, frente a su relación antagó-
nica con los trabajadores, también necesitan establecer relaciones de solidaridad
con los miembros de su clase para garantizar condiciones básicas de compra de la
fuerza de trabajo. Los trabajadores también compiten con otros miembros de su
clase por vender su fuerza de trabajo, pero requieren, a su vez, de las relaciones de
solidaridad para garantizar que esa venta se efectúe bajo las mejores condiciones
posibles. De este modo, ambas clases, pujando por garantizar mejores condicio-
nes de compra y venta de la fuerza de trabajo, entran en una lucha irreconcilia-
ble, una lucha de clases.
Para que la lucha de clases se realice de manera que el capital total general
se reproduzca en condiciones normales, los individuos entablan una relación de
solidaridad más general: la relación de ciudadanía.
A partir del análisis de estas determinaciones generales, podemos identifi-
car algunos de los atributos productivos que deberán portar los individuos en
esta sociedad. En primer lugar, se desprende que cada individuo, independien-
temente del papel que ocupe, necesita ser portador de un atributo productivo
general que es el de la auto sujeción, es decir que desarrolle la capacidad de auto
obligarse a producir valor (Hirsch e Iñigo, 2005). Por otro lado, deberán portar
un segundo atributo productivo, pero de manera diferenciada, según se trate de
individuos que son propietarios de los medios de producción –capitalistas– o
individuos que están despojados de ellos –trabajadores–. Los primeros deben
desarrollar una conciencia productiva, es decir una conciencia coactiva, y deben
también personificar sus mercancías en el mercado como productores de mer-
cancías. Los trabajadores, en cambio, deberán portar otros atributos productivos
además de la auto sujeción si quieren vender su fuerza de trabajo: deberán enton-
ces aprender a obedecer, es decir a cumplir un horario, a cumplir órdenes sobre
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
84
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
qué hacer y cómo hacerlo, entre otras. Además, en tanto su trabajo se realiza en
conjunto con otros trabajadores, deben desarrollar el atributo de la cooperación
con otros (Hirsch e Iñigo, 2005). Por último, todos los individuos, no importa
si son trabajadores o capitalistas, deben portar el atributo de «ser ciudadanos»,
es decir, entablar entre sí una relación de ciudadanía que bajo la apariencia de la
igualdad de derechos ante la ley realiza su verdadero contenido: la explotación
de la clase obrera por parte de la clase capitalista. Sigamos con el desarrollo. En
la búsqueda por valorizar su capital, cada capitalista debe disminuir la porción
de la jornada de trabajo necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo
incrementando así la porción de la jornada que representa la plusvalía –extrac-
ción de plusvalía absoluta–. Sin embargo, la prolongación más allá de su límite
natural encuentra un tope con la legislación estatal que establece la duración de
la jornada laboral media para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo
en condiciones normales. De esta forma, el aumento de la productividad, a par-
tir de la revolución de las condiciones de trabajo se constituye en una necesidad
para el capitalista para la extracción de plusvalía relativa. Marx hace mención a
tres formas históricas: la cooperación simple, la manufactura y la gran industria
(Marx, –1867– 2000). Nos referiremos particularmente a las últimas dos.
A partir de la división manufacturera del trabajo, las mercancías dejan
de producirse integralmente por cada uno de los trabajadores y su proceso de
producción pasa a descomponerse en una serie de pasos que implican tareas
parciales a ser distribuidas entre la totalidad de los trabajadores dentro de un
establecimiento. Los obreros se especializan, pero a costa de la degradación de
su subjetividad productiva. El régimen de gran industria implica, en cambio, la
objetivación del saber y la habilidad del obrero en un sistema de maquinaria y
le permite al capital superar el límite que representa para la acumulación la de-
pendencia de la subjetividad y pericia del obrero –la fuerza, la destreza, la puesta
en juego de sus sentidos sensoriales–. Los trabajadores ya no operan de forma
directa sobre el producto de su trabajo sino que pasan a controlar la maquinaria,
nacida de la aplicación consciente de las ciencias naturales. Para lo cual requieren
otro tipo de conocimientos. En primer lugar, conocimientos generales que les
permitan a los obreros principales operar y a los auxiliares vigilar, alimentar o re-
parar la maquinaria: lectura e interpretación de instrucciones, interpretación de
símbolos, capacidad de abstracción, cálculo, entre otros. Con la gran industria se
presenta la necesidad de que los individuos desarrollen otro atributo productivo
de forma universal: poseer un acervo de saberes elementales que les permita pasar
de una rama de la producción a otra. El propio carácter privado del trabajo gene-
ra la falta de coordinación entre producción y consumo y, con ella, un flujo cons-
tante de capitales que se contraen, se expanden o se mudan a ramas novedosas de
la producción. La fuerza de trabajo tiene que estar calificada con atributos que
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
85
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
le permita adaptarse a los cambios con rapidez. Sin embargo, el mismo carácter
privado del trabajo impide a los capitalistas hacerse cargo de esta tarea. Si por
ellos fuera, los obreros solo adquirirían los atributos productivos específicos para
el trabajo que realizan inmediatamente, lo que pone en evidencia que no son
ellos los actores encargados de garantizar este mínimo de instrucción. ¿Quién lo
garantiza entonces? El Estado como representante político, no de los capitalistas
individuales, sino del capital social será el encargado de formar a la fuerza de tra-
bajo con atributos productivos universales que permitan esta movilidad de una
rama a otra de la producción según los vaivenes de la acumulación del capital16.
Ahora bien, esta serie de revoluciones técnicas modifican de forma sustan-
cial los proceso de trabajo y le permiten a los capitalistas, por un lado, despren-
derse de una parte de la población empleada constituyéndola como sobrante
para el capital, por el otro, disminuir el tiempo socialmente necesario para la
reproducción de la fuerza de trabajo.
Si nos detuviéramos en este punto del planteo, ante las determinaciones que
nos permitieron llegar a la última afirmación, el movimiento de reproducción de
la degradación de la subjetividad obrera parece eterno, y con él, la propia repro-
ducción del modo de producción capitalista. Sería imposible explicar la existen-
cia de individuos que han sido formados bajo mecanismos reproductivistas pero
se preguntan por la transformación social y ponen su conciencia y voluntad en
función de ella. Aquí tenemos dos opciones: una consiste en creer que la idea de
la transformación y del cambio social surge en sus conciencias independiente-
mente o más allá de la forma en que está organizado el trabajo social, es decir dar,
una explicación idealista que no surge de la materialidad del modo de produc-
ción capitalista. La otra es el desarrollo de una perspectiva materialista que sugie-
re, en cambio, entender que esta «resistencia» no puede brotar sino de la forma
en que está organizado el trabajo social, es decir, del propio movimiento del
capital. Esto significa que en la misma dinámica reproductora del capital radica
la potencialidad de su superación. Los teóricos de la reproducción y la resistencia
optaron por la primera, nosotros por la segunda, por entender que conocer las
determinaciones de los fenómenos que tenemos delante es la única forma de
avanzar en el conocimiento objetivo de la realidad en pos de su transformación.
Si, como se dijo, lo que es característico del modo de producción capitalista
es que el trabajo social se lleva a cabo de manera privada e independiente, el
desarrollo de las fuerzas productivas dentro de este modo de producción, que
se realiza a partir de las formas de producción de plusvalía relativa vistas, tiene
como tendencia, la negación de esta característica: la competencia capitalista
16
El Estado es, en este sentido, la relación directa capaz de subordinar a las clases en pos de esa
reproducción, es el agente directo de la reproducción normal de la explotación de la clase obrera en
condiciones normales para la reproducción del capital.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
86
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
genera necesariamente una constante revolución científica y técnica de la pro-
ducción y la progresiva centralización y concentración del capital, y con ello la
socialización del trabajo privado. Este movimiento, como vimos, transforma a
su vez los atributos productivos de los trabajadores individuales que conforman
el obrero colectivo en tanto las potencias productivas del trabajo libre individual
mutan hacia un trabajo colectivo conscientemente organizado17.
Esto significa que el obrero colectivo es cada vez más consciente del proceso
de producción social total, esto es, cada vez tiene mayor «capacidad para contro-
lar las fuerzas naturales a aplicar en la producción directa»18.
Esta tendencia –que no es lineal porque se enfrenta continuamente a con-
tratendencias aunque no invaliden su carácter general– nos proporciona respues-
tas para nuestra pregunta sobre qué entendemos por transformación social. Si
por transformación entendemos la superación del modo de producción capita-
lista, es preciso prestar atención a esta tendencia cuyo desarrollo máximo dentro
de este modo de producción es la centralización absoluta del capital en el Estado.
Sin embargo, hasta este punto, aún no se habría eliminado el carácter privado del
trabajo –y por ende de los medios de producción–. Dicha apropiación, es decir,
el control total de los medios de producción por parte de la clase obrera –no ya
de un Estado objetivado de manera que se le presente al obrero como ajena–,
constituye entonces el fin del capital y el principio de la organización consciente
realizada de manera inmediatamente social del trabajo, es decir, del proceso de
vida humana.
En suma, lo que tenemos aquí es un movimiento de reproducción –la acu-
mulación de capital ampliada– que porta en sí mismo un movimiento de trans-
formación –este proceso de acumulación de capital se topa con barreras para su
creciente valorización y en su intento por superarlas mina las bases mismas que
le dan sustento–. En palabras de Iñigo Carrera:
Como ha quedado en evidencia hasta aquí por las determinaciones descubiertas por
Marx, en su reproducción el capital produce y reproduce como atributo suyo a la clase
obrera. De modo que, sólo si el capital en su misma reproducción como forma históri-
camente específica de desarrollarse las fuerzas productivas del trabajo social lleva en sí la
necesidad de su propia superación, ese atributo suyo, la clase obrera, puede llevar en sí
la determinación de ser el sujeto cuya acción realiza esa superación revolucionaria (Iñigo
Carrera, 2010, p. 15).
17
El concepto de obrero colectivo hace referencia a la fuerza productiva en sí, que está compuesta
por el conjunto de trabajadores individuales especializados.
18
En su desarrollo, Iñigo Carrera ha desplegado a su vez la forma específica que asumen el obrero
colectivo fragmentado en tres subjetividades: la población obrera sobrante, la población con subjetividad
degradada encargada del trabajo manual, directo, y la población obrera con conciencia científica que es la
porción del obrero colectivo tendiente a controlar las fuerzas naturales y aplicarlas a la producción (Iñigo
Carrera, 2008, p. 58).
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
87
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
En esta línea, las transformaciones técnicas para la creciente producción
de plusvalía relativa, cuya máxima expresión es el sistema de maquinaria, revo-
luciona técnicamente las condiciones de producción y con ello la subjetividad
productiva de los trabajadores.
Otra vez, el movimiento de reproducción presente en la educación de los
obreros porta en sí mismo un movimiento de transformación de sus atributos
productivos. El papel de la escuela –como forma educativa capitalista, y por
ende, de cualquier otra forma educativa en este modo de producción– tiene por
función reproducir el proceso de metabolismo social. Es decir, debe dotar a los
sujetos de los atributos productivos necesarios para participar del proceso de
organización del trabajo social19. Ésto es, tiene por función formar sujetos que,
por un lado, porten los atributos productivos universales básicos, necesarios para
poder vender su fuerza de trabajo –la capacidad de auto sujeción, de establecer
lazos de solidaridad y cooperación, conocimientos básicos de lectura y escritura,
cálculo y nociones que formen su relación de ciudadanía– y que por el otro
diferencien sus subjetividades productivas para ocupar distintos roles en el pro-
ceso de trabajo. Sin embargo, en este mismo movimiento de reproducción está
contenido el de transformación.
El avance en el conocimiento objetivo de la realidad por parte de los traba-
jadores así como el reconocimiento de su papel histórico como parte de la clase
trabajadora no son ni decisiones libres y voluntarias que aparecen por fuera de la
escuela al calor de la lucha de clases para combatir la ideología dominante –como
planteaban los teóricos de la reproducción–, ni decisiones libres y voluntarias
de «resistir la dominación» que se gestan al interior de la escuela por efecto de
la «concientización» que el trabajo pedagógico colabora a gestar. Son decisiones
que se encarnan en la voluntad de las personas, indudablemente. Pero ésta es la
forma en la que aparecen, mientras que en su contenido podemos identificar la
necesidad de avanzar en el reconocimiento del papel histórico en la organización
consciente del trabajo social, es decir, la superación del modo de producción
capitalista. Ésta es la determinación material que subyace a la voluntad de «re-
sistir», de «liberarse», de «tomar conciencia». Negar su existencia al interior de
la escuela resulta falso, como así también enfatizar su existencia «a pesar de» las
relaciones sociales capitalistas.
19
Vale aclarar que entendemos que los mecanismos de formación de atributos productivos van
mucho más allá de aparato escolar (que no es más que la forma que asume la educación por excelencia en el
modo de producción capitalista) aunque nos circunscribamos a eso principalmente por las tesis con las que
estamos discutiendo. Sin embargo, postulamos, además, que los otros «aparatos ideológicos» (en palabras
de Althusser) también están circunscritos a este modo de producción por lo que nuestro desarrollo puede
extenderse a estos de manera muy general.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
88
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
5. Consideraciones finales
El desarrollo precedente nos permite afirmar, contradiciendo a los teóricos
de la reproducción, que el papel de la escuela no es reproducir las relaciones so-
ciales de producción para garantizar la dominación de una clase sobre la otra
eternamente hasta que la lucha de clases, gestada por fuera de la institución esco-
lar, se intensifique y la clase trabajadora logre tomar el poder el de Estado y con
ello aniquilar al capital. Su rol es reproducir el proceso de organización social,
mediante la producción y reproducción de atributos necesarios para ello. Un
proceso de organización social, que tal como desarrollamos se topa con límites
y en su intento por superarlos va derribándolos, y en esa dirección avanzando
hacia su superación.
Asimismo, disentimos con las teorías de la resistencia cuando plantean que
dentro del sistema escolar es posible resistir la cultura dominante, plantear alter-
nativas para el cambio social, en tanto son afirmaciones que se establecen bajo el
supuesto de que los individuos están dotados de una consciencia libre que tiene
el poder de gestarse a sí misma y a las condiciones materiales de vida. Así, a pesar
del esfuerzo por distanciarse de los planteos de la reproducción, terminan soste-
niendo lo mismo: las relaciones sociales capitalistas tienen por objetivo dominar
a un sector de la población –nótese que en estos planteos es notorio como la
oposición de clase es una más entre tantas–, pero existe la posibilidad de ofrecer
resistencia a esta dominación.
En ambos casos la propia relación social se presenta exteriormente como
algo que domina porque se impone sobre la subjetividad libre oprimiéndola.
Lo que no se ve es que, precisamente, esas son las relaciones sociales que los
hombres entablamos para vivir –para organizar el proceso de trabajo social–. La
imposición externa de estas relaciones sociales es una apariencia en tanto nuestra
conciencia está enajenada.
Cabe aquí hacer una salvedad. La crítica al desarrollo de ambos grupos de
teorías no implica dejar de reconocer lo valioso de sus aportes. Las reflexiones y
los análisis empíricos que realizaron representan, sin duda, un avance en el co-
nocimiento del papel que juega la educación en nuestra sociedad y la necesidad
de la acción política de la clase trabajadora. Sin embargo, creemos fundamental
identificar que se han detenido en apariencias que es preciso trascender.
En cada modo de producción la conciencia y la voluntad son formas con-
cretas de realizarse la organización del proceso de metabolismo social, formas
concretas que toma el ser social en las subjetividades individuales. En otras pa-
labras, la enajenación de la conciencia no surge de la relación antagónica entre
clases sino de la forma mercancía que toma el producto del trabajo social, tal
como hemos desarrollado. En palabras de Iñigo Carrera:
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
89
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Dana Hirsch / Victoria Rio
La afirmación de que el obrero debe someter su conciencia a la «ideología
dominante», a las «reglas del orden establecido» –y no que su proceso educativo es
la forma en que su ser social produce su conciencia–, presupone que el obrero posee
por si una conciencia sobre la cual se impone su sometimiento. Y si dicha concien-
cia pasa a ser sometida, antes tiene que haber sido necesariamente, por sí misma,
una conciencia libre de tal sometimiento (Iñigo Carrera, 2008, p. 199-200).
Este desarrollo constituye un paso en el reconocimiento de las determina-
ciones más generales de la educación en el modo de producción capitalista. No
nos exime de la necesidad de seguir avanzando en el análisis de las determinacio-
nes más concretas de los procesos educativos, no sólo para comprender la forma
que asumen sino, sobre todo, para decidir qué tipo de acción política emprender
en ellos.
6. Referencias bibliográficas
Althusser, L. (–1970– 1998). Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Buenos
Aires: Ediciones Nueva Visión.
Apple, M. (1997). Teoría crítica y educación. Buenos Aires: Miño y Dávila.
Baudelot, C. y Establet, R. (–1975– 2003). La escuela capitalista en Francia.
México: Siglo XXI editores.
Bourdieu, P. (1991). El sentido práctico. Madrid: Taurus.
Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (–1979– 1998). La reproducción: elementos para
una teoría del sistema de enseñanza. México: Distribuciones Fontana.
Fernandez Enguita, M. (1985). Trabajo, escuela e ideología: Marx y la crítica de la
educación. Madrid: Akal.
Giroux, H. (1992). Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposi-
ción. México: Siglo XXI editores.
Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Barcelona: Piados.
Giroux, H. (1985). Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva so-
ciología de la educación: un análisis crítico. Cuadernos Políticos, (44), pp.
36-65.
Hirsch, M. e Iñigo, L. (2005). La formación del sistema educativo argentino:
¿Producción de fuerza de trabajo vs producción de ciudadanos?. 7º Congreso
Nacional de Estudios del Trabajo. Buenos Aires, agosto de 2005.
Iñigo Carrera, J. (2010). La acción voluntaria de la libre subjetividad, o sea la
forma concreta con que el ser social históricamente determinado realiza su
necesidad. Recuperado el 29 de Mayo de Abril de 2014, de http://www.
cicpint.org/Investigaci%C3%B3n/JIC/La%20Ciencia/Assets/Debates/
JIC_Subjetividad%20concreta.pdf
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
90
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
Teorías de la reproducción y teorías de la resistencia: una revisión del debate pedagógi-
co desde la perspectiva materialista
Iñigo Carrera, J. (2008). El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y concien-
cia. Buenos Aires: Imago Mundi.
Iñigo Carrera, J. (2005). La fragmentación internacional de la subjetividad pro-
ductiva de la clase obrera. 7º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Bue-
nos Aires. agosto de 2005.
Marx, K. (–1859– 2003). Contribución a la crítica de la economía política. Méxi-
co: Siglo XXI editores.
Marx, K. (–1867– 2000). El Capital, Tomo I. México: Fondo de Cultura Eco-
nómica.
Mc Laren P. (1984). La vida en las escuelas. México: Siglo XXI editores.
Thomposn, E. (1989). La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra 1780-
1832. Barcelona: Crítica.
Raymond, W. (1977). Marxismo y Literatura Barcelona: Península–Biblos.
Wanderley Neves, L. M. (org.) (2010). La nueva pedagogía de la hegemonía. Bue-
nos Aires: Miño y Dávila Ediciones.
Willis, P. (–1977–1988). Aprendiendo a trabajar. Madrid: Akal.
Foro de Educación, v. 13, n. 18, enero-junio 2015, pp. 69-91.
91
ISSN: 1698-7799 // ISSN (on-line): 1698-7802
página intencionadamente en blanco
También podría gustarte
- Propuesta Escuela de Jornada Completa EP #7Documento21 páginasPropuesta Escuela de Jornada Completa EP #7silvanai100% (5)
- La interpretación: Un reto en la investigación educativa.De EverandLa interpretación: Un reto en la investigación educativa.Aún no hay calificaciones
- Las Teorías de La Reproducción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La Reproducción - Reporte de Lectura 4 - Johanna Ivette Suarez Carvajal.Documento9 páginasLas Teorías de La Reproducción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La Reproducción - Reporte de Lectura 4 - Johanna Ivette Suarez Carvajal.Johanna IvetteAún no hay calificaciones
- Esquema Solemnidad de Nuestra Senora de Guadalupe 2014 ProfeDocumento9 páginasEsquema Solemnidad de Nuestra Senora de Guadalupe 2014 ProfeJahssel Naharai Tec GarridoAún no hay calificaciones
- Disciplinas Del Comportamiento OrganizacionalDocumento3 páginasDisciplinas Del Comportamiento OrganizacionalCristina ZambranoAún no hay calificaciones
- Teorías de La Reproducción y Teorías de La ResistenciaDocumento24 páginasTeorías de La Reproducción y Teorías de La ResistenciaflorAún no hay calificaciones
- Foro de Educación 1698-7799: IssnDocumento25 páginasForo de Educación 1698-7799: IssnHabilidades ComunicacionalesAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura, Teorias de La Reproducción y de La ResistenciaDocumento6 páginasInforme de Lectura, Teorias de La Reproducción y de La ResistenciaCatalina Garrido IbañezAún no hay calificaciones
- Teorias de La ReproducciónDocumento12 páginasTeorias de La ReproducciónJavier Nicolas KryzanowskiAún no hay calificaciones
- Giroux - Teoría y Resistencia GirouxDocumento38 páginasGiroux - Teoría y Resistencia GirouxRocio RossoAún no hay calificaciones
- Guias Unidad 3 - Primera ParteDocumento8 páginasGuias Unidad 3 - Primera ParteDaniela CatalánAún no hay calificaciones
- Giroux, H. Teorias de La ReproduccionDocumento31 páginasGiroux, H. Teorias de La ReproduccionVinicius Machado Pereira dos santosAún no hay calificaciones
- Teoría de La Reproducción y de La ResistenciaDocumento8 páginasTeoría de La Reproducción y de La Resistencialourdes.pereirorodriguezAún no hay calificaciones
- Teoria y Resistencia en Educacion - Henry GirouxDocumento38 páginasTeoria y Resistencia en Educacion - Henry GirouxExequiel Rodríguez60% (5)
- 1713003949.teorías Critico Transformativas Cs EdDocumento15 páginas1713003949.teorías Critico Transformativas Cs EdSofiaGuadalupePerezAún no hay calificaciones
- Modulo 2 Pedagogia - 2020Documento44 páginasModulo 2 Pedagogia - 2020Yacqueline ManáAún no hay calificaciones
- Teorías de La Reproducción y Teorías de La ResistenciaDocumento5 páginasTeorías de La Reproducción y Teorías de La ResistenciaLuz GisAún no hay calificaciones
- Henry GirouxDocumento55 páginasHenry GirouxIvette García100% (2)
- 1186039623.06 - Giroux - Teorias de La Reproduccion y La ResistenciaDocumento8 páginas1186039623.06 - Giroux - Teorias de La Reproduccion y La ResistenciaJorge CuyulAún no hay calificaciones
- U2-B. GIROUX - Teorías de La Reproduccción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La EducaciDocumento57 páginasU2-B. GIROUX - Teorías de La Reproduccción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La EducaciVeroka CardozoAún no hay calificaciones
- Teoria Sociologica Moderna George RitzerDocumento57 páginasTeoria Sociologica Moderna George RitzerAlanO'MalleyAún no hay calificaciones
- Henry Giroux 1-4Documento4 páginasHenry Giroux 1-4Malinatochtli TlaneciAún no hay calificaciones
- Sociología de La Educación - Paradigma - InterpretativoDocumento21 páginasSociología de La Educación - Paradigma - InterpretativoOsirisAún no hay calificaciones
- Clase Del 22 de Septiembre (Flor)Documento9 páginasClase Del 22 de Septiembre (Flor)Flor VidalAún no hay calificaciones
- U2 Teorias Criticas de La Educacion DIGITAL-1Documento6 páginasU2 Teorias Criticas de La Educacion DIGITAL-1Silvina BalbuenaAún no hay calificaciones
- Teorías de La Reproducción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La EducaciónDocumento9 páginasTeorías de La Reproducción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La EducaciónKarin Johanna ColomboAún no hay calificaciones
- 910072465.03 - Leal. Robin - Las Teorias CriticasDocumento10 páginas910072465.03 - Leal. Robin - Las Teorias CriticasSilvia Alejandra OrecchiaAún no hay calificaciones
- APUNTE DE CÁTEDRA 1 - Las Visiones Críticas de La Educación y de La Educación Física 1°Documento10 páginasAPUNTE DE CÁTEDRA 1 - Las Visiones Críticas de La Educación y de La Educación Física 1°jacobo laffrentzAún no hay calificaciones
- LEAL, Robin - Las Teorias CriticasDocumento10 páginasLEAL, Robin - Las Teorias Criticastriana100% (1)
- Texto 10. Hacia Donde Va La Sociología de La Educación.Documento7 páginasTexto 10. Hacia Donde Va La Sociología de La Educación.Nico LópezAún no hay calificaciones
- Teoria de La ReproduccionDocumento4 páginasTeoria de La ReproduccionCRISTIAN DANIEL CORTES GALLEGOAún no hay calificaciones
- T1 6 Pedagogia CriticaDocumento6 páginasT1 6 Pedagogia CriticaGilda LandiAún no hay calificaciones
- Pedagogia - Critica With Cover Page v2Documento30 páginasPedagogia - Critica With Cover Page v2Lorena AparicioAún no hay calificaciones
- Teorias Del Conflicto Vs Teorias Del ConsensoDocumento3 páginasTeorias Del Conflicto Vs Teorias Del ConsensoTomasAún no hay calificaciones
- Didactica 1 Modulo 3 Kemmis Grundy Chevallard Davini Edelstein Delors Diaz BarrigaDocumento15 páginasDidactica 1 Modulo 3 Kemmis Grundy Chevallard Davini Edelstein Delors Diaz Barrigalima1985Aún no hay calificaciones
- Ensayo Teoria de La Reproduccion de La ResistenciaDocumento8 páginasEnsayo Teoria de La Reproduccion de La Resistenciamilena100% (1)
- El Enfoque Socio Crítico en La EducaciónDocumento11 páginasEl Enfoque Socio Crítico en La EducaciónYuman Flores PifaloAún no hay calificaciones
- Giroux - Teoria de La ResistenciaDocumento5 páginasGiroux - Teoria de La ResistenciaAlfon LivioAún no hay calificaciones
- ENGUITA Rechazo EscolarDocumento15 páginasENGUITA Rechazo EscolarMarcos Villela PereiraAún no hay calificaciones
- Clase 4Documento30 páginasClase 4Valeria DecuzziAún no hay calificaciones
- Campo Del CurriculoDocumento11 páginasCampo Del CurriculoMaria LencinaAún no hay calificaciones
- Programa de Sociologia2022Documento9 páginasPrograma de Sociologia2022PaolaAún no hay calificaciones
- 3 Cerletti Rep-Nov-Sujetocap. 5 y 6Documento25 páginas3 Cerletti Rep-Nov-Sujetocap. 5 y 6Pablo SaltoAún no hay calificaciones
- SANTA FE Clase UNIDAD 2 FinalDocumento4 páginasSANTA FE Clase UNIDAD 2 FinalGabriela AramendíaAún no hay calificaciones
- MC Laren - Pedagogia Critica - Seleccion 2Documento16 páginasMC Laren - Pedagogia Critica - Seleccion 2azul lopezAún no hay calificaciones
- Suarez-Pedagogía CríticaDocumento8 páginasSuarez-Pedagogía CríticaEréndira Gutiérrez DíazAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Pensamiento Socio Educativo CríticoDocumento3 páginasAntecedentes Del Pensamiento Socio Educativo Críticoaliciente34Aún no hay calificaciones
- Giroux - Ideología y Agencia en El Proceso de Enseñanza (2003)Documento35 páginasGiroux - Ideología y Agencia en El Proceso de Enseñanza (2003)Shirley Vallejo TapiaAún no hay calificaciones
- 03 - Leal. Robin - Las Teorias Criticas PDFDocumento9 páginas03 - Leal. Robin - Las Teorias Criticas PDFMatias AcevedoAún no hay calificaciones
- Teorías de La Reproducción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La Educación Un Análisis CríticoDocumento5 páginasTeorías de La Reproducción y La Resistencia en La Nueva Sociología de La Educación Un Análisis CríticoMary Suesca100% (2)
- Phillips - On Kissing, Tickling, and Being Bored - Psychoanalytic Essays On The Unexamined LifeDocumento11 páginasPhillips - On Kissing, Tickling, and Being Bored - Psychoanalytic Essays On The Unexamined LifeLulett RuizAún no hay calificaciones
- tp2 SociologiaDocumento6 páginastp2 SociologiaMartaAún no hay calificaciones
- Trabajo Social Frente Al Debate Actual en Educación. La Incómoda Opción Entre El Determinismo o "Matar Al Mensajero"Documento13 páginasTrabajo Social Frente Al Debate Actual en Educación. La Incómoda Opción Entre El Determinismo o "Matar Al Mensajero"Naty MolinaAún no hay calificaciones
- La Teoría de La ResistenciaDocumento5 páginasLa Teoría de La Resistenciacabezadura2Aún no hay calificaciones
- Pedagogia Social y CriticaDocumento11 páginasPedagogia Social y CriticaDey CastroAún no hay calificaciones
- Teorías de La ResistenciaDocumento7 páginasTeorías de La ResistenciaRomina MascettiAún no hay calificaciones
- La Teoría de La ResistenciaDocumento5 páginasLa Teoría de La ResistenciapatriciaAún no hay calificaciones
- Filosofía de las ciencias y epistemología de las ciencias socialesDe EverandFilosofía de las ciencias y epistemología de las ciencias socialesAún no hay calificaciones
- Disonancias y resonancias conceptuales:: investigaciones en teoría social y su función en la observación empíricaDe EverandDisonancias y resonancias conceptuales:: investigaciones en teoría social y su función en la observación empíricaAún no hay calificaciones
- Élite y educación: Entre el recambio y la reproducción. Chile y América LatinaDe EverandÉlite y educación: Entre el recambio y la reproducción. Chile y América LatinaAún no hay calificaciones
- Los Intelectuales En La Prospección Educativa. Aportes Para La Reflexión De Una Reformulación Del Concepto Clase SocialDe EverandLos Intelectuales En La Prospección Educativa. Aportes Para La Reflexión De Una Reformulación Del Concepto Clase SocialAún no hay calificaciones
- Antonio Gramsci, una educación conservadora para una política radicalDe EverandAntonio Gramsci, una educación conservadora para una política radicalAún no hay calificaciones
- Principios de La Taxonomía VegetalDocumento4 páginasPrincipios de La Taxonomía VegetalMelisa EstradaAún no hay calificaciones
- Power Individuo Especie PoblacionDocumento12 páginasPower Individuo Especie PoblacionMelisa EstradaAún no hay calificaciones
- Dinámica de PoblacionesDocumento2 páginasDinámica de PoblacionesMelisa EstradaAún no hay calificaciones
- Comentario Sobre El Texto de Berger y LuckmannDocumento4 páginasComentario Sobre El Texto de Berger y LuckmannMelisa EstradaAún no hay calificaciones
- 20 Cuentos para Crecer Contigo Parte1Documento5 páginas20 Cuentos para Crecer Contigo Parte1Caroline Renee Rojas MirandaAún no hay calificaciones
- Arte y Política en Theodor W. Adorno (Silvia Schwarzböck)Documento10 páginasArte y Política en Theodor W. Adorno (Silvia Schwarzböck)algebrayfuegoAún no hay calificaciones
- Planificación Diaria de Lenguaje 3 Básico (Autoguardado)Documento14 páginasPlanificación Diaria de Lenguaje 3 Básico (Autoguardado)Karen Martinez50% (2)
- Frases Motivadoras - AutoimpulsoresDocumento2 páginasFrases Motivadoras - AutoimpulsoresBrayan YepezAún no hay calificaciones
- 21-Texto Del Artículo-105-1-10-20111129Documento3 páginas21-Texto Del Artículo-105-1-10-20111129Clínica Psicológica Nestor GonzalezAún no hay calificaciones
- Galilea PDFDocumento14 páginasGalilea PDFblancaflor35Aún no hay calificaciones
- FenomenosdeTransporte IIDocumento14 páginasFenomenosdeTransporte IICheo HernándezAún no hay calificaciones
- Relacion de Pareja 2018Documento53 páginasRelacion de Pareja 2018nancy Fierro LaraAún no hay calificaciones
- 7-Quitando Las Ataduras de Tu VidaDocumento2 páginas7-Quitando Las Ataduras de Tu VidaJCLCAún no hay calificaciones
- Teoría de Las Inteligencias MúltiplesDocumento44 páginasTeoría de Las Inteligencias MúltiplesroxanaespinozamAún no hay calificaciones
- Economía Social y SolidariaDocumento100 páginasEconomía Social y SolidariaLuisa Acuña100% (2)
- El Texto Escrito CassanyDocumento13 páginasEl Texto Escrito CassanyGiovana TejeiroAún no hay calificaciones
- Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado ColaDocumento980 páginasUniversidad Centro Occidental Lisandro Alvarado ColaRosangel LugoAún no hay calificaciones
- Guia PseintDocumento44 páginasGuia PseintMartin Garrafa GarcíaAún no hay calificaciones
- VocesDocumento2 páginasVocessexboy_64Aún no hay calificaciones
- Acuario en El AmorDocumento12 páginasAcuario en El AmorEvelyn RodríguezAún no hay calificaciones
- Memoria PDFDocumento584 páginasMemoria PDFJUAN EMANUEL GOMEZ SALAZARAún no hay calificaciones
- Esquema TeologiaDocumento3 páginasEsquema TeologiapacocabreraAún no hay calificaciones
- Basic AimlDocumento10 páginasBasic AimlJosué AlvarezAún no hay calificaciones
- Guía Del Capítulo 2Documento6 páginasGuía Del Capítulo 2angelicaAún no hay calificaciones
- Econometría Aplicada de Series TemporalesDocumento5 páginasEconometría Aplicada de Series TemporalesKang HyukAún no hay calificaciones
- Malvinas, El Presente Como Hitoria-Fernando Cangiano - CONDORDocumento4 páginasMalvinas, El Presente Como Hitoria-Fernando Cangiano - CONDORBib Pop Ernesto SábatoAún no hay calificaciones
- Nuestra Señora Del Buen Suceso - Dr. Franco AdessaDocumento36 páginasNuestra Señora Del Buen Suceso - Dr. Franco AdessaContenidos UniversumAún no hay calificaciones
- Resumen de Sergio TobonDocumento5 páginasResumen de Sergio TobonEnrique Ramos100% (1)
- Psicología Del Desarrollo y SocializaciónDocumento6 páginasPsicología Del Desarrollo y SocializaciónJosué Campos EstradaAún no hay calificaciones
- Capitulo 1Documento4 páginasCapitulo 1Angeles fabiola AguilaAún no hay calificaciones
- Trabajo SocialDocumento9 páginasTrabajo SocialTareas OshegoAún no hay calificaciones