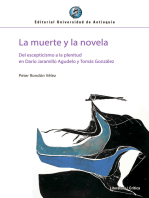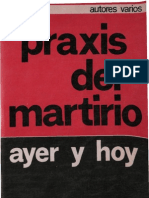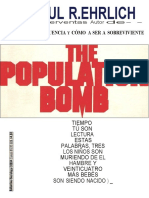Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bernal Pastor, José C. - Homenaje A Derrida, El Superviviente
Cargado por
Ruben RomanDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bernal Pastor, José C. - Homenaje A Derrida, El Superviviente
Cargado por
Ruben RomanCopyright:
Formatos disponibles
Δαίμων.
Revista de Filosofía, nº 41, 2007, 201-205
Homenaje a Derrida, «el superviviente»1
JOSÉ CARLOS BERNAL PASTOR
Hoy, apenas pasados dos años de su muerte «efectiva», no sé si el acto que nos convoca aquí,
ahora, en torno a su figura, confirma o desmiente una declaración que Derrida hizo en una de las
últimas entrevistas que concedió y que fue publicada unos cincuenta días antes de que muriese2,
cuando ya su enfermedad descubría su sesgo de mortalidad inminente. En un momento de la
misma, después de señalar que el estado de nuestra tecno-cultura ha provocado en la estructura
y la temporalidad de la herencia tal trasformación que ya no hay saber que pueda prever nada
a propósito de la subsistencia de una obra, aventurando un pronóstico para la suya, dice entre
divertido y grave:
Tengo simultáneamente, le ruego que me crea, el doble sentimiento de que, por una
parte, para decirlo sonriendo e inmodestamente, no se me ha empezado a leer, que si hay,
ciertamente, muchos muy buenos lectores (algunas decenas en el mundo, quizás, y que son
también escritores-pensadores, poetas), en el fondo, es más tarde cuando todo esto tiene
una oportunidad de aparecer; pero también de que, por otra parte, simultáneamente pues,
quince días o un mes después de mi muerte, ya no quedará nada. Salvo lo que está custo-
diado por el depósito legal en biblioteca. Se lo juro, creo sincera y simultáneamente estas
dos hipótesis3.
Derrida jura creer en lo que ruega que se le crea. Sabe que este testimonio suyo, y su obra no es
sino el acta de tantos otros testimonios que comparten con éste esa misma necesidad, es tan duro de
comprender, que para hacerse creíble necesita el apoyo solemne de un juramento y la expiación de
una súplica. Porque esas palabras que Derrida dice en ese momento de la entrevista, sabiendo que
al ser una entrevista destinada a ser publicada, lo dirá para cualquier momento en que sea leída, se
dejan traducir, parcialmente al menos, se dejan interpretar un poco groseramente, como si Derrida
Fecha de recepción: 8 marzo 2007. Fecha de aceptación: 16 mayo 2007.
1. Esta breve reflexión fue escrita para un acto, que no llegó a realizarse, previsto como homenaje a Derrida dos años des-
pués de su muerte, en este acto se le había asignado un espacio muy determinado: servir de corta presentación que dejaría
lugar a una posterior conferencia a realizar por otro ponente. Todo en ella, su extensión, su tono, su estilo, su contenido,
etc., responde al intento de adecuarme a la ubicación encomendada y es enteramente dependiente de esa circunstancia.
2. «Je suis en guerre contre moi-même», Le monde, 19 de agosto de 2004. Entrevistador: Jean Birnbaum. La versión
íntegra de esta entrevista ha sido editada separadamente, precedida por una introducción de Jean Birmbaum, en el año
2005 por la editorial Galilée con el nombre Apprendre à vivre enfin. A esta última edición refieren las citas que traigo
a colación.
3. Op. cit. pp. 34-35.
202 José Carlos Bernal Pastor
dijera en ese modo verbal en el que futuro y pasado se entrelazan pareciendo saltar por encima de
la referencia temporal al presente, que «su» tiempo todavía no habrá llegado y, a la vez, que «su»
tiempo ya habrá pasado. «Su tiempo», es decir, el de su obra, pero también indisociablemente el
de Jacques Derrida, porque si la obra de un autor es el rastro que éste deja, el firmante de la misma,
desde el instante mismo en que plasma su firma, forma parte de ese rastro, es una de las huellas que
lo componen. Entonces, si el tiempo de «Derrida » todavía no habrá llegado y ya habrá pasado, si
Derrida, cuando ruega que se le crea, está sustraído al tiempo, y sin embargo puede dirigirse a su
entrevistador, y a cualquiera que «lo lea», ¿no tiene sentido preguntarse si su voz no habrá sido y
habrá de llegar a serlo siempre la voz de alguien que, sea como sea, interpela desde más allá de la
vida, un «espectro» quizás?
Ahondemos un instante esta cuestión. Si suponemos como cierto que el tiempo constituye la
determinación ontológica esencial y que todo lo que es se hace presente: se configura como una
presencia, sustraerse al tiempo significa no poder ser, no necesariamente porque se condene a
no ser nada, sino porque se abre a la casi imposible posibilidad «extra-ontológica», singular, de
acontecer sin hacerse presente. Derrida jura experimentar el doble sentimiento de que su tiempo
todavía no habrá llegado y que ya habrá pasado. No se trata pues del juramento de alguien que esté
presente, ante el entrevistador, ante el lector, ante sí mismo, en el momento de hacerlo. Por muy
increíble que esto pueda resultar, Derrida no habrá de ser, ni habrá sido nunca una presencia, Y
si, no obstante, nació y vivió y murió, y mientras vivió escribió sin cesar sobre aquello en lo que
creyó, juró, y rogó que se le creyera, dejó escrito que su vida y la de todos, que la vida en general,
ni se reducía ni se confundía con un tener tiempo, con un hacerse un presente, que vivir es antes
de nada cierto sobrevivir.
Esto, sólo esto, es lo que yo querría expresarles en este acto, cuando seguramente, aunque ¿quién
lo sabe al presente?, todavía sea muy pronto para que le leamos bien y ya demasiado tarde para que
nos quede algo suyo. Yo querría rendirle un modesto homenaje hoy, dos años después de su muerte,
porque Derrida no vivió sin dejar de enseñarnos, sin dejar de interrogarse sobre la posibilidad de la
afirmación de la vida. Y como no hay mejor forma de homenajear a quien la muerte le ha privado
de poder responder de sus palabras, que darle la palabra, la citaré una y otra vez recogiéndola de
la entrevista a la que vengo remitiendo desde el comienzo.
«Amo la vida, y mi vida, amo lo que me ha constituido»; «la desconstrucción está de parte del
sí, de la afirmación de la vida»; «el discurso que yo sostengo no es mortífero, por el contrario, es
la afirmación de un viviente que prefiere el vivir y el sobrevivir a la muerte»: dirá en tres ocasio-
nes diferentes de esa conversación tan cercana a su muerte4. Y Derrida pone especial cuidado en
que no se interprete que estos cantos de afirmación son únicamente la expresión entre nostálgica y
desesperada de quien sabe que su plazo se ha agotado. No, no es alguien en un momento terminal
de su vida, sino todos y cada uno de los instantes de ella y de su obra, es «la desconstrucción» la
que se afilia con la vida. Pero, la desconstrucción no es la filosofía, y el desconstructor no es el
filósofo. Derrida nos recuerda que desde Platón el filósofo tiene una máxima ineludible: filosofar
es aprender a morir. Al filósofo le es imprescindible aprender a morir para aprender a vivir, y
aprender es, a la sazón, más allá que un acto de conocimiento, un acto, o mejor, el acto mismo de
aceptación, la afirmación misma. El filósofo se educa bajo el mandato que le enseña a afirmar la
muerte para afirmar la vida. Pues bien, Derrida, el desconstructor, como habrá hecho siempre la
4. Ibíd., pp. 37, 54 y 55, respectivamente.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 41, 2007
Homenaje a Derrida, «el superviviente» 203
desconstrucción en relación con la filosofía, no dejará de atender esa prescripción filosófica y, a la
vez, no dejará de resistirse a ella con un gesto que manifiesta tanta indocilidad y rebeldía, como
imposibilidad e impotencia:
Nunca he aprendido a vivir. ¡En absoluto! Aprender a vivir, esto debería significar
aprender a morir, a tomar en cuenta, para aceptarla, la mortalidad absoluta (sin salvación,
ni resurrección, ni redención —ni para sí mismo ni para el otro—)5.
Derrida no habrá aprendido a vivir, le habrá faltado el tiempo que se precisa para ello, el que
fluye entre el nacimiento y el fallecimiento, el que delimita con nitidez un presente para el naci-
miento a la vida y otro para el «inicio» a la muerte —que, de seguir el temor expresado por Maurice
Blanchot, acaso sea con más motivo terrible porque interminable—. Ese tiempo que determina el
orden de sucesión según el cual, para el ser vivo singular, la vida inexorablemente precede a la
muerte y la muerte ineluctablemente sucede a la vida; o dicho de otro modo, que la vitalidad y la
mortalidad sean, mientras se hacen presentes, absolutas.
Indócil, incapaz, resistente a las afirmaciones filosóficas que aseguran que hay la vida, o que
hay la muerte, o que o hay la vida, o hay la muerte, a Derrida le habrá impulsado insistentemente,
cada instante, una obsesión cuya escritura, mucho más que una faceta de su obra, estructura toda
ella como su legado. Cuando esta escritura pone nombre a esa obsesión desconstructora, genera
inicialmente cierto desconcierto, pues la designa como «supervivencia», y esto da a entender, en
principio, que Derrida tiene el mismo deseo obsesivo de perseverar que se oculta, quizás, bajo la
prescripción filosófica a aprender a vivir. Pero, «perseverar» es durar permanentemente, es estar
siempre presente, tener tiempo inacabablemente, y caer en la cuenta de ello ya basta para sacu-
dirse esa posible perplejidad inicial. Falto de tiempo, Derrida habrá apuntado necesariamente otra
posibilidad de la supervivencia, aquella que recoge perfectamente nuestra lengua, y sanciona el
diccionario de la Real Academia, cuando define «pervivir» del siguiente modo: «seguir viviendo
a pesar del tiempo», es decir, seguir viviendo por mucho que le pese al tiempo, más allá de la
resistencia que oponga el tiempo.
Si Derrida dice no sólo de él, sino de todos los que, como le habrá sucedido a él mientras sostuvo
la entrevista, están «efectivamente» vivos: «todos nosotros somos supervivientes aplazados»6; si
llega hasta el extremo de generalizar diciendo que la supervivencia «constituye la estructura misma
de lo que nosotros llamamos la existencia, el Da-sein, si usted quiere»7, es porque, lo que él llama
supervivencia pretende ser un «concepto original»8, y porque la «originariedad» de la supervivencia
procede de que «ella no deriva ni del vivir ni del morir»9.
No derivar de la vida ni de la muerte implica no mantener con ellas una relación temporal: la
supervivencia originaria de la que habla Derrida no sucede a la vida tras el paso por la muerte, no
esconde pues ninguna ambición de inmortalidad. Más bien hay que decir que esa supervivencia se
inscribe en la vida y en la muerte, se escribe en ellas como lo que acontece entre ellas sin hacerse
presente, entre ellas cuando el tiempo perecedero de la vida y el tiempo interminable de la muerte,
5. Ibíd., p. 24.
6. Ibíd., pp. 24-25.
7. Ibíd., p. 54.
8. Ibíd., p. 54.
9. Ibíd., p. 26.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 41, 2007
204 José Carlos Bernal Pastor
el tiempo que les hace ser a cada una lo que son, que les hace ser, sólo tiene lugar como lo que
todavía no habrá llegado o ya habrá pasado; entre ellas, pues, cuando la vida «sobrevive» en tanto
que escritura de la muerte y la muerte «sobrevive» en tanto que escritura de la vida. «Escritura»,
insisto, no sólo porque la supervivencia de Derrida se anunciara en sus primeros textos a través
de ella, desplazándola ya desde el inicio de la determinación ontológica enteramente orientada por
la temporalidad, sino porque, mucho más allá, la escritura habrá sido recurrentemente el ejemplo-
ejemplar de «la estructura», de «la forma constante» de su vida, es decir, de la vida «que vive»
su muerte:
En el momento en que yo dejo (publicar) «mi» libro (nadie me obliga a ello), yo
acontezco, apareciendo- desapareciendo, como este espectro ineducable que nunca habrá
aprendido a vivir. El rastro que yo dejo me notifica a la vez mi muerte, por venir o ya sobre-
venida, y la esperanza de que él me sobreviva. Esto no es una ambición de inmortalidad,
esto es estructural. Yo dejo ahí un trozo de papel, yo parto, yo muero: imposible salir de
esta estructura, ella es la forma constante de mi vida. Cada vez que yo dejo partir alguna
cosa, que tal huella parte de mí, «procede» de mí, de modo irreapropiable, vivo mi muerte
en la escritura10.
Derrida, que nunca habrá aprendido a vivir porque se habrá precipitado inmediatamente a la
supervivencia, a la escritura, nos ha dejado ciertamente un legado difícil que no es seguro que haya-
mos aprendido a leer. «Vivo mi muerte en la escritura», nos dice este superviviente que se llama a
sí mismo «espectro», y con esa inseguridad no dejamos de descifrar esa corta frase, que enuncia la
vida de la muerte, como la elipsis de otras muchas, como si a través de ella leyéramos, por ejemplo,
que Derrida ha dejado escrito que vive su muerte cada vez que deja un rastro o una huella, y que,
como no parece que pueda haber alguna vez en la que vivir no suponga imprimir una marca, o dar
indicios, o hacer señas, eso que dejó escrito se anuncia como la trascripción de una fórmula general,
generalizadora, que dijera que vive su muerte cada vez, es decir, todas las veces.
Todas la veces, dice entonces el superviviente, vivo mi muerte; «entonces», esto es, en el curso
de una entrevista, cuando responde a otro. Responder a otro es algo que sólo es posible cuando se
sale de sí mismo. Y, por su parte, salir de sí mismo no puede suceder sin que el yo que constituye
el núcleo del solipsismo experimente esa violencia quebrantadora que trasmite el lúcido testimonio
de Derrida apuntando un exceso, un sobrepasamiento de todo punto, un más allá imponderable que
desborda toda previsión o todo vaticinio:
Yo estoy en guerra contra mí mismo, es verdad, usted no puede saber hasta qué punto,
más allá de lo que usted adivina, y yo digo cosas contradictorias, que están, digamos, en
tensión real, me construyen, me hacen vivir y me harán morir. Veo a veces a esta guerra
como una guerra terrorífica y penosa, pero al mismo tiempo sé que esto es la vida11.
Esta hipérbole de la vida que es la vida «que vive» la muerte, esta supervivencia que Derrida
llamará más de una vez «la vida más allá de la vida, la vida más que la vida»12, sobreviene en la
10. Ibíd., p. 33.
11. Ibíd, p. 49.
12. Ibíd., pp. 54-55.
Daimon. Revista de Filosofía, nº 41, 2007
Homenaje a Derrida, «el superviviente» 205
guerra que mantiene en pugna al yo, expuesto al otro, en un combate intemporal con su rastro.
No se sobrevive si no es en la escritura del yo, allí donde no hay sujeto constituyente que prevea
y ordene su perseverancia, su inmortalidad, sino la tensión que, cayendo sobre él, le hace pervivir
más allá de sí. Jacques Derrida, el superviviente que habrá sido y tendrá que ser indiscernible de
su rastro, afirma sin duda su supervivencia, pero esta afirmación no es simplemente el acto de una
voluntad autónoma, ni algo que pudiera ser sin más enseñado o aprendido, sino que es más bien la
asunción, la aceptación, de lo que desborda al supuesto hombre mortal que fue Jacques Derrida, el
consentimiento con la «suerte» singular que le habrá sobrevenido. Por eso, de esta supervivencia
tal vez no haya testimonio más consecuente, pero también más exigente, es decir, que demande
más intensamente ser creído, que el que da Derrida aludiendo a «suerte», a «su» bendita suerte sólo
traicionada por una única «excepción»:
Yo no he estado nunca tan obsesionado por la necesidad de morir como en los momen-
tos de felicidad y gozo. Gozar y llorar la muerte acechante es para mí lo mismo. Cuando
yo rememoro mi vida tengo tendencia a pensar que he tenido la suerte de amar incluso los
momentos infelices de mi vida y de bendecirlos. Casi todos, salvo una excepción. Cuando
rememoro los momentos felices, los bendigo también, seguro, al mismo tiempo, ellos me
precipitan hacia el pensamiento de la muerte, hacia la muerte, porque eso pasó, terminó.
La supervivencia se decide en la suerte que, sin embargo, se ofrece para ser aceptada y que,
con una especie de ironía vuelta sobre ella misma, indicador de que es otra cosa que un destino
ineluctable, admite el reparo de alguna excepción. Lo dice Derrida que, por ser beligerante consigo,
llega a ser ese radical amante de la vida más que la vida, para el cual el amor a la vida en general,
es indiscernible del amor a su vida singular. Nos los dice a nosotros en el curso de una entrevista
casi inverosímil marcada por un juramento y un ruego, quizás —¿quién sabe si ya hemos aprendido
a seguir la escritura de su rastro, quién sabe si queda algo de él en su rastro?— para enseñarnos,
y por esto merece nuestro homenaje, que la afirmación de la vida, ese exceso más allá de toda
prueba, es una «bendición».
Daimon. Revista de Filosofía, nº 41, 2007
También podría gustarte
- La muerte y la novela: Del escepticismo a la plenitud en Darío Jaramillo Agudelo y Tomás GonzálezDe EverandLa muerte y la novela: Del escepticismo a la plenitud en Darío Jaramillo Agudelo y Tomás GonzálezAún no hay calificaciones
- La Muerte en HoracioDocumento23 páginasLa Muerte en HoraciosaramartnsaramartinAún no hay calificaciones
- Derrida Jacques Las Muertes de Roland BarthesDocumento36 páginasDerrida Jacques Las Muertes de Roland BarthesalergicaaltrabajoAún no hay calificaciones
- Rodríguez Marciel, Cristina - Jacques Derrida y La Razón Interrumpida. Ser RazonableDocumento18 páginasRodríguez Marciel, Cristina - Jacques Derrida y La Razón Interrumpida. Ser RazonableRuben RomanAún no hay calificaciones
- El Ser para La Muerte Entre Heidegger yDocumento9 páginasEl Ser para La Muerte Entre Heidegger yJesús RodriguezAún no hay calificaciones
- El Ser para La Muerte. Entre Heidegger y BorgesDocumento8 páginasEl Ser para La Muerte. Entre Heidegger y BorgesAnn NonmeAún no hay calificaciones
- Derrida - Biografia de Un MelancolicoDocumento4 páginasDerrida - Biografia de Un MelancolicosorryrataplanAún no hay calificaciones
- La muerte en común: Sobre la dimensión intersubjetiva del morirDe EverandLa muerte en común: Sobre la dimensión intersubjetiva del morirAún no hay calificaciones
- Derrida, Escoger Su HerenciaDocumento18 páginasDerrida, Escoger Su HerenciaJhonnatan AldanaAún no hay calificaciones
- Derrida en Castellano - Las Muertes de Roland BarthesDocumento32 páginasDerrida en Castellano - Las Muertes de Roland BarthesIvo B. CasalesAún no hay calificaciones
- Al fin y al cabo: Reflexiones en la muerte de un amigoDe EverandAl fin y al cabo: Reflexiones en la muerte de un amigoAún no hay calificaciones
- Autobiografía y Testimonio en La Escritura de DerridaDocumento11 páginasAutobiografía y Testimonio en La Escritura de DerridaubermenschdosAún no hay calificaciones
- J. Grondin - Del Sentido de La Vida - Sel - Tex.lrcpDocumento50 páginasJ. Grondin - Del Sentido de La Vida - Sel - Tex.lrcpluiscalderAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Derrida y La MuerteDocumento8 páginasEnsayo Sobre Derrida y La MuerteJuan González FerrerAún no hay calificaciones
- Garcia Baró - La MuerteDocumento12 páginasGarcia Baró - La MuerteCarlos HoevelAún no hay calificaciones
- Jacques Derrida - ¿Cómo No TemblarDocumento19 páginasJacques Derrida - ¿Cómo No TemblarCarlos Jasso100% (1)
- Articulo Pena de MuerteDocumento8 páginasArticulo Pena de MuerteDayari HernándezAún no hay calificaciones
- Escoger La HerenciaDocumento14 páginasEscoger La HerenciaTony KlausAún no hay calificaciones
- Sobre La Difunta CenizaDocumento4 páginasSobre La Difunta Cenizaagustin86Aún no hay calificaciones
- Derrida, Jacques - Adiós A Emmanuel LévinasDocumento7 páginasDerrida, Jacques - Adiós A Emmanuel LévinasTeocaminanteAún no hay calificaciones
- Ricouer, P. Vivo Hasta La Muerte. PrefacioDocumento8 páginasRicouer, P. Vivo Hasta La Muerte. PrefacioGustavo Bustos GajardoAún no hay calificaciones
- Derridá Cómo No TemblarDocumento15 páginasDerridá Cómo No TemblarCarlos Villa Velázquez AldanaAún no hay calificaciones
- Las Muertes de Roland BarthesDocumento15 páginasLas Muertes de Roland Barthes23BM23Aún no hay calificaciones
- FreudDocumento3 páginasFreudKaren MartinAún no hay calificaciones
- La Deconstrucción Del Cadalso FalogocéntricoDocumento3 páginasLa Deconstrucción Del Cadalso Falogocéntricouc_victorAún no hay calificaciones
- UCM Derrida-Cómo-No-TemblarDocumento15 páginasUCM Derrida-Cómo-No-TemblarVivian Braga SantosAún no hay calificaciones
- Disertaciones Sobre La Muerte, Impulsora de Vida o Un Simple Final, Ranfer HernándezDocumento8 páginasDisertaciones Sobre La Muerte, Impulsora de Vida o Un Simple Final, Ranfer HernándezJorge GonzálezAún no hay calificaciones
- Sobre La Difunta Ceniza de Jacques DerridaDocumento6 páginasSobre La Difunta Ceniza de Jacques DerridaflapinniAún no hay calificaciones
- Las Muertes de Roland Barthes, Por DerridaDocumento14 páginasLas Muertes de Roland Barthes, Por DerridaguamaradeiAún no hay calificaciones
- Estoy en Guerra Contra Mí MismoDocumento12 páginasEstoy en Guerra Contra Mí MismoFabio AraujoAún no hay calificaciones
- Derrida en Castellano - Adios A Emmanuel LévinasDocumento9 páginasDerrida en Castellano - Adios A Emmanuel LévinasFlavio Hernán TeruelAún no hay calificaciones
- El Relato de Vida - Interfaz Entre Intimidad y Vida ColectivaDocumento14 páginasEl Relato de Vida - Interfaz Entre Intimidad y Vida ColectivaJason Torres RodríguezAún no hay calificaciones
- Derrida - A Maurice BlanchotDocumento7 páginasDerrida - A Maurice BlanchotchezswannAún no hay calificaciones
- Ser para La MuerteDocumento12 páginasSer para La MuerteAzor77 mhAún no hay calificaciones
- Ecce Homo (Ensayo)Documento8 páginasEcce Homo (Ensayo)Jozz Gutiérrez100% (1)
- Jacques DerridaDocumento11 páginasJacques DerridalucielsaechoiAún no hay calificaciones
- Jacques Derrida. Adiós A Emmanuel LevinasDocumento6 páginasJacques Derrida. Adiós A Emmanuel LevinasMiguel Ángel Maydana Ochoa100% (1)
- Derrida en Castellano - A Maurice BlanchotDocumento9 páginasDerrida en Castellano - A Maurice BlanchotPedro Pérez DíazAún no hay calificaciones
- Borborigmos Jean-Luc Nancy Traducción EspañolaDocumento16 páginasBorborigmos Jean-Luc Nancy Traducción EspañolaJuan PacAún no hay calificaciones
- David Pérez RodrigoDocumento8 páginasDavid Pérez RodrigomorellmaiteAún no hay calificaciones
- Derrida, El Judío, 'Das Unheimliche'Documento7 páginasDerrida, El Judío, 'Das Unheimliche'bosichAún no hay calificaciones
- Adiós-Funeral de LevinasDocumento8 páginasAdiós-Funeral de LevinasNahuel PavoneAún no hay calificaciones
- Estoy en Guerra Contra Mí Mismo - Jacques DerridaDocumento10 páginasEstoy en Guerra Contra Mí Mismo - Jacques DerridaRoxana CortésAún no hay calificaciones
- Esta Vida Tan Efimera, Esa Muerte Tan Eterna - Carlos Mario Gonzales PDFDocumento58 páginasEsta Vida Tan Efimera, Esa Muerte Tan Eterna - Carlos Mario Gonzales PDFJuan Cho100% (1)
- LACAN, El Deseo de MuerteDocumento7 páginasLACAN, El Deseo de MuerteCarolina BianchiAún no hay calificaciones
- (Libro) Grondin - Del Sentido de La Vida. Un Ensayo Filosófico PDFDocumento155 páginas(Libro) Grondin - Del Sentido de La Vida. Un Ensayo Filosófico PDFalvaroivesAún no hay calificaciones
- F.B. INT HEIDEGGER - Ser para La Muerte. LIBRODocumento3 páginasF.B. INT HEIDEGGER - Ser para La Muerte. LIBROAndres CastilloAún no hay calificaciones
- Jorge - Larrosa - Cómo Se Llega Ser Lo Que Se EsDocumento11 páginasJorge - Larrosa - Cómo Se Llega Ser Lo Que Se Essare2008l100% (2)
- Derrida PDFDocumento10 páginasDerrida PDFmarc1895Aún no hay calificaciones
- Historia de La Muerte en Occidente - Ariés, P. (Cap. 1)Documento3 páginasHistoria de La Muerte en Occidente - Ariés, P. (Cap. 1)Augusto Acosta QuintanaAún no hay calificaciones
- Tendré Que Errar Solo DERRIDADocumento3 páginasTendré Que Errar Solo DERRIDAfrancondesoto100% (1)
- Estoy en Guerra Contra Mi MismoDocumento9 páginasEstoy en Guerra Contra Mi MismoDraupadí De MoraAún no hay calificaciones
- Martos Núñez, Eloy - La Retórica Amorosa de Los Diálogos de Santa TeresaDocumento13 páginasMartos Núñez, Eloy - La Retórica Amorosa de Los Diálogos de Santa TeresaRuben RomanAún no hay calificaciones
- AAVV - Aspectos Médicos y Quirúrgicos Del AbortoDocumento24 páginasAAVV - Aspectos Médicos y Quirúrgicos Del AbortoRuben RomanAún no hay calificaciones
- Falero Folgoso, Alfonso J - Derrida en JapónDocumento8 páginasFalero Folgoso, Alfonso J - Derrida en JapónRuben RomanAún no hay calificaciones
- Dörflinger, Bernd - Los Deberes Del Amor en La Doctrina Kantiana de La Virtud. Su Ubicación en El Límite Entre Razón y SentimientoDocumento17 páginasDörflinger, Bernd - Los Deberes Del Amor en La Doctrina Kantiana de La Virtud. Su Ubicación en El Límite Entre Razón y SentimientoRuben RomanAún no hay calificaciones
- Fernández Bellés-Burgos Díaz - Erotismo y Muerte. Del Eros y El Tánatos Freudiano Al Erotismo en BatailleDocumento28 páginasFernández Bellés-Burgos Díaz - Erotismo y Muerte. Del Eros y El Tánatos Freudiano Al Erotismo en BatailleRuben RomanAún no hay calificaciones
- Espinoza Lolas, Ricardo - Derrida en Torno A La DifféranceDocumento16 páginasEspinoza Lolas, Ricardo - Derrida en Torno A La DifféranceRuben RomanAún no hay calificaciones
- Lariguet, Guillermo - ¿Cómo Es Posible Justificar Moralmente El AbortoDocumento10 páginasLariguet, Guillermo - ¿Cómo Es Posible Justificar Moralmente El AbortoRuben RomanAún no hay calificaciones
- Lacadena Calero, Juan Ramón - La Naturaleza Genética Del HombreDocumento21 páginasLacadena Calero, Juan Ramón - La Naturaleza Genética Del HombreRuben RomanAún no hay calificaciones
- AAVV - El Secreto de Vera Drake y Las Normas de La Casa de La SidraDocumento9 páginasAAVV - El Secreto de Vera Drake y Las Normas de La Casa de La SidraRuben RomanAún no hay calificaciones
- Unamuno, Miguel de - El AbortoDocumento1 páginaUnamuno, Miguel de - El AbortoRuben RomanAún no hay calificaciones
- Sucksdorf, Cristián - Sade y Las Desventuras de La MoralDocumento6 páginasSucksdorf, Cristián - Sade y Las Desventuras de La MoralRuben RomanAún no hay calificaciones
- Morilla Serrada, Elena - La Voz Del Amado Que Llama... Tras Los Pasos Del Amor en La Prosa de María ZambranoDocumento23 páginasMorilla Serrada, Elena - La Voz Del Amado Que Llama... Tras Los Pasos Del Amor en La Prosa de María ZambranoRuben RomanAún no hay calificaciones
- Muerte SubitaDocumento13 páginasMuerte SubitaFini P. GarcíaAún no hay calificaciones
- Garrido Montt, Mario. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo IIIDocumento412 páginasGarrido Montt, Mario. Derecho Penal. Parte Especial. Tomo IIIRoberto Von Bennewitz BrengiAún no hay calificaciones
- El Origen de La Religion - Joseph MccabeDocumento48 páginasEl Origen de La Religion - Joseph MccabeMauricio LucioAún no hay calificaciones
- El Mejor Regalo Que Nos Ha Dado El PadreDocumento3 páginasEl Mejor Regalo Que Nos Ha Dado El PadreosrulzAún no hay calificaciones
- Mientras LlueveDocumento25 páginasMientras LlueveAngelo Hernandez60% (5)
- Areas de Alcance MutuoDocumento9 páginasAreas de Alcance MutuoEsteban Martinez100% (2)
- El Libro de Los Secretos - 112 Meditaciones Del Vigyan Bhairav Tantra - Vol 5Documento207 páginasEl Libro de Los Secretos - 112 Meditaciones Del Vigyan Bhairav Tantra - Vol 5EnriqueGuzmánSinarahuaAún no hay calificaciones
- Experiencia PSUDocumento30 páginasExperiencia PSULuna OlAún no hay calificaciones
- Entrega Absoluta - Andrew MurrayDocumento38 páginasEntrega Absoluta - Andrew MurrayRey David100% (7)
- Nde Miner Holden PDFDocumento22 páginasNde Miner Holden PDFGUstavo CiaAún no hay calificaciones
- Diferentes Visiones Teológicas Acerca Del InfiernoDocumento52 páginasDiferentes Visiones Teológicas Acerca Del InfiernoCarlos Arturo MogollonAún no hay calificaciones
- 42 - Esquizofrenia Y Control Mental en Donnie DarkoDocumento20 páginas42 - Esquizofrenia Y Control Mental en Donnie DarkoAlejandro ZamoranoAún no hay calificaciones
- Ejercicios Cuaresmales 2023: "El Misterio Pascual, Camino A La Paz"Documento15 páginasEjercicios Cuaresmales 2023: "El Misterio Pascual, Camino A La Paz"Parroquia Cristo Redentor del HombreAún no hay calificaciones
- Suicidio y Eutanasia Una Vida Que Elimina La Libertad Tampoco Es VidaDocumento12 páginasSuicidio y Eutanasia Una Vida Que Elimina La Libertad Tampoco Es VidaGERARDOAún no hay calificaciones
- TraducindoteDocumento1096 páginasTraducindoteamaury castroAún no hay calificaciones
- Varios Autores - Praxis Del Martirio Ayer y HoyDocumento96 páginasVarios Autores - Praxis Del Martirio Ayer y HoyunamillaAún no hay calificaciones
- Dictamen Pericial de Criminalística de CampoDocumento5 páginasDictamen Pericial de Criminalística de Campoleidy vazquezAún no hay calificaciones
- Articulo de EscatologiaDocumento3 páginasArticulo de EscatologiaErich Garcia CotiAún no hay calificaciones
- Hora Santa Por Los DifuntosDocumento6 páginasHora Santa Por Los DifuntosPaco SotoAún no hay calificaciones
- Emociones de La GuerraDocumento276 páginasEmociones de La GuerranicolasAún no hay calificaciones
- Actividadlit 9Documento2 páginasActividadlit 9domaldoAún no hay calificaciones
- A Vida Entre La Muerte y El Nuevo NacimientoDocumento25 páginasA Vida Entre La Muerte y El Nuevo NacimientoJosuePurcaro100% (1)
- Analisis de Ojos de Perro AzulDocumento11 páginasAnalisis de Ojos de Perro AzulLuisangel99950% (2)
- Atención de Enfermería en El Niño de Etapa TerminalDocumento5 páginasAtención de Enfermería en El Niño de Etapa Terminalrosamcoronadoo33% (3)
- El Dia Que Todo Cambió 09-11-2013Documento6 páginasEl Dia Que Todo Cambió 09-11-2013MANUEL HIGUERAAún no hay calificaciones
- (Traducido) La Bomba DemográficaDocumento446 páginas(Traducido) La Bomba DemográficaHector Alejandro Salas GuzmanAún no hay calificaciones
- 01la Economía de DiosDocumento127 páginas01la Economía de DiosRicardo A. Quiroz Gutiérrez100% (2)
- 10 Pasos de Discipulado1.0 OficialDocumento101 páginas10 Pasos de Discipulado1.0 OficialSilva Guardapuclla ErintsAún no hay calificaciones
- El Poder de Mis Palabras Manual Del AlumnoDocumento50 páginasEl Poder de Mis Palabras Manual Del AlumnoRicardo PeredoAún no hay calificaciones
- La Tanatología Forense TrabajoDocumento4 páginasLa Tanatología Forense TrabajoRaymond OttleyAún no hay calificaciones