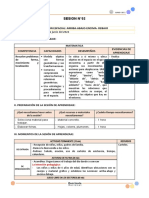Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuida Educacion y Desarrollo PDF
Cuida Educacion y Desarrollo PDF
Cargado por
nayoka76Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuida Educacion y Desarrollo PDF
Cuida Educacion y Desarrollo PDF
Cargado por
nayoka76Copyright:
Formatos disponibles
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/316101218
Prosopografía del estudiante del Posgrado en Educación Virtual.
Article · January 2013
CITATION READS
1 149
3 authors:
Octavio Reyes López Jorge Alfredo Blanco Sánchez
Centro Internacional de Investigación, Formación, Capacitación y Asesoría Tecnol… Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
49 PUBLICATIONS 16 CITATIONS 5 PUBLICATIONS 6 CITATIONS
SEE PROFILE SEE PROFILE
Maria Guadalupe Veytia
Autonomous University of Hidalgo
94 PUBLICATIONS 37 CITATIONS
SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Competitividad Agrícola Sustentable View project
Competencias investigativas a través de procesos de mediación tecnológica en México, España y Puerto Rico. View project
All content following this page was uploaded by Maria Guadalupe Veytia on 14 April 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Rector General
Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo
Lic. Alfredo Peña Ramos
Secretario General
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD U n i v e r s i d a d d e G u a d a l a j a r a
Número 24 / Enero-marzo de 2013. ISSN: 1665-3572
Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez
Rector
DIRECTORIO
Dr. Salvador Chávez Ramírez
Secretario Académico Director y editor general:
Mtro. Álvaro Cruz González Baudelio Lara García
Secretario Administrativo
Mesa de redacción:
Comité científico editorial: Fabiola de Santos Ávila
Raúl Romero Esquivel
MÉXICO
Jorge Martínez Casillas
Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Mtra. Irma Susana Pérez García (CUCS-UdeG)
Dra. Maritza Alvarado Nando (CUCS-UdeG)
Asesor editorial:
Universidad Virtual Juan Pablo Fajardo Gallardo
Mtra. Ana Rosa Castellanos Castellanos (Universidad
Virtual)
Mtro. Manuel Moreno Castañeda (Universidad Virtual) La Revista de Educación y Desarrollo es una publicación trimestral.
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Publica artículos científicos que constituyan informes de in-
Humanidades vestigación, revisiones críticas, ensayos teóricos y reseñas bi-
Dr. Ricardo Romo Torres (CUCSH) bliográficas referidos a cualquier ámbito de la educación para
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y la salud, la psicología educativa y, en general, las ciencias de
la educación. Todos los trabajos enviados deberán ser origi-
Diseño
nales, inéditos y no estar simultáneamente sometidos a un
Dr. Luis Vicente de Aguinaga Zuno (CUAAD) proceso de dictaminación por parte de otra revista.
Dra. Sara Catalina Hernández (CIPS. Centro de Los artículos son sometidos a arbitraje ciego por medio de re-
Investigaciones Pedagógicas y Sociales SE Jalisco) visión por pares (peer review) por un mínimo de tres evaluado-
res externos e independientes. Se autoriza la reproducción del
Mtra. Anita Nielsen Dhont (ITESO)
contenido siempre que se cite la fuente. Los derechos de pro-
Dra. Alma Vallejo Casarín (Universidad Veracruzana) piedad de la información contenida en los artículos, su elabo-
Dra. Graciela Cordero Arroyo (Universidad Autónoma de ración, así como las opiniones vertidas son responsabilidad
Baja California) exclusiva de sus autores. La revista no se hace responsable
del manejo doloso de información por parte de los autores.
ESPAÑA La Revista de Educación y Desarrollo está incluida en los siguientes
Dra. Teresa Gutiérrez Rosado (Universidad Autónoma de índices y bases de datos: LATINDEX, PERIODICA, CLASE, IRE-
Barcelona) SIE, Google Académico, en el Ulrich’s International Periodical
Dr. Enric Roca Casas (Universidad Autónoma de Barcelona) Directory (Directorio Internacional de Publicaciones Periódicas
Dr. Jaume Sureda Negre (Universitat de les Illes Balears) y Seriadas Ulrich) y en IMBIOMED (http://www.imbiomed.com).
Dr. Rafael Jesús Martínez Cervantes (Universidad de
Reserva de derecho al uso exclusivo del título: 04-2002-
Sevilla)
062713040000-01. ISSN: 1665-3572.
Dra. María Xesús Froján Parga (Universidad Autónoma de
Madrid) Este número se publica con el apoyo del Centro Universitario
Dra. África Borges del Rosal (Universidad de La de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Sie-
Laguna, Campus Guajara) rra Nevada 950, puerta 16, edificio “I”, primer nivel. Guadalaja-
ra, Jalisco, México. Código postal 44340. Tel./Fax (01) (33)
COSTA RICA 10.58.52.00, ext. 33857. http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu-
Mtra. Irma Arguedas Negrini (INIE-Universidad de Costa _desarrollo/ E-mail: baulara@yahoo.com, con copia a: baula-
Rica) ra@redudg.mx, revistared@yahoo.com.mx
Diseño y diagramación: Cuauhtémoc Vite, ViteArte.
ARGENTINA Tiraje: 1,000 ejemplares.
Mg. Ariana De Vincenzi (Universidad Abierta Interamericana) Fecha de impresión: Diciembre de 2012.
Contenido / Summary
Presentación 3
Artículos originales:
Burnout en personal de estancias infantiles y su relación con las habilidades y co- 5
nocimientos requeridos para el puesto
[Burnout in Child Care Staff and its Relation with Skills and Knowledge Required for
the Job]
Erika Pérez-Adame, Mónica Fulgencio-Juárez y Adriana Patricia González-Zepeda
Prosopografía del estudiante de Posgrado en la Educación Virtual 13
[Prosopography of the Postdegree Student in the Virtual Education]
Jorge Alfredo Blanco-Sánchez, Octavio Reyes-López y María Guadalupe Veytia-Bucheli
El deseo de saber en la infancia 23
[The Desire to Know in Childhood]
Benigna Tenorio-Cansino y Martín Jacobo-Jacobo
Calidad de Vida: percepciones y representaciones en personas mayores del Es- 29
tado de Michoacán, México
[Quality of Life: Perceptions and Representations in Older People of the State of Michoa-
can, Mexico]
Adriana Marcela Meza-Calleja, María Isabel Magallán-Torres, Júpiter Ramos-Esquivel,
Fernando Luna-Hernández, Ulises Hermilo Ávila-Sotomayor, Ignacio Avelino Rubio y
Ma. Guadalupe Martínez-González
Intervención educativa para prevenir enfermedades crónico-degenerativas en 37
mujeres con pareja migrante el Lampotal, Zacatecas
[Educational Intervention to Prevent Chronic-Degenerative Diseases in Women with Mi-
grant Couple, El Lampotal, Zacatecas]
Luis Alberto Murillo-Haro, Dellanira Ruiz de Chávez-Ramírez, Cristina Almeida-Pera-
les y Pascual Gerardo García-Zamora
Operaciones concretas implicadas en la solución de la prueba ENLACE del 6º de 45
primaria
[Concrete Operations Involved in Solving the Test ENLACE 2009 in 6th grade]
María Guadalupe Beltrán-Medina
Analfabetismo funcional y alfabetización académica: dos conceptos relacionados 55
con la educación formal
[Functional Illiteracy and Academic Literacy: Two Related Concepts to Formal Educa-
tion]
Gilberto Fregoso-Peralta y Luz Eugenia Aguilar-González
Enseñanza de la física y desarrollo del pensamiento crítico: un estudio cualitativo 67
[Physics Teaching and Critical Thinking Development: A Qualitative Investigation]
Andrés García-Sandoval, Antonio Lara-Barragán Gómez y Guillermo Cerpa-Cortés
Normas para la recepción de colaboraciones en la Revista de Educación y Desarrollo 77
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 2
Presentación
E n este número Pérez-Adame y cols. presentan un estudio de la relación en-
tre las competencias y habilidades requeridas para el cuidado de los infantes y
los niveles de bournout experimentados en trabajadoras de estancias infantiles
de la ciudad de Morelia, Michoacán.
Blanco, Reyes y Veytia ensayan un interesante ejercicio sobre lo que deno-
minan “prosopografía del estudiante de posgrado en la educación virtual”, es-
to es, un retrato ideal sobre las características deseables de este tipo de
alumnos que eventualmente podrían ayudarles a desempeñarse mejor en sus
estudios.
Tenorio y Jacobo analizan las determinantes de las dificultades para el
aprendizaje desde el punto de vista psicodinámico; describen, por tanto, las vi-
cisitudes del deseo de saber en la infancia y cómo factores como la represión,
la inhibición o la angustia, ligadas al aprendizaje, se convierten en obstáculos
subjetivos para acceder al conocimiento.
Meza y cols. se abocan en el estudio que presentan en describir cómo per-
ciben adultos mayores de Michoacán su calidad de vida en relación a factores
como la familia, la salud, los cambios físicos, el nivel económico y sus redes de
apoyo social.
Murillo y cols. presentan los resultados de un estudio sobre los conocimien-
tos y prácticas de prevención de enfermedades crónico-degenerativas en muje-
res con pareja migrante en una localidad de Zacatecas.
Beltrán Medina analiza las preguntas de la prueba Enlace a la luz de las ope-
raciones concretas implicadas en la solución de la prueba. En este artículo se
da cuenta de los hallazgos correspondientes al estudio de los reactivos de la
asignatura de español.
Fregoso y Aguilar revisan algunos de los significados atribuidos al analfabe-
tismo funcional y la manera como se aborda este tema en la investigación ac-
tual; los autores proponen un concepto psicolingüístico centrado en los aspec-
tos disciplinares y curriculares de la educación formal, para tipificarlo como
una falencia verbal comprensiva y productiva lo mismo oral que escrita.
García y colaboradores proponen una estrategia didáctica para el desarrollo
del pensamiento crítico. Tal estrategia surge de tres fuentes: dos fuentes teóri-
cas, una basada en las sugerencias de Arnold Arons, otra que toma al construc-
tivismo como paradigma educativo, y la tercera empírica fundamentada en la
propia experiencia de los autores. Se toma al constructivismo como un elemen-
to esencial para el desarrollo de la didáctica. Los autores describen el pensa-
miento crítico de acuerdo con características conductuales y habilidades rela-
cionadas con tales características, así como la estrategia didáctica utilizada y la
evaluación de su aplicación en cuatro grupos de estudiantes de primer ingreso
a carreras de ciencias e ingenierías.
3 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
PRESENTACIÓN
La portada del presente número está ilustrada con una fotografía de la artis-
ta Karian Amaya (Chihuahua, 1986). Se trata de una de las fotos del díptico Rot-
ting Flesh (2012) (100 cm x 60 cm, Piezografía sobre papel fotobase).
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 4
Burnout en personal de estancias infantiles y su
relación con las habilidades y conocimientos
requeridos para el puesto
ERIKA PÉREZ-ADAME,1 MÓNICA FULGENCIO-JUÁREZ,2
ADRIANA PATRICIA GONZÁLEZ-ZEPEDA3
Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la relación entre las competencias y habilidades requeridas
para el cuidado de infantes, con los niveles de burnout experimentados por trabajadoras de estancias infantiles.
Para ello, se aplicó tanto el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT)
de Gil-Monte (2011), como el Cuestionario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores
(CUIDA) de Bermejo et al. (2008), a 58 empleadas de una cadena particular de guarderías de la ciudad de Morelia.
Los resultados mostraron que sólo un 1.7% de las participantes presentaron el síndrome. De acuerdo con análi-
sis de correlación con r de Pearson, fueron justamente estas participantes quienes obtuvieron las puntuaciones
más bajas en las habilidades para establecer vínculos afectivos o apego. Por el contrario, quienes no mostraron
el síndrome obtuvieron las puntaciones más altas en dicha habilidad.
Descriptores: Síndrome de burnout, Estancias infantiles, Habilidades para el cuidado de infantes, Vínculos
afectivos.
Burnout in Child Care Staff and its Relation
with Skills and Knowledge Required for the Job
Abstract
This work aimed to study the relationship between the abilities and skills needed in childcare using Burnout’s
levels experienced by childcare workers. The Questionnaire for the Evaluation of the Syndrome of Burning for the
Work (CESQT) of Gil-Monte (2011) was applied as well as the Questionnaire for the Evaluation of Adopters, Kee-
pers, Tutors and Mediators (CUIDA) of Bermejo et al. (2008), to 58 employees of a particular daycare franchise of
the city of Morelia, Mexico. The results showed that only 1.7% of the participants had the syndrome. According to
the analysis of Pearson’s r correlation, there were exactly these participants who obtained the lowest scores in the
skills to establish affective links or becoming attached. On the contrary those who did not show the syndrome ob-
tained the highest scores in the above mentioned skills.
Key Words: Burnout, Kinder Gardens, Skills for Childcare, Emotional Ties.
[ Artículo recibido el 24/08/2012
Artículo aceptado el 10/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. psiquerika@live.com.mx
2 Profesora Investigadora de la Facultad de Psicología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. monica-
fulgencio@hotmail.com
3 Profesora Investigadora de la Facultad de Psicología. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. adriapa-
19@hotmail.com
5 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
Pérez-Adame, Fulgencio-Juárez, González-Zepeda
ARTÍCULOS
Introducción mientos de incompetencia, ineficacia, carencia de
logros y productividad en el trabajo, propiciando
E n las últimas décadas se han suscitado impor-
tantes cambios tanto sociales como demográficos,
que el trabajador llegue a tener una consideración
negativa tanto de sí mismo, como de los demás.
Es nombrada por otros autores como baja ilusión
económicos y sobre todo tecnológicos, que han pro- por el trabajo (Unda, Sandoval y Gil-Monte, 2008).
piciado transformaciones dentro del ámbito laboral.
Una consecuencia de estos cambios, es la aparición Al respecto, Gil-Monte (2008) menciona que en
de nuevos riesgos laborales de carácter psicosocial ocasiones, tales síntomas se acompañan de senti-
en los empleados que desarrollan sus actividades en mientos de culpa. Éstos aparecen como remordimien-
el sector de servicios (Gil-Monte, 2008). to de conciencia por no cumplir adecuadamente los
Según lo señalado por Salanova y Llorens (2008), mandatos del rol, por no poder dar más de sí mismo
el más común de esta clase de riesgos es el desarro- y por utilizar estrategias de afrontamiento que conlle-
llo del denominado síndrome de Burnout, también van un trato negativo e impersonal con los clientes o
llamado “desgaste ocupacional”, “desgaste profesio- usuarios.
nal” o “síndrome de quemarse por el trabajo” (SQT, Debido a algunos problemas psicométricos y de-
por sus siglas en español). Éste se presenta cuando: bilidades del MBI, especialmente fuera del entorno
a) las estrategias de afrontamiento fallan; b) hay un anglosajón, algunos estudiosos del tema han elabo-
desequilibrio entre las exigencias del trabajo y la ca- rado nuevos instrumentos que cumplan con crite-
pacidad del individuo para satisfacer dichas exigen- rios psicométricos de validez y confiabilidad. Tal es
cias (sobrecarga laboral); o, c) el trabajador se ve ex- el caso de Gil-Monte (2008), quien elaboró el Cues-
puesto de manera prolongada a eventos estresantes tionario para la Evaluación del Síndrome de Que-
(Maslach, 2009; Gil-Monte, 2008). marse por el Trabajo (CESQT, por sus siglas en in-
Gil-Monte (2008) define este síndrome como una glés), mismo que en la actualidad está teniendo un
respuesta al estrés laboral crónico de carácter inter- gran auge y aceptación por parte de los profesiona-
personal y emocional, que emerge en profesionales les, además ha sido utilizado ya en varias muestras
de las organizaciones de servicio que trabajan en de diversos países como: Brasil (Gil-Monte, Carlotto
contacto con clientes o usuarios de las mismas. y Câmara, 2010), Portugal (Figueiredo-Ferraz, Gil-
Dos pioneras en la investigación formal de este Monte y Grua-Alberola, 2009), Chile (Olivares y Gil-
síndrome son Maslach y Jackson (1981), quienes ade- Monte, 2007), España (Gil-Monte et al., 2005) y Méxi-
más de haber sido las creadoras del instrumento más co (Gil-Monte et al., 2009), ofreciendo resultados de
utilizado para su estudio en diversas poblaciones fiabilidad y validez para la evaluación y diagnóstico
(Maslach Burnout Inventory, más conocido como MBI del síndrome.
por sus siglas en inglés), distinguieron tres dimensio- Hay un consenso entre investigadores del tema en
nes o síntomas de éste: que el burnout es causado por una vasta variedad de
a) Agotamiento emocional. Se refiere a sentimientos factores desencadenantes y facilitadores o ambos
de estar sobre exigido, vacío de recursos emocio- que pueden agruparse en tres categorías:
nales y físicos, provocando que los trabajadores a) Laborales. Dentro de esta categoría se incluyen la
se sientan debilitados y agotados, carentes de sobrecarga de trabajo, ambigüedad y conflicto del
energía para enfrentar otro día más de trabajo. Es- rol, clima laboral, falta de herramientas para rea-
ta dimensión es nombrada por otros autores co- lizar las tareas encomendadas, cambios tecnoló-
mo desgaste psíquico (Gil-Monte, Carretero, Rol- gicos, tipo de líder, falta de recompensas y reco-
dán y Núñez-Román; 2005; Gil-Monte, Unda y nocimiento, conflictos de valor, así como la ine-
Sandoval, 2009). quidad e injusticia, entre otros. Cabe señalar que
b) Despersonalización. Se refiere a una respuesta ne- todos los factores incluidos en esta categoría son
gativa, insensible o excesivamente apática, des- catalogados como desencadenantes (Bosqued,
humanizada y cínica hacia la gente y el trabajo 2008; Maslach, 2009).
mismo. Esta dimensión es nombrada por otros b) De personalidad. En esta categoría se incluyen
autores como indolencia (Marucco, Gil-Monte y ciertas peculiaridades de algunas personas que
Flamenco, 2008). pueden fungir como facilitadores, entre las que
c) Baja realización personal. Se refiere a los senti- sobresalen el ser muy idealistas y altruistas, tener
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 6
Burnout en personal de estancias infantiles y su relación con…
ARTÍCULOS
expectativas elevadas respecto del trabajo, ser mujeres son el sexo más vulnerable para agotarse
muy autoexigente, autocrítico, perfeccionista y emocionalmente por su doble responsabilidad (tra-
con necesidad de control (Bosqued, 2008), entre bajo-familia), así como las más proclives a desarro-
otros. Asimismo, tener baja autoestima, poca ca- llar el síndrome. Pese a estos riesgos, dada la dinámi-
pacidad para resolver problemas, poco equilibrio ca social actual es evidente la creciente inserción de
emocional, empatía e independencia, ser poco la mujer en el mundo laboral y, por tanto, la necesi-
sociables, flexibles, asertivos y con baja tolerancia dad de la existencia de estancias infantiles que pro-
a la frustración (Bermejo et al., 2008), también se vean a los pequeños los cuidados físico-básicos (ali-
constituyen como factores que pueden facilitar el mentación y aseo) que requieren para su óptimo de-
desarrollo del síndrome. sarrollo, mientras sus madres laboran. Para que una
c) Demográficos. En esta categoría se incluyen facto- estancia cumpla con esta finalidad, resulta necesario
res como edad, sexo, estado civil, existencia o no que cuente con personal calificado para proporcionar
de hijos, antigüedad profesional y en el puesto bienestar, atención y vigilancia adecuada a los infan-
(Aranda, 2006), entre otros. tes, lo que implica un alto grado de responsabilidad
y, por ende, una situación altamente vulnerable para
Cabe mencionar que no todos los factores tienen el desarrollo del burnout. Partiendo del supuesto de
el mismo peso en la génesis del síndrome ya que, que para realizar eficientemente estas tareas, es ne-
aunque se cuente con ciertas peculiaridades de per- cesario contar con ciertas habilidades inherentes al
sonalidad, si las condiciones laborales son óptimas, puesto del cuidador infantil (tales como altruismo,
será poco probable que se desarrolle el síndrome empatía y tolerancia a la frustración, entre otras), en
(Bosqued, 2008). el presente trabajo se planteó como objetivo, analizar
Las consecuencias de éste síndrome se ven refle- la relación entre las competencias y habilidades re-
jadas de manera negativa principalmente en las orga- queridas en el puesto, con el nivel de burnout expe-
nizaciones y en las personas que lo padecen (Uribe, rimentado por personal de estancias infantiles.
García, Pichardo y Retiz, 2008), y, según lo reseñado
por Buendía y Ramos (2001, citados en Uribe et al., Método
2008), son justamente las consecuencias del síndro-
me las que obligan a los empleados a tener una vida Participantes
profesional y laboral presidida por la frustración y la Se contó con la participación voluntaria de 58 em-
insatisfacción. pleadas de tres estancias infantiles privadas de la
Se ha realizado una considerable cantidad de in- ciudad de Morelia, Michoacán, México, cuyas edades
vestigaciones con respecto al síndrome en personal oscilaron entre los 19 y 38 años. Dos de ellas tenían
de diversos contextos. De este modo existen estudios la formación de educadoras y otras dos de puericul-
efectuados con: maestros (Pando, Castañeda, Gómez, tistas. Otras 50 participantes se desempeñaban como
Águila, Ocampo de Águila y Navarrete, 2006; Galván, asistentes educativas en tanto que las 2 restantes co-
Aldrete, Preciado y Medina, 2010); enfermeras(os) mo jefas de sala.
(Tuesca-Molina, Iguarán, Suárez, Vargas y Vergara,
2006; Gil-Monte, García-Juesas y Caro, 2008); médi- Instrumentos
cos (Corredor y Monroy, 2009; Castañeda y García de Se utilizaron tres instrumentos, el primero de
Alba, 2010); fisioterapeutas (Serrano, Garcés e Hidal- ellos fue una encuesta de variables sociodemográfi-
go, 2008); empleados de sucursales bancarias (Peña y cas y laborales destinada a obtener información res-
Valerio, 2007); trabajadoras en la costura industrial pecto a edad, estado civil, número de hijos, nivel aca-
(Preciado, Pando y Vázquez, 2004); empleados de démico, antigüedad tanto profesional como en la or-
centros de atención a personas con discapacidad ganización, tipo de puesto y contrato, si tenía perso-
(Gil-Monte et al., 2005); amas de casa (González, Lan- nal a su cargo, las funciones realizadas y el turno en
dero y Moral de la Rubia, 2009); y cuidadores de an- que laboraba.
cianos (Menezes de Lucena, Fernández, Hernández, Para medir el nivel del síndrome se utilizó una
Ramos y Contador, 2006). versión adaptada para personal de estancias infanti-
De acuerdo con lo encontrado en varios estudios les del Cuestionario para la Evaluación del Síndrome
(Peña y Valerio, 2007; Maslach, 2009; Ávila, Gómez y de Quemarse por el Trabajo (CESQT) de Gil-Monte
Montiel, 2010; Castañeda y García de Alba, 2010), las (2011), conformado por 20 reactivos que evaluaron
7 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Pérez-Adame, Fulgencio-Juárez, González-Zepeda
ARTÍCULOS
cuatro dimensiones independientes: ilusión por el a la aplicación grupal de los mismos, en cada es-
trabajo (5 ítems), desgaste psíquico (4 ítems), indo- tancia. De este modo, se acudió a una única sesión
lencia (6 ítems) y culpa (5 ítems). Todos los ítems de en cada estancia en compañía de cada directora,
este instrumento se evalúan mediante una escala ti- quien convoco a su personal a una reunión para so-
po Likert de cinco grados que van de 0 = “nunca”, a licitar su apoyo para responder los dos instrumen-
4 = “muy frecuentemente” (todos los días). tos. Dada tal indicación se repartieron entre el per-
Cabe aclarar que para establecer el diagnóstico sonal los cuestionarios y un lápiz para responder-
del síndrome de burnout, se requiere que no sólo se los, haciendo hincapié en el anonimato de la infor-
obtengan altas puntuaciones en las dimensiones de mación proporcionada. La aplicación en cada es-
desgaste psíquico e indolencia, sino que, también se tancia duró entre 50 y 90 minutos, dependiendo de
obtengan bajas puntuaciones en la dimensión de ilu- la rapidez de las trabajadoras para leer y contestar
sión por el trabajo. Se considera un caso grave cuan- los instrumentos.
do se presentan bajas puntuaciones en ilusión por el
trabajo y altas puntuaciones en desgaste psíquico e Resultados
indolencia; y será muy grave si aunado a esto, la per-
sona presenta altos sentimientos de culpa. En la Figura 1 se muestra el porcentaje de partici-
Finalmente, para la identificación de las compe- pantes que se ubicaron en cada uno de los niveles
tencias de atención y cuidado, se empleó el Cuestio- dentro de las cuatro dimensiones que conforman el
nario para la Evaluación de Adoptantes, Cuidado- síndrome de burnout. En términos generales, se pue-
res, Tutores y Mediadores (CUIDA) de Bermejo et al. de apreciar que respecto a la dimensión ilusión por el
(2008), que está conformado por 189 reactivos que trabajo (It), más de la mitad de las participantes se
evalúan mediante una escala tipo Likert, la capaci- encontraron entre los niveles de “alto” y “muy alto”
dad de atención y cuidado de las personas hacia un (el 67.2% y el 17.2%, respectivamente), siendo así una
menor. Mide catorce variables: altruismo (Al), aper- minoría la que se ubicó entre “medio” y “bajo” (sólo
tura (Ap), asertividad (As), autoestima (At), capaci- el 8.6% y el 6.9%, respectivamente).
dad de resolver problemas (Rp), empatía (Em),
equilibrio emocional (Ee), flexibilidad (Fl), indepen-
dencia (In), reflexividad (Rf), sociabilidad (Sc), tole-
rancia a la frustración (Tf), capacidad de establecer
vínculos afectivos (Ag) y capacidad de resolución
del duelo (Dl). Tales variables están asociadas con
tres diferentes tipos de cuidado según se especifica
en la Tabla 1.
Procedimiento
Se pidió permiso directamente a las directoras Figura 1. Muestra el porcentaje de participantes
de las tres guarderías para la aplicación de los ins- que se ubica en cada nivel dentro de las cuatro
trumentos, explicándoles el objetivo del estudio. dimensiones del CESQT
Una vez obtenida su respuesta positiva se procedió Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1. Habilidades vinculadas con cada subtipo de cuidado
Cuidado responsable Cuidado afectivo Sensibilidad hacia los demás
Capacidad para resolver Asertividad Apertura
problemas
Equilibrio emocional Autoestima Altruismo
Flexibilidad Empatía Capacidad de resolver problemas
Independencia Equilibrio emocional Empatía
Reflexividad Sociabilidad Flexibilidad
Tolerancia a la frustración Capacidad de establecer vínculos afectivos Sociabilidad
Capacidad de resolución del duelo Capacidad de establecer vínculos afectivos
Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 8
Burnout en personal de estancias infantiles y su relación con…
ARTÍCULOS
Con respecto a desgaste psíquico (Dp), más de la una de las participantes presentó síndrome de bur-
mitad de las participantes evidenciaron estar en nive- nout y puntuó muy alto en la dimensión de culpa.
les de “bajo” a “muy bajo” (el 65.5% y el 13.8%, respec- De acuerdo con los resultados obtenidos median-
tivamente). El resto de las participantes mostraron te el análisis de la correlación de Pearson, el grado de
niveles oscilantes entre “medio” y “alto” (el 17.2% y el dominio en 11 de las 14 habilidades evaluadas por el
3.4%, respectivamente). Datos similares pudieron CUIDA (ver Tabla 2), se correlacionaron negativamen-
apreciarse respecto a la dimensión de indolencia te con, por lo menos, una de las cuatro dimensiones
(Ind), pues más de la mitad de las participantes obtu- de burnout, indicando que a mayor dominio de las
vieron niveles de “bajo” a “muy bajo” (el 69% y 17.2%, habilidades de cuidado infantil, hay menor probabili-
respectivamente), el resto de las participantes se lo- dad de desarrollar el síndrome de burnout.
calizaron en niveles “medios” (10.3%). Cabe resaltar que la capacidad de establecer vín-
Con lo que respecta a la dimensión de culpa (Cul), culos afectivos, es la habilidad que más correlacionó
se apreció una tendencia opuesta a lo observado en con la probabilidad de minimizar las posibilidades de
ilusión por el trabajo, pues mientras que en dicha di- presentar el síndrome, pues correlacionó negativa-
mensión ninguna participante registro niveles “muy mente con ilusión por el trabajo (r = -.346; p. = .008);
bajos”, estos niveles fueron los característicos en ca- con desgaste psíquico (r = -.410; p. = .001); indolen-
si todas las participantes (el 86.2%), y sólo una mino- cia (r = -.345; p. = .008); y culpa (r = -.378; p. = .003).
ría puntuó en niveles de “medio” a “muy alto” en di- Por otra parte, las capacidades que tuvieron menos
cha dimensión (sólo el 1.7% para cada nivel). correlaciones con el síndrome fueron asertividad, re-
Considerando los criterios diagnósticos para el flexividad y capacidad de resolución del duelo, pues
síndrome (es decir, puntuar bajo en la dimensión ilu- son las que sólo presentaron correlación con una de
sión por el trabajo y alto en desgaste psíquico e indo- las áreas del síndrome.
lencia), se encontró que sólo un 1.7% de las partici- En la Figura 2 se muestra el porcentaje de partici-
pantes lo presentaron, encontrándose entre este por- pantes que mostró su dominio en diferentes niveles
centaje un caso considerado como muy grave, pues de las habilidades evaluadas por el CUIDA (en dicho
Tabla 2. Correlaciones r de Pearson obtenidas de los factores del CUIDA y el CESQT
Ilusión por Desgaste Indolencia Culpa
el trabajo (It) psíquico (Dp) (Ind) (Cul)
Altruismo (Al) -.446** -.374**
.000 .004
Apertura (Ap) -.487** -.523** -.350**
.000 .000 .007
Asertividad (As) -.365**
.005
Capacidad para resolver problemas (Rp) -.423** -.584** -.374**
.001 .000 .004
Empatía (Em) -.448** -.426** -.400**
.000 .001 .002
Equilibrio emocional (Ee) -.434** -.467** -.347**
.001 .000 .008
Reflexividad (Rf) -.439**
.001
Sociabilidad (Sc) -.478** -.446** -.420**
.000 .000 .001
Tolerancia a la frustración (Tf) -.349** -.391**
.007 .002
Capacidad de establecer vínculos afectivos (Ag) -.346** -.410** -.345** -.378**
.008 .001 .008 .003
Capacidad de resolución del duelo (Dl) -.361**
.005
Fuente: Elaboración propia.
9 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Pérez-Adame, Fulgencio-Juárez, González-Zepeda
ARTÍCULOS
con las cuatro dimensiones del burnout, pese a esto,
fue la habilidad en la que exactamente la mitad de las
participantes mostró dominarla en niveles “bajos” a
“muy bajos” (el 41.4% y el 8.6% respectivamente). De
la otra mitad de las participantes, solo el 10.3% evi-
denció dominarla en un nivel “alto” en tanto que el
resto de ellas (el 39.7%) sólo en un nivel “medio”.
Discusión
Figura 2. Muestra el porcentaje de participantes El estudio aquí presentado se planteó con la fina-
que mostró su dominio en diferentes niveles de lidad de analizar la relación entre el dominio o caren-
las habilidades evaluadas por el CUIDA cia de las competencias y habilidades requeridas en
el puesto, con el nivel de burnout experimentado por
gráfico sólo se consideraron las que estadísticamen- personal de estancias infantiles. Los resultados antes
te se correlacionaron significativamente con los nive- descritos sugieren que dominar ciertas competencias
les de burnout). En términos generales, se puede o habilidades requeridas para un adecuado cuidado
apreciar que la gran mayoría de las participantes infantil, en especial la de establecer vínculos afecti-
mostró tener un dominio de “medio” a “alto” de las vos, constituye un factor preventivo para el desarrollo
habilidades requeridas para el cuidado infantil. del síndrome de burnout en personas que se desem-
Por ejemplo, en el caso de las habilidades de peñan en estancias infantiles; y que, por el contrario,
asertividad (As), reflexividad (Rf) y capacidad de reso- carecer de éstas, constituye una condición de vulne-
lución del duelo (Dl) entre el 52.2% y el 58.6% de las rabilidad para el desarrollo del mismo. Estos resulta-
participantes mostraron tener un dominio “medio” de dos corroboran lo señalado por Maslach (2009), res-
ellas y entre el 15.5% y el 10.3% un dominio “alto”. pecto a que son los trabajadores con menos capaci-
Las habilidades de altruismo (Al) y tolerancia a la dad o habilidades para realizar las exigencias del
frustración (Tf), fueron dominadas en un nivel “me- puesto los más susceptibles a agotarse emocional-
dio” por el 56.9% de las participantes y en un nivel mente y, por tanto, a desarrollar el síndrome.
“alto” (12.1% y 5.2%, respectivamente) y “muy alto” Lo anterior permite dirigir la discusión en dos ver-
(1.7%) algunas de las participantes. tientes, una relacionada principalmente con los be-
En el caso particular de la habilidad de apertura neficios/perjuicios para las organizaciones de cuidar
(Ap), se pudo apreciar que fue dominada en un térmi- sus perfiles de puesto, y otra con la relevancia de la
no “medio” por el 48.3% de las participantes, en un habilidad para establecer vínculos afectivos para re-
término “alto” por el 22.4% y en un nivel “bajo” por ducir el riesgo de desarrollar el síndrome de burnout.
sólo el 5.2%. El 51.7% de las participantes mostró un Respecto a la primera vertiente, los hallazgos de
dominio “medio” de la capacidad para resolver pro- estudio parecen sugerir la imprescindible necesidad
blemas (Rp) y sólo un 12.1% en un nivel “alto”. En de toda organización, de contar con detallados perfi-
cambio la habilidad de empatía (Em) fue dominada a les de puesto para cada una de las áreas que se re-
un nivel “medio” por el 36.2% de las participantes, en quiera cubrir satisfactoriamente en función de su gi-
un nivel “alto” por el 24.1% y en un nivel “muy alto” ro. Al hacer esto, optimizarían su labor de selección
por el 1.7%. Mientras que el 69% de las participantes de personal, pues se tendrían elementos precisos pa-
mostró tener un dominio “medio” de su equilibrio ra reconocer las capacidades, habilidades y caracte-
emocional (Ee), el 17.2% y el 1.7% mostraron domi- rísticas de personalidad que tendría que identificar
narla en un nivel “alto” y “muy alto” respectivamente. en cada uno de los candidatos para elaborar en ella,
En el caso de la sociabilidad (Sc) el 41.4% mostró un en puestos específicos. De este modo al cuidar la co-
dominio “medio” de ella el 15.5% un nivel “alto” y só- rrespondencia entre el perfil del puesto y las capaci-
lo el 3.4% un dominio “muy alto”. dades, personalidad y habilidades dominadas por ca-
Como se mencionó anteriormente, la habilidad de da una de las personas contratadas, no sólo se mini-
cuidado infantil que más se correlacionó con el sín- mizarían los factores que pudieran favorecer el desa-
drome fue, la capacidad para establecer vínculos rrollo del burnout en el trabajador, sino que también
afectivos (Ag), pues fue la única que se correlacionó la empresa u organización reducirá con ello en gran
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 10
Burnout en personal de estancias infantiles y su relación con…
ARTÍCULOS
medida los inconvenientes que conlleva la solicitud niños a su cargo, situación que puede generar cierto
periódica de incapacidades debidas a problemas de estado de tensión.
salud vinculados con el estrés laboral crónico, como
las alteraciones gastrointestinales y taquicardia, en- Referencias
tre otros (Aranda, 2006; Bosqued, 2008). Entre los in-
convenientes más comunes a raíz de esto se encuen- ARANDA, C. (2006). “Diferencias por sexo, síndrome de bur-
nout y manifestaciones clínicas en los médicos familia-
tran: baja productividad y calidad del servicio, ausen- res de dos instituciones de salud”. Revista costarricense de
tismo laboral y abandono permanente del trabajo, salud pública, 15, 29, 1-7.
entre otras (Schwartzmann, 2004). ÁVILA. J.H., GÓMEZ. L.T. y MONTIEL. M.M. (2010). “Carac-
Ahora bien, dirigiendo la discusión hacia la se- terísticas demográficas y laborales asociadas al Síndro-
gunda vertiente cabe resaltar que contar con la habi- me de Burnout en profesionales de la salud”. Pensamien-
to psicológico, 8, 15, 39-51.
lidad de establecer vínculos afectivos, provee a la BERMEJO, F.A., ESTEVÉZ, I., GARCÍA, M.I., GARCÍA-RUBIO,
persona de mayores herramientas para desenvolver- E., LAPASTORA, M., LETAMENDÍA, P. PARRA, J.C. PO-
se habitualmente de manera más empática, segura, LO, A., SUEIRO, M.J. y VELÁZQUEZ de CASTRO, F.
optimista y tolerante, reflejándose principalmente en (2008). Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidado-
el establecimiento de relaciones interpersonales res, tutores y mediadores (CUIDA) (2ª ed.). Manual. Madrid.
TEA ediciones.
efectivas y satisfactorias (Bowlby, 1999). Al encarar BOSQUED, M. (2008). Quemados. Madrid: Paidós.
así la cotidianidad, la persona desarrolla una amplia BOWLBY, J. (1999). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y per-
diversidad de recursos protectores para cada una de dida (3ª ed.). Madrid: Morata.
las tres dimensiones del burnout. De manera especí- CASTAÑEDA, E. y GARCÍA DE ALBA, J.E. (2010). Prevalen-
cia del síndrome de agotamiento Profesional (Burnout)
fica: a) al tener bajos riesgos para desplegar senti-
en médicos familiares mexicanos: análisis de factores
mientos de incompetencia e ineficacia, se minimizan de riesgo. Revista Colombiana de Psiquiatría, 39, 1, 67-84.
las posibilidades de desarrollar baja realización per- CORREDOR, M.E. y MONROY, J.P. (2009). Descripción y
sonal; b) al ser menos vulnerable a sentir debilidad y comparación de patrones de conducta, estrés laboral y
carencia de recursos tanto emocionales como físicos, burnout en personal sanitario. Hacia la Promoción de la Sa-
lud, 14, 1, 109-123.
se merman los riegos para experimentar agotamien-
FIGUEIREDO-FERRAZ, H., GIL-MONTE. P.R. y GRUA-ALBE-
to emocional; y, c) al tener no sólo la facilidad para ROLA, E. (2009). Prevalencia del síndrome de quemar-
establecer relaciones interpersonales cálidas y/o res- se por el trabajo (Burnout) en una muestra de maestros
petuosas, sino también una identidad definida, se re- portugueses. Aletheia, 29, 6-15.
ducen las probabilidades de desarrollar actitudes cí- GALVÁN, M.G., ALDRETE, M. G., PRECIADO, L. y MEDINA, S.
(2010). Factores psicosociales y síndrome burnout en do-
nicas, deshumanizadas e insensibles hacia las perso-
centes de nivel preescolar de una zona escolar de Guada-
nas y el trabajo, minimizándose así los riesgos de for- lajara, México. Revista de Educación y Desarrollo, 14, 5-11.
jar una despersonalización. GIL-MONTE, P.R. (2008). “Evaluación Psicométrica del Sín-
No obstante lo descrito anteriormente y para fina- drome de Burnout: el cuestionario CESQT”. En J. Garri-
lizar, se considera pertinente sugerir la posibilidad de do (Ed.), ¡Maldito trabajo! Barcelona: Granica. 269-291).
GIL-MONTE, P. R. (2011). CESQT. Cuestionario para la Evalua-
explorar en futuros estudios si el contar con la capa-
ción del Síndrome de Quemarse por el Trabajo. Manual. Madrid:
cidad para establecer vínculos afectivos, laborando TEA Ediciones.
en un contexto en el que las condiciones de seguri- GIL-MONTE, P. R., CARLOTTO, M. S. y CÂMARA, S. G.
dad e higiene son limitadas, continúa siendo un fac- (2010). “Validação da versão brasileira do “Cuestionario
tor protector para el desarrollo del burnout. Esta su- para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el
Trabajo” em profesores”. Revista de Saúde Publica, 44, 1,
gerencia se plantea reconociendo que el estudio aquí
140-147.
presentado se realizó con trabajadoras de estancias GIL-MONTE, P.R., CARRETERO, N., ROLDAN, D. y NÚÑEZ-
infantiles del sector privado que, por ende, se desem- ROMÁN, E.M. (2005). Prevalencia del síndrome de que-
peñaban en instalaciones en buen estado, espacios marse por el trabajo (Burnout) en monitores de taller
amplios y seguros para desarrollar actividades re- para personas con discapacidad. Revista de psicología del
trabajo y de las organizaciones, 21, 1-2, 107-123.
creativas y con óptimas condiciones de limpieza. Es
GIL-MONTE, P.R., GARCÍA-JUESAS, J.A. y CARO, M. (2008).
así como se asume probable que al tener la capaci- Influencia de la sobrecarga laboral y la autoeficacia so-
dad para establecer vínculos afectivos, pero desen- bre el síndrome de quemarse por el trabajo (Burnout)
volviéndose en un contexto opuesto, puede volver a en profesionales de enfermería. Revista Interamericana de
la trabajadora extremadamente susceptible de los Psicología, 42, 1, 113-118.
GIL-MONTE, P.R., UNDA, S. y SANDOVAL, J.I. (2009). Validez
elementos de peligro a los que están expuestos los factorial del “Cuestionario para la Evaluación del Síndro-
11 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Pérez-Adame, Fulgencio-Juárez, González-Zepeda
ARTÍCULOS
me de Quemase por el Trabajo” (CESQT) en una mues- PEÑA, L. y VALERIO, R. (2007). Prevalencia del síndrome de
tra de maestros mexicanos. Salud Mental. 31, 205-214. quemarse por el trabajo (burnout), en empleados de
GONZALEZ, M.T., LANDERO, R. y MORAL DE LA RUBIA, J. sucursales de un banco dominicano. Ciencia y Sociedad,
(2009). Cuestionario de burnout para amas de casa (CU- 32, 4, 645-667.
BAC): evaluación de sus propiedades psicométricas y PRECIADO, M. L., PANDO, M. y VÁZQUEZ, J.M. (2004). Ago-
del modelo secuencial de burnout. Universitas Psychologi- tamiento emocional: escala burnout adaptada para mu-
ca, 8, 2, 533-543. jeres trabajadoras en la costura industrial. Investigación
MARUCCO, M.A., GIL-MONTE, P.R. y FLAMENCO, E. (2008). en Salud, 6, 2, 91-96.
Síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) en pe- SALANOVA, M. y LLORENS, S. (2008). Estado actual y retos
diatras de hospitales generales, estudio comparativo futuros en el estudio del burnout. Papeles del Psicólogo, 29,
de la prevalencia medida con el MBI-HSS y el CESQT. 1, 59-67.
Información psicológica, 92, 32-42. SCHWARTZMANN, L. (2004). Estrés laboral, síndrome de
MASLACH, C. (2009). Comprendiendo el burnout. Ciencia y desgaste (quemado), depresión: ¿estamos hablando de
Trabajo, 11, 32, 37-43. lo mismo?. Ciencia & Trabajo, 6, 14, 174-184.
MASLACH, C. y JACKSON, S.E. (1981). Maslach burnout inventory. SERRANO, M. F., GARCÉS, E.J. e HIDALGO, M.D. (2008).
Manual. Palo Alto, CA: consulting Psychologists Press. Burnout en fisioterapeutas españoles. Psicothema, 20, 3,
MENEZES DE LUCENA, V.A., FERNÁNDEZ, B., HERNÁN- 361-368.
DEZ, L., RAMOS, F. y CONTADOR, I. (2006). Resiliencia TUESCA-MOLINA, R., IGUARÁN, M., SUÁREZ, M., VARGAS,
y el modelo burnout-engagement en cuidadores forma- G. y VERGARA, D. (2006). Síndrome de desgaste profe-
les de ancianos. Psicothema, 18, 4, 791-796. sional en enfermeras/os del área metropolitana de Ba-
OLIVARES, V.E. y GIL-MONTE, P.R. (2007). Análisis de las rranquilla. Salud Uninorte, 22, 2, 84-91.
propiedades psicométricas del “Cuestionario para la UNDA, S., SANDOVAL, J.I. y GIL-MONTE, P.R. (2008). Preva-
Evaluación del síndrome de Quemarse por el Trabajo lencia del síndrome de quemarse por el trabajo (SQT)
(CESQT) en profesionales chilenos. Ansiedad y estrés, 13, (burnout) en maestros mexicanos. Información psicológica,
2-3, 229-240. 92 53-63.
PANDO, M., CASTAÑEDA, J., GÓMEZ, M.G., ÁGUILA, A., URIBE, J.F., GARCÍA, A., PICHARDO, C.N. y RETIZ, A.G.
OCAMPO DE ÁGUILA, L. y NAVARRETE, R.M. (2006). (2008). Perfil psicosomático y de desgaste ocupacional
Factores psicosociales y síndrome de burnout en do- en cajeros del sector bancario con escala EMEDO. Cien-
centes de la universidad del Valle de Atamajac, Guada- cia & Trabajo, 10, 30, 143-150.
lajara, México. Salud en Tabasco, 12, 3, 523-529.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 12
Prosopografía del estudiante de
Posgrado en la Educación Virtual
JORGE ALFREDO BLANCO-SÁNCHEZ,1 OCTAVIO REYES-LÓPEZ,2
MARÍA GUADALUPE VEYTIA-BUCHELI3
Resumen
Partimos del supuesto que los estudiantes de postgrado deben de desarrollar competencias muy específicas
durante su estancia en un programa de especialidad, maestría o doctorado como sello formativo del propio avan-
ce del proceso de aprendizaje y la adquisición de conocimientos especializados. Sin embargo en la actualidad
existen otros factores que influyen en la especificación de cualidades por aprender, una de ellas es la modalidad
de estudio, ya sea presencial o semipresencial, a distancia, virtual o en línea. Cada una de ellas presenta aspec-
tos muy específicos a los cuales los estudiantes se tienen que adaptar de manera rápida para sobrevivir a las exi-
gencias propias de cada modelo. Nuestro interés se centra en analizar las diferentes modalidades, a partir de
nuestra labor docente y determinar si realmente existen diferencias observables entre los estudiantes de posgra-
do presenciales y semipresenciales, a los discentes de programas virtuales, a distancia o en línea.
Descriptores: Educación virtual de posgrado, Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), Virtualización de la edu-
cación, Educación de adultos.
Prosopography of the Postdegree Student in the Virtual Education
Abstract
We depart from the supposition that the students of postdegree must develop very specific competitions du-
ring his stay in a program of speciality, mastery or doctorate as formative stamp of the own advance of the lear-
ning process and the acquisition of specialized knowledge. Nevertheless at present there exist other factors that
influence the specification of qualities for learning, one of them is the modality of study, already be presencial or
semipresencial, distantly, virtually or on line. Each of them presents very specific aspects to which the students
have to adapt in a rapid way to survive the own requirements of every model. Our interest centres on analyzing
the different modalities, from our educational labor and on determining if really there exist observable differen-
ces between the students of postdegree attend them and semipresenciales to the discentes of virtual programs,
distantly or on line.
Key Words: Virtual Education of Postdegree, Virtual Environments of Learning (VEL), Virtualitation of Educa-
tion, Education for Adults.
[ Artículo recibido el 10/08/2012
Artículo aceptado el 12/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Dirección de Investigación y Postgrado. joblanco@uveg.edu.mx
2 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Dirección de Investigación y Postgrado. ocreyes@uveg.edu.mx
3 Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Dirección de Investigación y Postgrado. maveytia@uveg.edu.mx
13 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
Blanco-Sánchez, Reyes-López, Veytia-Bucheli
ARTÍCULOS
“Si parece ser un tigre, se desplaza como un tigre de conceptos complejos o de sucesos que, para ser
y ruge como un tigre. Seguramente es un tigre”. entendidos, se requiere de matizarlos a través de la
Proverbio hindú didáctica, en otras palabras, manipularlos, secuen-
cializarlos si es posible el término, clasificarlos y has-
Introducción ta “masticarlos” para hacerlos más accesibles a los
estudiantes. Aunque reconocemos que en la realidad
L a prosopografía es la figura literaria que describe
los rasgos físicos de las personas; en otros términos,
no se encuentran así parcializados, la educación ha
determinado que es una de las formas de acercarse a
ellos. La pedagogía y la andragogía son disciplinas
se refiere a las apariencias externas de los personajes que explican con mayor detalle esta situación (Fer-
(Chávez, 2003). En este caso nos interesa describir nández, 2001).
los rasgos distintivos que requieren los estudiantes Por otro lado, es interesante indicar que la mayo-
de posgrado para la educación virtual, a distancia y ría de los programas virtuales, actualmente son el vi-
en línea. La idea es adentrarnos en las estructuras de vo reflejo de los programas presenciales, es decir, que
los programas educativos virtuales para definir aque- nacen como programas tradicionales, presenciales y
llas características necesarias para el buen desempe- buscan llegar a un nicho diferente de estudiantes a
ño de los candidatos al recibir una instrucción en am- través de la virtualidad, pero no se reestructuran, si-
bientes virtuales. no que simplemente se adaptan a las circunstancias
Este análisis tiene por objeto de estudio el “saber o a las plantillas de diseño. Con todo y que esta si-
ser”, que en el enfoque por competencias, hace refe- tuación se ha dado y se sigue dando en las institucio-
rencia a la capacidad del individuo para evidenciar su nes de educación superior, es importante señalar que
interior, a partir de movilizar sus actitudes, valores, sí existen instituciones y programas que nacen y cre-
intereses, motivos y modos de actuación. No es fácil cen en la virtualidad con una visión diferente a la tra-
conceptualizar el término de competencias, ya que se dicional.
caracteriza por ser polisémico, el cual puede definir- En este sentido es que nos interesa analizar, des-
se desde una perspectiva reduccionista u holística; cribir y perfilar al estudiante virtual que requiere de
sin embargo sí es posible reconocer que implica la cualidades específicas para navegar dentro de los es-
combinación de tres elementos: “a) la adquisición de cenarios digitales, y que mantiene una identidad co-
información, b) el desarrollo de una habilidad y, c) la mo estudiante virtual. Además, y tal vez lo más im-
puesta en acción de estos dos elementos en una si- portante, es saber cómo es que el estudiante apren-
tuación inédita” (Díaz Barriga, 2006:36). de en la virtualidad o bien identificar qué se requiere
Este último concepto, es el que nos interesa ana- para aprender de manera diferente (Del Moral y Villa-
lizar desde la virtualidad; pues hablar de una situa- lustre, 2012) dentro de los entornos virtuales.
ción problemática de la representación de la reali- En primera instancia diríamos que la prosopogra-
dad, requiere que el educando se considere capaz de fía permite este acercamiento gracias a que podemos
construir una solución que permita dar respuesta a darle el carácter de personaje al estudiante virtual y
las necesidades implicadas. de esa manera tratar de describir e identificar sus in-
Ser y parecer un estudiante de posgrado implica sumos, sus herramientas, sus capacidades y compe-
un manejo elocuente de conocimientos y habilidades tencias para la ardua tarea de estudiar a través de la
en su campo de especialidad; así también requiere la tecnología.
demostración de una serie de actitudes para la auto- El tema como tal es muy extenso, por esta razón
gestión de procesos, esto significa saber-saber, sa- es importante delimitar sus alcances tanto en el as-
ber-hacer y sobre todo saber-ser, para lograr la con- pecto tecnológico como en el campo educativo. Se da
gruencia en su persona y actividades profesionales. por sentado que este documento no pretende agotar
Todos estos argumentos no son exclusivos de la vir- el tema, sino solamente incluir algunas aportaciones
tualidad, pero si pueden ser característicos de ciertas relevantes y una reflexión sobre el futuro de la educa-
actividades didácticas planeadas desde los ambien- ción virtual en nuestro país. Las delimitaciones se
tes virtuales de aprendizaje de manera distinta a la encuentran en el plano descriptivo del estudiante,
presencialidad. sin entrar al terreno de la psicología ni de la sociolo-
Los programas educativos, tanto tradicionales co- gía; la idea es identificar lo visible y las acciones que
mo virtuales, son extractos parciales de la realidad, diferencian el actuar para esbozar un perfil. Por otro
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 14
Prosopografía del estudiante de Posgrado en la Educación Virtual
ARTÍCULOS
lado, el artículo trata de identificar los beneficios que bajo como la indicada para medir su avance en el
ofrecen los programas educativos que nacen en la vir- proceso de enseñanza aprendizaje.
tualidad como entidades creados para ubicarse en un La visión de estos jóvenes frente al mundo estará
nicho particular de la educación moderna. determinada por las estructuras aprendidas y cual-
quier desviación será motivo de mortificación, estrés
De la didáctica de la información a la apropiación e inconformidad. De esta manera empezamos a perfi-
del conocimiento lar las características propias de la instrucción tradi-
cional presencial que por tantos años ha permeado a
Cuando se analizan los programas académicos nuestra sociedad.
para su mejoramiento y actualización, se encuentra la En referencia a la investigación y el conocimiento
disyuntiva de discernir entre las bondades de los mé- –parte importante de los estudios de posgrado– es
todos de instrucción dirigida y los métodos construc- interesante destacar que dentro de esta estructura el
tivistas. Por un lado, la idea es organizar y guiar los conocimiento será sumativo, es decir, a partir de lo
contenidos de las materias desde una perspectiva que se conoce y acepta como válido, se estudia e in-
macro a una micro, por lo que se manejan temas, vestiga de acuerdo a las líneas de investigación que
subtemas, conceptos, ideas y palabras clave. Se trata ya están definidas y sobre ellas se elabora la cons-
de una especie de lógica reduccionista que pretende trucción del conocimiento; nuevo indiscutiblemente
ir decantando los contenidos hasta llegar a las unida- pero no innovador en el sentido del enfoque. En
des más simples de información, porque el principio otras palabras la ciencia tiende a ser robusta por acu-
que lo rige es proporcionar al alumno los aspectos mulación e incipiente en visión, ya que la diversidad
digeridos y de fácil identificación, encontrar la hebra y la alternancia no son promovidas ni aceptadas.
de la madeja para que el estudiante pueda tener una ¿Qué sucede entonces con la información y el co-
guía clara de dónde parte y a dónde debe llegar. Los nocimiento en los ambientes virtuales? Para contras-
estudiantes que han aprendido dentro del método tar la propuesta anterior, se requiere de adoptar una
tradicional reconocen que se sienten seguros y tran- postura un tanto antagónica y aquí se retoma el con-
quilos, ya que de antemano saben qué camino reco- cepto de “prosopografía”. Porque, a reserva de que se
rrer y hasta dónde hay que llegar. De la misma mane- hable del tipo de instrucción, tanto la información y
ra, la información contenida dentro de esta estructu- el conocimiento reciben un tratamiento diferente, ya
ra, ha sido definida previamente por el profesor/dise- que se indica el inicio o punto de partida al estudian-
ñador, quien presenta lecturas que serán una base te, se señala ciertas guías de a dónde hay que llegar,
para el análisis de la información, así como ejercicios se proporcionan algunas instrucciones necesarias y
que permitirán consolidar los conocimientos tanto se les deja libres para que ellos mismos junto con sus
de forma teórica como práctica. Es una especie de compañeros se pongan de acuerdo y elijan la mejor
determinismo educativo, de camino trazado y de ru- ruta y la más adecuada de acuerdo a sus objetivos y
tas bien señaladas para que el estudiante no se pier- al consenso con los demás involucrados.
da o desvíe. En este sentido, es difícil pensar que el El conocimiento se construye, se descubre, se
contenido del curso plantee información que sea aplica, se socializa y difunde con base en sus propias
controvertida, compleja, divergente o altamente criti- ideas, su capacidad de negociar y su motivación, en
cable; ya que tendería a salirse de control cuando al principio individual, por innovar. El conocimiento pa-
estudiante se le estimula a ejercer su libertad de pen- ra los que lo generaron es nuevo, faltaría contrastar-
samiento y a confrontar ideas, autores, corrientes y lo con lo existente para saber si es innovador para la
opiniones. propia ciencia, sin embargo, ya hubo un intento por
La rigidez de una estructura de instrucción dirigi- renovarlo y ajustarlo a diferentes parámetros.
da, no contempla flexibilidad en cuanto a lecturas, El proceso por sí solo es determinante del apren-
actividades y procesos de pensamiento complejo e dizaje, es observable y evaluable, pero lo más impor-
innovador en el aprendizaje. Esa misma tendencia se tante es que permite al discente decidir en libertad y
reflejará en todos aquellos agremiados a este mode- conciencia social el camino más adecuado para otor-
lo de carácter estructuralista, donde las condiciones gar bienestar personal y comunitario.
están de antemano planeadas y elaboradas sus for- Desde otra perspectiva y en referencia a la apro-
mas para ser evaluadas. De la misma manera ocurri- piación del conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995;
rá con los alumnos que interiorizan esta forma de tra- citados por Pérez y Dressler, 2007:39), definen a la
15 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Blanco-Sánchez, Reyes-López, Veytia-Bucheli
ARTÍCULOS
gestión del conocimiento como “la capacidad de una Para ampliar un poco más esta base del conoci-
entidad para crear conocimiento nuevo, diseminarlo miento se puede ejemplificar la prospectiva del estu-
en la organización e incorporarlo en productos, servi- diante de posgrado en ambientes laborales a partir
cios y sistemas”, es decir, que para apropiarse del co- de las propuestas de instrucción dirigida y construc-
nocimiento, es necesario crearlo, estructurarlo, trans- tivista aderezadas con la espiral del conocimiento.
formarlo, transferirlo, almacenarlo e incorporarlo a Los estudiantes profesionistas de posgrado en sus
otros procesos. Desde esta perspectiva, el conoci- espacios laborales con conocimientos estructurados
miento se divide en tácito y explícito. desde la metodología de instrucción dirigida se ajus-
El conocimiento tácito se refiere al conocimiento tan de manera rápida en ambientes de trabajo con
y a la experiencia personal de cada uno de los indivi- base en programas y proyectos delimitados por tiem-
duos, mientras que el conocimiento explícito, repre- po y espacio específico, estructura jerárquica del po-
senta al conocimiento formal, codificado y sistemáti- der bien delimitada y recompensas por metas pre-es-
co. De la consideración de estos dos tipos de conoci- tablecidas.
mientos, se deriva el problema de cómo extender el Mientras que los estudiantes profesionistas de
conocimiento individual al resto de la organización, posgrado educados bajo el modelo constructivista se
para volver a generar nuevos conocimientos. Para ex- ajustan de mejor manera en ambientes laborales
plicar esta situación (Nonaka y Takeuchi, 1995; cita- donde las instrucciones son sencillas y flexibles, las
dos por Pérez y Dressler, 2007), desarrollaron una cuales le permiten aplicar su propio conocimiento
propuesta a la que llamaron “espiral del conocimien- con base en aprendizajes previos, así como en su in-
to”, que incluye 4 fases: socialización, interiorización, tuición y en su capacidad de investigación e indaga-
exteriorización y combinación. De manera particular, ción (Abbate, 2008). En este proceso se encuentra la
el estudiante de posgrado en la educación virtual es- riqueza del conocimiento y su aplicabilidad. Aparece
tará capacitado para transferir el conocimiento a tra- una especie de entropía que puede ser saludable pa-
vés de los diferentes esquemas: al socializar el cono- ra el intelecto o angustiante para el razonamiento. En
cimiento en línea (tácito-tácito), al interiorizar por- este sentido, el estudiante desarrolla la habilidad de
que aprende haciendo (explícito-tácito), al exteriori- la adaptabilidad, de resiliencia, de aceptar los cam-
zar porque comparte con otros (tácito-explícito), así bios y las evoluciones de todos los aspectos conoci-
como al combinar sus ideas para generar otros nue- dos y desconocidos. Los ambientes laborales idó-
vos conocimientos (explícito-explícito). neos para estos egresados tendrán que ver con pocas
Para hablar de una apropiación del conocimiento instrucciones y libertad creativa para desarrollar pro-
en ambientes educativos es indispensable entender yectos, tal vez con técnicas novedosas y tradicionales
que el estudiante transita por las cuatro fases antes pero con ligeros cambios. Las jerarquías de trabajo
mencionadas dentro de los temas y de los conteni- no deben de estar muy marcadas, en organizaciones
dos de manera desigual, ya que los conocimientos horizontales en su diseño y de estructura organicista,
previos van a determinar su ubicación específica den- basadas en la autodisciplina e interesadas en los re-
tro del contexto amplio del conocimiento. En otras sultados.
palabras, el conocimiento tácito para algunos, puede De manera simple podríamos decir que con el
ser el conocimiento explícito para otros, ya que la modelo tradicional de instrucción dirigida, los mate-
“espiral del conocimiento” se determina a partir del riales, los contenidos, las actividades y todo lo que
punto inicial del estudiante en aquél tema o área de involucre el diseño estructurado, deberá estar esta-
conocimiento y así podemos determinar quiénes son blecido de antemano, debe estar indicado de manera
principiantes, intermedios y avanzados, por ejemplo, clara el objetivo, así como el logro del estudiante pa-
en el dominio de la ecuaciones o de las divergencias ra cada parcialidad del programa.
culturales por poner en la mesa solamente dos terri- Para el otro modelo, más flexible, menos estructu-
torios del conocimiento específico. Este tipo de pro- rado en cuanto a una guía lineal, existen varios cami-
ceso nos permite entender que el conocimiento que nos para llegar al logro de la tarea y cada alumno tra-
se convierte en explícito consolidado en el estudian- bajará en algunos momentos solo y en otros en gru-
te, pasará rápidamente a ser tácito cuando tenga la po; a través de un aprendizaje colaborativo los alum-
oportunidad de adentrarse con mayor profundidad nos decidirán cuál camino escoger y el porqué de tal
en el mismo tema, pero con características de avan- elección; en otras palabras, el trayecto no está traza-
zado dentro de la espiral del conocimiento. do ni tampoco las diversas etapas, pero sí, la idea de
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 16
Prosopografía del estudiante de Posgrado en la Educación Virtual
ARTÍCULOS
andar el camino y visualizar hasta dónde se quiere una respuesta no está trazado, cada cual buscará, a
llegar. En este sentido se establece la diferencia de partir de sus conocimientos básicos, los argumentos
adecuarse al modelo de la espiral del conocimiento necesarios para alcanzar una respuesta convincente,
en contraposición a un modelo más lineal de apren- posible y probable.
dizaje. Este es el sentido que se pretende dar al apartado
Estamos de acuerdo en que la apropiación del co- cuando se hace referencia a la didáctica de la información
nocimiento tiene varias rutas; dos de ellas las hemos en contraposición a la apropiación del conocimiento. La
planteado aquí a manera de analogía, porque esta re- primera se encuentra muy ligada a los contenidos es-
flexión nos lleva a entender el paso entre la didáctica tablecidos y reconocidos como válidos hasta el mo-
del aprendizaje y la aprehensión de los conocimien- mento, es decir, la construcción de los datos no de-
tos, pero también nos ayuda a perfilar las cualidades pende de mí, sino de otras personas; con el paso del
de cada tipo de estudiante a partir del modelo en el tiempo y los cambios de paradigmas, se volverán ob-
cual es experto o en el que ha vivenciado el proceso soletos; la segunda se encuentra ubicada del lado del
de enseñanza-aprendizaje. sujeto, del estudiante y en especial de sus capacida-
des, ya que la información no es valiosa hasta que se
Hacia la contextualidad del conocimiento le encuentra relación o aplicabilidad a aspectos co-
nocidos, el conocimiento será tan válido cuanto dure
En el plano cognitivo queda claro que se requie- su utilidad y su trascendencia. Se requiere de apro-
ren diversas competencias; en un lado las directrices piación, pero también de entendimiento, de capaci-
están impuestas y en el otro están sugeridas. Esta es dad analítica y sintética, de reflexión y de un alto gra-
una gran diferencia para los trabajos de investiga- do de indagación.
ción, de producción personal y de reflexión, ya que la Estas son las primeras capacidades requeridas
mente es capaz de afrontar sus propios retos y tratar por los estudiantes de ambientes virtuales: apropia-
de resolverlos dentro de un plano de lo posible y lo ción de conocimientos, entendimiento del problema,
probable. En este sentido, podemos hablar de para- capacidad de análisis y de síntesis en temas específi-
digmas en ocasiones inconmensurables (Kuhn, cos, reflexión crítica y constructiva, investigación con
1991), término utilizado para el conocimiento y la base en aspectos muy específicos, así también la in-
epistemología y que viene muy bien al ámbito educa- dagación como curiosidad por descubrir aquellos as-
tivo. Disciplinas como la Historia de la ciencia, de- pectos relevantes para la resolución de problemas.
muestran que el conocimiento no es un proceso li- Pero no podemos olvidar la contextualización que es
neal, el método es el que tiene ese rigor, pero el co- el sustento de los conocimientos en el plano de la
nocimiento no. Por otra parte, Khun (2005) en La es- aplicabilidad; en este momento se transita de lo po-
tructura de las revoluciones científicas, indica que a partir sible a lo probable, ya que gracias al conocimiento
de una base de conocimiento aceptado y vigente, se del entorno específico del problema se pueden apor-
puede construir o acumular más conocimiento, pero tar soluciones viables y plausibles, acordes a las de-
el problema es cuando existe algo novedoso que mandas y las exigencias sociales, por mencionar so-
cambia el paradigma y el conocimiento anterior ya no lamente una de las que conforman la contextualiza-
es vigente, es obsoleto e inútil; en ese momento el ción. En este mismo sentido se encuentra no sólo la
conocimiento nuevo y el antiguo son inconmensura- apropiación del conocimiento, sino su construcción,
bles. ya que tanto las herramientas tecnológicas como las
Parece que el conocimiento dio un salto especta- concepciones teóricas se encuentran en constante
cular con otro rumbo y otra dirección. Un ejemplo cambio, y no hay quién pueda asegurar hacia dónde
ilustrativo sería: ¿Qué pasaría si los autos de com- se están moviendo los adelantos científicos del futu-
bustión interna dejaran de ser atractivos, porque un ro, ni las abstracciones del conocimiento.
recurso novedoso permitiera obtener combustibles Para provocar estos saltos se requiere de estu-
más baratos y menos contaminantes, ¿El negocio de diantes preparados bajo otros paradigmas menos es-
los motores se vendría abajo?, ¿Quedarían listos pa- tructurados y más novedosos, el problema es que no
ra los museos? Esta sería una actividad didáctica que lo estamos haciendo, las estructuras educativas no se
se plantea a los alumnos y ellos tienen que llegar a mueven con tanta rapidez como nos gustaría que su-
una respuesta razonada, argumentada y consensuada cediera para potencializar el desarrollo de nuestros
con sus compañeros de equipo. El camino para dar educandos, y el recurso que queda es la tecnología.
17 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Blanco-Sánchez, Reyes-López, Veytia-Bucheli
ARTÍCULOS
Sí, la tecnología puede potenciar este cambio de pa- trónico, de la telefonía móvil, de las plataformas tec-
radigma y falta que el estudiante sea transculturizado nológicas, de las aplicaciones en línea y de los am-
o neoculturizado (Kymlicka, 1995) en los ambientes bientes virtuales. Es inaceptable negar que la educa-
inteligentes. En otras palabras la preparación y adap- ción pueda adoptar formas renovadoras a partir de
tación a estos nuevos esquemas requieren de tiempo las tendencias tecnológicas. La propuesta es ade-
y de entrenamiento, así como de conocimientos pre- cuarlas como herramientas alternativas del proceso
cisos sobre ciertos procesos adoptados, pero ade- de apropiación del conocimiento y su capacidad de
más, conocimientos sobre la cultura receptora de crear un contexto virtual apropiado en los ambientes
esos conocimientos –en nuestro caso los usuarios de de aprendizaje.
vehículos impulsados por motores de combustión in- La virtualidad, entonces, se convierte en el gran
terna. escenario de la educación y el protagonista –el estu-
El paso libre de la tecnología entre las culturas diante– en su actor principal, asesorado por el profe-
produce problemas graves por la falta de adaptación sor-tutor y apoyado por todos los materiales temáti-
e interpretación a la cultura receptora, así como en cos requeridos para tal efecto. El protagonismo del
las personas que puedan guiar estos procesos por las estudiante es necesario, tal vez, impuesto a través de
ciencias sociales y por la cultura; en términos más acciones y reacciones ante los contenidos y ante sus
amplios es la parte opuesta a la transferencia tecno- conocimientos tácitos, pero sobre todo, con la ayuda
lógica a partir de cierta cultura (Blanco, 2006:174- de la virtualidad y toda una amplia gama de aplica-
178).1 La idea es que esta problemática no es simplis- ciones a su alcance para comunicar y socializar sus
ta sino compleja, la respuesta no está en un dicta- descubrimientos y sus apropiaciones, de modo que
men sino en la socialización de los conceptos para al- se convierte en la trama de la historia, en el aconte-
canzar un supuesto consenso. En otras palabras un cer de la obra literaria, en la puesta en escena donde
problema de estas características no puede ser abor- los personajes representarán su propuesta educativa.
dado desde una postura única, requiere de contexto, Ya Fernando Savater (1997) indicaba que el ser
de integración y de una perspectiva amplia de los as- humano cuenta con capacidad motriz, no sólo para
pectos involucrados. mover el cuerpo sino para alimentar el intelecto a tra-
Por otro lado, después de transitar por la primera vés del aprendizaje, el cual se desarrolla paralela-
década del siglo XXI, la tecnología como concepción mente al crecimiento natural del individuo. Argu-
de cambio es la respuesta más adecuada (tal vez la mentaba que el aprendizaje es una capacidad que re-
única) a la sociedad del conocimiento. Pero es impor- quiere de cultivarse y educarse para obtener resulta-
tante dejar en claro que la tecnología será el medio dos y satisfacciones. Este pensamiento adecuado a
por el cual el conocimiento podrá marchar y llegar de nuestro siglo, permite entender que la tecnología
mejor manera a los miembros de una comunidad, pe- puede ayudar para ajustar rezagos educativos y equi-
ro ésta no es la generadora del conocimiento, sino el librar la balanza social, tan necesaria en nuestros
sujeto bien instruido es el generador de este conoci- tiempos.
miento específico, el sistema igualador es la tecnolo- La educación constituye uno de los pilares de la
gía, no sólo en su calidad de artefactos, sino también sociedad, “la educación no es una esfera separada del
en su calidad de técnicas, procesos y conceptos rede- contexto social, ajena a las coordenadas sociales,
finidos para un fin particular. económicas, políticas y culturales; su acción y su sen-
Hablar de cambio tecnológico no significa sola- tido se entrelazan íntimamente con lo que la socie-
mente referirse a los nuevos inventos, a los aparatos dad es y con lo que sus actores proyectan ser” (Bení-
de vanguardia o a los implementos técnicos de últi- tez, 2000:6); es el contexto de la educación que reafir-
ma generación próximos a darse a conocer. Es mucho ma la identidad colectiva de las sociedades a través
más que eso. Es notorio que la conducta de los indi- de cada uno de sus miembros.
viduos, su visión del mundo, sus creencias y en gene-
ral las expectativas de vida son muy diferentes debi- Reflexiones sobre la adaptación del estudiante a
do al desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues el los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje
impacto social que dichos sucesos han provocado,
son irreversibles. Uno de los conceptos que más tiempo se ha lleva-
Las actividades laborales y su dinámica han cam- do en posicionar desde la propuesta tecnológica del
biado a partir de las computadoras, del correo elec- Internet, es la necesidad de establecer comunidades
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 18
Prosopografía del estudiante de Posgrado en la Educación Virtual
ARTÍCULOS
de educación virtual para actuar dentro de los am- 1. Estar convencido de que la modalidad virtual per-
bientes virtuales de aprendizaje. Dichos ambientes mite aprender, desarrollar, tanto contenidos como
pueden ser el vivo reflejo de una aula abierta, pueden competencias para la preparación educativa efi-
ser la representación de un espacio educativo virtual, caz.
pero lo más importante, no es el aspecto tecnológico 2. Tener la capacidad de comunicarse de manera es-
sino el conceptual, en otras palabras, el funciona- crita eficientemente.
miento de la virtualidad se encuentra supeditado a 3. Reconocer que la investigación por cuenta propia
que en ella se cultiven, por la comunidad educativa, es una competencia por desarrollar a lo largo del
los valores como la participación, la responsabilidad, proceso educativo.
la interactividad, la capacidad investigativa, la con- 4. Fortalecer las siguientes competencias: automoti-
fianza, la tolerancia y la representatividad del ser hu- vación, autogestión y autodisciplina de estudio.
mano, auténtico, pensante, irrepetible, capaz de co- 5. Contar con la suficiente apertura mental para com-
nocer y aprender tras las palabras escritas, los soni- partir con otros sus experiencias personales de
dos, las imágenes o las emociones. trabajo través de medios electrónicos, y aceptar la
Castells (2001), referente indiscutible de finales posibilidad de construir aprendizaje de manera
del siglo XX, describía al ciudadano del tercer mile- colaborativa.
nio como un individuo responsable, tolerante, infor- 6. Manejar la frustración ante la incertidumbre y soli-
mado y autónomo, el cual debería de adquirir estas citar ayuda cuando un problema ocurra.
condiciones para adaptarse lo mejor posible a su 7. Contar con la suficiente madurez para estar atento
tiempo. Autor de la obra La Galaxia Internet intuye los a las oportunidades de innovación.
parámetros del estudiante virtual a través de sus re- 8. Ser proactivo en cuanto a las actividades de apren-
comendaciones de la nueva sociedad de la informa- dizaje, ya que el aprender haciendo es una de las
ción, de tal manera que traza la silueta del posible mejores opciones de consolidar los aprendizajes
personaje de la nueva era. conceptuales.
El nuevo espacio educativo virtual a partir de lo 9. Tener gusto por la utilización de la tecnología en
dicho anteriormente, trata de establecer el punto de ámbitos educativos, sociales y culturales.
equilibrio no sólo en la flexibilidad didáctica o en el 10. Comprender que detrás de una computadora se
acercamiento a los contenidos, sino en la racionali- encuentra una persona con características simila-
dad de la formación humana. De tal suerte que el res a las mías y con la responsabilidad de realizar
nuevo personaje de las comunidades virtuales apren- un trabajo profesional.
de a buscar, a entender, a aplicar el sentido crítico y a
comunicar sus conocimientos dentro de este escena- De la calidad educativa a la responsabilidad
rio compartido con sus pares, con los asesores y con social
aquellos miembros activos de la comunidad para so-
cializar la cultura, la identidad y las diferencias, ya Cuando se piensa en mejorar la educación, la ma-
que la intención es formar redes de pares, equipos de yoría de los estudios se enfoca en la calidad de la en-
trabajo colaborativos que interactúen a través de la señanza y el aprendizaje como factor esencial. Si la
compartición de sus conocimientos y saberes. calidad en la educación mejora, por consecuencia el
Ahondando en este sentido, el estudiante debe aprendizaje de los alumnos lo debe reflejar. Sin em-
sentir la virtualidad, debe reconocerse como miem- bargo, nuestra postura es diferente al considerar las
bro de una comunidad de aprendizaje que físicamen- cualidades del estudiante como aspectos importan-
te se encuentra distanciado de sus compañeros por tes para impulsar la calidad educativa. La propuesta
su situación geográfica, que difícilmente coincidirá surge a partir de las investigaciones realizadas en la
en el tiempo con sus colegas, pero que pertenece a educación virtual de posgrados en línea, los cuales
un equipo de trabajo que tiene acercamiento gracias muestran un número importante de deserción en los
a las herramientas tecnológicas que acortan distan- posgrados, pero por otro lado, también se mencio-
cias y sincronizan voluntades, comparten ideas y nan los grandes logros y la buena preparación de los
aceptan la diversidad cultural como algo inherente a egresados de los posgrados virtuales.
sus pares y, por tanto. enriquecedor para la comuni- Cázares y Ponce (2009) consideran que la autodi-
dad educativa. rección es uno de los factores determinantes para el
Este nuevo perfil es aderezado por el decálogo: buen desempeño de los estudiantes adultos en los
19 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Blanco-Sánchez, Reyes-López, Veytia-Bucheli
ARTÍCULOS
posgrados en línea. En principio se destaca el com- las nuevas generaciones, pero las nuevas generacio-
promiso del aprendizaje para toda la vida que los es- nes son las responsables de generar los cambios que
tudiantes desarrollan o perfeccionan (si es el caso) se requieren para mejorar las condiciones sociales,
durante su estancia en los posgrados virtuales; por el con justicia y equidad para todos sus miembros.
otro, se matiza el desarrollo de sus capacidades para Es así que el estudiante del posgrado, debe reco-
el aprendizaje autodirigido. De esta manera, los dos nocerse capaz de construir teorías para una mejor
ingredientes se acentúan en los adultos comprometi- comprensión de la realidad o bien para explicar
dos con sus metas y objetivos, así como con la con- aquella realidad no conocida aún; por tal motivo la
fianza y disposición para lograrlos. Esta motivación formación de competencias que permite movilizar
no es exclusiva de los adultos, es exclusiva de los es- sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes
tudiantes comprometidos con el aprendizaje –aque- y modos de actuación; favorece el crecimiento inte-
llos estudiantes que comprenden que el aprendizaje gral de su persona, de su familia, su comunidad así
es para la vida– y que mantienen un gusto especial como su involucramiento en actividades o proyectos
por los conocimientos. Este es un elemento explíci- a favor del otro, es decir pensar en los demás como
tamente motivacional, emocional, que mueve y em- un medio de trascendencia individual y social.
puja la voluntad por aprender. Dice un viejo refrán que “la armadura no hace al
El otro aspecto se refiere a la autodirección como caballero, sino su porte”, con lo cual la sabiduría cen-
una claridad en las metas y los objetivos que cada es- tenaria confirma que la prosopografía del estudiante
tudiante se fija para alcanzar el conocimiento reque- del posgrado virtual describe como un rasgo distinti-
rido. Una especie de libertad de decisión y de direc- vo a un individuo capaz de generar y allegarse del co-
ción en que cada cual se hace responsable de su pro- nocimiento, transformarlo, utilizarle y de socializarlo.
pia ruta y seguramente la que elijan estará en función Finalmente, es pertinente agregar una interpreta-
de su mejor aprovechamiento, el mejor camino den- ción al proverbio hindú que fue utilizada como frase
tro de las opciones posibles y probables. detonante al inicio de este artículo:
Boyer y Kelly (2005) afirman que el aprendizaje de
los adultos se respalda en primera instancia en la au- “Si parece ser un estudiante del posgrado,
todirección individual y luego se comparte a través escribe como un estudiante del posgrado y
de las redes sociales; el concepto social es importan- argumenta como un estudiante del posgrado.
te para el aprendizaje compartido, ya que la explora- Seguramente es un estudiante del posgrado”.
ción de otros saberes diferentes es complemento in-
dispensable para comprender la complejidad del Referencias
aprendizaje. Los mismos autores indican que la auto-
dirección ayuda al desarrollo de los valores, la visión ABBATE, J. (2008). Admisión, apoyo y retención de estu-
diantes no tradicionales en carreras universitarias. REI-
y el lenguaje compartido. CE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia
Por su parte Brockett y Hiemstra (1993) incluyen y Cambio en la Educación, año/vol. 6, núm. 3. Red Iberoa-
la noción del enfoque proactivo consciente hacia el mericana de Investigación sobre Cambio y Eficiencia
aprendizaje como otro factor de la autodirección y escolar. Madrid, España. [Versión en línea]. Recuperado
añaden a éste la capacidad de autorregulación y la el 15 de febrero del 2012, de http://redalyc.uae-
mex.mx/pdf/551/55160302.pdf
avidez lectora como capacidades distinguibles entre BENÍTEZ, R. (2000). La Educación Virtual. Desafío para la cons-
los discentes adaptados a la virtualidad. De esta ma- trucción de culturas e identidades. Ponencia presentada en el Con-
nera, se puede inferir que la evaluación de la calidad greso Proyección de la Integración Latinoamericana en el siglo
educativa recae en principio en el propio estudiante, XXI. Mesa IV Políticas culturales e identidad latinoame-
en su autogestión del conocimiento, pero también en ricana. Recuperado el 27 de julio del 2012, de: http://in-
vestigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37laeduca-
su calidad social, es decir, en el principio fundamen- cionvirtualq.pdf
tal de cualquier tipo de educación que es la vocación BLANCO, J. (2006). Usos, consumos y atributos que los jóvenes gua-
de servir a sus semejantes, de compartir el conoci- najuatenses otorgan a las Tecnologías de Información y Comuni-
miento y el buscar el beneficio comunitario. cación. Tesis de doctorado. ITESM, C.C.M. Biblioteca Vir-
tual de la UVEG. [Archivo en línea]. Recuperado el 23 de
Poco se trata el tema de la responsabilidad social
febrero del 2012, de: http://site.ebrary.com/lib/uvegsp-
del estudiante de posgrado virtual, pero es indiscuti- /docDetail.action?docID=10280820&p00=usos%20con-
ble que está presente como factor de calidad que de- s u m o -
manda la sociedad. La humanidad es educadora de s%20atributos%20j%C3%B3venes%20guanajuatenses
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 20
Prosopografía del estudiante de Posgrado en la Educación Virtual
ARTÍCULOS
BOYER, N. y KELLY, M. (2005). “Breaking the Institutional FERNÁNDEZ, N. (2001) Andragogía. Su ubicación en la educación
Mold: Blended Instruction, Self Direction, and Multi-Le- continua. Universidad Nacional Autónoma de México.
vel Adult Education”. International Journal of Self-directed Dirección de Educación Continua. [Versión en línea].
Learning, 2, (1), 1-17. Recuperado el 15 de febrero del 2012, de: http://www-
BROCKETT, R. y HIEMSTRA, R. (1993). El aprendizaje autodiri- .tuobra.unam.mx/publicadas/021123224856.html
gido en la educación de adultos. Perspectivas teóricas, prácticas y KHUN, T. (1991). The Road Since Structure, PSA 1990. Procee-
de investigación. Madrid: Paidós Educador. dings of the 1990 Biennial Meeting of the Philosophy of
CASTELLS, M. (2001). La Galaxia Internet., Madrid: Plaza & Ja- Science Association vol.2, edited by A. Fine, M. Forbes,
nes Editores. and L. Wessels., East Lansing MI: Philosophy of Scien-
CÁZARES, Y. y PONCE, M. (2009). La medición de la autodirec- ce Association: 3-13.
ción; comparación de tres instrumentos ocli, sdlrs y cipa, para ob- KHUN, T. (2005). La estructura de las revoluciones científicas. Ma-
tener el perfil de estudiantes en entornos virtuales. X Congreso drid: Fondo de Cultura Económica.
Nacional de Investigación Educativa. Área 7. Entornos KYMLICKA, W. (1995), Ciudadanía y multiculturalidad. Barcelo-
Virtuales de Aprendizaje. Ponencia. [Archivo en línea]. na: Paidós.
Recuperado el 31 de julio del 2012, de: http://www.co- PÉREZ, D. y DRESSLER, M. (2007). Tecnologías de la infor-
mie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area- mación para la Gestión del Conocimiento. Intangible Ca-
_tematica_07/ponencias/0459-F.pdf pital, enero-marzo, año/vol. 3. [Versión en línea]. Recu-
CHÁVEZ, F. (2003). Redacción Avanzada. Un enfoque lingüístico. perado el 14 de marzo del 2012, de: http://redalyc.uae-
México: Pearson Educación. mex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iC-
DEL MORAL, M. y VILLALUSTRE, L. (2012). Didáctica uni- ve=54930103
versitaria en la era 2.0: competencias docentes en cam- SAVATER, F. (1997). El valor de educar. Instituto de Estudios
pus virtuales. Revista de Universidad y Sociedad del Conoci- Educativos y Sindicales de América (IEESA). México:
miento (RUSC). Vol. 9, núm. 1, 36-50. [Versión en línea]. IEESA.
Recuperado el 2 de junio del 2012, de: http://rusc.uoc.e-
du/ojs/index.php/rusc/article/view/v9n1-moral-villalus- Nota
tre/v9n1-moral-villalustre
DÍAZ BARRIGA, A. (2006). El enfoque de competencias en 1 Las distinciones entre aculturación, transculturación y
la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? neoculturación, permiten establecer de manera más
Perfiles Educativos, tercera época, año/vol. XXVIII, 11. clara los campos de reflexión para los Estudios Cultu-
UNAM. [Versión en línea]. Recuperado el 14 de marzo rales y en nuestro caso, entender la mejor oportunidad
del 2012, de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPd- que debe tener el estudiante frente a la cultura tecno-
fRed.jsp?iCve=13211102&iCveNum=4466 lógica.
21 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
El deseo de saber en la infancia
BENIGNA TENORIO-CANSINO,1 MARTÍN JACOBO-JACOBO2
Resumen
El saber va más allá del mero conocimiento, e implica referirse a las posibilidades de los niños para conocer
tanto como a su deseo en relación al saber. Las dificultades para aprender han sido estudiadas desde múltiples
disciplinas y es en este sentido que desde una perspectiva psicoanalítica se plantean las modalidades de cómo
un sujeto aprende o no. El presente trabajo se centra en analizar algunas de las vicisitudes del deseo de saber en
la infancia. Se revisarán brevemente algunas de las características de la represión, la inhibición, el síntoma y la
angustia en la infancia, ligándolas al aprendizaje y el conocimiento en la infancia.
Descriptores: Psicoanálisis, Deseo, Saber, Infancia.
The Desire to Know in Childhood
Abstract
The knowledge is beyond to simple knowledge, and to implies refer to posibilities of children to know and their
desire in the knowledge relation. The difficulties to learn have been studied from multiple discourses, so in this
sense that from one psychoanalytic perspective appear the modalities of how a subject learns or not learn. The
structure of the subject is tied to the desire and to the knowledge. This work will be focused in to analyze some
of problems of the desire to knowledge in the childhood. We will review some of characteristics of the repression,
the inhibition, the symptom and the distress in the childhood, and this situations will be related to learn and the
knowledge in the childhood.
Key Words: Psychoanalysis, Desire, Knowledge, Childhood.
[ Artículo recibido el 26/08/2012
Artículo aceptado el 12/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Profesora investigadora de la Facultad de Psicología, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. benytenorio@yahoo.com
2 Profesor investigador de la Facultad de Psicología, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. marjacobo2@hotmail.com
23 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
Tenorio-Cansino, Jacobo-Jacobo
ARTÍCULOS
Introducción estudio “adecuado”, o el docente “correcto”, la cons-
tancia o la repetición, bastarán por sí solas para lle-
P ara muchos niños en la escuela el aprendizaje re-
presenta serias dificultades; con mucha frecuencia se
var adelante un proceso de aprendizaje. De esta ma-
nera se suele perder de vista que frente a los pedidos
de recetas milagrosas, de técnicas para aprender me-
observa que, ante la tarea de adquirir conocimientos, jor, o de las mejores pedagogías para optimizar el
olvidan fácilmente los contenidos de enseñanza, no aprendizaje, se esconde la demanda de resolución
los comprenden, no pueden seguir un razonamiento del malestar que un sujeto produce. Por ello, se tien-
lógico o sólo pueden mantener su atención por inter- de a simplificar el problema poniendo la “responsa-
valos muy breves presentando al mismo tiempo con- bilidad” de las dificultades para aprender en un lugar
ductas de oposición, agresividad y excesiva actividad que no comprometa, ubicando así cualquier déficit
motriz. Ante esta situación su desempeño escolar es ya sea individua o pedagógico como un conflicto de
deficiente de acuerdo con los requerimientos esta- orden cognitivo. Sin embargo, faltaría preguntarse
blecidos por el programa escolar. ¿qué dice cada niño de su no aprender? ¿qué dice un
Con la reprobación consecuente, el niño incide en padre o un docente del no aprender de determinado
el fracaso escolar que lo afecta en sus relaciones fa- niño?
miliares y sociales, puesto que se convierte en el “ni- Para Mannoni (2002), el aprendizaje escolar sólo
ño problema” que ha defraudado las expectativas de adquiere sentido cuando empieza por insertarse en la
sus padres y maestros haciéndose acreedor de repro- red simbólica, que son todos aquellos lugares, mo-
ches, castigos constantes, rechazo y abandono. mentos e interacciones afectivas que permitan al ni-
En épocas anteriores estos niños eran privados de ño acceder a la re-creación y la fantasía; son las fies-
los servicios educativos, o desertaban como conse- tas y tradiciones, la historia, los cuentos y los mitos;
cuencia de su inhabilidad para responder a los reque- en pocas palabras, el lenguaje. La educación enton-
rimientos de la escuela. Actualmente y desde hace ya ces no puede operar ciegamente dejando de lado el
algunas décadas, existen en el sistema educativo na- saber y el deseo del niño.
cional varios programas de educación especial, con el Desde una perspectiva psicoanalítica se plantea
objetivo de que los niños resuelvan sus dificultades abrir camino a otros discursos, romper el enfoque
en el aprendizaje escolar para que puedan así inte- centrado sólo en el conocimiento (donde el conocer
grarse adecuadamente a la instrucción primaria regu- remite a procesar datos, recordar, olvidar, aprender);
lar, interviniendo multidisciplinariamente diversos y abrir la mirada hacia las modalidades de cómo un
profesionales de la pedagogía, la psicología, la neu- sujeto aprende o no aprende. Porque el saber va más
rología y el trabajo social. allá del mero conocimiento, e implica referirse a las
El fenómeno del déficit educativo puede ser leído posibilidades para re-conocer de los niños tanto co-
desde diferentes discursos; desde donde se piense la mo a su deseo en relación con el saber.
problemática se determinará el tipo de abordaje.
La represión y el deseo
Intentos fallidos de solución
Se ha demostrado la importancia de los primeros
Que un niño presente dificultades en el aprender años de la vida en los que el niño se enfrenta a con-
puede llevar a rápidas y equivocadas soluciones, ta- flictos necesarios, conflictos que más allá de repre-
les como “excluir” de una u otra manera, a todos sentar una situación biológica de lucha por la vida, se
aquellos que marcan las fisuras de un sistema dado; trata de una situación imaginaria que tiene que sim-
por ejemplo, separando de los sistemas educativos bolizarse. Para trazar algunas líneas se tomará como
formales a los niños etiquetados como problemáti- referencia a Freud y algunos planteamientos de su
cos, con un comportamiento diferente del esperado o teoría que son importantes en este tema.
con un repertorio de conocimientos inferior, superior, Para ello, cabe destacar específicamente el meca-
o desigual a la media estadística. nismo inconciente de la represión por su importancia
Otra postura equivocada pero ampliamente di- en la estructuración del aparato psíquico, ya que a
fundida, es cuando se suelen buscar los mejores mé- partir de aquí se constituye eso reprimido que dará
todos pedagógicos para estudiar, suponiendo que la lugar a la pulsión por el saber o por investigar y con
sola presencia de una persona frente al material de ello la posibilidad de simbolizar. De igual forma se
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 24
El deseo de saber en la infancia
ARTÍCULOS
destaca el concepto de pulsión así como las teorías samiento y aquí la angustia actuará como señal para
sobre la sexualidad infantil, el Edipo y el narcisismo evitar una angustia mayor si irrumpiera la pulsión re-
primario para articularlos con el amor y el deseo de primida (Freud, 1915/2006). Es en este carácter se-
saber. cundario de la represión en el que la educación inter-
Se sabe que, si bien por el hecho de la represión viene de una manera favorable o desfavorable para el
se mantienen alejadas de la conciencia ciertas repre- desarrollo del pensamiento.
sentaciones intolerables, ello no significa que no ten- Luego entonces, si no se generan las condiciones
gan efectos muy importantes en la estructuración que pudieran posibilitar la constitución de un espa-
psíquica y la constitución de la subjetividad. “El psi- cio interno escisión radical del psiquismo), es decir,
coanálisis, nos ha enseñado que la esencia del proce- si no hay represión primaria y las representaciones
so de la represión no consiste en cancelar, en aniqui- se fijan como huellas mnémicas no reprimidas en el
lar una representación representante de la pulsión, interior del aparato indiferenciado, la consecuencia
sino en impedirle que devenga conciente. Decimos es la imposibilidad del olvido y la memoria. Por lo
entonces que se encuentra en el estado de lo “incon- tanto, tampoco se generan las condiciones para el
ciente”, y podemos ofrecer buenas pruebas de que surgimiento de la curiosidad intelectual y, depen-
aún así es capaz de exteriorizar efectos, incluidos los diendo de la falla en la naturaleza de la represión, se
que finalmente alcanzan la conciencia” (Freud,1905/ manifestarán una serie de trastornos que van desde
2006:161). reacciones fóbicas ligeras hasta trastornos pre-psi-
El mecanismo de la represión tiene dos tiempos. cóticos.
En una primera fase, la representación psíquica de la
pulsión no es admitida en lo conciente, es un esfuer- Las pulsiones y el amor por el saber
zo de desalojo, se instaura una primera represión a
la que se denomina represión primordial. Esta que- Los padres y los maestros buscan establecer me-
da fijada. La representación de la pulsión y la pul- canismos de adaptación a la sociedad, recurriendo a
sión misma permanecen ligadas. El inconciente se todos aquellos dispositivos de poder (amenazas, cas-
ha formado a partir de que algo queda reprimido tigos, maltratos, entre otros muchos más) que permi-
desde los orígenes, es decir, que para que haya in- tan someter los deseos de los infantes. Por otro lado
conciente tuvo que haber una primera represión que buscan que los niños renuncien a toda aquella exte-
lo instituyera. riorización de la vida pulsional que interrogue el de-
A la segunda fase de la represión Freud la deno- seo de los adultos. Ante este escenario el niño se su-
mina represión propiamente dicha; esta recae sobre merge en una encrucijada que lo llevará a replantear-
retoños psíquicos de la representación reprimida o se sobre el sostenimiento de la satisfacción de la pul-
sobre pensamientos que, aunque procedentes de sión o el ingreso al orden social.
otra parte, han entrado en un vínculo asociativo con Amor por el conocimiento es la definición etimo-
ella. En este caso el esfuerzo es de dar caza. lógica de epistemofília, que Freud refiere como pul-
Señala Freud que se comete un error si se desta- sión de investigar o de conocer. Paralelamente, plan-
ca exclusivamente el rechazo que se ejerce de lo con- tea la sublimación como uno de los caminos de la
ciente sobre lo que ha de reprimirse. De igual mane- pulsión sexual para explicar que ciertas actividades
ra debe de tomarse en cuenta la atracción que lo re- humanas encuentran en ella su energía y son dirigi-
primido primordial ejerce sobre aquello con lo cual das con un fin no sexual hacia objetos socialmente
pueda hacer conexión. valorados. ”La acción de dicha pulsión corresponde,
Una aclaración más respecto a la represión es que por una parte a cierta forma de sublimación de la pul-
en la represión primordial se genera angustia puesto sión de apoderamiento, y, por otra, trabaja con la
que se inicia a partir del displacer por la ausencia de energía de la pulsión de ver. Sin embargo, su relación
la madre, que al ser displacentera queda reprimida y con la vida sexual tiene especial importancia” (Freud,
fijada dando lugar al inconciente y constituyendo una 1908/ 2006:176).
falta también primordial que genera angustia, angus- El niño se ocupa mucho de acontecimientos co-
tia por la falta que dará lugar al deseo y, por consi- mo la relación sexual entre sus padres, el nacimiento
guiente, a la capacidad para simbolizar. de los niños, la diferencia de los sexos, sobre los cua-
La represión propiamente dicha recae sobre los les tienen una concepción muy particular creando
procesos secundarios que tienen que ver con el pen- sus propias teorías que en general son un reflejo de
25 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Tenorio-Cansino, Jacobo-Jacobo
ARTÍCULOS
su propia constitución (Freud, 1908/2006). Por ejem- bición a un síntoma. Define los términos de la si-
plo, como sabemos una de las primeras teorías infan- guiente manera: “Se trata de inhibición donde está
tiles tanto de niños como niñas, es la asombrosa fan- presente una simple rebaja de la función, y de sínto-
tasía de que todos los seres humanos tienen idénti- ma donde se trata de una desacostumbrada variación
co genital, un genital masculino; vemos en ello cómo de ella o de una nueva operación” (Freud, 1915/
el surgimiento de uno de los primeros enigmas se 2006:85).
inicia en sus pensamientos y sus afectos, dando lugar Se puede dar el nombre de inhibición a una limi-
al primado del falo, teoría en la que se fundamenta la tación de una función del yo, limitación que significa
amenaza real de castración. que la represión triunfa totalmente, puesto que impi-
Al niño le rodea un mundo de múltiples enigmas de al yo un desempeño eficaz en su relación con la
sobre la sexualidad. Y se pregunta movido por una realidad, es una muestra del alcance de la castración,
fuerza pulsional principalmente tres cosas: ¿De dón- la defensa de las fuerzas represoras se extienden has-
de vienen los niños?, ¿Qué pasa que una parte del ta el posicionamiento del deseo y lo que de este se
cuerpo parece ser diferente en las personas? ¿Qué derive para no permitir el ejercicio de una función, es
sucede en la habitación de los padres? Cuestiona- decir, cancela la capacidad operativa del yo al punto
mientos que quizá sean el origen de todo deseo por de hacer que se inhiba el proceso de la excitación de
el saber. la pulsión misma, con la intervención de la señal de
Asimismo, los niños se esfuerzan por comprender, angustia para lograr la cancelación de las libertades
pero su investigación no tiene resultados y terminan de pensamiento.
renunciando a su propósito, ocasionando a veces co- Las inhibiciones son pues una renuncia a ciertas
mo secuela, un deterioro permanente de su deseo de funciones, porque en su ejercicio se desarrollaría an-
saber. La duda puede convertirse en arquetipo para la gustia. En lo que al síntoma se refiere, la angustia
actividad de pensar en torno de otros problemas, an- aparecerá como señal para anticipar y evitar que apa-
te los que, si fracasa en un primer intento, tendrá en rezca una angustia mayor en caso de que lo reprimi-
lo sucesivo un efecto paralizante manifestándose es- do irrumpiera a la conciencia.
to como una inhibición para pensar. Dos son las cuestiones que se abren aquí en rela-
Freud (1915/2006:191) menciona que “desde este ción con nuestro tema. Si la angustia es consecuen-
primer conflicto psíquico puede desenvolverse una cia de la represión, lo es en la medida en que hay dos
escisión psíquica y con ello la consecuente suspen- sistemas en conflicto (el Ello atacante, el Yo ataca-
sión del reflexionar.” Lo que Freud nos hace notar, es do): pero una vez que hay un Yo que emite señales de
que las dudas o conflictos que se viven en la infancia alarma frente al ataque del Ello, la represión tiene co-
en relación al deseo de saber sobre el quehacer se- mo objeto evitar la angustia.
xual, tendrán repercusiones en su vida anímica, o en Es evidente que se está hablando de dos tipos de
la actividad reflexiva de su pensamiento, que puede represión: la represión originaria, organizadora de la
ser inhibida o compulsiva deteriorándose como con- diferencia entre los sistemas, y por lo tanto capaz de
secuencia su capacidad para pensar y adquirir cono- permitir la producción de ese afecto llamado angus-
cimientos. tia, y la represión secundaria que tiene por objeto
evitar su aparición.
Inhibición y angustia Por ello, para hablar de una “curiosidad intelec-
tual inhibida”, es necesario definir primeramente si la
La otra posibilidad es que las representaciones curiosidad intelectual del niño se ha inhibido a partir
sustitutivas por efectos de la represión pueden dar de una represión primaria, en cuyo caso no sería pro-
lugar a la formación de síntomas que se manifiestan piamente una curiosidad reprimida puesto que nun-
en el Yo, como la inhibición del pensar e investigar, ca se constituyó como tal, o si se ha constituido en
no sólo sobre contenidos de carácter sexual, sino que un síntoma como consecuencia de la represión se-
puede generalizarse a una inhibición del interés por cundaria.
todo objeto de conocimiento. Las funciones del Yo se ven disminuidas de varias
Freud hace una distinción muy puntual entre inhi- maneras, con mucha frecuencia son motivo de trata-
bición y síntoma, ya que hay sujetos en que se pre- miento como síntomas aislados, como la torpeza en
sentan inhibiciones y ningún síntoma o casos en los la ejecución de ciertas acciones, el poco interés para
que un síntoma da lugar a una inhibición o una inhi- el trabajo o la presencia de manifestaciones reactivas
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 26
El deseo de saber en la infancia
ARTÍCULOS
como la fatiga. Esto se aplica al trabajo intelectual o cidad para simbolizar como primer movimiento nece-
al trabajo en general y particularmente también al sario para la instauración del pensamiento, creando
rendimiento y aprendizaje escolar de los niños. Asi- así la base para cualquier aprendizaje o relación con
mismo, “se da también el caso de niños cuya inteli- el saber.
gencia ha padecido todas las vicisitudes del conflicto
edípico y de la angustia de castración. El placer debi- El origen de toda curiosidad
do a la eficacia en el campo intelectual no está abso-
lutamente desexualizado y, por ello, los constriñe a Para Bleichmar (1984), la aparición de la triangu-
una regresión, a una inhibición, que pueden ser más lación del Edipo proporciona los elementos que per-
o menos precoces, más o menos parciales y más o miten la emergencia de angustia masiva, así como la
menos electivos frente a ciertos modos de relaciones inquietud intelectual a partir del intento de dominio
y que pueden instalarse de manera determinante en del sujeto sobre el objeto familiar que ha devenido
el momento mismo de la escolarización” (Lebovici, extraño; el “Unheimlich” freudiano, la inquietante ex-
1978:258-259). trañeza de la cual el niño quiere apropiarse, enten-
derla, es lo que da origen a todas las curiosidades.
Angustia e intelecto De manera que tanto el sadismo como la curiosi-
dad son un efecto de la diferencia que la inclusión del
Klein (1975) señala, la presencia de ansiedades tercero imprime al psiquismo, dando origen de tal
primarias arcaicas e intensas en el retardo y la inhibi- modo tanto a la aprehensión del otro en tanto otro,
ción intelectual. Para esta autora las ansiedades per- como a la inquietud por aprender, desplazada hacia
secutorias por la intensa destrucción infringida fan- el mundo.
tasmáticamente al cuerpo materno, dentro de una re- El simbolismo para Klein (1975) es el fundamento
lación primaria apuntalada en mecanismos psicóti- de toda sublimación y de todo talento, ya que es a
cos, son un factor de inhibición intelectual. Sería el través de la ecuación simbólica que cosas, activida-
caso de niños que padecen de temores muy precoces, des e interés se convierten en tema de fantasías libi-
bajo la influencia del Superyó sumamente severo y dinales. De manera tal que hay un interés primario
sádico, temores que van dificultando el desenvol- por el propio cuerpo y por el cuerpo de la madre. El
viendo intelectual del niño y por consiguiente la fun- sujeto no tiene entonces libido disponible para otros
ción simbólica. Klein menciona que “una excesiva y intereses cuando está totalmente centrado en su pro-
prematura defensa del yo contra el sadismo impide el pio cuerpo o en el cuerpo materno. Es decir, cuando
establecimiento de la relación con la realidad y el de- hay un exceso de sexualización no sublimada no sim-
sarrollo de la vida de fantasía” (Klein, 1975:227). bolizada bajo otras vías, ningún objeto tendrá valor
La posesión y exploración del cuerpo de la madre para el sujeto porque la libido no se ha desplazado.
y del mundo exterior (por extensión del cuerpo de la
madre), se detiene debido a la angustia produciendo Edipo y función paterna
una suspensión completa o parcial de la relación
simbólica con objetos que representan el cuerpo de Según Lacan (1957/1999), la separación de la ma-
la madre, y por ende, del contacto del sujeto con su dre, castración del segundo tiempo del Edipo, son
ambiente y con la realidad en general. “Es la tenden- movimientos definitorios en la organización de las
cia a la represión el mayor peligro que afecta al pen- identificaciones secundarias, de la elección de objeto
samiento, o sea, el retiro de la energía pulsional con y la instauración del Superyó como forma determi-
la cual va parte de la sublimación, y la concurrente re- nante para la constitución del sujeto.
presión de asociaciones conectadas con los comple- Con Lacan también se ve que el Edipo representa
jos reprimidos, con lo que queda destruida la conse- una coyuntura de la ley que estructura el deseo en lo
cuencia del pensamiento” (Klein, 1975:209). simbólico. “Por la vía de acceso al Nombre del Padre,
Comprender el mecanismo de la represión en su cada sujeto encuentra sus deseos e identificaciones
función constituyente, a partir de la cual se posibilita que lo constituirán. Es en el nombre del padre en
a su vez la función simbólica del psiquismo, nos sitúa donde tenemos que reconocer el sostén de la función
en una perspectiva distinta para estudiar desde el simbólica que desde el albor de los tiempos históri-
psicoanálisis las vicisitudes en la adquisición del co- cos, identifica su persona con la figura de la ley” (La-
nocimiento, puesto que en ello está implícita la capa- can, 1957/1999:278).
27 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Tenorio-Cansino, Jacobo-Jacobo
ARTÍCULOS
El niño construye teorías, concepciones, repre- Referencias
sentaciones, y éstas no se constituyen desde las per-
cepciones concientes sino desde el posicionamiento BLEICHMAR, S. (1984). En los orígenes del sujeto Psíquico. Del
mito a la historia. Buenos Aires: Amorrortu.
inconciente que ocupa como sujeto frente a otro; de FREUD, S. (1905/2006). Tres ensayos de teoría sexual. O.C. Tomo
ahí la importancia de considerar el lugar de un niño VII. Buenos Aires: Amorrortu.
en su familia, lo que se espera de él, lo que se dice de FREUD, S. (1905/2006). La represión. O.C. Tomo XIV. Buenos
él desde el deseo del otro. Se parte de la base de que Aires: Amorrortu.
los problemas de aprendizaje están en relación direc- FREUD, S. (1908/2006). Sobre las teorías sexuales infantiles. O.C.
Tomo IX. Buenos Aires: Amorrortu.
ta, al modo de inscripción de la castración simbólica. FREUD, S. (1914/2006). Introducción al Narcisismo. O.C. Tomo
Si el niño no aprende, algo dice con su no aprender. XIV. Buenos Aires: Amorrortu.
“El deseo de saber, cuando de psicoanálisis se trata, FREUD, S. (1915/2006). Pulsiones y destinos de pulsión. O.C. To-
lleva a un conocimiento que causa horror, en la me- mo XIV. Buenos Aires: Amorrortu.
dida en que tiene que ver con la castración” (Manno- KLEIN, M. (1975). La importancia de la formación de símbolos en el
desarrollo del yo. Contribuciones al Psicoanálisis. Buenos Aires:
ni, 2002:94). Paidós.
Por lo tanto, se puede decir que en los problemas KLEIN, M. (1975). Contribuciones a la Teoría de la Inhibición Inte-
de aprendizaje, si se refieren a las inhibiciones, los lectual, O.C. Tomo II. Buenos Aires: Paidós.
síntomas y la angustia ante el saber, su origen puede LACAN, J. (1957/1999). El seminario 5 las formaciones del incon-
ciente. Buenos Aires: Paidós.
ser desde la estructuración psíquica, estar ligado a lo
LEBOVICI, S. (1978). El Conocimiento del niño a través del psicoa-
imaginario o puede partir del Edipo, sin ser excluyen- nálisis. México: Fondo de Cultura Económica.
tes las tres posibilidades. MANNONI, M. (2002). Un saber que no se sabe. La experiencia
Ocurre que no hay posibilidad de investigar o de analítica. Madrid: Gedisa.
aprender si no se produce alguna fisura en la díada
madre fálica-hijo narcisista. Es clave para el proceso
educativo considerar como opera la llamada función
paterna, su déficit, y sus fallas. El niño necesita ins-
cribir una falta en el Otro para poder constituirse co-
mo sujeto deseante e inscribirse así en el orden de la
cultura.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 28
Calidad de vida: percepciones y representaciones en
personas mayores del Estado de Michoacán, México
ADRIANA MARCELA MEZA-CALLEJA,1 MARÍA ISABEL MAGALLÁN-TORRES,2
JÚPITER RAMOS-ESQUIVEL,3 FERNANDO LUNA-HERNÁNDEZ,4 ULISES HERMILO ÁVILA-
SOTOMAYOR,5 IGNACIO AVELINO RUBIO,6 MA. GUADALUPE MARTÍNEZ-GONZÁLEZ7
Resumen
El objetivo principal del presente trabajo fue conocer cómo perciben su calidad de vida los adultos michoa-
canos que viven en municipios con altos y muy altos índices de migración internacional hacia los Estados Uni-
dos. Se muestran aquí los resultados parciales del proyecto, obtenidos a través de entrevistas abiertas. De igual
manera, se realizó un diagnóstico de las condiciones objetivas (o materiales) en este grupo específico. Se mues-
tra cómo las percepciones sobre la calidad de vida están relacionadas a la familia, los cambios físicos, la salud y
la enfermedad; la posesión de recursos y el apoyo social y familiar. Además, se analiza la relación que tiene el gé-
nero, la vejez y la migración en las condiciones de vida de las personas mayores y cómo éstas se construyen co-
mo representaciones sociales.
Descriptores: Adultos mayores, Calidad de vida, Representaciones sociales.
Quality of Life: Perceptions and Representations
in Older People of the State of Michoacan, Mexico
Abstract
This paper presents the results of a research project whose main objective was to determine how the older
adults perceive their own quality of life, older adults living at Michoacan, in municipalities with high and very high
rates of international migration to the United States. Shown here partial results of the project, obtained through
open interviews. Also, a diagnosis was made of the objective conditions (or materials) in this specific group. It
shows how perceptions of quality of life are related to the family, the physical, health and disease, the possession
of resources and social and family support. In addition, we analyze the relationship to gender, age and migration
in the lives of older people and how they are constructed as social representations.
Key Words: Older Adults, Quality of Life, Social Representations.
[ Artículo recibido el 6/07/2012
Artículo aceptado el 23/08/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Profesora Investigadora de Tiempo Completo de Psicología Social. Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo adimeza@yahoo.com.mx
2 Estudiante del 9o semestre de la Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo. isa_vivir@hotmail.com
3 Profesor Investigador de Tiempo Completo de Psicología Social. Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. mine888mine@yahoo.com.mx
4 Profesor de Asignatura de la Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go. lunaefher@hotmail.com
5 Profesor de Asignatura de la Licenciatura en Psicología. Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go. ulisesavila@hotmail.com
6 Departamento de Psicología Básica, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. Ignacio_avelino@hotmail-
.com
7 Escuela Preparatoria No. 11. Sistema de Educación Media Superior, Universidad de Guadalajara. ma.guadalupe_martinez@yahoo.com.mx
29 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
Meza, Magallán, Ramos, Luna, Ávila, Rubio, Martínez
ARTÍCULOS
Introducción conceptualización a partir de nueve componentes de
la misma.
E n este trabajo se presentan los resultados de un
proyecto de investigación realizado1 con el fin de
Esta perspectiva de la CV, la retomamos para ana-
lizar las condiciones de vida de las personas mayores
en algunos municipios de Michoacán, y sobre todo,
ofrecer de manera general un estudio sobre las con- para ver si existían particularidades en las personas
diciones de la calidad de vida (CV) de las personas que viven en comunidades con altos índices de mi-
mayores que viven en municipios con altos y muy al- gración hacia Estados Unidos. Los resultados nos
tos índices de migración internacional hacia los Esta- permitieron hacer un diagnóstico general de tales
dos Unidos. condiciones en espacios donde no se había estudia-
do como tal este concepto.
La calidad de vida: objetiva y subjetiva De igual manera, retomamos otro tipo de aportes
que nos permitieron comprender la realidad de los
Partimos de reconocer que la CV se construye en sujetos a investigar desde tres ejes teóricos funda-
gran medida en función de las percepciones que tie- mentales: la migración, la vejez2 y las representacio-
nen las personas sobre su situación personal, sus re- nes sociales, esta última como una óptica para anali-
laciones y sus recursos en general en función de un zar las percepciones de los participantes sobre su CV.
contexto social y cultural. En 1994 la Organización Consideramos importante la incorporación de
Mundial de la Salud (OMS) (citado en Peña, et al., dos perspectivas como lo son el género, principal-
2009:53-61) propuso una definición de consenso de mente de Butler (2007) y el trasnacionalismo de Por-
CV, la que se definió como la “Percepción personal de tes (2005).
un individuo de su situación en la vida, dentro del El interés del trabajo fue aportar conocimientos
contexto cultural y de valores en que vive, y en rela- sobre las condiciones de vida de los personas mayo-
ción con sus objetivos, expectativas, valores e intere- res en este tipo de espacios y condiciones de vida.
ses”. Esto es, que primariamente la CV se constituye
por las percepciones que los individuos tienen sobre Método
sus condiciones de vida.
La CV ha sido definida como la satisfacción expe- Tipo de estudio
rimentada por la persona en relación con sus condi- En nuestra investigación utilizamos una metodo-
ciones vitales y que incluye la combinación de com- logía mixta, usando como estrategia central la meto-
ponentes objetivos y subjetivos, es decir, la CV es de- dología cuantitativa y la metodología cualitativa para
finida como la calidad o mejora de las condiciones complementar los resultados obtenidos por la prime-
de vida de una persona junto a la satisfacción que ra. El presente fue un estudio exploratorio. Para ello
ésta experimenta. Fernández-Ballesteros señala que se utilizaron dos instrumentos de recolección de da-
la CV es un concepto multidimensional y que por tos, a través de un cuestionario sobre calidad de vida
ello existen diferentes aspectos que determinan la (CUBRECAVI) en personas mayores y de una entrevis-
CV de una persona, entre los cuales se encuentran ta abierta y semi estructurada. En este trabajo pre-
las condiciones socioambientales y personales (Fer- sentamos los resultados generales obtenidos a través
nández-Ballesteros, 1992 citado por Fernández-Ba- de las entrevistas abiertas.
llesteros y Zamarrón, 2007:9). Hemos por ello plan- Nuestro interés principal fue reconocer la CV con
teado la importancia de observar cómo viven las per- la que viven las personas entrevistas. Sin embargo, a
sonas mayores en algunos municipios, cuáles son través del uso de la metodología cualitativa intenta-
las condiciones de vida que enfrentan, pero también, mos identificar las percepciones y representaciones
reiteramos, nuestro interés se centró en poder ob- que las personas participantes del estudio tienen de
servar la forma en cómo perciben a nivel subjetivo y la vejez y de la calidad de vida que se puede tener en
personal su CV. esta edad.
Para ello, partimos de algunos estudios y autores
que han señalado que los aspectos subjetivos son Muestra
importantes en la CV, la base teórica de nuestro tra- Para el estudio y la aplicación del CUBRECAVI se
bajo la constituyó el aporte realizado por Fernández- seleccionó una muestra no probabilística de 485 per-
Ballesteros y Zamarrón sobre el concepto de CV y su sonas mayores de 60 años de los municipios de Cha-
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 30
Calidad de vida: percepciones y representaciones en personas mayores…
ARTÍCULOS
vinda, Coahuayana, Erongarícuaro, Jacona, Morelia, Resultados
Salvador Escalante, Tarímbaro, Tingambato, y Urua-
pan en el estado de Michoacán, municipios que fue- Los datos obtenidos a través de las entrevistas
ron identificados con altos y muy altos índices de mi- cualitativas nos permitieron identificar y discriminar
gración principalmente México-Estados Unidos. Así las respuestas que aportaban elementos sobre sus
también se seleccionaron 10 personas para la aplica- percepciones de las cuatro dimensiones antes men-
ción de las entrevistas cualitativas dentro de estos cionadas.
municipios, además de Zitácuaro y la región de Patz-
cuaro. De la muestra del CUBRECAVI, las edades os- Las percepciones de la vejez o envejecimiento
cilaron entre 60 y 100 años, con una media de 72.53 y La vejez aparece fuertemente relacionada a la po-
una desviación estándar de 7.77; 37.3% pertenecían al sibilidad de sentirse útil y ser funcional3 en la vida. Se
sexo masculino y 62.7% al sexo femenino. En el caso puede observar que en la medida en que las personas
de las entrevistas abiertas, la muestra estuvo confor- se sienten incapaces o perciben que no pueden res-
mada por 10 personas mayores de 60 y más años, ponder a las necesidades que tienen día a día, su ex-
siendo los participantes 4 mujeres y 6 hombres. Los periencia en la vejez es vista como difícil. En cambio,
criterios de selección de la muestra para las entrevis- si las personas se sienten capaces y apoyadas en la
tas fueron principalmente la edad (60 y más años), vida diaria, la percepción de la vejez tiende a ser más
contar con familiares migrantes o tener experiencia positiva. Ser capaces o funcionales depende del cuer-
como migrante y vivir en alguno de los municipios o po, de su capacidad para seguir respondiendo a las
regiones con altos y muy altos índices de migración actividades, o de estar en una condición de salud que
hacia los Estados Unidos. Las entrevistas se aplica- permita el seguir siendo funcionales en la vida diaria.
ron con la intención de profundizar sobre los resulta- Para los entrevistados juega un papel importante
dos obtenidos en el primer instrumento y poder la capacidad física, determina su posición ante la ve-
ahondar, sobre todo, en la perspectiva subjetiva de jez, por la capacidad o incapacidad de seguir traba-
las personas mayores respecto de su calidad de vida, jando y de aportar recursos a la familia o por el hecho
pero también sobre la vejez y la migración. de mantenerse activos. Además, se pueden resaltar
El acceso a los participantes se dio principalmen- algunas necesidades que aparecen para los entrevis-
te sobre el contacto en red, a través de amigos y fa- tados asociadas a la vejez y que tienen que ver funda-
miliares de los participantes. A los participantes se mentalmente con su CV. Podemos encontrar tres ti-
les visitó en sus domicilios y se les explicaron los ob- pos de necesidades nombradas por ellos:
jetivos del proyecto, así también se les pidió su con-
sentimiento para la realización de la entrevista tanto Necesidades emocionales: el papel de la familia
como para la grabación de la misma. La aplicación se Las necesidades a nivel emocional aparecen en
llevó a cabo a partir de una guía previamente diseña- las respuestas de los entrevistados y tienen que ver
da, centrada principalmente en profundizar sobre los sobre todo con el apoyo social y familiar que pueden
temas de calidad de vida, vejez y migración. El análi- tener. El apoyo que consideran más importante es
sis de las entrevistas se realizó a partir de la construc- aquel que se relaciona con la compañía, los afectos y
ción de 4 categorías de análisis, que se diseñaron la atención. En este sentido, la familia aparece como
desde los ejes temáticos planteados y la información el principal referente en la construcción de estas ne-
obtenida en las entrevistas. Las categorías de análi- cesidades; es en ella donde se sitúa el papel principal
sis fueron: percepciones sobre la vejez, percepciones de proveedor de estos apoyos, que son tan importan-
sobre la calidad de vida, relación de la calidad de vi- tes para sobrevivir como otro tipo de recursos (eco-
da y el género y significados sobre la migración y la nómicos o materiales).
calidad de vida. Para los entrevistados, la familia ocupa un lugar
La aplicación de ambos instrumentos se logró fundamental en sus percepciones sobre la vejez y la
gracias al apoyo de estudiantes de servicio social y CV que se puede tener en esta edad. Si la familia les
voluntarios en el proyecto de investigación, los cua- facilita la integración, el contacto, el sentir apoyo,
les fueron capacitados para la aplicación del CUBRE- también entonces sentirán que sus condiciones de
CAVI y de las entrevistas abiertas. El proceso de apli- vida están bien, a la par de los recursos materiales
cación se desarrolló entre los meses de mayo a julio con los que puedan contar.
del 2011 y diciembre del 2011 a abril del 2012.
31 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Meza, Magallán, Ramos, Luna, Ávila, Rubio, Martínez
ARTÍCULOS
Necesidades de integración social más importantes para tener una buena CV. Podemos
La necesidad de sentirse integrados socialmente señalar cuatro tipos de elementos definidos por los
es muy importante para los participantes. En este entrevistados, también entendidas como necesida-
sentido, podemos ubicar dos elementos que permi- des específicas en cuanto a la CV: el apoyo familiar, el
ten definir su situación. Uno es la posibilidad de mantenerse trabajando y activos, el tener buena sa-
mantenerse activos realizando las labores que dentro lud y apoyo en la misma y el tener los recursos sufi-
y fuera del hogar asumen como sus roles sociales. En cientes para sobrevivir.5
el caso de los hombres, el mantenerse integrado a
través del trabajo, les permite definir de manera im- Familia y apoyo familiar
portante la CV en la que se puede encontrar. De esto Más allá de las condiciones concretas de su vi-
dependen sus percepciones de las necesidades y ven- vienda o de su salud, el discurso de los entrevistados,
tajas o desventajas que pueden tener como grupo so- permite situar como principal condición para “vivir
cial. En el caso de las mujeres, encontramos también bien”, el apoyo y la vida familiar. Para algunos, esta
una relación importante con el rol que se desempeña percepción muestra dos dimensiones de análisis:
en el hogar. una en la que la familia es un eje importante de la CV,
La salud y, sobre todo, las percepciones sobre su en la medida en que los entrevistados perciben que
salud están implicadas en sus percepciones sobre la no les falta nada a ellos y a su familia, por lo que es
integración social.4 Para los entrevistados, estar sa- importante poder ser o haber sido buen proveedor y
nos, sentirse sanos, brinda esa posibilidad, de man- de saber que aún puedan sentirse satisfechos de con-
tenerse activos y seguir trabajando. Como señala Fer- tar en conjunto con los recursos necesarios; otra di-
nández-Ballesteros (2009a), la calidad de vida está re- mensión, en la que la familia constituye un elemento
lacionada de forma importante con la posibilidad de importante para “sentirse bien”, es la medida en que
desarrollar un envejecimiento activo, exitoso, donde existe contacto e integración con otras personas ma-
se desarrollen actividades que permitan un mayor re- yores. Si la familia apoya, llama, visita, permite el
conocimiento social y del entorno. contacto de alguna forma, el “vivir bien” es posible.
Necesidades para la sobrevivencia Trabajo y la actividad
Aquí los entrevistados sitúan algunas necesida- En cuanto al trabajo, aparece como un elemento
des que son importantes para la sobrevivencia en es- significativo al momento de definir lo que es “vivir
ta edad y que van desde el tener recursos para ali- bien”. El trabajo es un factor importante pues me-
mentarse o espacios donde vivir o el hecho de tener diante él se pueden obtener recursos básicos de so-
un ingreso económico para poder responder a sus brevivencia, que a su vez le pueden dar tranquilidad y
necesidades más inminentes. Los participantes con- estabilidad a su familia. Trabajar, además, está rela-
ciben la vejez como un proceso de deterioro durante cionado con dos cuestiones vitales para ellos y que
el cual se van perdiendo paulatinamente habilidades se relacionan con la identidad. Trabajar y mantenerse
que permitían trabajar, mantener a la familia y valer- activos es la posibilidad de mantener y dar continui-
se por sí mismos, y es entonces cuando según ellos dad a su experiencia de trabajo, sea dentro o fuera
ocurren las carencias, principalmente alimentarias o del hogar, y por tanto, reafirmar una identidad y sen-
en otro tipo de necesidades, como la de medicamen- tirse útiles y capaces, como también es importante
tos ante una enfermedad y que ocurren en las perso- para reafirmar los roles de género socialmente asig-
nas mayores que ya no trabajan y no tienen quien los nados y construidos dentro y fuera del hogar.
apoye. En este sentido, se puede notar que se rela-
ciona a la vejez con el ya no trabajar y por lo tanto Salud
con la pérdida de control sobre su vida económica y Ante una percepción compartida de la vejez como
sobre sí mismo. una edad en la que los cambios físicos o las enferme-
dades constituyen una posibilidad latente, el estar
Percepciones sobre la calidad de vida saludables y poder ser capaces de responder ante la
La CV es definida por los entrevistados como “vi- enfermedad es un elemento importante para sentirse
vir bien” o “sentirse bien”. Esto se traduce en la posi- bien o para definir quién puede o no tener buena CV.
bilidad de estar en condiciones aceptables para la vi- Esto se traduce tanto en la posibilidad concreta de
da en esta edad, en las que se definen los elementos “enfermar” como en poder tener condiciones adecua-
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 32
Calidad de vida: percepciones y representaciones en personas mayores…
ARTÍCULOS
das para “vivir bien” tales como la tranquilidad o la y mantener a sus familias, por lo que algunos de ellos
atención en salud. pueden no sentir pena o angustia por el hecho de que
Sin embargo, la “enfermedad” guía principalmen- sus familiares que están allá no los visiten más segui-
te las posiciones de los entrevistados. Para ellos, una do o estén aquí con ellos definitivamente. Esto se da
persona mayor enferma no vive bien, mucho menos en la medida en que la percepción de la emigración
cuando no cuenta con el apoyo para atender esta si- se nutre de los elementos del género y los roles so-
tuación. Si los dejan solos, si no están los hijos o si ciales.
no tienen cómo proveerse de los recursos para aten- Al parecer, si los hijos emigran para cumplir con
derse, entonces encontramos a una persona vulnera- esos roles, para dar continuidad a identidades tradi-
ble, que no puede estar bien. cionalmente construidas en su espacio social, enton-
Es interesante la manera cómo se relacionan los ces se justifica la movilidad, la ausencia y la falta de
significados y la forma cómo las personas asumen contacto. Este tipo de percepciones juegan un papel
posiciones concretas y muy claras. La vulnerabilidad importante porque sirven como información que ex-
ante la enfermedad es una preocupación importante plica y permite comprender la realidad de los migran-
en la vejez. tes y de las familias que lo enfrentan, justificando la
ausencia y llevando a tomar una posición o actitud
Recursos para sobrevivir de resignación por parte de los entrevistados. Sin
El significado que se le otorga a CV, engloba una embargo, podemos encontrar en ellos, más marcada-
serie de aspectos tales como tener una vivienda que mente en las mujeres, una percepción de que la mi-
permita ‘vivir bien’, la cual cuente con las condicio- gración puede ocasionar abandono y falta de apoyo.
nes de comodidad primordial (como el que se en- Una consecuencia de la emigración que repercute
cuentre aislada del frío y ruido, por ejemplo) y ade- en la vida de los personas mayores es el abandono
más se cuente con los alimentos y lo más importan- que pueden llegar a experimentar, situación que in-
te para sobrevivir. Algunos elementos de menor rele- cluso afecta en aspectos primordiales como la ali-
vancia son el hacerse cargo de la limpieza personal y mentación. Se observa una posición de resignación,
la salud en general. La vivienda, la comida y el dine- de explicación de la situación, pero no siempre de
ro, son los recursos que perciben como más impor- conformidad. El rol de madres, por ejemplo, se ex-
tantes para la vida diaria. tiende a los hijos ausentes, a preocuparse por ellos,
Aquí englobamos las posiciones y opiniones de de pensar en que satisfagan las necesidades de ali-
los entrevistados donde se plantean cómo ellos con- mentarse y vivir bien. El rol de padres, se configura en
sideran que podrían estar en mejores condiciones la medida en que se sienten proveedores satisfechos
de vida. La vejez en sí misma no tiene muchas ven- y que pueden ver a sus hijos e hijas jugando ese mis-
tajas para ellos, más bien desventajas, y por tanto, mo papel o a sus familias buscando mejores oportu-
es importante contar con recursos suficientes ante nidades.
la idea de ser o sentirse vulnerables ante alguna si- Empero, la distancia sí afecta, y en algunos casos,
tuación grave. Pero también, es importante cotidia- la cercanía que puede lograrse con algún tipo de con-
namente sentirse seguros, a partir de los recursos tacto es vital para sentirse bien, y constituir un ele-
que les permitan mantener las expectativas de vida mento importante para “vivir bien”.
que pueden tener.
La perspectiva de género y la CV
Significados sobre la migración y su relación con la CV Para los entrevistados, el género está mediando y
La migración es un fenómeno que influye tanto en construyendo de forma significativa sus percepcio-
las percepciones de los entrevistados sobre su vida nes, representaciones y valoraciones de su experien-
como en las condiciones concretas de vida y en sus cia y realidad como sujetos, como personas mayores.
relaciones interpersonales. Es sobre todo cuando los Sin embargo, encontramos algunas particularidades
hijos están en condición de migrantes (principalmen- en la forma en cómo se van construyendo estas pers-
te a Estados Unidos) cuando más pueden tomarse pectivas y posiciones desde el género en esta edad,
posiciones negativas respecto a esta experiencia. que reconocemos presenta algunas diferencias parti-
En general, la migración es definida por los entre- culares en cuanto a la experiencia social y subjetiva.
vistados como un fenómeno que tiene una relación En este caso, encontramos que el rol social, que
directa con la necesidad de los migrantes de trabajar se construye principalmente en la familia, determina
33 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Meza, Magallán, Ramos, Luna, Ávila, Rubio, Martínez
ARTÍCULOS
la forma en cómo los entrevistados definen sus con- Conclusiones
diciones de vida en la vejez. Para las mujeres, es de-
terminante su rol de madres y amas de casa (en la Las percepciones sobre la vejez están mediando
mayoría) para construir sus percepciones sobre la ve- de forma importante su concepción de la CV y la fa-
jez, la CV y la migración. En el caso de los hombres, milia es el referente para definir una vejez con cali-
el rol de padre, proveedor y productor juega un papel dad, por tanto, es normal que los entrevistados tien-
similar, orientando las posiciones que se tienen res- dan a buscar en la pareja, los hijos y los nietos sus
pecto de su situación y la de los personas mayores en principales redes de apoyo.6
general. Desde estas posiciones se define qué es im- Para las personas mayores, el apoyo social es muy
portante en su vida, qué es lo que les ayudaría, qué o importante para definir una vida con calidad en la ve-
cuáles son sus necesidades y también la forma en có- jez. Si perciben que cuentan con apoyo social sufi-
mo deben resolverse. ciente, principalmente de la familia, entonces pue-
El género permite definir y distinguir las necesi- den definir una vida más positiva. Por el contrario,
dades y obligaciones que corresponden a hombres y cuando no es así, el tema del abandono se hace pre-
mujeres. Estas permiten comprender la situación sente. Es por ello importante considerar que este ti-
que se vive o puede vivirse en la vejez, sobre todo, po de situaciones depende también mucho de las
como una experiencia negativa, pues en la medida en percepciones y que tenemos que considerar la falta
que esos roles tradicionalmente construidos y so- de oportunidades que pueden tener los personas ma-
cialmente asignados no pueden desempeñarse como yores para establecer redes sociales de apoyo más
imaginariamente se espera, entonces las identidades allá del núcleo familiar.7 Los participantes no estable-
de género entran en conflicto y no cuentan con una cen lazos y perspectivas más allá de la familia.
alternativa clara sobre cómo posicionarse respecto Por otro lado, es importante dimensionar a nivel
de ellas. teórico la forma cómo las percepciones de los entre-
Por ejemplo, cuando algunos señalan la importan- vistados permiten una construcción particular de su
cia que tiene el hecho de que los ingresos económi- CV, tanto como experiencia objetiva y subjetiva, co-
cos que el hombre aporta al hogar se ven disminuidos mo una noción que permite definir la experiencia de
en esta edad; o la mujer que a pesar de las enferme- vida personal. Más allá de las condiciones objetivas,
dades que pueda padecer, se siente con la obligación los participantes construyen representaciones sobre
de seguir haciéndose cargo del aseo del hogar, el cui- el envejecimiento y éstas son reforzadas y refuerzan
dado de los hijos y nietos, etc. Sin embargo, la salud sus concepciones sobre la CV en la vejez. Estas repre-
y los cambios físicos no les ayudan del todo a ello. sentaciones sociales incorporan las percepciones pa-
Así vemos como el “vivir bien” tiene mucho que ra construirse, junto con elementos de la cultura y la
ver con la posibilidad de cumplir el rol socialmente perspectiva de las personas mayores como grupo so-
asignado, su satisfacción con la vida depende en gran cial y como individuos. Tal como se recupera en las
medida del poder sentir que ese rol socialmente entrevistas, donde el “vivir bien” aparece como una
construido se ha llevado como se esperaba: noción relacionada a la familia, a los recursos para
Don H: Yo, al principio lo que planeaba era que estuviera sobrevivir y al sentimiento de funcionalidad o utili-
bien mi familia, por ejemplo, yo los saqué adelante, que no dad. Este tipo de nociones muestra cómo se van
fueran ignorantes como yo, porque yo, como le dije antes, yo construyendo estas representaciones, como visiones
no tengo escuela... eso es lo que pensaba, que no fueran ig- del mundo, de los diversos grupos, como formas de
norantes como yo y gracias a Dios, nada más dos, no tie- entender la realidad, como formas de conocimiento
nen título, porque no quisieron. Pero los demás tienen una, ordinario (Moscovici, 1979; Jodelet, 1984). Estas re-
una carrera chica todos tienen eso. presentaciones como formas de conocimientos, no
son necesariamente coherentes, o lógicas, van más
La concepción del rol de género que tiene el en- allá de las condiciones objetivas del mundo, porque
trevistado, es el de ser proveedor, ser quien mantiene recuperan también las percepciones de los grupos e
a su familia con los frutos de su trabajo y de su es- individuos que las portan, que las reproducen.
fuerzo diario, de brindar oportunidades para mejorar Al estudiar la CV o la vejez, es necesario reconocer
como familia. Vivir bien, vivir con calidad, significa que integran un conjunto de percepciones y posicio-
ser útil en los términos de roles de género, de su de- nes que se presentan como elementos de una repre-
sempeño en torno a la familia, al trabajo y el hogar. sentación. Las representaciones sociales cumplen la
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 34
Calidad de vida: percepciones y representaciones en personas mayores…
ARTÍCULOS
función de hacer familiar el mundo, de hacer com- que es necesario reconocer que no se retoman al
prensible una realidad (Moscovici, 1979; Ramos, azar, sino que son reflexionados por ellos en función
2011) y así encontramos que la CV se conforma como de su experiencia directa con la edad y de la CV que
una noción que permite definir la propia experiencia enfrentan cotidianamente tanto como personas tan-
de vida, el cómo se vive cotidianamente. Esta se ob- to como grupo social. De ahí la importancia de bus-
jetiva en el “vivir bien”, el estar con la familia, el po- car trabajar, de contar con los recursos para sobrevi-
der trabajar y ser útil. En el caso de la vejez, es una vir y de esperar el apoyo de la familia y la sociedad.
representación que permite comprender la experien- De una identidad afianzada en roles tradicionales,
cia de vida en esta edad y asumir una posición res- con significados y representaciones que fortalecían
pecto de la realidad que se vive (Ramos, 2009). Estas sus posiciones sociales, se llega a un momento de
representaciones están ancladas a la información de poco reconocimiento social, y donde esta se repre-
los roles tradicionales, de los roles de género, de la senta generalmente relacionada a la inutilidad o la
información sobre la salud y la enfermedad, tanto co- enfermedad (Ramos, 2009).
mo a otras representaciones sociales como las del Finalmente, creemos que los temas de la CV y de
cuerpo o la del trabajo en la vejez. Además se cons- la vejez tienen que ver con las identidades, aunque
truyen desde la perspectiva de género, que las im- sea de forma implícita o indirecta, dan cuenta de un
pregna, compartiendo información en varios senti- problema de mayor complejidad en esta edad. No es
dos, anclando una representación social a la otra. lo mismo ser mujer, que ser mujer y adulto mayor. No
En nuestro caso hemos partido de reconocer que es lo mismo ser hombre, que ser hombre y ser adul-
el género se construye socialmente (Butler, 2007), pe- to mayor. La perspectiva de género es distinta en es-
ro además, que nuestras relaciones sociales, la divi- ta edad cuando los roles socialmente asignados se
sión social del trabajo y la cultura, están permeados ven forzados a cambiar, a modificarse por la “incapa-
por el género, desde una condición desigual entre los cidad”, por la “enfermedad”, “por la inutilidad”. Ve-
géneros o por diferencias que presentan en su expe- mos que el género tiene un papel importante en el
riencia de vida. proceso de construcción social de la vejez, de la CV o
En el caso de las personas mayores, hemos podi- de la migración, pero también lo tiene en la forma en
do observar el peso que tienen los roles de género cómo se experimenta la edad, encontrando diferen-
socialmente construidos y que definen las formas de cias que acentúan las desigualdades que existen en
percibir la realidad, las actitudes y las prácticas socia- la sociedad.
les de las personas. El género aporta elementos im-
portantes para comprender las condiciones de la CV Referencias
de las personas mayores, así como para comprender
la forma en cómo las percepciones pueden jugar un BARRANTES, M. (2006). Género, vejez y salud. Revista Acta
Bioethica, Año/Vol. XII, número 002. 193-197. Santiago de
papel importante en la definición de la misma, tanto Chile: Organización Panamericana de la Salud..
como de la vejez o de la migración.8 BLANCK-CEREIJIDO, F. (1999). “Psicología del envejecimiento”.
En general, observamos que si los entrevistados En: ARÉCHIGA, H. y CEREIJIDO, M. (coords.) (1999). El
tienen la posibilidad de continuar activos y realizar envejecimiento: sus desafíos y esperanzas. México: UNAM-Siglo
las labores que consideran importantes, es muy posi- XXI Editores.
BUENDÍA, J. (comp.) (1994). Envejecimiento y Psicología de la sa-
ble que se perciban con una mejor CV; pero si no lud. Madrid: Siglo XXI.
existen oportunidades para ello, entonces encontra- CRAIG, G. (2001). Desarrollo Psicológico. México: Pearson Edu-
remos que se enfrentan a un conflicto, donde los cación.
cambios físicos, la salud, la falta de oportunidades o BUTLER, J. (2007). El género en disputa. Barcelona: Paidós.
la falta de apoyo de la familia, hacen sentir que esta FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (2009a) Envejecimiento activo.
Contribuciones de la Psicología. Madrid: Pirámide.
edad puede ser una experiencia negativa. Esto se FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. (2009b). Psicología de la vejez.
acentúa cuando la familia no apoya o cuando no exis- Madrid: Pirámide.
ten las mismas oportunidades para sobrevivir como FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. y ZAMARRÓN, M. (2007)
la pueden tener las personas más jóvenes, o cuando Cuestionario Breve de Calidad de Vida (CUBRECAVI)
Manual. Madrid: Ediciones TEA.
no se le puede dar continuidad a las expectativas del
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS., R. (2000). Gerontología social.
rol social y de género. Madrid: Pirámide.
Por ello, tratamos de mostrar aquellos elementos FERNÁNDEZ-LÓPIZ., E. (2000). Explicaciones sobre el desarrollo
que consideran importantes para vivir bien, por lo humano. Madrid: Pirámide.
35 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Meza, Magallán, Ramos, Luna, Ávila, Rubio, Martínez
ARTÍCULOS
GONZÁLEZ, M. P. y FERNÁNDEZ, M. P. (2000). “Los mayo- Notas
res”. En: GONZÁLEZ, E. (coord.) (2000). Psicología del ciclo
vital. Madrid: CCS. 1 La línea de tercera edad o personas mayores del proyec-
HAM CHANDE, R. (2003). Envejecimiento en México. México: to de investigación Caleidoscopio migratorio: un diag-
Colegio de la Frontera Norte. nóstico de las situaciones migratorias en el Estado de
HOFFMAN, L., PARIS, S. y HALL, E. (1996). Psicología del desa- Michoacán, desde distintas perspectivas disciplinarias
rrollo de hoy. Madrid: McGraw Hill. aprobado por Conacyt (Clave MICH-2010-C02-148292) a
JODELET, D. (1984). “Las representaciones sociales: fenó- través de Fondos Mixtos.
meno concepto y teoría”. En: MOSCOVICI, S. (1984). Psi- 2 Sobre la vejez, principalmente hemos retomado la pers-
cología social II. Buenos Aires: Paidós. pectiva de la Psicología Social y la Psicología del De-
LEFRANCOIS, G. R. (2001). El Ciclo de la vida. México.: sarrollo, apoyándonos también de perspectivas desa-
Thompson. rrolladas en las Ciencias Sociales. Los autores consul-
LEHR, U. y THOMAE. (2003). Psicología de la senectud. Proceso y tados pueden encontrarse en la bibliografía de este
aprendizaje del envejecimiento. Barcelona: Herder. trabajo.
LEVINE, R. (2004). Aging with Attitude: Growing Older with Dig- 3 La dependencia implica pasar del estatus de persona in-
nity and Vitality. EUA: Praeger. dependiente y sana a persona con limitaciones que ne-
MISHARA, B. L. Y RIEDEL, R. G. (1986). Psicología del envejeci- cesita ayuda (Moragas, 1991), por razones derivadas de
miento. Madrid: Morata. la edad, de enfermedad o de discapacidad; que requie-
MORAGAS, R. (1991) Gerontología Social. Envejecimiento y cali- re atención de otras personas para realizar sus activida-
dad de vida. España: Herder. des de la vida diaria.
PAPALIA, D., WENDKOS, S. y DUSKIN, R. (2004). Desarrollo 4 Esto pudimos observar en los resultados obtenidos en el
humano. México: Mc Graw Hill. primer instrumento de recolección de datos (CUBRE-
PEÑA B., TERÁN M., MORENO F., y BAZÁN M. (2009). Au- CAVI) donde se muestra la importancia que tiene para
topercepción de la calidad de vida del adulto mayor en ellos el sentirse sanos a nivel subjetivo. Ser capaces de
la Clínica de Medicina Familiar Oriente del ISSSTE. Re- hacer las cosas, de sentirse integrados, está íntima-
vista de Especialidades Médico-Quirúrgicas. 53-61. mente relacionado con la salud.
RAMOS, J. (2009). El abandono y la vejez: un estudio de represen- 5 Algunos de estos elementos pudimos observarlos
taciones sociales en personas mayores de 60 años de la ciudad de también en la categoría relacionada a las percep-
Morelia. Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de ciones sobre la vejez. Esto nos muestra la forma
Querétaro. Querétaro, México.
en cómo la CV no se construye de forma indepen-
RICE, P. (1997). Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. Méxi-
co: Prentice-Hall. diente de otras percepciones o representaciones,
SALGADO DE SNYDER, V.N. Y WONG, R. (2007). “Género y sino al contrario, éstas se nutren de los elementos
pobreza: determinantes de la salud en la vejez”. Revista que se incorporan mutuamente, para construirse
Salud Pública de México, año/vol 49, Número 4. 515- por los entrevistados.
521Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud 6 En los resultados del CUBRECAVI encontramos que
Pública. el 66.5% establece con ellos sus principales redes
STASSEN BERGER, K. y THOMPSON ROSS, A. (2001). Psico- sociales de apoyo. También un resultado impor-
logía del desarrollo: adultez y vejez. Madrid: Editorial Médica tante en el CUBRECAVI muestra que mantener
Panamericana.
buenas relaciones familiares y sociales es una ne-
STUART-HAMILTON, I. (2002). Psicología del envejecimiento. Ma-
drid: Editorial Morata. cesidad importante para ellos.
TORRES, L. P. y VILLA, J.P. (2010). “Consideraciones sobre el 7 Se encontró en el CUBRECAVI que el 20.9% refiere
envejecimiento, género y salud”. En: Gutiérrez, L. M. y no tener amigos que no sean sus vecinos.
Gutiérrez, J.H. (2010). Envejecimiento humano. Una visión 8 Así también algunos estudios como los de Barran-
transdisciplinaria. México: Instituto de Geriatría. tes (2006), de Treviño, Pelcastre y Márquez (2006),
TREVIÑO, S., PELCASTRE, B. y MÁRQUEZ, M. (2006). “Ex- el de Salgado de Snyder y Wong (2007) o el de To-
periencias de envejecimiento en el México rural”. Revis- rres y Villa (2010) plantean la importancia de con-
ta Salud Pública de México, enero-febrero, Año/Vol. 48, Nú- siderar el género como una categoría fundamen-
mero 001. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de
tal para estudiar a la vejez y su relación con la sa-
Salud Pública.
lud, la pobreza y la identidad.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 36
Intervención educativa para prevenir enfermedades
crónico-degenerativas en mujeres con pareja
migrante el Lampotal, Zacatecas
LUIS ALBERTO MURILLO-HARO,1 DELLANIRA RUIZ DE CHÁVEZ-RAMÍREZ,2
CRISTINA ALMEIDA-PERALES,3 PASCUAL GERARDO GARCÍA-ZAMORA4
Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo mejorar los conocimientos y prácticas en salud, de las mujeres a través
de una intervención educativa sobre la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Se realizó una evalua-
ción antes-después, donde la unidad de observación fue el estado de salud-enfermedad de las mujeres con pareja
migrante de El Lampotal, Guadalupe, Zacatecas. Se conformó un grupo focal de 21 participantes, que cumplieran
con el criterio de inclusión de tener pareja migrante con más de tres años de residencia fuera del país. En la prime-
ra fase se aplicó un cuestionario inicial y pruebas de glucosa, tensión arterial e índice de masa corporal; la segunda
fase comprendió sesiones demostrativas en activación física y culinaria, sesiones educativas en prevención en dia-
betes, hipertensión arterial y obesidad, en la tercera fase se aplicó una evaluación final. Los resultados mostraron
mejoras en conocimiento de diabetes de un 61.9% a 95.2%, hipertensión arterial de 33.3% a 90.48%, obesidad de
Educational Intervention to Prevent Chronic-Degenerative Diseases
in Women with Migrant Couple, El Lampotal, Zacatecas
Abstract
The objective to the present study was to improve the knowledge and practices in health problems of women th-
rough an educational program, on the prevention of chronic-degenerative diseases. A before-after evaluation was
performed, were the observation unit was state health-disease of women with the migrant couple form the town of
Lampotal, in Guadalupe, Zacatecas. A focus group of 21 participants was arranged, who should meet the inclusion
criteria of having immigrant couples with more than three years of residence aboard. In the first phase a question-
naire was applied as well as glucose test, blood pressure and body mass index (BMI), the second phase involved de-
monstration sessions of physical activation and culinary, educational sessions on prevention in diabetes, high
blood pressure, and obesity, in the third phase, a final evaluation was applied. The results showed improvements
in knowledge of diabetes from 61.9% to 95.2%, arterial hypertension form a 33.3% to a 90.48%, obesity from a 33.3%
[ Artículo recibido el 20/10/2012
Artículo aceptado el 19/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública. Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. lamh67@hotmail.com
37 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
Murillo-Haro, Ruiz de Chávez-Ramírez, Almeida-Perales, García-Zamora
ARTÍCULOS
33.3% a 95.2%, una disminución del sobrepeso y obesidad de 66.7% a 47.6%. Como conclusión se puede decir que
debido a los nuevos roles que se le suman a las mujeres son más vulnerables a patologías crónico-degenerativas,
por lo que son de gran utilidad las intervenciones educativas no sólo como una medida de prevención y promoción
a la salud sino como la creación de un grupo de apoyo social donde se comparte el mismo fenómeno migratorio.
Descriptores: Intervención, Educación, Mujeres, Migración, Enfermedades crónico-degenerativas.
to a 95.2%, a decrease of overweight and obesity from 66.7% to a 47.6%. As a conclusion it can be said that due to
the new roles that are added to women these are more vulnerable to chronic-degenerative disease, from wich edu-
cational interventions are very useful not only as a measure of prevention and health promotion, but as a creation
of social support group where the same migration phenomenon is shared.
Key Words: Intervention, Education, Women, Migration, Chronic-Degenerative Diseases.
2 Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública. Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. druizchavezr@hotmail.com
3 Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública. Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. crisalm@ymail.com
4 Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Salud Pública. Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”. ggaza2000@yahoo.com.mx
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 38
Intervención educativa para prevenir enfermedades crónico-degenerativas…
ARTÍCULOS
Introducción su salud mental y física, mientras que los hijos sue-
len presentar abuso en el consumo de alcohol y dro-
D esde la antigüedad el fenómeno migratorio ha
estado presente en la Humanidad; en un inicio surgió
gas (Caballero, 2008:242-243).
Las mujeres que sufren de estrés continuado y
presión social, se corresponden con las que han teni-
debido a la necesidad de recolectar alimentos o ras- do un proceso migratorio reciente y duelos aún sin
trear presas de caza en lugares geográficos que le resolver, por lo que dejan en claro que las condicio-
permitieran desarrollar su vida con mayor facilidad; nes sociales especialmente difíciles en las que están
más adelante, y aún después de haberse establecido efectuando la migración de sus parejas favorecen la
fijamente en una región, la migración se hace eviden- aparición de patologías como pueden ser principal-
te como una manifestación del hombre por el progre- mente las crónico-degenerativas como son la diabe-
so. Históricamente Zacatecas es considerado uno de tes mellitus, hipertensión arterial sistémica las cua-
los principales estados exportadores de mano de les representan un grave problema para su salud (Re-
obra al extranjero, la emigración para su población es dondo, 2002:427).
una necesidad y una tradición; los jóvenes aspiran y En una investigación realizada en Brasil se estu-
anhelan migrar al extranjero en busca de oportunida- dió la vulnerabilidad social que viven las mujeres ha-
des laborales y estatus social. Se presenta un núme- ciendo mayor énfasis en las del tercer mundo, las
ro cada vez mayor de hogares con jefatura femenina, cuales tienen menor acceso a la educación y a un in-
observándose en los últimos quince años un aumen- greso económico deficiente, lo que las predispone a
to del 4.2% , por lo que a las mujeres se les incremen- diferentes patologías, secundariamente son más de-
ta el trabajo, el cuidado y la supervisión de los hijos pendientes de sus parejas, las cuales aunque están
(Núñez, 2009:132). ausentes continúan ejerciendo dominio sobre ellas
La relación entre migración y desarrollo es un te- por medio del control de la información, limitando y
ma de interés en las sociedades y en especial de los cuestionando su acceso a la atención médica, por tal
gobiernos debido a la migración internacional, el in- motivo cuando buscan atención médica ya no es de
cremento de las remesas y los beneficios esperados forma oportuna y preventiva (Piexoto, 2006:32-33).
de ella, por un lado, y por el otro, las consecuencia y En otro estudio realizado en un centro de salud de
efectos de los que se desplazan y también de los que Pholela, Sudáfrica, se propuso lograr un cambio cul-
se quedan en su lugar de origen. El fenómeno migra- tural donde fue fundamental la convivencia continua
torio cobra mayor importancia por sus impactos eco- de los gestores del cambio y su población blanco, fue
nómicos, por la recomposición de los tejidos sociales de gran ayuda que las mujeres identificaran su propia
de las regiones y localidades sobre todo por la recon- problemática y posibles alternativas de solución, a
figuración de la estructura familiar. El impacto de la través de la investigación participativa donde tam-
migración en relación con las divisas es muy impor- bién fue esencial que se identificaran de forma perso-
tante para la nación, para el estado y los municipios nal cada situación familiar, ya que ésta influye de ma-
donde comúnmente es la única forma de sobreviven- nera importante en la salud de las mismas mujeres;
cia de sus habitantes, aunque ello signifique un cre- en otra etapa del estudio se revisó cómo las familias
cimiento negativo de su población; caracterizado por funcionales ayudan en la modificación de los hábitos
personas de edad avanzada y en gran medida con y por consecuencia mejoran su salud (Sídney,
mujeres al cuidado de los hijos con condiciones de 2006:37).
vida muy precarias. Se estima que en el mundo exis- Las mujeres que viven el fenómeno migratorio
ten 1300 millones de personas que viven con menos desde sus lugares de origen son piezas claves, tanto
de un dólar al día (Núñez, 2009:140). para su pareja como para su propia familia, son las en-
Al presentarse la migración de la pareja, la familia cargadas de cuidar, administrar y hacer rendir las re-
sufre una reestructuración importante; las mujeres mesas, aunque para lograrlo tienen que sacrificar o li-
jóvenes con hijos menores se integran a una de sus mitar los gastos hacia su persona en todos los aspec-
dos familias conformando así una red social de ayu- tos incluyendo el cuidado oportuno de su salud, aun-
da muy importante; el otro grupo donde están las que ya presentan alguna patología, no acuden a reci-
mujeres con hijos más grandes, permanecen en sus bir atención médica, lo cual va en detrimento impor-
hogares y no cuentan con una red social de apoyo; en tante de su propia salud (Polanco, 2006:58).
ambos grupos las mujeres presentan alteraciones en Cuando las mujeres viven la migración de sus pa-
39 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Murillo-Haro, Ruiz de Chávez-Ramírez, Almeida-Perales, García-Zamora
ARTÍCULOS
rejas, se presenta una modificación de los roles por lo unidad de observación y análisis el estado de salud-
que ellas asumen la actividad de sus parejas, lo que enfermedad de las mujeres con pareja migrante de El
significa un aumento importante del trabajo que rea- Lampotal, Vetagrande, Zacatecas, con un universo de
lizan cotidianamente, presentando un incremento del 21 participantes como grupo focal: Se establecieron
estrés inducido por el exceso de trabajo, la doble res- como criterios de inclusión el que fueran mujeres re-
ponsabilidad de cuidar y velar por el bienestar de la fa- sidentes del lugar de estudio y que tuvieran pareja
milia y resolver todas las necesidades con su precaria migrante con una residencia en Estados Unidos de
economía, y por consecuencia, ser un factor predispo- Norteamérica mayor a tres años. Las variables de es-
nente para presentar alguna patología siendo las más tudio fueron el nivel de conocimientos, entendido co-
frecuentes las crónico-degenerativas como diabetes mo la información que se tiene disponible para la re-
mellitus, hipertensión arterial sistémica entre otras. solución de un problema (Ruesta, 2001:4), y el estado
Las enfermedades crónico degenerativas son las de salud, el cual se reflejó con adecuadas cifras de
principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel glucosa capilar, tensión arterial y el índice de masa
mundial, por lo cual las mujeres con pareja migrante corporal (Pardo, 1997:6-7).
no son ajenas a presentar este tipo de patologías, las La intervención educativa consistió en un proceso
cuales se pueden prevenir con educación para la salud de comunicación interpersonal dirigido a facilitar la
ya que una vez que están presentes estas enfermeda- información necesaria para tener un efecto directo o
des, el costo económico del tratamiento es muy eleva- indirecto sobre la salud física, psíquica y social de los
do tanto para la persona, como para la familia y el sis- individuos y la comunidad (Carrillo, 2008:48). Se tuvo
tema de salud; sin dejar de mencionar que sus compli- como fuente de información un cuestionario que per-
caciones tienen consecuencias negativas en lo psico- mitió la evaluación inicial y final sobre los conoci-
lógico y en lo familiar, con un detrimento en la econo- mientos de diabetes mellitus, hipertensión arterial y
mía debido al daño que se genera ocasionando mayor obesidad.
ausentismo laboral; cuando se presentan desenlaces La intervención se dividió en tres fases:
fatales como la muerte de la jefa de familia se presen- a) Primera fase: se aplicó un cuestionario estructura-
ta una desintegración familiar con consecuencias ca- do para conocer cuáles eran los conocimientos y
tastróficas para la comunidad si consideramos que la prácticas sobre la prevención de la diabetes melli-
familia es la célula básica de la sociedad. tus, hipertensión arterial y obesidad. Además se
Debido al alto índice de migración existente en la realizaron pruebas de glucosa, toma de presión
comunidad de El Lampotal, Vetagrande, Zacatecas, arterial, índice de masa corporal y niveles de acti-
existe un gran número de mujeres que se quedan y vidad física. El cuestionario estaba dividido en va-
asumen sus nuevos roles con bastantes alteraciones rias secciones: la primera con datos personales y
tanto sociales, psicológicas y físicas; estos factores socioeconómicos; en la segunda parte lo relacio-
ponen en riesgo la salud de las mujeres las cuales nado con diabetes mellitas; en la tercera parte la
presentan enfermedades crónico degenerativas, co- hipertensión arterial sistémica; y en la última sec-
mo diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica ción se preguntó sobre obesidad. Todas las pre-
y obesidad, por lo cual fue necesaria la implementa- guntas fueron de opción múltiple.
ción de una intervención educativa para modificar los b) Segunda fase: a partir de los resultados de la fase
hábitos y estilos de vida en beneficio de las mujeres anterior se realizaron sesiones demostrativas so-
y de sus familias. bre las rutinas de activación física, para la preven-
Se partió del supuesto de que, al mejorar los co- ción de enfermedades crónicas degenerativas
nocimientos y prácticas en salud a través de una in- (diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica
tervención educativa, se podrán prevenir complica- y obesidad) como una herramienta didáctica que
ciones más serias derivadas de enfermedades cróni- permitiera una adecuada capacitación de las mu-
co degenerativas en mujeres con pareja migrante de jeres. La intervención educativa tuvo una dura-
la comunidad citada. ción de doce sesiones, una cada quince días du-
rante seis meses.
Método c) Tercera fase: después de los seis meses de inter-
vención se realizó una evaluación final a través de
El tipo de estudio fue una intervención educativa un cuestionario para verificar los conocimientos
con evaluación de antes-después, teniendo como adquiridos y una valoración clínica con pruebas
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 40
Intervención educativa para prevenir enfermedades crónico-degenerativas…
ARTÍCULOS
de glucosa, toma de presión arterial e índice de duración de una hora cada una, se insistió en los
masa corporal para conocer el nivel de impacto de principales signos y síntomas, medidas de preven-
la actividad física realizada así como la modifica- ción y signos de alarma; además se presentaron las
ción de hábitos alimenticios con el fin de prevenir medidas higiénico dietéticas para prevenir esta pato-
o mejorar el estado general respecto a las enfer- logía; al final de la sesión se realizó una práctica en-
medades crónico-degenerativas consideradas en tre las mismas mujeres sobre la medición de la pre-
este estudio. sión arterial para que conocieran la técnica correcta.
Por último, se realizó una demostración culinaria
El programa de intervención comprendió temas con el objetivo de que las mujeres conocieran nuevas
sobre orientación nutricional y obesidad, llevándose recetas con los alimentos propios de su región, por lo
a cabo en dos sesiones con una duración de una ho- que se utilizaron alimentos como verduras, carne de
ra cada una; el objetivo era que las mujeres identifi- pollo, carne de res, soya y la preparación de aguas
caran las características principales y los factores pre- frescas con frutas de temporada; el tiempo de dura-
disponentes así como las medidas de prevención de ción fue de dos horas. Como tercera fase se realizó la
la obesidad, identificando las características de una evaluación final para conocer el impacto que se obtu-
alimentación sana. vo con las anteriores sesiones respecto a los conoci-
Para ejecutar estas sesiones se utilizó la técnica mientos sobre diabetes mellitus, hipertensión arte-
de lluvia de ideas para que las mujeres identificaran rial sistémica y obesidad, así como la medición de los
las características principales de la obesidad, los fac- cambios en las cifras de la glucemia, presión arterial
tores predisponentes de la misma y las principales e índice de masa corporal, esta actividad se realizó
medidas de prevención, esta actividad se realizó en dos meses después de la última sesión educativa.
un tiempo de cuarenta y cinco minutos; también se
dispuso de una plática sobre el plato del bien comer, Resultados
donde se hizo énfasis en el propósito fundamental de
establecer los criterios generales para la orientación Los siguientes resultados corresponden a 21 en-
alimentaria dirigida a brindar a las mujeres opciones cuestas realizadas a mujeres con pareja migrante de
prácticas con respaldo científico, para la integración la localidad El Lampotal, Vetagrande, Zacatecas en el
de una alimentación correcta que pudiera adecuarse año del 2011, los cuales se encuentran divididos en
a sus necesidades y posibilidades económicas. tres fases.
El tercer tema fue sobre la activación física la cual La primera fase corresponde a la evaluación ini-
se llevó en la quinta y sexta sesión, donde el princi- cial-diagnóstica; en su rubro de factores Socioeconó-
pal objetivo fue que las mujeres conocieran las ruti- micos se captaron los siguientes datos. Se encontró
nas más adecuadas de acuerdo a su edad y condición que el promedio de edad de las participantes fue de
física. Se desarrolló de la siguiente manera: los pri- 34.5 años, entre 21 a 49 años, el 24% correspondió al
meros quince minutos se les habló sobre la impor- grupo de edad de los 21 a 29 años, el 52.4% corres-
tancia para la adecuada salud del organismo de la ac- pondió al grupo de 30 a 39 años y el 24% al rango de
tividad física por lo menos en tres ocasiones por se- edad de 40 a 49 años, como se pudo observar el 100%
mana, después se procedió a llevar a cabo la prácti- de las mujeres se encuentran en edad productiva. El
ca, mediante una rutina de ejercicios diseñada por nivel de escolaridad de las mujeres encuestadas fue
personal del área de nutrición. de 23.81% con primaria incompleta, el 38.10% con
El tema de diabetes mellitus se desarrolló en la primaria completa, el 28.57% con secundaria y sólo el
séptima y octava sesión con una duración de una ho- 9.52% con preparatoria, lo cual muestra el bajo grado
ra cada una; como objetivo se estableció que las mu- de instrucción educativa de la comunidad.
jeres conocieran el significado, los principales signos Sobre el grado de conocimientos en diabetes me-
y síntomas, medidas preventivas y signos de alarma llitas, en la evaluación inicial se observó que una mu-
sobre la diabetes mellitus. Además se realizó una jer (4.8%) tenía conocimientos bajos, siete mujeres
práctica para la determinación de glucosa en sangre (33.3%) grado medio y trece mujeres (61.9%) con co-
capilar entre las mismas participantes y se indicaron nocimientos altos. En relación a los conocimientos
las medidas normales de glucosa en sangre. sobre hipertensión arterial sistémica se encontró que
Respecto al tema de la hipertensión arterial sisté- una mujer (4.8%) tenía conocimientos bajos, trece
mica se desarrolló también en dos sesiones con una mujeres (61.9%) contaban con conocimientos medios
41 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Murillo-Haro, Ruiz de Chávez-Ramírez, Almeida-Perales, García-Zamora
ARTÍCULOS
Tabla 1. Grado de conocimientos de las mujeres
Bajo Medio Alto
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Diabetes mellitus 1 4.80% 7 33.30% 13 61.90%
Hipertensión arterial sistémica 1 4.80% 13 61.90% 7 33.30%
Obesidad 1 4.80% 13 61.90% 7 33.30%
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario inicial.
y sólo siete mujeres (33.3%) contaban con conoci- sultados alentadores y positivos en cuanto a conoci-
mientos altos. Con relación a la patología de la obe- mientos sobre enfermedades crónico-degenerativas
sidad una mujer (4.8%) contaba con conocimientos así como la modificación de algunas cifras como son
bajos, trece mujeres (61.9%) con conocimientos me- la disminución de la obesidad (47.64%) y, lo que es
dios y siete mujeres (33.3%) con conocimientos altos. mejor, cambios de hábitos.
Los datos se muestran en la Tabla 1. En relación con los conocimientos sobre diabetes
Se realizaron mediciones de presión arterial, glu- mellitus se encontró que veinte de las mujeres
cemia y determinación del índice de masa corporal, (95.2%) tenían conocimientos altos y sólo una mujer
donde se obtuvieron los siguientes resultados. En re- (4.8%) contaba con conocimientos medios sobre esta
lación con la presión arterial se encontró con cinco patología. Los conocimientos sobre hipertensión ar-
mujeres (23.8%) con presión baja, doce mujeres terial sistémica se encontraron de la siguiente mane-
(57.1%) con presión normal y cuatro mujeres (19%) ra: diecinueve mujeres (90.48%) tenían conocimien-
con presión alta. En relación a la glucosa en sangre tos altos y sólo dos mujeres (9.52%) tenían conoci-
se aplicó una prueba rápida por lo cual se les pidió a mientos medios. Sobre la obesidad también se re-
las mujeres participantes que se presentaran con portaron logros importantes como que veinte muje-
ayuno de por lo menos de ocho horas; los resultados res (95.24%) tuvieron altos conocimientos y una mu-
mostraron que diecinueve de las participantes tenían jer (4.76%) logró conocimientos medios (Tabla 4).
la glucemia normal (90.5%) y sólo dos mujeres pre- Se encontraron las mismas cifras de glucosa que
sentaron glucemia alta (9.5%), como se puede obser- al inicio, y se encontró que hubo una mejoría impor-
var en la Tabla 2. tante en relación con la presión arterial sistémica de
Con las mediciones y pesos que se realizaron se las mujeres, donde dieciocho (85.71%) tuvieron cifras
obtuvo el índice de masa corporal el cual es un deter- normales; esto pudo haber sido favorecido por la dis-
minante para clasificar en peso normal, sobrepeso y minución del peso de las mujeres y la activación físi-
obesidad, la cual se clasifica en tres estadios y por lo ca que se implementó (Tabla 5).
tanto se obtuvieron los siguientes resultados: siete En relación con el índice de masa corporal se ob-
mujeres (33.3%) con peso normal, seis mujeres tuvieron los siguientes resultados finales: once mu-
(28.57%) con sobrepeso, cuatro mujeres (19.05%) con jeres (52.36%) con peso normal, seis mujeres
obesidad I, sólo tres mujeres (14.29%) con obesidad (28.57%) con sobrepeso, tres mujeres (14.29%) con
II y por último se encontró que una sola mujer obesidad I y sólo una (4.8%) con obesidad II. Es de
(4.76%) presenta obesidad III, por lo que se puede resaltar que al inicio de la intervención 66.6% de las
observar que (66.7%) de las mujeres encuestadas se mujeres tenían sobrepeso y obesidad y en la evalua-
encontraban con sobrepeso y obesidad (Tabla 3). ción final esta proporción disminuyó (47.64%); tam-
Después de finalizar las sesiones de la interven- bién es importante mencionar que ya no se contó
ción educativa, no se reportó ninguna baja de la po- con una mujer con obesidad III la cual cambió a obe-
blación participante y en general se encontraron re- sidad II (ver Tabla 6).
Tabla 2. Detecciones de presión arterial y glucosa en sangre en mujeres
Baja Normal Alta
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Presión arterial 5 23.80% 12 57.10% 4 19%
Glucosa en sangre 19 90.50% 2 9.50%
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario inicial.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 42
Intervención educativa para prevenir enfermedades crónico-degenerativas…
ARTÍCULOS
Tabla 3. Determinación del de la familia. Coincide este estudio con las conclusio-
Índice de Masa Corporal nes de García (2007:185) quien observa que las muje-
Número Porcentaje res, por cuidar la salud de los integrantes de la fami-
Normal 7 33.30% lia, abandonan su auto cuidado con predisposición a
Sobrepeso 6 28.57% variadas patologías.
Obesidad I 4 19.05% La edad de las mujeres con pareja migrante del
Obesidad II 3 14.29% estudio osciló entre los 21 a 49 años con un prome-
Obesidad III 1 4.76%
dio de 34 años, ubicándose la mayoría en el rango de
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario inicial. 30 a 39, que se encuentran en edad productiva y por
lo general los integrantes de su familia son menores
de edad por lo cual una patología en la jefa de fami-
Intervención Educativa: Prueba de los Signos (Síd- lia puede tener consecuencias devastadoras para el
ney, 2005:105-106) núcleo familiar. Al inicio de la intervención educativa,
cuando se aplicó el cuestionario, se detectó que las
El impacto de la intervención educativa en las 21 mujeres tenían ciertos conocimientos sobre las en-
mujeres fue positiva con base en el análisis estadísti- fermedades crónico-degenerativas debido a que ya
co efectuado a través de la prueba no paramétrica de con anterioridad habían estado en contacto con estas
los signos, como se observa en la Tabla 7. Se encon- patologías, porque las han presentado algún familiar
traron diferencias significativas para el valor de las o amigo cercano y ellas ayudaban en su cuidado, pe-
medianas en mediciones iniciales y finales para índi- ro aun así las mujeres con pareja migrante debido a
ce de masa corporal, conocimientos sobre diabetes sus múltiples ocupaciones descuidaban su salud
mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad. (67% de las mujeres en la primera parte dele Studio
presentaron obesidad) por lo cual tenían mayores
Discusión factores de riesgo de desarrollar una enfermedad cró-
nico degenerativa.
El fenómeno migratorio ha estado presente a lo En relación con beneficio que se obtiene después
largo de la historia familiar protagonizada inicial- de la intervención educativa, en el cual es muy mar-
mente por sus abuelos, padres, hermanos; sin em- cado el aumento de los conocimientos en diabetes
bargo, las mujeres continúan con esa sobrecarga de mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad,
los roles de jefa de familia, lo cual las predispone y se coincide con Ferrer y Sánchez (2003:5) en la impor-
las deja vulnerable a ser víctimas de patologías cróni- tancia de una intervención comunitaria educativa,
co-degenerativas más frecuentemente. Estos datos con el objetivo de elevar la educación para la salud
coinciden con otros autores como Polanco-Jiménez sobre enfermedades crónico-degenerativas que pa-
(2006:57) quien en su investigación analizó los movi- decen las pacientes. Dicho estudio consistió en diná-
mientos migratorios, y sus repercusiones psicosocia- micas de grupos realizadas por estudiantes; después
les y de salud que son los que más afectan a la pobla- de la intervención educativa las pacientes mejoraron
ción que se queda en su lugar de origen mayoritaria- su conocimiento sobre su enfermedad, así como en
mente mujeres, ancianos y niños. Concuerda tam- el tratamiento por lo que trajo como consecuencia
bién con el estudio de Salgado (2007:9) quien men- mejor control de la misma.
ciona que el factor determinante es la vulnerabilidad, En las detecciones que se realizaron a las muje-
entendida como un conjunto de factores socio-eco- res con pareja migrante se observó que en relación
nómicos donde las mujeres priorizan los gastos de a la glucemia se encontraron 2 mujeres con gluce-
acuerdo con las necesidades de todos los integrantes mia alta por lo que fueron canalizadas al centro de
Tabla 4. Grado de conocimientos de las mujeres
Bajo Medio Alto
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Diabetes mellitus 1 4.80% 20 95.20%
Hipertensión arterial sistémica 2 9.52% 19 90.48%
Obesidad 1 4.76% 20 95.24%
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario final.
43 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Murillo-Haro, Ruiz de Chávez-Ramírez, Almeida-Perales, García-Zamora
ARTÍCULOS
Tabla 5. Detección final de presión arterial y glucosa en sangre en mujeres
Baja Normal Alta
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Presión arterial 3 14.29% 18 85.71%
Glucosa en sangre 19 90.50% 2 9.50%
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario final.
salud para descartar diabetes mellitas. Con referen- CARRILLO, I. (2008). Educación para la salud. Revista Digital
cia a la toma de presión arterial se encontraron al Enfoques Educativos, 16, 48.
FERRER, I. SÁNCHEZ, M. (2003). Intervención comunitaria
inicio 4 mujeres con hipertensión arterial sistémica, educativa del paciente hipertenso en un área de salud.
las cuales, después de la intervención educativa, Revista Salud Publica de Cuba, 7, 3, 1-7.
disminuyeron sus niveles quedando como norma- GARCIA, V. (2007). Las mujeres de Zacatepec: Una realidad
les, favorecidas por la orientación nutricional, los encubierta por la migración. Revista de sociedad, cultura y
cambios de hábitos al realizar ejercicio cotidiana- desarrollo sustentable, 3,1, 177-193.
NÚÑEZ, A. (2009). Efectos de la migración en las mujeres y
mente. Todo ello contribuyó a que disminuyera del relaciones de género en un poblado michoacano. Revis-
66.6% al 47.64% en los niveles de sobrepeso y obe- ta de Uces, XIII, 2, 132.
sidad. Finalmente, cabe mencionar que sólo se de- PARDO, A. (1997). Concepto de salud. Revista de Medicina de
la Universidad de Navarra, 2, 41, 6-7.
PIEXOTO, J. (2006). Rompiendo el silencio: Las mujeres y el
Tabla 6. Determinación del VIH. Revista Organización Mundial de la Salud, 5, 15,
Índice de Masa Corporal 29-39.
POLANCO, G. (2006). Familias Mexicanas Migrantes: Muje-
Número Porcentaje res que esperan. Revista Psicológica Iberoamericana, 14, 2,
Normal 11 52.36% 53-64.
Sobrepeso 6 28.57% REDONDO, A. (2002). Percepción y autovaloración de la sa-
Obesidad I 3 14.29% lud entre las mujeres de la comunidad de Madrid. Revis-
Obesidad II 1 4.80% ta de Geografía de la Universidad Complutense, 11, 29-39.
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario final. RUESTA, C. IGLESIAS, R. (2001). Gestión del conocimiento
y gestión de la información. Boletín del Instituto de Andaluz
de Patrimonio, 3, 34, 4.
SALGADO, V. (2007). Vulnerabilidad social, salud y migra-
tectaron 2 mujeres con el hábito de fumar, de las
ción México-Estados Unidos. Revista de Salud Pública de
cuales una abandonó esta práctica debido que ini- México, 49, 8-10.
ció con el programa de actividad física. SÍDNEY, S. (2005). Estadística no paramétrica. Editorial Tri-
llas, 4ª Edición, 105-106.
Referencias SÍDNEY, L. (2006). Una práctica de medicina social, Revista
Clásicos de la medicina social, 1, 2, 34-58.
CABALLERO, M. LEYVA, R. OCHOA, S. (2008). Las mujeres
que se quedan: migración e implicación en los procesos
de búsqueda de atención de servicios de salud. Revista
de Salud Pública de México, 50, 3, 242-243.
Tabla 7. Significancia estadística prueba de los signos
Mediciones cuantitativas Valor de Mediana Valor de P
Índice Masa Corporal Inicial 26.34 0.001
Final 24.28
Conocimientos sobre Diabetes Mellitus Inicial 6.00 0.001
Final 7.00
Conocimientos sobre Hipertensión Arterial Sistémica Inicial 5.00 0.001
Final 7.00
Conocimientos sobre Obesidad Inicial 5.00 0.001
Final 7.00
Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 44
Operaciones concretas implicadas en la
solución de la prueba ENLACE del 6º de primaria
MARÍA GUADALUPE BELTRÁN-MEDINA1
Resumen
El análisis de las operaciones concretas implicadas en la solución de la prueba ENLACE del 6° de primaria,
en su edición 2009, forma parte de una investigación más amplia dedicada al estudio de las interacciones socia-
les que impactan en el aprendizaje. Con base en la información recabada tanto por la prueba ENLACE, como por
la Cédula de Factores Asociados al Aprendizaje (CEFAA), se realiza un estudio correlacional entre las interaccio-
nes familiares, escolares y pedagógicas captadas por la CEFAA y los resultados de la prueba. Entre las interaccio-
nes pedagógicas se estudió la relación con los contenidos en términos de análisis de las operaciones concretas
implicadas en solución de los reactivos. En este artículo se da cuenta exclusivamente de los hallazgos correspon-
dientes al estudio de los reactivos de la asignatura de español.
Descriptores: Teoría piagetiana, Etapas de desarrollo, Prueba estandarizada, Análisis de operaciones, 6° de
primaria.
Concrete Operations Involved in Solving the Test ENLACE 2009 in 6th grade
Abstract
Analysis of specific operations involved in solving the ENLACE the 6th grade, in its 2009 edition, is part of a
larger research devoted to the study of social interactions that impact learning. Based on the information gathe-
red both by ENLACE and the Cédula de Factores Asociados al Aprendizaje (CEFAA) performed a correlational
study of familiar, schoolar and pedagogical interacción captured by CEFAA, with the test results. Among pedago-
gical interactions were studied regarding the content in terms of analysis of concrete operations involved in sol-
ving every item. This paper reports the findings exclusively of study about the items in the Spanish subject.Pia-
getian theory, developmental stages, Standardized Tests, operations analysis, elementary school grade 6.
Key Words: Piagetian theory, Developmental Stages, Standardized Tests, Operations Analysis, Elementary
School grade 6.
[ Artículo recibido el 20/08/2012
Artículo aceptado el 19/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Alumna del Doctorado Interinstitucional en Psicología. Universidad de Guanajuato. Campus León. División de Ciencias de la Salud. Di-
rectora de la Dirección General de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco. magubem@gmail.com
45 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
María Guadalupe Beltrán-Medina
ARTÍCULOS
Introducción generaliza por aplicación a nuevos objetos y crea, un
“esquema” es decir, una especie de concepto práxico.
E l análisis de las operaciones concretas implica-
das en la solución de la prueba ENLACE del 6° de pri-
Este proceso se realiza a través de la asimilación cogni-
tiva, que es una prolongación de las diversas formas
de asimilaciones biológicas. De manera recíproca,
maria, en su edición 2009, forma parte de una inves- cuando los objetos han sido asimilados a los esque-
tigación más amplia dedicada al estudio de las inte- mas de acción, se produce una acomodación a las par-
racciones sociales que impactan en el aprendizaje. ticularidades de estos objetos.
De manera general y con base en la información reca- El desarrollo mental del niño aparece como una
bada tanto por la prueba ENLACE, como por la Cédu- sucesión de tres grandes construcciones, cada una de
la de Factores Asociados al Aprendizaje (CEFAA), las cuales prolonga y reconstruye la precedente en un
aplicados en el mismo año y de manera censal, a los nuevo plano hasta sobrepasarla. La construcción de
alumnos del 6° de primaria en Jalisco, se realiza un los esquemas sensoriomotores prolonga y sobrepasa
estudio correlacional entre las interacciones familia- las estructuras orgánicas. La construcción de las rela-
res, escolares y pedagógicas captadas por la CEFAA y ciones semióticas del pensamiento y de las conexio-
los resultados de la prueba. Entre las interacciones nes interindividuales interioriza esos esquemas de
pedagógicas referidas a lo que César Coll denomina acción y los reconstruye en el plano de la representa-
el “triángulo interactivo formado por los alumnos, el ción, los rebasa hasta constituir el conjunto de las
profesor y los contenidos” (1995:326) se analizan las operaciones concretas y de las estructuras de coope-
operaciones concretas implicadas en la solución de ración. Finalmente el pensamiento formal reestructu-
los reactivos, en este artículo se da cuenta exclusiva- ra las operaciones concretas subordinándolas a nue-
mente de los hallazgos correspondientes al estudio vas estructuras en un despliegue que se prolongará
de los reactivos de la asignatura de español, previa durante la adolescencia y la vida posterior. Estas
revisión teórica del carácter de dichas operaciones y construcciones permiten dividir el desarrollo en gran-
de la metodología de trabajo. des períodos o estadios que obedecen a los siguien-
tes criterios: 1) el orden de sucesión es constante
El fundamento psicogenético: los factores de la aunque las edades varíen de un individuo a otro (re-
evolución trasos o aceleraciones) según grados de inteligencia
o ambiente social; 2) cada estadio se caracteriza por
La aportación psicogenética de Piaget parte de las una estructura de conjunto en función de la cual pue-
convicciones de que: a) no existe conocimiento algu- den explicarse las principales reacciones particula-
no sin una estructuración debida a las actividades del res: 3) las estructuras de conjunto son integrativas y
sujeto; b) el conocimiento no debe su origen única- no se sustituyen unas a otras, sino que cada una re-
mente a las percepciones; c) no existen estructuras sulta de la precedente, integrándola como estructura
cognoscitivas a priori o innatas; y, d) únicamente es subordinada y prepara la siguiente integrándose des-
hereditario el funcionamiento de la inteligencia y és- pués a ella (Piaget, 1981:151).
te engendra estructuras nuevas a través de una orga- Piaget alude al menos a 4 factores que suscitan la
nización de acciones sucesivas ejercidas sobre los existencia de este desarrollo (Piaget, 1981:152-156).
objetos. Son aspectos centrales de su teoría la expli- Cada uno de ellos es por sí mismo insuficiente para
cación de cómo se efectúan tales creaciones y por explicar la evolución de las estructuras y estadios, sin
qué llegan a hacerse lógicamente necesarias cuando embargo cada uno es imprescindible, en su interac-
son construcciones no predeterminadas (Piaget, ción con los otros para hacer posible la psicogénesis.
1983a:51). El primero, 1) es el crecimiento orgánico y la madu-
Desde el punto de vista biológico, la inteligencia ración del complejo formado por el sistema nervioso
aparece como una de las actividades del organismo; y los sistemas endócrinos. Aunque se sabe poco acer-
la cual, en tanto que es dirigida por el sentimiento, ca de las condiciones de maduración que hacen posi-
atribuye un valor a sus fines, proporciona las energías ble la constitución de las grandes estructuras opera-
necesarias a la acción, mientras que el conocimiento torias sigue siendo necesario que, para abrir nuevas
le imprime una estructura (Piaget, 1983:15). El cono- posibilidades, la maduración se acompañe de un
cimiento procede de la acción. Toda acción que de ejercicio funcional y de un mínimo de experiencia.
manera inicial puede ser no intencionada, se repite o Por otra parte, en cuanto más se alejan del origen
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 46
Operaciones concretas implicadas en la solución de la prueba ENLACE…
ARTÍCULOS
sensoriomotor las adquisiciones de estructuras, aun- vismo en tanto que construcción progresiva de mane-
que el orden de sucesión se mantiene constante, es ra que cada innovación es posible sólo en función de
más variable su cronología; es decir, la maduración la precedente considerando una dimensión ontoge-
orgánica interviene sola cada vez menos y son mayo- nética y otra social (transmisión del trabajo sucesivo
res las influencias del ambiente físico y social. 2) El de las generaciones). El constructivismo es un proce-
segundo factor necesario hasta en la formación de las so de equilibración en el sentido de una autorregula-
estructuras lógico-matemáticas, es el papel del ejer- ción o serie de compensaciones activas del sujeto en
cicio del sujeto en sí mismo y de su experiencia ad- respuesta a una serie de perturbaciones exteriores y
quirida en la acción efectuada sobre los objetos. de una regulación a la vez retroactiva y anticipadora.
Existen al menos dos tipos de experiencia: a) la expe- Todos estos factores se permean por la afectivi-
riencia física que consiste en actuar directamente so- dad, pues no existe “ninguna conducta, por intelec-
bre los objetos para extraer sus propiedades y b) la tual que sea, que no entrañe, como móviles, factores
experiencia lógico-matemática que consiste en ac- afectivos; pero, recíprocamente, no podrá haber esta-
tuar con la finalidad de conocer el resultado de la dos afectivos si intervención de percepciones o de
coordinación de las acciones, es decir, el conocimien- comprensión que constituyen la estructura cognosci-
to es abstraído de la acción (ordenar o reunir…) y no tiva” (Piaget, 1981:156). La conducta es los dos aspec-
de los objetos, de una acción constructora ejercida tos: afectivo y cognoscitivo, a la vez inseparables e
por el sujeto. 3) Las interacciones y transmisiones so- irreducibles.
ciales se constituyen en el tercer factor; la socializa-
ción es ya una estructuración a la que el individuo Los cuatro sistemas de agrupamientos
contribuye a la vez que recibe algo de ella (solidari-
dad e isomorfismo entre “operaciones” y “coopera- El segundo factor del desarrollo, la experiencia
ción”). “La vida social transforma la inteligencia por del sujeto en sí mismo, considera al menos dos tipos
la triple acción intermedia del lenguaje (signos), del de acciones: la acción directa sobre los objetos del
contenido de los cambios (valores intelectuales) y de mundo exterior y, por otra parte, la acción sobre las
las reglas que impone al pensamiento (normas colec- propias acciones y el resultado de las mismas. A par-
tivas lógicas y prelógicas)” (Piaget, 1983:171). La coo- tir estos dos tipos de acciones, es que se crea el con-
peración se halla en el punto de partida de una serie cepto de operaciones entendido como las acciones inte-
de conductas importantes para la constitución y el riorizadas por el sujeto. Las acciones y operaciones
desarrollo de la lógica, que se traduce por un conjun- transforman lo real, de manera material o virtual y la
to de estados de conciencia, de sentimientos intelec- fuente de las mismas ha de buscarse mucho antes
tuales y de conductas, todos caracterizados por cier- del lenguaje en las coordinaciones generales de la
tas obligaciones en las que es difícil desconocer un acción.1
carácter social que implica normas o reglas comunes: La conducta verbal también se considera como
una moral del pensamiento, impuesta y sancionada acción o al menos como “un esbozo de acción que co-
por los otros. “Así es como la obligación de no con- rre el riesgo de permanecer en estado de proyecto,
tradecirse no constituye simplemente una necesidad pero es una acción que reemplaza las cosas por sig-
condicional (un “imperativo hipotético”), para quien nos y los movimientos por su evocación y que opera
quiere plegarse a las exigencias del juego operatorio: aún en pensamientos mediante esos intérpretes”
es también un imperativo moral (“categórico”), en (Piaget, 1983:44). Asimismo, el lenguaje matemático
tanto que erigido por el intercambio intelectual y por representa una serie de acciones interiorizadas o ac-
la cooperación” (Piaget, 1983:178). Evitar la contra- ciones del pensamiento. En una expresión como
dicción, buscar la objetividad, la necesidad de verifi- (x2+y=z-u), cada término designa una acción: (=) ex-
cación, de que las palabras y las ideas conserven su presa la posibilidad de sustitución, (+) expresa una
sentido son, entre otras tantas, obligaciones sociales reunión, (-) una separación, (x2) la acción de reprodu-
a la vez que condiciones del pensamiento lógico ope- cir x veces x, cada uno de los valores u, x, y y z la ac-
ratorio. Cada relación entre individuos (a partir de ción de reproducir cierto número de veces la unidad.
dos) los modifica y los constituye; incluso en el caso Cada uno de esos signos refiere a una acción que po-
de las transmisiones en que el sujeto parece más re- dría ser real, pero que el lenguaje matemático desig-
ceptivo, la acción social es ineficaz sin su asimilación na abstractamente (ídem).
activa. 4) El cuarto factor corresponde al constructi- Conocer consiste no en copiar lo real, sino en
47 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
María Guadalupe Beltrán-Medina
ARTÍCULOS
obrar sobre ello; en utilizarlo asimilándolo a esque- se apoyan en valores, y IV. De la axiomatización de los
mas de acción. Los esquemas de acción se constitu- tres agrupamientos anteriores en la lógica y en las
yen por identificar en la acción lo que es de tal mane- teorías hipotético-deductivas de la matemática.
ra transponible, generalizable o diferenciable de una
situación a la siguiente; lo que hay de común en las 1. De las operaciones lógicas: El carácter esencial del
diversas repeticiones o aplicaciones de la misma ac- pensamiento lógico es el de ser operatorio, es decir,
ción. Un esquema de acción depende en parte del de prolongar la acción interiorizándola. Estas opera-
medio y de los objetos o acontecimientos a los cua- ciones parten de los elementos individuales consi-
les se aplica pero también de las operaciones (accio- derados como invariables, y se limitan a clasificar-
nes interiorizadas) del sujeto. Un esquema no tiene los, seriarlos, etc. Las operaciones concretas I.1 a I.4
un comienzo absoluto pues se deriva, siempre, por corresponden a acciones interiorizadas que afectan
diferenciaciones sucesivas, de esquemas anteriores aun directamente a los objetos y se coordinan en es-
que se remontan desde los reflejos o movimientos tructuras de conjunto o agrupamientos. Las opera-
espontáneos iniciales. ciones concretas de multiplicación I.5 a I.8 corres-
Las operaciones se agrupan necesariamente en ponden a las precedentes, pero se despliegan de
sistemas de conjunto2 comparables a las formas de la operaciones de multiplicación o sea, consideran a la
teoría de la Gestalt, pero lejos de ser estáticasy dadas vez más de un sistema de clases o relaciones. Los
desde el principio son móviles, reversibles, no se en- encajamientos, seriaciones o correspondencias sim-
cierran en sí mismas. El estudio de las etapas de la ples se identifican en los puntos 1,2 y 5,6 de la Tabla
evolución del pensamiento lleva a reconocer la exis- 1; las reciprocidades y correspondencias de uno a va-
tencia tanto de agrupamientos como de sus conexio- rios: 3,4 y 7,8.
nes mutuas; agrupamientos que no nacen a propósi-
to de una cuestión particular, “sino que duran toda la 2. De las operaciones infralógicas: Corresponden al
vida; desde la infancia clasificamos, comparamos (di- conjunto de acciones destinadas a la construcción
ferencias o equivalencia), ordenamos en el espacio y del objeto en cuanto tal, desde la inteligencia senso-
en el tiempo, explicamos, evaluamos nuestros objeti- riomotriz. Son constitutivas de las nociones de espa-
vos y nuestros medios, contamos, etcétera, y es en re- cio y tiempo, su elaboración ocupa toda la infancia:
lación con esos sistemas de conjunto que se presen- descomponen y recomponen el objeto. Son previas a
tan los problemas, en la medida exacta en que surgen las operaciones lógicas, tan importantes como éstas
hechos nuevos, que todavía no han sido clasificados, y guardan un paralelismo con ellas. 1) Al encajamien-
seriados, etcétera” (Piaget, 1983:50); es decir los to de clases le corresponde la construcción del obje-
agrupamientos manifiestan su existencia psicológica to entero a través del contraste entre las partes reu-
a través de las operaciones explícitas de que es capaz nidas en totalidades jerarquizadas. Es una primera
el sujeto. agrupación de adición partitiva. 2) A la seriación de
Las condiciones o leyes de los agrupamientos son las relaciones asimétricas corresponden operaciones
superiores a la vez a la cooperación y a pensamiento de ubicación (orden) espacial o temporal y de despla-
individual y conducen al equilibrio no como un resul- zamiento cualitativo: cambio de orden independien-
tado del solo pensamiento individual, ni como exclu- te de la medida. 3-4) Sustituciones y relaciones asi-
sivamente social: son aspectos complementarios de métricas espacio temporales. 5-8) Las operaciones
un mismo conjunto. Un equilibrio nunca se alcanza multiplicativas combinan las precedentes.
integralmente en la realidad, “sólo cabe contemplar
la forma ideal que ese equilibrio tendría al llegar a su 3. De las operaciones que se apoyan en valores: Las
término perfecto, y éste es el equilibrio ideal que la mismas distribuciones están presentes en las opera-
lógica describe axiomáticamente” (Piaget, 1983:181- ciones que se apoyan en valores: operaciones que ex-
182) que representaría la estructura terminal de la in- presan relaciones entre medios y fines, esenciales en
teligencia, a la cual, con toda seguridad, no llegare- la inteligencia práctica (su cuantificación traduce el
mos muchos. valor económico).
Los principales sistemas de agrupamientos, los
cuales representarían la estructura terminal de la in- 4. De la axiomatización de los tres agrupamientos
teligencia son: I. De las operaciones lógicas, II. De las anteriores en la lógica y en las teorías hipotético-
operaciones infralógicas, III. De las operaciones que deductivas de la matemática. Resulta de la traduc-
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 48
Operaciones concretas implicadas en la solución de la prueba ENLACE…
ARTÍCULOS
Tabla 1. Primer sistema. De las operaciones lógicas: operaciones concretas
Esquema operatorio y definición Operación como rasgo medible y definición
1. 1. Clasificación o encajamiento jerárquico Composición
de clases Dos elementos cualesquiera pueden reunirse entre sí y dar lugar a
un nuevo elemento que los engloba (a<b y b<c se unen en a<c)
La agrupación lógica más simple es la clasifica- X+X’=Y Y+Y’=Z
ción: hecho primario. Reversibilidad
Una clase no existe por sí misma, supone otros Las clases reunidas pueden ser nuevamente disociadas
conceptos. Un concepto es una clasificación: Y-X=X’ Y-X’=X
Las operaciones de clasificación engendran cla- Asociatividad
ses particulares. Identificación de las operaciones en las cuales optar por órdenes
El término genérico de la clase designa una co- diferentes conduce al mismo resultado (X+X’)+Y’=X+(X)+Y’)=Z
lección intuitiva. Operación idéntica general
Operación fundamental: reunión de individuos Una operación combinada con su inversa queda anulada, es decir,
equivalentes en clases y de clases entre sí. se conserva el punto de partida: X-X= 0
Responde a las operaciones del silogismo clá- Iteración o tautología
sico. A la suma en el domino matemático, le corresponde en el dominio
cualitativo (lógico) la unidad agregada a sí misma. Un elemento
Corresponde a las clases cualitativo repetido o unido a sí mismo no se transforma
A U A = A*
1. 2. Seriación cualitativa Seriación creciente: 1. a = 0 < A, b = 0 < B, c = 0 < C, etc.
Vinculación de relaciones asimétricas que ex- 2. a’ = A < B, b’ = B < C, etc.
presan sus diferencias en un orden de suce- Transitividad: 3. a + a’ = b, b + b’ = c, etc.
sión. Correspondencias seriales
La agrupación constituye una seriación cualita- Seriaciones de dos dimensiones
tiva.
Corresponde a las relaciones
1. 3. Sustitución Posibilidad de sustitución:
Fundamento de la equivalencia Entre clases lógicas, no existe la igualdad como en las unidades
Reunión de diversos individuos de una clase o matemáticas, sino la equivalencia cualitativa o sustitución posible.
las diversas clases simples reunidas en una
compuesta. A1 + A’1 = A2 + A’2 (=B),
Corresponde a las clases B1 + B’1 = B2 + B’2 (=C),
1. 4. Simetría Operaciones inversas idénticas a operaciones directas
Reciprocidad de las relaciones simétricas o de
equivalencia. En las relaciones simétricas (hermano, primo, etc.) la operación
Corresponde a las relaciones inversa es idéntica a la operación directa:
(Y = Z) = (Z = Y).
* En Piaget (1983:54) se expresa con notación matemática: A+A=A. Ya que se trata de un agrupamiento cualitativo (lógico),
lo presento con notación lógica. Ver principio de idempotencia en Piaget, 1979:34.
Fuente: Elaboración propia a partir de las obras de Piaget, principalmente de 1983, pp. 52-55.
ción de los tres sistemas anteriores bajo la forma tros “fortuitos” con la “realidad” (que incluyen el pro-
de simples proposiciones: una lógica de las propo- pio cuerpo). Las reiteraciones conducen a poder an-
siciones basadas en implicaciones e incompatibili- ticipar el resultado de una acción, de manera que el
dades entre funciones proporcionales. Se trata de progreso cognoscitivo consiste en pasar de “lo empu-
lógica en el sentido habitual del término, así como jé y se movió” a “si lo empujo se mueve”: de una
de las teorías hipotético deductivas propias de las constatación posterior a la acción que consiste en re-
matemáticas; el equilibrio ideal descrito axiomáti- lacionar ésta con una observación (germen de las re-
camente. laciones causales), a una relación entre acciones sin
que haya una observación correspondiente, lo cual
La síntesis de Rolando García acerca del trabajo constituye una inferencia. El concepto de implicación
de Piaget3 enfatiza la categoría de la acción como ele- entre acciones4 es la base de una lógica de la acción
mento fundacional, de la cual se desarrollan encuen- que precede en mucho a la lógica que se desarrollará
49 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
María Guadalupe Beltrán-Medina
ARTÍCULOS
Tabla 2. Primer sistema. De las operaciones lógicas: multiplicación de operaciones concretas
Esquema operatorio y definición Operación como rasgo medible y definición
1.5 Tablas de doble entrada Dadas dos clases encajadas: A1< B1< C1 … y: A2< B2< C2
Multiplicación de clases. Operación directa: B1 y B2
Lo que Spearman describe como “educción de Producto: B1 x B2 = B1B2 (A1A2 +A1A’2 + A’A2 + A’1A’2)
los correlatos”. Inversa (división lógica): B1B2 ÷ B2 = B1
Corresponde a las clases
1.6 Relaciones entre series Correspondencia biunívoca cualitativa.
Hallar todas las relaciones existentes entre ob- Cada elemento de una serie se corresponde con solo un ele-
jetos seriados según dos clases de relaciones mento de la segunda y viceversa.
a la vez. Operaciones con elementos agrupados.
Corresponde a las relaciones Multiplicación entre series.
1.7 Árbol genealógico de clases Correspondencia de un término a varios entre clases.
Corresponde a las clases
1.8 Árbol genealógico de relaciones Correspondencia de un término a varios entre relaciones.
Asimétricas o simétricas. Operaciones dirigidas a descomponer y recomponer el objeto.
Corresponde a las relaciones
Fuente: Elaboración propia a partir de Piaget, 1983, pp. 55-58.
luego de la adquisición del lenguaje (García, mo independientes. Diferenciación e integración lle-
2000:100). garan a constituir un mecanismo fundamental en la
En la etapa inicial en la cual constataciones y an- organización del conocimiento. “Organizar” significa
ticipaciones inferenciales están indiferenciadas, tie- aquí establecer relaciones, las cuales se van interconec-
ne lugar una interacción inextricable entre la atribu- tando, a través de procesos de comparación que esta-
ción de significado y la generación de implicaciones blecen las correspondencias y de transformación. Estos
entre acciones; es aquí en donde se encuentra el ger- mecanismos o formas organizativas:5 (diferenciar-inte-
men y el origen común de las relaciones causales y de grar, constatar-inferir, comparar-transformar, abs-
las relaciones lógicas. Éstas se complejizan en series traer-generalizar), se han constituido también como
de fases constructivas (organizativas o estructurantes referentes para la realización del estudio.
y organizadas o estructuradas) a través de mecanis-
mos generales de construcción del conocimiento. En Método de análisis y resultados
las fases estructurantes el mecanismo constructivo
más general está expresado por la tríada IaIrT: repre- Esta etapa de la investigación se centró en confir-
senta el pasaje de una etapa (Ia) intraoperacional mar hasta dónde los reactivos de la prueba ENLACE
centrada en las propiedades, a una etapa (Ir) intero- 2009, pueden dan cuenta de las operaciones concre-
peracional centrada en las relaciones, para llegar a tas. Se partió del supuesto de que el objeto cogniti-
una etapa (T) transoperacional con formación de es- vo, en este caso el reactivo, requiere para su solución
tructuras. Las etapas contienen subetapas y se suce- al menos una operación específica que el alumno de-
den a través del desarrollo. Los procesos estructuran- bió realizar en caso de una respuesta correcta. Los
tes constituyen el dominio de las inferencias dialécti- reactivos se clasificaron teniendo como referente las
cas. Tanto en las fases organizativas como en las fa- tablas 1 y 2 de operaciones concretas y multiplica-
ses organizadas (o estructuradas), intervienen múlti- ción de las mismas, así como de los mecanismos o
ples mecanismos que participan en los procesos formas organizativas. Para facilitar la identificación y
constructivos. Estos procesos consisten también en clasificación de las tareas implicadas en la ejecución
un juego dialéctico que conjuga la organización de del alumno para la solución de cada reactivo, se recu-
las propias acciones con la organización de los “da- rrió también a la Taxonomía de Bloom considerada
tos” del mundo exterior provenientes de las interac- aún como eje técnico en la construcción de reactivos
ciones sujeto/objeto. Aquí interviene la dialéctica del y pruebas. Se tomó también como una referencia la
“todo” y de las “partes”: se van diferenciando elementos calificación del grado de dificultad que a partir de la
que aparecerían como “un todo” y se van integrando Teoría de la Respuesta al Ítem, otorga la SEP con el
datos con interpretaciones previas que aparecían co- resultado de la prueba ENLACE. Con los reactivos
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 50
Operaciones concretas implicadas en la solución de la prueba ENLACE…
ARTÍCULOS
Tabla 3. Reactivos de Español clasificados en categorías operatorias
Operaciones identificadas Componentes Criterio observado para la clasificación
(categorías operatorias)
Iteración o tautología (consta- 19 reactivos: 9 de dificultad baja Identificar información explícita en el texto a par-
tar) y 10 de dificultad media tir de una pregunta directa.
Iteración o tautología (inferir) 12 reactivos: 6 de dificultad baja, Utilizar información explícita en el texto para in-
5 de media y 1 de alta ferir información adicional.
Sustitución (integrar) 9 reactivos: 1 de dificultad baja, 7 Síntesis de varios aspectos en uno incluyente.
de media y 1 de dificultad alta Identificar tema central.
Árbol genealógico de clases, 3 reactivos de dificultad alta Identificar elementos vinculados a subclases
constatar, inferir –implica 2 o más criterios–.
Composición (constatar perte- 6 reactivos: 4 de dificultad media Clasificar por un elemento externo al texto.
nencia elemento-clase) y 2 de alta
Iteración o tautología (texto- 3 reactivos: 2 de dificultad media Elementos explícitos que se contrastan en entre
gráfica) y 1 de alta dos o más portadores de información.
Iteración o tautología (texto-aco- 3 reactivos, alta dificultad Identificar elementos explícitos pero que derivan
taciones, realidad-intención) en planos diferentes de actuación.
Transitividad (causa-efecto, in- 5 reactivos, dificultad alta Inferir relaciones causa-efecto, receptor de una
ferir) acción de una forma verbal pasiva.
Tabla de doble entrada 1 reactivo, dificultad baja Identificar a partir de coordenadas.
Reversibilidad 1 reactivo, dificultad media Identificar palabras de significado contrario.
Correspondencia biunívoca 1 reactivo, dificultad media Distinguir entre acciones simultáneas con el cri-
terio de tiempos verbales.
Fuente: Elaboración propia.
clasificados por operación concreta, se obtuvo un explícita, en 12 se requisita inferir algo adicional, 3 en
promedio de respuesta por cada categoría y se calcu- que se contrastan al menos dos portadores de infor-
laron correlaciones bivariadas entre las mismas. mación y 3 más que implican distinguir niveles de
La prueba ENLACE 2009 presentó 165 reactivos, realidad (texto-acotaciones, realidad-intención). En
de los cuales 64correspondieron a la asignatura de la categoría de sustitución se clasificaron reactivos
español.6 El reactivo 44 fue anulado por la SEP. Cua- cuya acción subyacente fundamental implicaba una
renta y cinco reactivos correspondieron al tema de tarea de síntesis en tanto inclusión de varios elemen-
comprensión lectora y 18 al de reflexión sobre la len- tos en una clase o varias clases simples en una com-
gua. Dada la característica de la prueba de presentar puesta e integró 9 reactivos. La categoría árbol ge-
un estímulo continuo y/o discontinuo7 común a va- nealógico de clases implicó la comprensión de toda
rios reactivos (multirreactivos), para solicitar el desa- una familia semántica: la búsqueda en diccionario
rrollo de alguna tarea en torno de la información pro- del término “han” remite a toda una estructura presi-
porcionada, fue posible en todos los casos clasificar dida por el verbo haber (reactivos 8, 39 y 96). La cate-
mediante el esquema descrito de operaciones con- goría Composición, implicó la constatación de perte-
cretas descritas en combinación con las formas orga- nencia de un elemento a una clase por un criterio cla-
nizativas. Se identificaron 11 categorías (ver Tabla 3). sificador externo al texto estímulo (oración imperati-
La operaciones más recurrentes fueron las Itera- va, segmentación correcta, partes de un tipo de tex-
ción o tautología en tanto corresponden a identificar to) e integró 6 reactivos. La categoría de transitividad
un contenido (A=A): en 19 reactivos con información se aplicó a reactivos que implicaron la identificación
Tabla 4. Medias en porcentaje de respuesta para cada categoría operatoria por estrato-modalidad8
Universo Árbol ge- Composición Tautología Tautología Tautología Tautología Síntesis Transi-
de estudio nealógico Pertenencia texto-grá- elemento dos planos inferir tividad
de clases a una clase fica explícito
Jalisco 34.4 38.2 43.4 56.6 36.4 56.7 42.4 32.9
Fuente: Formulación propia a partir del procesamiento de resultados.
51 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
María Guadalupe Beltrán-Medina
ARTÍCULOS
Tabla 5. Correlación entre las categorías operatorias identificadas*
Operaciones concretas Árbol ge- Pertenen- Tautolo- Tautología Tautolo- Tautolo- Síntesis Transi-
6° de Primaria nealógico cia a una gía texto- elemento gía dos gía inferir tividad
en Jalisco de clases clase gráfica explícito planos
Árbol genealógico de 1
clases
Pertenencia a una clase .395** 1
Tautología texto-gráfica .319** .445** 1
Tautología elemento ex- .494** .565** .607** 1
plícito .
Tautología dos planos 263** .368** .323** .432** 1
Tautología inferir .393** .443** .517** .775** .341** 1
Síntesis .440** .566** .518** .779** .412** .671** 1
Transitividad .312** .374** .343** .481** .267** .422** .468** 1
* El estadístico aplicado es la correlación de Pearson. Se subrayaron los valores superiores a .450 y se enmarcaron en un re-
cuadro los mayores a .500.
** El doble asterisco indica que la correlación es estadísticamente significativa.
Fuente: Formulación propia a partir del procesamiento de resultados.
de relaciones origen-consecuencia, causa-efecto, an- la operación elemental de reconocer información
tecedente-conclusión, punto inicial-desplazamiento- explícita en el proceso de comprensión lectora, al
punto final, acción-elemento en que recae e integró 5 final de la primaria, seis de cada diez alumnos lo-
reactivos, todos de dificultad alta. Se presentaron gran dominio, mientras que son tres o cuatro los
tres categorías con un elemento único: tablas de do- que se desenvuelven en operaciones más comple-
ble entrada, reversibilidad y correspondencia biuní- jas (identificar información en dos planos, clasifi-
voca. Con los reactivos clasificados, se calcularon caciones en subclases –varios criterios a la vez–,
promedios en porcentaje de respuesta correcta para transitividad y síntesis).
cada una de las categorías operatorias, así como la • La correlación que se obtiene entre las respuestas
correlación que se presenta entre ellas. de los alumnos en cada categoría presenta los
mayores valores en la interacción de la tautología
Discusión con elemento explícito (TEE) hacia las demás ca-
tegorías; pero no se presentan valores tan altos
Es importante reconocer, que la prueba ENLACE entre las otras por separado. El reactivo con ma-
no responde al objetivo de dar cuenta de las opera- yor porcentaje de respuesta en este grupo, obtuvo
ciones concretas que han desarrollado los alumnos un porcentaje de respuesta correcta del 80.03% en
durante su educación primaria. En el ejercicio realiza- Jalisco, lo que da cuenta del reto también en el
do, se identificó información, reiterada sobre algunos ámbito de las operaciones elementales, no sólo
aspectos y a la vez insuficiente, pues no perfila el do- de las más complejas.
minio de las operaciones en su diversidad ni da cuen- • TEE correlaciona con Tautología inferir en .775 pun-
ta de las operaciones sobre las propias acciones (no to, con Tautología texto-gráfica en .607. Las ope-
concreta la descripción del alumno acerca de la ac- raciones de tautología, aunque están desagrega-
ción realizada o la intención de la misma) y no se das por el criterio de identidad (explícito, inferir a
identificó información sobre algunas de las operacio- partir de explícitos, en dos planos, texto-gráfica),
nes (correspondencias seriales…). Con la reserva que corresponden a una misma operación, por lo que
estas limitaciones imponen se ofrecen las siguientes podrían esperarse correlaciones más fuertes.
reflexiones. • La correlación más alta, sin embargo, se presentó
• El dominio de las operaciones concretas en el 6° de hacia los reactivos clasificados en el proceso inte-
primaria, en cuanto a los aspectos apreciables a grador de la síntesis (.779) y es incluso notable su
través de la prueba ENLACE, se logra en un 30 y covariación con las categorías de pertenencia a
60%, rango en el cual se ubican las medias en por- una clase (.565) en las que el criterio clasificador
centaje de respuesta en todas las categorías. Este es externo al texto y con el establecimiento de re-
rango intermedio también podría indicar que en laciones propias de la transitividad (.481). Esto
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 52
Operaciones concretas implicadas en la solución de la prueba ENLACE…
ARTÍCULOS
llevaría a resaltar el papel fundante de un proceso PIAGET, J. (1983). La psicología de la inteligencia. México: Grijal-
simple, directo e imprescindible de comprensión bo-Crítica.
PIAGET, J., CHOMSKY, N. (1983a). Teorías del lenguaje. Teo-
de lo leído distinguiendo, comparando, contras- rías del aprendizaje. Barcelona: Grijalbo-Crítica.
tando con la información evidente y explícita en el PIAGET, J., INHELDER B. (1981). Psicología del niño. Madrid:
texto para verificar que efectivamente se ha logra- Morata.
do la apropiación del mensaje; como una opera- SEP, (2009). Características generales e información de los reactivos
ción prerrequisito de otras más complejas (inferir, aplicados para su uso pedagógico. Sexto grado de Educación Pri-
maria. 2009. México: Secretaría de Educación Públi-
multiplicar criterios de categorización…). ca/Enlace.
• La evaluación educativa entre sus objetivos, cuenta
con el de derivar acciones tendientes a la mejora. Notas
Una sugerencia en este sentido, consiste en la
atención a procesos básicos y primarios, no sólo a 1 Las coordinaciones generales de la acción son condicio-
nes de formación de los conocimientos más fundamen-
aquellos en los cuales se logró bajo nivel de res-
tales que suponen también a las coordinaciones ner-
puesta. La operación de identificar información viosas y a las interacciones que dominan toda la morfo-
explícita, aunque arrojó el mayor porcentaje de génesis (Piaget, 1969:11).
respuesta, muestra aún un reto casi del 50% en su 2 “Una sola operación no sería una operación, pues lo pro-
dominio. pio de las operaciones es constituir sistemas” (Piaget,
1983:46). La operación aislada subsiste en el estado
• La prueba ENLACE ha sido referida principalmente
simple de representación intuitiva. Piaget, con esta afir-
como un medio de socializar ordenamientos de mación, establece una crítica a las teorías empiristas de
escuelas que muy poco pueden decirnos de la ca- la “experiencia mental” que consiste en especular sobre
lidad real de los centros escolares o del desempe- la operación aislada, así como ante el atomismo lógico
ñó de los alumnos. Recurrir a la prueba para sus- abanderado por B. Russell.
3 Capítulos 4 y 5 de El conocimiento en construcción.
tentar un diagnóstico pedagógico puede ofrecer
4 Fue introducido en Hacia una lógica de las significaciones con
información sustantiva para redireccionar el de- relación a este tipo de relaciones.
sempeño escolar y pedagógico. 5 Mecanismos de relaciones e interrelaciones de relaciones
que se dan de manera incipiente en la interacción con
Referencias los objetos, en la generación de esquemas de acción
hasta adquirir una cierta autonomía con relación a los
COLL, C., COLOMINA, R., ONRUBIA, J.; ROCHERA, Mª J. contenidos en cuya organización se generan. (García,
(1995). Actividad conjunta y habla: una aproximación a 2000:110).
los mecanismos de influencia educativa. En P. FER- 6 La prueba de ENLACE 2009, liberada posteriormente a su
NÁNDEZ BERROCAL y Mª A. MELERO (Comps.). La in- aplicación, puede consultarse en la opción resultados
teracción social en contextos educativos (.193-326). Madrid: Si- anteriores en la página enlace.sep.gob.mx/ba. Presenta ca-
glo XXI Editores. racterísticas, procedimientos de aplicación, estadísti-
GARCÍA, R. (2000). El Conocimiento en construcción. De las formu- cas e histórico de resultados.
laciones de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos. Bar- 7 Se consideran textos continuos aquellos que están orga-
celona: Gedisa. nizados en oraciones y párrafos, tales como los textos
HERNÁNDEZ ROJAS, G. (1998). Paradigmas en Psicología de la narrativos, expositivos o argumentativos y discontinuos
Educación. México: Paidós. los que combinan portadores diversos de información
HERNÁNDEZ ROJAS, G. (2008). Los constructivismos y sus según su objetivo y estructura como avisos, anuncios,
implicaciones para la educación. Perfiles educativos XXX gráficos, formularios, diagramas, tablas de doble entra-
(122), 38-77. Recuperado de http://redalyc.uae- da.
mex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=13211181003 8 Ha quedado pendiente el cálculo de medias con relación
PIAGET, J. (director) (1979). Tratado de Lógica y Conocimiento a las tres categorías de un solo elemento.
Científico. II Lógica. Buenos Aires: Paidós.
53 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Analfabetismo funcional y alfabetización académica:
dos conceptos relacionados con la educación formal
GILBERTO FREGOSO-PERALTA,1 LUZ EUGENIA AGUILAR-GONZÁLEZ2
Resumen
Tras revisar algunos de los significados atribuidos al analfabetismo funcional y la manera como se le aborda
en la investigación, se opta por un concepto psicolingüístico centrado en los aspectos disciplinares y curricula-
res de la educación formal, para tipificarlo como una falencia verbal comprensiva y productiva lo mismo oral que
escrita. Esto es, los índices de escolaridad no son compatibles con el desempeño real de estudiantes y profeso-
res en lo referente al dominio de la lengua.
Una propuesta para atemperar la gravedad del analfabetismo funcional en nuestro sistema educativo es la al-
fabetización académica, concebida como un dispositivo que sistematiza los procesos de comprensión y producción
oral y escrita dentro del contexto educativo en cualquier nivel escolar, con la idea de preparar sujetos cuyas com-
petencias comunicativas sean congruentes con el ciclo escolar alcanzado, como instrumento imprescindible pa-
ra generar, adquirir y comunicar el conocimiento.
Descriptores: Revertir, Deficiencias psicolingüísticas, Sistema escolar.
Functional Illiteracy and Academic Literacy:
Two Related Concepts to Formal Education
Abstract
After reviewing some of the meanings attributed to functional illiteracy and the way it deals with research, we
opted for a concept centered on psycholinguistic disciplinary and curricular aspects related to formal education,
in order to typify it as an understanding and productive verbal lack on oral and written skills. That is, school ra-
tes are not consistent with the actual performance of students and teachers concerning language proficiency.
A proposal to temper the severity of functional illiteracy in our educational system is academic literacy, con-
ceived as a device that systematizes oral and written understanding and production processes within the context
of education at any school level, with the purpose of training students whose communication skills are consis-
tent with the school reached level, as essential tool to generate, acquire and communicate knowledge.
Key Words: Revert, Psycholinguistic Deficiencies, School System.
[ Artículo recibido el 23/08/2012
Artículo aceptado el 24/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Centro Universitario de Los Altos-Departamento de Ciencias Sociales y de la Cultura. fepg@hotmail.com
2 Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades-Departamento de Letras. aguilar.luzeugenia@gmail.com
55 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
Fregoso-Peralta, Aguilar-González
ARTÍCULOS
Introducción en el nivel de complejidad exigido para cursar una ca-
rrera profesional, mediante la aptitud de alfabetiza-
U na herramienta imprescindible para el estudian-
te y futuro profesionista es el dominio del código ver-
ción correspondiente. Empero, el profesorado no pa-
reciera reparar en el problema por formar parte de él,
según señalaron algunos comentaristas tras conocer-
bal materno, por más que nuestra realidad globaliza- se los resultados de los exámenes de conocimiento y
da deifique al inglés y a la computadora como los aptitudes aplicados en el país a quienes pugnaban
nuevos pilares de la educación nacional. Sin duda, el por obtener una plaza laboral como profesores de
idioma inglés sirve para algo más que emigrar a los educación primaria y secundaria entre 2008 y 2012,
Estados Unidos en busca del cada vez más disputado donde entre 7 y 8 de cada diez lo reprobaron (El Uni-
empleo, por ejemplo para leer y escribir, práctica tan versal, 23/07/2012). Ambos son fenómenos propios de
inusual en cualquier lengua para una gran cantidad un entorno en donde las humanidades y las ciencias
de personas, las que por cierto no lo hacen siquiera no son práctica, saber ni conocimiento del dominio
en su habla nativa y están en riesgo de ser analfabe- público para un alto porcentaje de la población.
tas funcionales ahora en dos modalidades lingüísti- Todo parece indicar que en cada uno de los nive-
cas. Sólo será un angloparlante hábil para desempe- les de la educación formal mexicana hay un desfasa-
ñarse en el contexto académico aquél que ya lo es, miento evidente entre los índices de escolaridad y
para el caso de México, en español. Nadie negaría los niveles reales de dominio del lenguaje articula-
tampoco la bondad de los cuantiosos archivos elec- do, indicador de analfabetismo funcional de acuerdo con
trónicos disponibles, bibliotecas enteras incluidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
de la sofisticación para organizar texto en las máqui- cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En un pri-
nas cibernéticas novedosas y de entrar en contacto mer apartado, el artículo presente expone algunas
instantáneo con las comunidades y redes virtuales, si de las acepciones conferidas a dicho tipo de analfa-
bien muchos usuarios emplean tales ventajas infor- betismo, sobre todo aquéllas más vinculadas con los
máticas de manera tan banal que la oportunidad se procesos de la educación formal, a propósito de pre-
torna desperdicio. Incluso para acceder con calidad al cisar lo más posible el problema y reflexionar sobre
aprendizaje de una segunda lengua, sea cual fuere, o la mejor manera de abordarlo en la perspectiva de
al manejo más provechoso del caudal informativo, es atenuar su gravedad. Desde luego, sin soslayar la de-
indispensable desarrollar las habilidades de com- sigualdad estructural existente en México como el
prensión y de producción tanto oral como escrita. factor más influyente en el acceso diferencial de la
Junto a las limitaciones cotidianas en materia de población al conocimiento y al desarrollo de habili-
lectura, escritura, expresión oral y comprensión audi- dades intelectuales.
tiva observadas en el mundillo escolar, se añade la Un segundo segmento aborda un enfoque teóri-
incapacidad para valerse de los recursos conducentes co-práctico abocado a reconocer y justipreciar el pa-
a comprender y producir los discursos más represen- pel del lenguaje articulado en el trayecto educativo
tativos de la actividad educativa formal: describir, na- formal, de manera explícita en la universidad, no co-
rrar, explicar, argumentar, proceder, así como su ma- mo el contenido de una asignatura, la del idioma na-
terialización respectiva en fichas, relatos, artículos, cional, sino en tanto instrumental imprescindible pa-
descripciones, resúmenes, ensayos, manuales, ins- ra acceder al conocimiento de las disciplinas científi-
tructivos o guías, acervo de valía innegable para la or- cas y humanísticas, codificadas lingüísticamente pa-
ganización del conocimiento, su aprendizaje y comu- ra su enseñanza-aprendizaje a través de formatos dis-
nicación en tanto desarrollo de infraestructura inte- cursivos y géneros. Se trata del concepto de alfabetiza-
lectual. ción académica, pensado sí para la educación superior,
Nuestro país encara un déficit en la expresión oral, pero con la riqueza heurística suficiente para hacerlo
la lectura y la escritura (la comprensión oral no suele extensivo a las etapas preuniversitarias.
valorarse de manera sistemática), carencia opuesta a
la destreza esperable en sujetos sometidos a proce- El analfabetismo funcional
sos de alfabetización durante doce a quince años pre-
vios al ingreso universitario. Por ende, mucho más A lo largo de los años se han vertido significados
allá del mero diagnóstico, urge diseñar estrategias muy diversos acerca de lo que debe entenderse por
para que el alumnado comprenda y produzca textos analfabetismo funcional. Un repaso breve a los me-
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 56
Analfabetismo funcional y alfabetización académica: dos conceptos…
ARTÍCULOS
nos alejados de la concepción que habrá de manejar- comprensión e interpretación son insuficientes para
se en este apartado será útil para construir un marco activar una actitud reflexiva y crítica (Tohmé, 1990).
de referencia. Otro punto de vista ubicó al alfabetismo funcional
Para algunas personas interesadas en el tema, du- (el anverso del reverso) en el ámbito de los procesos
rante la década de los años treintas del siglo XX se le y fenómenos del conocimiento dentro de la llamada
consideró en los Estados Unidos como “La incapaci- sociedad de la información, al plantearlo como “…la
dad de ciertos individuos de hacer frente a las exigen- capacidad de adquirir e intercambiar información a
cias de la vida diaria”; curiosamente el indicador de través de la palabra escrita. Alfabetización funcional
tal carencia era el no haber cursado por lo menos tres es la posesión de y el acceso a las competencias e informa-
años de educación la formal (Flecha, 1994). ción requeridas para llevar a cabo transacciones que
Sin embargo, como señala Jiménez (2005), el cri- supongan leer y escribir, y que un individuo desea o
terio de años de escolaridad cursados varió al paso requiere llevar a cabo (Vilanova y Moreno, 1992).
del tiempo; en algún momento el requisito para no Con otras palabras, “La alfabetización o el alfabe-
caer en la condición de analfabeta funcional era ha- tismo en sentido estricto incluye el saber procesar la
ber concluido la educación primaria, o bien, comple- información, saber pensar manejándola, establecer
tado seis años de escolaridad. relaciones, inferir ideas nuevas a partir de ella”. En ri-
Un primer concepto del año 1955, atribuido a la gor, saber pensar a partir de un texto escrito en el có-
UNESCO, se refirió en positivo a la alfabetización digo que cada contexto emplea (Infante, 2000).
funcional, entendida ésta “…cuando una persona ha En la misma línea, se concibió al analfabeto fun-
desarrollado los conocimientos y las técnicas de lec- cional en tanto “…persona que ante una información
tura y escritura suficientes para realizar de manera (o conocimiento en codificación alfabética) es inca-
efectiva todas las actividades de orden verbal pro- paz de operativizarla en acciones consecuentes y, en
pias de su cultura o grupo social” (Hamadache y este sentido, diremos que no posee la habilidad de
Martin, 1986). procesar dicha información de una forma esperada
Hacia 1972, esa misma dependencia de las Nacio- por la sociedad a la que pertenece” (Jiménez, 2005).
nes Unidas definió a la alfabetización funcional Unos más repararon en la variedad de significa-
“…como un proceso de desarrollo de las capacidades dos y aplicaciones que se le han atribuido, donde fi-
básicas de lectura, escritura y cálculo que permita al guran acepciones de carácter económico, sociológi-
individuo la participación plena en el conjunto de ac- co, cultural, político, ideológico y educativo (en este
tividades de la persona, ya sean las del ciudadano, último resaltan la lectoescritura, los ciclos escolares
las del trabajador y las del individuo inserto en su fa- cursados, la aritmética). El trabajo presente se ads-
milia, barrio o ciudad” (UNESCO, 1972). cribe al educativo, a modo de no adentrarse en una
Para FREIRE (1973), se era analfabeto sólo en el polisemia tan amplia como para llenar un libro des-
caso de estar integrado a un espacio sociocultural le- tinado a revisar la diversidad de sentidos y usos. Sin
trado y no dominar las técnicas para escribir y leer. desconocer que incluso dentro del ámbito de la edu-
De tal suerte, un sujeto perteneciente a una cultura cación formal se manejan concepciones diferentes
oral no sería analfabeto. –por ejemplo una de las más aceptadas habla de la
En 1978, también la UNESCO definió al analfabe- necesidad hoy día de desarrollar alfabetismos diver-
to funcional “…como la persona incapaz de empren- sos no circunscritos al dominio académico de lectu-
der actividades en las que la alfabetización es nece- ra, escritura o matemáticas, sino acceder a la discur-
saria para desempeñarse con soltura en su entorno y sividad multimodal, a la lectura de imágenes, a la
su cultura, donde además es necesario continuar va- epistemología y uso de los códigos informáticos, a la
liéndose de la lectura, la escritura y la aritmética pa- gramática del diseño gráfico, por mencionar algu-
ra su propio desarrollo y el de la comunidad” (Fer- nos– nos pronunciamos por aquellos considerados
nández, 1986). sustrato ineludible o punto de partida para el desa-
A otros expertos les ha ocupado diferenciar el rrollo humano filo y ontogenético. De los menciona-
analfabetismo absoluto de aquél sólo funcional. El dos por Hautecoeur (1989); Neice (1990); Londoño
primero se ubicaría en las sociedades donde predomi- (1990) conviene rescatar los siguientes, vinculados
na todavía la tradición oral, mientras que el segundo con la educación:
se pondría de manifiesto en personas iletradas capaces • La relevancia sociocultural de la lectoescritura, co-
de realizar actividades de lectoescritura, pero cuya mo capacidad para comprender y producir men-
57 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Fregoso-Peralta, Aguilar-González
ARTÍCULOS
sajes dentro de un ámbito social, económico, • El analfabetismo a manera de obstáculo para reco-
cultural. nocer y participar de manera consciente y activa
• Las falencias de lectura y escritura por parte del es- en la producción y reproducción cultural de la co-
tudiante, como impedimento para alcanzar los munidad y grupo social de pertenencia.
objetivos en un plan de estudios.
• La capacidad para reconocer las grafías con las Sin duda hay unidad de sentido en el conjunto de
que están escritos los signos y enunciados de un los puntos de vista referidos.
texto, pero no la de comprender el sentido del
escrito. Investigar el analfabetismo funcional
• La incapacidad para entender los significados explí-
citos y tácitos en un texto, así como emitir un jui- En el año 2000, María Isabel Infante publicó los
cio crítico sobre ellos. resultados de una investigación reveladora (se esté
• La posibilidad de diferenciar entre personas con de acuerdo o no con algunas de sus conclusiones),
analfabetismo total y otras semialfabetizadas. auspiciada por la UNESCO, sobre el alfabetismo fun-
• Poder precisar los rasgos de las poblaciones con un cional en América Latina. La pesquisa incluyó a siete
déficit manifiesto de educación formal (aunque naciones de la región, a saber, Argentina, Brasil (sólo
con criterios disímiles según contextos diferen- el estado de Sao Paulo), Colombia, Chile, México, Pa-
tes): menos de tres o de cuatro o de cinco años de raguay y Venezuela mediante muestras de mínimo
escuela, la primaria no terminada, estudios sólo mil personas por país, comprendidas en la mayoría
de nivel básico, secundaria sin concluir, adultos de los casos, entre los 15 y los 54 años, radicadas
con menos oferta escolar en el pasado y que en su además en zonas urbanas. El procedimiento seguido
vida cotidiana no les fue exigido leer, redactar, en la investigación y su abordaje regional motivaron
cuantificar. la consulta detenida de texto tan peculiar, donde se
• La carencia de habilidades verbales y de razona- pasó revista al fenómeno en demarcaciones con ca-
miento mínimas para adaptarse y operar con éxi- racterísticas históricas, sociodemográficas y cultura-
to relativo dentro de un entorno. Por ejemplo, en les semejantes.
el mundo laboral, la carencia de habilidades de Los propósitos principales de la indagación fue-
lectura, expresión oral y matemática necesarias ron muy diversos; para los efectos del trabajo presen-
para la inserción en el mercado formal o informal te destacaron tres: a) Ofrecer un perfil de las habili-
de la economía. dades de los jóvenes y adultos en lectura, escritura y
• La apariencia de haber adquirido cierto nivel de co- matemáticas, relacionadas con su desempeño en los
nocimientos y desarrollado habilidades que no se ámbitos laboral y social; b) Detectar información so-
es capaz de demostrar. bre el significado del déficit de alfabetismo funcional
• La discordancia entre los años de escolaridad y el para las poblaciones más afectadas; c) Aportar ele-
aprendizaje logrado (suele destacarse el déficit en mentos para el diseño de políticas de educación des-
cuanto a las destrezas verbales y el razonamiento tinadas a jóvenes y adultos.
matemático como instrumentos para el acceso al Las variables vinculadas con el fenómeno incluían
conocimiento). la edad, el sexo, el hábitat (ciudad/agro), la escolari-
A partir del punto anterior, determinar si la no dad, la reprobación-repetición de ciclos, el tipo de
aplicación en el acontecer ordinario de la lectoes- escuela (pública/privada), la participación en organi-
critura y las matemáticas aprendidas en la escuela zaciones sociales, la escolaridad de los padres o tuto-
conlleva la posibilidad de “olvidar” o de “recaer” en res, la disponibilidad de material escrito en el hogar,
el analfabetismo (por regresión o desuso), o si por las discapacidades físicas, el uso de la lectoescritura
el contrario, tal fenómeno no ocurre, sino sólo un en el trabajo y en la vida cotidiana, el tipo de activi-
proceso previo de alfabetización deficiente. dad laboral, la participación en educación de adultos
• La lectoescritura y el razonamiento matemático co- y la relación de ésta con las competencias sociales y
mo requisitos imprescindibles para adentrarse en laborales requeridas por la sociedad, el rendimiento
la comprensión, apropiación y expresión del co- o calificación en la prueba aplicada por Infante y su
nocimiento científico/tecnológico y humanístico nexo con el nivel de educación formal de los partici-
través del uso de discursos y textos explicativos, pantes.
argumentativos, descriptivos y procedimentales. A tenor de las variables, Infante formuló las
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 58
Analfabetismo funcional y alfabetización académica: dos conceptos…
ARTÍCULOS
siguientes hipótesis de base referidas a la esco- (diferentes a la historieta) para documentar tal
laridad: actividad.
• El aprendizaje desarrollado en seis años de escue- Siempre con los datos de Infante, la influencia de
la no garantiza el alfabetismo funcional. la familia contemporánea en lo general iría encami-
• La reprobación-repetición está asociada con un nada a fomentar y sostener la presencia de los chicos
menor dominio de las habilidades de lectura. en la escuela, mientras que el apoyo práctico lo pres-
• La ubicación de la escuela (zona rural o urbana) de tarían ahora los hermanos mayores (como ejemplo a
los primeros años no es significativa para el ma- lograr o a superar) y, en la educación más temprana,
yor o menor dominio de habilidades. donde se accede a la lectura, se dejaría bajo respon-
• El tipo de escuela (pública o privada) en que se cur- sabilidad de la educación preprimaria. Sugiere la au-
só los primeros años no incide en el mayor o me- tora explorar, incidir y aprovechar más el vínculo pa-
nor dominio de habilidades. dres-educación-aprendizaje, lo mismo en términos
• Las razones de abandono de la escuela (primaria o de motivación que como sustrato de experiencias
secundaria) no determinan el menor o mayor do- académicas para niños, jóvenes y adultos.
minio de habilidades. No deja de ser curioso –señala Infante– que en el
• La experiencia del aprendizaje escolar sí influye en imaginario colectivo de las poblaciones auscultadas,
el logro de habilidades. la escuela siga siendo un instrumento y una esperan-
• La educación de los padres está asociada con el do- za de ascenso social, creencia no del todo falsa y bas-
minio de las habilidades, por parte de los hijos, tante motivadora para proseguir los estudios susten-
en lectura, matemáticas y elaboración de docu- tados en el dominio verbal y matemático, pero cada
mentos. vez menos evidentes en la realidad.
• El ambiente con más libros y revistas influye en las Un segundo factor de contexto en esta investiga-
habilidades de lectura. ción lo constituyó la escuela, institución –dice la in-
• La madre incentiva las habilidades de lectura en vestigadora suramericana– que poco incentiva la ge-
los hijos. neración de hábitos lectoescriturales a largo plazo,
esto es, tiempo después de haber egresado, situación
Sin ignorar las peculiaridades e idiosincrasia de más lacerante para quienes cursan el ciclo de prima-
cada pueblo y país, las conclusiones de la investiga- ria o ni siquiera lo concluyen.
dora chilena aportan en la búsqueda de soluciones y La opinión favorable a la escuela por parte de los
diseño de políticas sociales y educativas conducen- sujetos consultados descansa en su acción socializa-
tes a enfrentar el problema. dora. La desfavorable, en su acción punitiva, en sus
Como primer factor de contexto, el estudio consi- contenidos distantes de la realidad que se vive, en la
deró a la familia, grupo que sigue siendo relevante obligación de hacer tareas con la consecuente nece-
para promover la lectoescritura y el aprendizaje de sidad de leer y escribir, en el memorismo (autores, fe-
las matemáticas entre sus miembros, habiéndose chas, obras).
destacado en décadas anteriores el afán de la madre, Se reconoce como el déficit formativo más impor-
cuando las mujeres no laboraban fuera de casa y la tante a la escritura, asociada al imperativo de hacer
cobertura escolar era menor, motivación venida a me- tareas y contestar exámenes y no de producir placer;
nos en la actualidad. genera temor y rechazo. Si llega a arraigarse en al-
Según Infante, hoy día está menos documentada guien ello ocurre fuera del ambiente escolar, vía la re-
esa doble influencia; empero se dejó notar en la in- dacción de misivas y diarios personales, cuyas moti-
dagación reportada que los padres de familia de los vaciones descansan en lo afectivo y la necesidad de
sectores sociales pobres no auspician el desarrollo comunicar.
de hábitos lectores y escriturales entre sus descen- También resalta el hecho de que los participan-
dientes, en tanto no acostumbran leer ni escribir, tes de 35 años en adelante no aludieron a textos
consultar o adquirir materiales escritos. específicos más allá del catecismo o la cartilla de
Asimismo, la tradición oral se habría ido per- lectura, el resto provenía de lo dictado por los
diendo en un ámbito urbano cosmopolita y con mentores. Por el contrario, los chicos actuales dis-
fuerte presencia de la televisión, donde contar ponen de un acceso mayor a documentos escritos,
cuentos y relatos ya no es práctica común, así pero éstos son referidos como fríos y ajenos. Para la
como tampoco la lectura de textos narrativos mayoría de los abordados, las matemáticas fueron
59 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Fregoso-Peralta, Aguilar-González
ARTÍCULOS
asimismo motivo de sufrimiento merced a su difi- considerada en su versión de tira cómica inserta en
cultad. los diarios o en el famoso comic, adquirido o consul-
Según Infante, los hallazgos vertidos recién de- tado en lugares como las peluquerías o con los lim-
bieran advertir al sistema escolar sobre la necesidad piabotas; recordada con inmenso placer por los sujetos
de evitar lecturas únicas y lineales dentro de una reali- investigados y catalogada como instrumento asocia-
dad social semiotizada, donde los procesos de cono- do a la lectura en tanto gusto perdurable para mu-
cimiento no se restringen al aula ni a la escuela, es- chas personas, al margen de la edad y el nivel socio-
to es, vincularse con el medio social a modo de ge- cultural. Más aún, uno de los muy escasos materiales
nerar una comunidad educativa como ambiente motiva- de lectura disponibles entre los estratos más vulnera-
dor de acciones lectoescriturales y de empleo de las bles, con la ventaja de acrisolar los lenguajes icóni-
matemáticas, siempre en la perspectiva de una cul- co y verbal a manera de acceso a los textos sólo lin-
tura letrada. güísticos; tales consideraciones motivan que Infante
El tercer factor de contexto fue el laboral, donde a se pronuncie por incentivar su empleo en el ambien-
los estamentos destinados al trabajo de menor ingre- te escolar.
so no se les exige algún tipo de destreza lectora o de Otra influencia detectada se refiere a las páginas
escritura, pero sí matemática según el estudio, casi deportivas de los diarios, favoritas particularmente
siempre a fin de hacer las operaciones básicas de la entre los adultos varones, quienes prefieren enterar-
compraventa: suma, resta, multiplicación y división, se de otros temas vía radio y televisión. El segmento
con el uso consecuente de la calculadora mecánica y femenino opta por leer revistas dedicadas a la farán-
el cálculo mental, a decir de la autora dos aptitudes dula, la moda y los consejos de belleza, impresos que
estas últimas no aprendidas durante la estancia es- circulan en calidad de préstamo entre muchas muje-
colar. Costureras y albañiles requerirían rudimentos res sin la capacidad económica para adquirirlas; tam-
de geometría, no contemplados en los diseños curri- bién el deleite suscitado entre las consumidoras mo-
culares. Por ende, tampoco la matemática enseñada tiva la perdurabilidad de su lectura.
en las aulas serviría para satisfacer expectativas de Para esta pesquisa, la permanencia del crucigra-
empleo. ma en el gusto de la gente, más allá de clases socia-
Para los estratos intermedios susceptibles de una les y rangos etarios, continúa siendo un ejercicio es-
oferta laboral con calificación mayor, por ejemplo se- critural capaz de acrisolar el conocimiento sobre la
cretarias, la aptitud lectoescritural y matemática de- semántica de los vocablos y su redacción correcta.
mandada por el empleo es catalogada como elemen- Acorde con la opinión de la investigadora, la preva-
tal, centrada en la actividad más de transcribir que de lencia del crucigrama en los periódicos debería servir
escribir. de ejemplo para su promoción en el sistema educati-
La manufactura artesanal, por su parte, sí ocupa- vo formal.
ría un conocimiento matemático de complejidad su- De la televisión recomienda aprovechar los pro-
perior, capacitación difícilmente ofrecida por los em- gramas de concurso a fin de auspiciar la memorización
pleadores y no manejada tal cual por la educación y aprendizaje de contenidos académicos diversos,
formal, caso de los herreros, torneros y similares. con la ventaja, señala, de no incluir la sanción esco-
En la cúspide estarían los grupos a los que se de- lar y sí dinamizar la lectura y la escritura a más de
manda una escolaridad superior en función de una aprovechar el componente lúdico.
exigencia profesional altamente calificada, sin em- En un afán por lograr que la gente acceda a la lec-
bargo, aparte de los oficios intelectuales (magisterio, tura, Infante destaca la influencia de otra institución,
investigadores, escritores), el resto de los empleos de la Iglesia, cuyos logros serían –según su decir– supe-
nivel semejante no implican una aplicación cotidiana riores a los de cualquier campaña alfabetizadora, de
–sino más bien eventual– de la lectura y en extremo manera particular entre las personas de los estratos
esporádica de la escritura. Aun en ambientes donde sociales más deprimidos, merced al uso social de los
es frecuente valerse de escritos, predomina recurrir a textos religiosos y no de los contenidos escolares.
formatos estandarizados donde sólo es necesario lle- Ensalza, además, el uso de la lectura grupal en voz
nar algunos renglones. alta dentro del ambiente eclesiástico, a diferencia
El cuarto y último ámbito fue la comunidad so- del ejercicio silencioso e individual de ella en el es-
cial, donde la industria mediática concentró la aten- colarizado.
ción. El primer canal mencionado fue la historieta, A contrapelo de la creciente tendencia de gobier-
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 60
Analfabetismo funcional y alfabetización académica: dos conceptos…
ARTÍCULOS
nos diversos a la privatización de los servicios educa- 7. En todo tiempo y lugar, ¿debe acreditarse siempre
tivos, la autora se pronuncia por la responsabilidad al estudiante?
irrenunciable del Estado a fomentar políticas educa- 8. Los textos de consulta para la educación formal,
tivas y culturales que garanticen la lectoescritura y ¿debieran ser notas periodísticas sobre deportes,
las matemáticas como actividades comunes vincula- farándula, modas; los pasajes bíblicos; las aventu-
das con el acontecer real (extraescolar) y sus proble- ras de los súper héroes?
mas concretos. 9. La inducción a la lectura, ¿es por la lectura misma
Un hallazgo central del estudio reseñado es el que al margen de cualquier contenido académico?
la mitad de las personas con seis o siete años de es- 10. Todo aprendizaje relativo a las ciencias y humani-
tancia regular en la escuela, no sobrepasan ni las ha- dades, ¿es frío y ajeno?
bilidades ni la información aprendida en el primer 11. ¿La escritura debería limitarse a las cartas de
año o, máximo, en el segundo de la educación prima- amor, a los crucigramas y a los diarios personales?
ria o básica, ello en los siete países latinoamericanos
estudiados. En síntesis, completar los ciclos escola- Algunos pasajes del libro aludido parecieran su-
res no es garantía de haber desarrollado, entre otras, gerir la idea de facilitar al máximo la obtención de
las aptitudes verbales y de razonamiento matemático certificados que amparen el tránsito por el sistema y
para un entorno donde se exijan, o que perdure el no el desarrollo de habilidades intelectuales y la apli-
gusto por cultivarlas aunque el medio social y laboral cación de las mismas para aprender en un ambiente
las ignore. sociocultural complejo, especializado y no siempre
Es necesario hacer algunos señalamientos ante divertido o a la medida del educando, sobre todo cuan-
varios asertos de Infante; los hacemos a partir de una do los grupos son de 40 alumnos.
dilatada trayectoria docente en la educación universi- La experiencia cotidiana de quienes escriben es-
taria de pregrado y posgrado, ámbito donde se mues- tos renglones como profesores universitarios, avala-
tra de manera inequívoca el déficit en las habilidades da con un análisis publicado por el Centro Nacional
psicolingüísticas de los jóvenes que provienen del de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL,
preuniversitario: lectura, escucha, expresión oral y re- 2005), permiten afirmar que los índices de escolari-
dacción: dad no son compatibles con el desempeño real de
1. Las hipótesis formuladas sugieren que el fenóme- los estudiantes, muy marcadamente en el dominio
no del déficit verbal y aritmético se ha estandari- del idioma, debido, según el organismo citado y la
zado en la población, sin importar la diferencia constatación personal en el aula, al esfuerzo de so-
campo/ciudad, nivel básico/nivel medio, educa- ciedad y gobierno por poblar las aulas pero no por in-
ción pública/educación privada. Situación extre- crementar la calidad de la educación.
ma cuya gravedad no comenta la autora. Así, junto al fatalismo de los datos según los cua-
2. Reconoce –en general– que la escritura no se fo- les 6 millones de compatriotas mayores de 15 años
menta ni en la escuela ni en la sociedad, pero no declaran nunca haber acudido a la escuela, 10 millo-
valora la relevancia de esta aptitud en los proce- nes no han concluido la primaria, 17 millones la se-
sos formales y reales de enseñanza-aprendizaje. cundaria y 44 millones el bachillerato, se aúna el sa-
Para ella el énfasis recae en la lectura. ber que quienes han tenido la oportunidad de acceso
3. Es un hecho que algunos padres y madres de fami- a la educación formal presentan un rendimiento aca-
lia delegan a la escuela la responsabilidad por el démico inferior al esperado para el nivel de estudios
aprendizaje de sus hijos. (La Jornada, 11/07/2009).
4. Cierto, la educación formal no logra inculcar en el Un hallazgo de gran relevancia en el trabajo de In-
alumno prácticas lectoescriturales y de razona- fante fue detectar que la mitad de las personas con
miento matemático; sin embargo, ¿qué papel jue- seis o siete años de estancia regular en la escuela, no
gan aquí estudiante y familia? Seguimos apoyan- sobrepasaban ni las habilidades ni la información
do la pasividad y falta de compromiso de ambos. aprendida en el primer año o, máximo, en el segundo
5. ¿Realmente la institución escolar debe focalizar el de la educación primaria o básica, ello en los siete
proceso de enseñanza-aprendizaje en motivacio- países latinoamericanos objeto de la pesquisa.
nes no académicas? Resultado similar obtuvo la Organización para la
6. La exigencia de evaluar el aprendizaje, ¿es un acto Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al
punitivo? mostrar que el periplo completo de primaria a licen-
61 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Fregoso-Peralta, Aguilar-González
ARTÍCULOS
ciatura no es garantía para el dominio de las destre- dose de buscar y consultar información, valerse del
zas matemáticas y lectoescriturales, ello mediante consabido video beam a manera de un apuntador elec-
una investigación cuyo propósito fue comparar las trónico del que sólo se lee en pantalla ante una au-
habilidades escolares básicas presuntamente desa- diencia el mensaje cortado y pegado, sin siquiera in-
rrolladas por adultos de 20 naciones, habiendo en- tentar decir con sus propias palabras (paráfrasis) el
contrado un déficit acentuado en la mayoría de ellas, conocimiento asimilado, como el nivel de abstrac-
donde aproximadamente la mitad de los sujetos par- ción más básico.
ticipantes no entendían textos sencillos (lectura de
comprensión), eran incapaces de realizar inferencias La alfabetización académica
elementales (lectura de interpretación), ni maneja-
ban una lógica de carácter aritmético tipo mecaniza- De entrada, la categoría a tratar ha sido construi-
ción. Por razones obvias no se evaluó la redacción da para la educación superior y no para los niveles
(OCDE, 2000). preuniversitarios, por ende, será menester encontrar
Esta diferencia entre el aprendizaje hipotético o un nexo conceptual y operativo capaz de vincular am-
probable del sujeto luego de haber cursado un tra- bas dimensiones, habida cuenta de que una matrícu-
yecto académico (competencia), y su destreza real la y la otra exhiben falencias verbales semejantes por
aplicada para valorar su conocimiento efectivo (eje- cuanto se refiere a la comprensión y a la producción
cución) nos permite entender –en términos de un tanto oral como escrita. Más aún, las licenciaturas re-
concepto preciso y metodológicamente fructífero de ciben a quienes han completado los ciclos previos y
analfabetismo funcional– el conjunto de resultados ati- lo allí aprendido formará parte, de manera indefecti-
nentes a la evaluación de estudiantes y mentores me- ble, de un insumo progresivo para adentrarse en la
xicanos reportado en el capítulo I de la indagación propuesta curricular a ser cursada por el futuro profe-
presente, así como colegir el conocimiento esperable sional.
por parte de los chicos egresados de la primaria me- Conviene, pues, hurgar en la propuesta teórica de
xicana, a partir de las propuestas teórico-prácticas la alfabetización académica a modo de precisar si el
contenidas en los libros de Español para ese nivel, uso formal de la lengua para comprender, procesar y
analizados en el capítulo III. producir información –denominador común impres-
Debido a presiones de los organismos financieros cindible desde la preprimaria hasta el posgrado– nos
internacionales, nuestro gobierno ha optado por in- aporta la posibilidad de articular las etapas escola-
crementar los índices de éxito escolar medidos por la res básica, media y superior, como uno supondría
transitividad dentro del sistema, lo que ha redunda- que están estructuradas en el sistema educativo de
do en promover alumnos con carencias notorias lo un país.
mismo en el manejo de contenidos que en el domi- Para Silva (2004), implica plantear una propuesta
nio de aptitudes. Actualmente, si el educando re- específica de lectura y escritura para acceder al dis-
prueba alguna materia o el ciclo escolar, la responsa- curso de las disciplinas en la educación superior, fin-
bilidad se adjudica por entero al mentor, quien será cada en tres enfoques: la lingüística discursiva, la di-
visto como incapaz de motivar y lograr el aprendizaje vulgación de la ciencia, así como las investigaciones
del alumnado, cual si se tratase de una mera transmi- sobre el lenguaje de las ciencias. Según esta autora,
sión de contenidos y no del desarrollo de habilidades la lectoescritura en la universidad debiera ser vista a
para aprender. manera de una actividad para dar a conocer los sabe-
Lo dicho puede ser el origen de que ni a profeso- res técnicos-especializados dentro de un ámbito dis-
res ni a estudiantes les preocupen sus limitaciones cursivo transdisciplinario; asimismo, el aprendizaje
por cuanto al manejo de aptitudes de aprendizaje fin- de toda discursividad disciplinar debiera depender
cadas en la comprensión y producción de expresio- de pedagogías de lectura y escritura propias de los
nes orales y escritas se refiere, pues al no tener con- géneros textuales de mayor utilización académica;
ciencia del fenómeno, perciben como naturales las di- añade que toda propuesta de alfabetización académi-
ficultades para aportar en clase, asimilar el conoci- ca para el aprendizaje del discurso disciplinario su-
miento y darse a entender, a la espera siempre, de pondría un entrenamiento para el desarrollo de las
que el mentor tome la iniciativa de explicar la infor- aptitudes psicolingüísticas de los estudiantes, con
mación para, en el mejor de los casos, apuntar algu- énfasis en la lectoescritura, tipificando los modelos
nas ideas sueltas o, como opción hoy en boga tratán- discursivo-textuales.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 62
Analfabetismo funcional y alfabetización académica: dos conceptos…
ARTÍCULOS
A fin de cerrar el círculo virtuoso, la investigadora ma, va más allá del contacto con las primeras letras y
venezolana justifica la implementación de la lectura y las operaciones aritméticas iniciales; de hecho, se opone
la escritura para incrementar la alfabetización acadé- a reconocer un dominio completo y total de alguien
mica y el aprendizaje del discurso de las disciplinas, sobre las aptitudes de leer y escribir.
por cuanto los retos discursivos que las universida- Tal vez la propuesta más audaz de esta investiga-
des imponen a sus usuarios redundan en el mejora- dora argentina sea la de no diferenciar la metodolo-
miento del desempeño profesional de los egresados gía de enseñanza-aprendizaje con respecto a los con-
y de su comunidad académico-científica. tenidos a ser asimilados. Dicho de otro modo, no
Según Massone y González (2008), consiste en la existe un ente alfabético general o absoluto que posibi-
implementación intencionada de un dispositivo de lite acceder luego al conocimiento de toda disciplina,
intervención para organizar los procesos de com- ya que cada una de éstas requiere de un abordaje lec-
prensión lectora y producción textual en la educa- toescritural peculiar. Comprender y generar materia-
ción superior. Reconocen la preocupación creciente les escritos son actividades imprescindibles tanto pa-
generada a partir de los resultados obtenidos por ra aprender los contenidos como a efecto de denotar
los alumnos en los diferentes niveles escolares lo aprendido.
cuando se evalúan sus destrezas académicas, donde Finalmente, plantea el estudio de la escritura aca-
se ponen de manifiesto, de manera recurrente, las démica a manera de un proceso de innovación idó-
falencias estudiantiles al seguir instrucciones, iden- neo para reformar la educación superior.
tificar las ideas principales en un texto, apropiarse Caldera y Bermúdez (2007) proponen construir el
de contenidos nuevos, significar éstos validos de su currículum universitario en términos de la alfabetiza-
capital cultural previo y producir textos personales a ción académica, definida como la conjunción de que-
la altura de las aptitudes comunicativas propias de haceres y procedimientos lectoescriturales caracte-
un sujeto universitario, es decir, alfabetizado. Am- rísticos de la manera como cada disciplina elabora,
bas investigadoras venezolanas reportan trabajo discursivamente, el conocimiento. Conciben a las ac-
práctico conducente a disminuir en lo posible el de- tividades psicolingüísticas de comprensión y produc-
sajuste en los egresados del bachillerato al ingresar ción de textos como fundamentales en la vida univer-
a la universidad. sitaria a efecto de apropiarse, elaborar y comunicar lo
Por su parte, Carlino (2003; 2006) formula dos pre- aprendido. A partir de ello, el educando típico debe-
guntas centrales para conceptualizar y llevar a la ría estar en aptitud de detectar, procesar, emplear y
práctica la alfabetización académica: 1) ¿cómo se re- difundir información oral y escrita especializada; re-
lacionan la escritura y la lectura con el proceso de en- dactar textos diversos: fichas, resúmenes, reportes,
señanza-aprendizaje? y 2) ¿cómo podemos los do- ensayos, monografías, exámenes, tesis; y el docente
centes aprovechar estos vínculos en beneficio de la fungir como un promotor del uso lingüístico especia-
formación de los universitarios? Al responderlas des- lizado.
taca la importancia de investigar, aprender y razonar Sin embargo, la realidad muestra –añaden– un
dentro de un ámbito cognitivo a partir de las prácti- dominio muy menguado de las estrategias cognitivas
cas de lectura y escritura desarrolladas por cada co- y metacognitivas en la comprensión y producción de
munidad disciplinar específica, por ejemplo, cada material escrito por parte del alumnado, cuyo efecto
programa educativo. es un aprendizaje disminuido e ineficiencia en la co-
Se refiere a la alfabetización académica como el municación. Citan a Torres (2003) para completar la
conjunto de nociones y estrategias necesarias para secuela de consecuencias derivadas de tales limita-
participar en la cultura discursiva de las disciplinas, ciones: “…reprobación de materias, poca participa-
así como en las actividades de lectura y escritura re- ción e integración en las discusiones en clase, actitud
queridas para aprender en la universidad. pasiva y no crítica, ausencia de autonomía en el
La autora contradice a quienes conciben a la alfa- aprendizaje, poca disposición para la investigación,
betización como una destreza básica aprendida en la alumnos sólo receptores”. Urgen ambas investigado-
primaria y de ahí adquirida para siempre, a manera ras venezolanas a enfrentar el problema por cuanto
de un instrumento cuyo empleo garantiza la com- los estudiantes requieren consultar información es-
prensión y la producción del código verbal hablado o pecializada y compleja, propia de las disciplinas que
escrito subsecuente, inclusive en la universidad. El animan los estudios superiores. En tanto el aprendi-
proceso de alfabetización en los seres humanos, afir- zaje implica manejar y aplicar información –no sólo
63 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Fregoso-Peralta, Aguilar-González
ARTÍCULOS
memorizarla– el lenguaje verbal es una herramienta comunidad científica y/o profesional en virtud de ha-
imprescindible para el alumnado a la hora de com- berse apropiado de sus formas de razonamiento, ins-
prender, procesar y comunicar el conocimiento. tituidas por medio de ciertas convenciones del dis-
Ponen de ejemplo a Canadá y Estados Unidos, curso”, pues –argumentan– dicho sentido pone en te-
donde desde hace tiempo se manejan procedimien- la de juicio cuatro prejuicios muy arraigados: uno es
tos como la “alfabetización superior”, la “escritura a concebir a la alfabetización como una habilidad ele-
través del currículum” o la “escritura para aprender”, mental; otro, creer que la lectoescritura en la educa-
cuyo denominador común, señalan, es: a) los concep- ción superior es espontánea; un tercero, asumir co-
tos y procedimientos requeridos para participar en la mo proceso compensatorio la enseñanza-aprendizaje
cultura discursiva de las disciplinas; b) las activida- de la lectoescritura en la universidad; y el último,
des de comprensión y producción de textos necesa- considerar a la lectoescritura como asunto de exper-
rias para aprender en la universidad; c) el papel del tos, no como de interés y compromiso por parte de
lenguaje en la producción, posesión y presentación toda un colectivo escolar. Convocan al magisterio
del conocimiento; y d) los modos diversos de leer y universitario a reconocer el nexo existente entre la
escribir según cada campo gnoseológico. enseñanza-aprendizaje de las prácticas letradas
Gutiérrez y Flórez (2011) también plantean dos in- (comprensión y producción de textos escritos) con el
terrogantes al adentrarse en el tema: 1) ¿cuáles son acceso a los contenidos particulares de cada asigna-
los saberes y las prácticas de los docentes y estudian- tura y disciplina.
tes sobre la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritu- Dentro de un modelo de interactividad académi-
ra en la educación superior? y ¿cómo generar un pro- ca, señalan, la lectoescritura compromete al educan-
grama de alfabetización académica para (…) una ins- do a construir su propio derrotero de aprendizaje al
titución universitaria, tomando como insumo los sa- aproximarse y entender las peculiaridades discursi-
beres y prácticas docentes en torno a la enseñanza- vas de cada horizonte disciplinar y, dentro de él, de
aprendizaje de la lectoescritura en la educación supe- cada asignatura.
rior? A partir de tales cuestionamientos consideran Parodi (2005; 2007; 2010) llama lugar común a la
que insertarse en el contexto universitario implica queja del profesorado con respecto a las limitaciones
formar parte de una comunidad discursiva específica lectoescriturales de los alumnos no sólo de las licen-
–la académica– y supone adentrarse también en un ciaturas, sino también del posgrado, problema igual-
ámbito cognitivo y de lenguaje especializados, esto mente observable en el ámbito laboral y profesional
es, con sus propias convenciones discursivas y gené- público y privado. Advierte sobre la ignorancia gene-
ricas. Para estas investigadoras colombianas, leer y ralizada en torno a los géneros discursivos circulan-
escribir son un modo de acceder al conocimiento del tes en los ambientes académicos y profesionales, así
material que se estudia, pero no sólo eso, sino simul- como de las características y secuencia de los mate-
táneamente para apropiarse de las pautas peculiares riales lingüísticos que de hecho expresan los conoci-
de comunicación de cada disciplina. Con tal criterio mientos tanto de las disciplinas como de las profe-
metodológico abordan un asunto de importancia cru- siones.
cial, poco atendido y entendido en el medio educati- Afirma la necesidad de explorar los textos cuyo
vo formal: la comprensión y la producción escrita no contenido es de lectura obligada para el estudiante
se circunscriben al quehacer de literatos y periodis- en las variadas carreras, a más de contrastarlos con
tas, se requieren en todas las asignaturas y discipli- los materiales escritos a los que luego se enfrenta de
nas curriculares como herramental de la enseñanza y manera cotidiana como parte de su desempeño pro-
el aprendizaje, en tanto el material de estudio está fesional, con ello se lograría una congruencia mayor
codificado verbalmente. Coinciden con Carlino en entre la discursividad académica de aprendizaje y
negar que el aprendizaje de la lectoescritura consista aquélla vigente dentro del campo del trabajo. Sugie-
en habilidades estáticas y unívocas válidas para todo re indagar si el alumnado, en su fase formativa uni-
contexto y disciplina, por el contrario, las conciben versitaria, tiene conciencia acerca de la necesidad de
como prácticas sociales variables acordes con una si- aprender a leer y a redactar algunos de los textos es-
tuación y modo de empleo. pecializados que más tarde le acompañarán en el
Se adscriben al significado propuesto por Radloff ejercicio de su empleo.
y De la Harpe (2000) sobre alfabetización académica: Ve como prioritaria una alfabetización científico-
“…el proceso por el cual se llega a pertenecer a una profesional fincada en el desempeño lingüístico es-
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 64
Analfabetismo funcional y alfabetización académica: dos conceptos…
ARTÍCULOS
pecializado dentro de un orbe global, donde leer y es- sólo para la educación superior, sino extensible a los
cribir son puerta de acceso al conocimiento. Pero, segmentos escolares preuniversitarios, en un afán
añade, tales necesidades no podrán habilitarse me- por enfrentar el analfabetismo funcional imperante,
diante cursos o talleres genéricos de lectoescritura, lo mismo en la primaria que en los posgrados.
sean obligatorios u optativos, ajenos al discurso es- Podría hablarse de un dispositivo capaz de siste-
pecializado de orden disciplinar y profesional, pues matizar los procesos de comprensión lectora y audi-
se requiere desarrollar destrezas lingüísticas muy es- tiva, así como los de producción oral y escrita, dentro
pecíficas. del ámbito educativo formal en cualquiera de sus
Entiende el discurso especializado “…como un segmentos, con la idea de formar sujetos cuyas com-
conjunto de textos que se distinguen y se agrupan petencias psicolingüísticas sean congruentes con el
por una co-ocurrencia sistemática de rasgos lingüís- ciclo escolar alcanzado, y donde en cada nivel se pro-
ticos particulares en torno a temáticas específicas no mueva el dominio del lenguaje articulado como ins-
cotidianas en los cuales se exige experiencia previa trumento imprescindible para desarrollar, compren-
disciplinar de sus participantes (formación especiali- der y comunicar el saber.
zada dentro de un dominio conceptual particular de Desde tal perspectiva se colige que leer, hablar,
la ciencia y de la tecnología); por otra, son textos que escuchar y redactar en y desde la academia conlleva
revelan predominantemente una función comunicati- la responsiva de difundir o divulgar ciertos conteni-
va referencial y circulan en contextos situacionales dos gnoseológicos a través de discursos y textos es-
particulares; todo ello implica que sus múltiples ras- pecializados e inteligibles de carácter disciplinar e in-
gos se articulan en singulares sistemas semióticos terdisciplinar, actividad a sustentarse en un conoci-
complejos y no de manera aislada y simple (…) “im- miento previo de las tipologías discursivas y géneros
plica un léxico especializado” (Parodi, 2005). textuales de empleo más frecuente en el quehacer es-
Otro aporte de este autor se refiere a la articula- colarizado, así como en un dominio del código lin-
ción de discursos académicos y profesionales, a tra- güístico acorde con el nivel formal de estudios en
vés de un continuum donde se concatenan tres tipos curso. Se considera que dicha aptitud redundará en
de discursividades: la escolar general, la académica un desempeño escolar, social y profesional idóneo
universitaria y la profesional ya en el ámbito del tra- (Pérez, 2006; Carrera y Vázquez, 2007).
bajo, visión que sugiere un nexo de continuidad en-
tre la educación preuniversitaria y superior. Referencias
El objeto de la alfabetización, según este autor, es
suscitar consciencia sobre los procesos discursivos CALDERA, R. y BERMÚDEZ, A. (2007). Alfabetización aca-
démica: Comprensión y producción de textos. Educere,
mediante los cuales se construyen significados, los XI, 37, 247-266.
que se materializan en textos a su vez insertos en gé- CARLINO, P. (2003). Alfabetización académica: un cambio
neros particulares. Para tal propósito, un aspecto cla- necesario. Algunas alternativas posibles. Educere, VI, 20,
ve es considerar la diferenciación lingüística en la 409-420.
amplia variedad de las disciplinas científicas. La di- — (2006). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introduc-
ción a la Alfabetización Académica. Buenos Aires: Fondo de
versidad y no la univocidad, explica la construcción Cultura Económica.
diferencial del conocimiento en el seno de las múlti- CARRERA, L. y VÁZQUEZ, M. (2007). La redacción y el arte de
ples comunidades académicas y profesionales, no la escritura. Caracas: PANAPO.
hay pues, acorde con Parodi, un discurso disciplina- CENEVAL. (2005). La inteligencia colectiva de México. Una estima-
rio global sino discursos disciplinarios. ción de los niveles de conocimiento de su población. México: Cen-
tro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.
Resalta que la teoría del género ha contribuido a EL UNIVERSAL, (23/07/2012-1). “Reprueban aspirantes a
entender la manera como el discurso y sus conteni- maestros.” Descargado de: www.eluniversal.com.mx-
dos disciplinares se construyen, se delimitan y se /notas/860426.html Consultada el 12/08/2012.
usan en los ámbitos académicos y profesionales. FERNÁNDEZ, J. A. (1986). El libro blanco de educación de adultos.
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencias.
Hasta aquí el recorrido breve para dar sentido al
FLECHA, R. (1994). “Las nuevas desigualdades educativas”.
concepto de alfabetización académica, el que entraña En Castells, M. (coord.): Nuevas perspectivas críticas en edu-
un potencial promisorio –a juicio nuestro– de inno- cación. Barcelona: Paidós.
vación educativa. La continuidad transcurricular de FREIRE, P. (1973). La educación como práctica de la libertad. Ma-
los discursos y géneros académicos permitiría propo- drid: Siglo XXI Editores.
GUTIÉRREZ, M. J. y FLÓREZ, R. (2011). Enseñar a escribir
ner a la alfabetización académica como fructífera no
en la Universidad: saberes y prácticas de docentes y es-
65 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
Fregoso-Peralta, Aguilar-González
ARTÍCULOS
tudiantes” universitarios. Magis, Revista Internacional de In- — (2007). El discurso especializado escrito en el ámbito
vestigación en Educación, IV, 7, 137-188. universitario y profesional: constitución de un corpus
HAMADACHE, A. y MARTIN, D. (1986). Theory and Practice of de estudio. Signos, XL, 63, 147-178.
Literacy Work Policies, Strategies and Examples. Paris-Ottawa: — (2010). Alfabetización académica y profesional en el siglo XXI:
UNESCO/CODE. Leer y escribir desde las disciplinas. Santiago de Chile: Acade-
HAUTECOEUR, J. P. (1988). Alpha 88. Recherches en alphabétisa- mia Chilena de la Lengua y Editorial Planeta-Ariel.
tion. Montréal: Gouvernement du Québec, Ministére de PÉREZ, H. (2006). Comprensión y producción de textos educativos.
l´education. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio, Colección
INFANTE, I. (2000). Alfabetismo funcional en siete países de Améri- Aula Abierta.
ca Latina. Santiago de Chile: UNESCO. RADLOFF, A. y DE LA HARPE, B. (2000). “Helping Students
JIMÉNEZ, J. (2005). Redefinición del analfabetismo: el anal- Develop Their Writing Skills. A Resource for Lecturers”.
fabetismo funcional. Revista de Educación, 338, 273-294. En Lesley Richardson y Lidston John (eds.) Flexible Lear-
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencias. ning for Flexible Society. Queensland: Australian Society for
LA JORNADA, (11/07/2009). “Eliminar el analfabetismo en Educational Technology.
México tardará 60 años: INEA”. Edición impresa, pp.29. TOHMÉ, G. (1990). “Universidad y alfabetización”. En Bho-
LONDOÑO, L. (1990). El Analfabetismo Funcional: Un nuevo la, H. S. (coord.): Cuestiones sobre alfabetización. Barcelona:
punto de partida. Madrid: Ed. Popular. UNESCO/OIE de Cataluña.
MASSONE, A. y GONZÁLEZ, G. (2008). “Alfabetización aca- TORRES, E. (2003). “Bases teóricas para la comprensión
démica: implementación de un dispositivo de interven- lectora eficaz, creativa y autónoma”. Educere, VI, 20, 380-
ción para la optimización de los procesos de compren- 383.
sión lectora y producción textual en la educación supe- SILVA, M. A. (2004). Alfabetización académica y aprendizaje del dis-
rior.”. Revista Iberoamericana de Educación, 46, 1-5. Madrid: curso de las disciplinas: propuesta de lectura y escritura en la edu-
Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu- cación superior. Recuperado de: academiaperuanadelalen-
cación, la Ciencia y la Cultura. gua.org/abstracts/silva consultada el 19/06/2011.
NEICE, D. (1990). Definitions, Estimates and Profiles of Literacy VILANOVA, M.; MORENO, X. (1992). Atlas de la evolución del
and Illiteracy. Ottawa: Department of the Secretary of Sta- analfabetismo en España de 1887 a 1981. Madrid: CIDE-
te of Canada. /MEC.
OCDE, (2000). “Encuesta Internacional de Alfabetización de UNESCO. (1972). Tercera Conferencia Internacional sobre
Adultos 1998”. Recuperado de: unesdoc.unesco.org/ima- Educación de Adultos. Tokio. Reporte Final. Recupera-
ges/0016/001631/163170s.pdf. Consultada el 12/09/2012. do de: unesdoc.unesco.org/images/0000/000017/001761sb.pdf
PARODI, G. (Ed.) (2005). Discurso especializado e instituciones for- Consultada el 20/09/2012.
madoras. Valparaíso: Ediciones Universitarias.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 66
Enseñanza de la física y desarrollo del
pensamiento crítico: un estudio cualitativo
ANDRÉS GARCÍA-SANDOVAL,1 ANTONIO LARA-BARRAGÁN GÓMEZ,2
GUILLERMO CERPA-CORTÉS3
Resumen
Se propone una estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. Tal estrategia surge de tres
fuentes: dos fuentes teóricas, una basada en las sugerencias de Arnold Arons, otra que toma al constructivismo
como paradigma educativo, y la tercera empírica fundamentada en la propia experiencia de los autores. Se toma
al constructivismo como un elemento esencial para el desarrollo de la didáctica. Se describe el pensamiento crí-
tico de acuerdo con características conductuales y habilidades relacionadas con tales características. Con base
en ello, se hace una descripción detallada de la estrategia didáctica y, finalmente, se presenta una evaluación de
su aplicación en cuatro grupos de estudiantes de primer ingreso a carreras de ciencias e ingenierías.
Descriptores: Pensamiento crítico, Enseñanza de las ciencias, Habilidades intelectuales, Constructivismo.
Physics Teaching and Critical Thinking Development: A Qualitative Investigation
Abstract
A didactical strategy to foster critical thinking is proposed. It was developed following three kinds of sources:
a theoretical one based on suggestions by Arnold Arons and another one taking constructivism as an educatio-
nal paradigm. The third one is the empirical expertise of authors. Critical thinking is described in terms of con-
duct characteristics and some intellectual skills associated to them. Based on all of these elements the didacti-
cal strategy was developed and is described with detail. Finally, the strategy was applied to four groups of fresh-
men majoring in science and engineering. Results of evaluation of the strategy are presented.
Key Words: Critical thinking, Science Teaching, Intellectual Skills, Constructivism.
[ Artículo recibido el 19/09/2012
Artículo aceptado el 22/11/2012
Declarado sin conflicto de interés ]
1 Departamento de Matemáticas, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la universidad de Guadalajara y Escuela Supe-
rior de Ingenierías, Universidad Panamericana campus Guadalajara. andres_gs78@yahoo.com.mx;
2 Departamento de Física, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y Escuela Superior de
Ingenierías, Universidad Panamericana campus Guadalajara. alara@up.edu.mx
3 Departamento de Física, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. gmocerpa@yahoo-
.com.mx
67 Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013.
García-Sandoval, Lara-Barragán Gómez, Cerda-Cortés
ARTÍCULOS
Introducción tendimiento de las complejas circunstancias y condi-
ciones sociales y pedagógicas que rodean el desarro-
H eráclito de Éfeso (553 a.C.-484 a.C.) afirmaba
que la acumulación de conocimiento no educaba la
llo del pensamiento, aunque existan, en efecto, algu-
nos condicionantes genéticos como el caso del sín-
drome de Down. Creemos, junto con Dowling (2004),
mente a pesar de que los amantes de la sabiduría su- que la habilidad de pensar debería ser el resultado
piesen muchas cosas. Estas palabras tienen una evi- del desarrollo natural de todo cerebro biológicamen-
dente actualidad como podemos constatar con la te normal bajo condiciones humanas normales. Para
mayoría de nuestros alumnos. Es indudable que, en nuestros propósitos, entendemos que un cerebro
nuestro sistema educativo, todo egresado del nivel normal es aquel que se encuentra libre de lesiones, y
medio superior posee más conocimientos que, por con ello concebimos que el cerebro puede lesionarse
ejemplo, Arquímedes o Galileo, pero es poco proba- de dos maneras: física e intelectualmente. La primera
ble que estos estudiantes pudieran realizar descubri- casi siempre es resultado de un accidente o una agre-
mientos análogos a los que aquellos protocientíficos sión directa, mientras que la segunda es consecuen-
realizaron con las limitaciones de sus épocas. Este cia de condiciones anormales, las cuales no son otra
hecho concuerda con la aseveración de Heráclito, cosa que prácticas pedagógicas coercitivas y restricti-
pues en estos casos vemos que la posesión de cono- vas (Ilyenkov, 2007:14-15). De entre una amplia varie-
cimientos no educa la mente. En lenguaje contempo- dad, las dos más comunes de estas últimas son: la
ráneo, saber muchas cosas es condición necesaria memorización como un fin de aprendizaje en sí mis-
pero no suficiente para desarrollar la habilidad de ma, y la práctica común de los estudiantes de estu-
pensar. Surgen entonces las dos preguntas: ¿Cómo diar solamente el día (o la noche) anterior al examen.
puede educarse la mente? Esto es, ¿cómo puede de- De acuerdo con Ilienkov (2007) la memorización,
sarrollarse la habilidad de pensar? Y la segunda, to- como único fin del aprendizaje, y su consecuente sa-
davía de mayor trascendencia: ¿es posible enseñar a turación del cerebro puede lesionar el intelecto.
pensar? Aprender Física, con referencia al cerebro como órga-
La respuesta a la última pregunta ha sido afirma- no del aprendizaje (OECD, 2007), supone que éste no
tiva en nuestro medio –con razón o sin ella–, por lo necesita repeticiones innecesarias cuando el material
que en los niveles educativos elementales, primaria y bajo estudio, o la manera como se maneja en el aula,
secundaria, se ha privilegiado la enseñanza de las es accesible, interesante en sí mismo, y útil con apli-
matemáticas con la idea de que su aprendizaje logra- caciones a la vida diaria. En consecuencia, propone-
ría que la población que accede a la educación bási- mos nuestra hipótesis de trabajo: para enseñar a pensar
ca fuese más “inteligente”, es decir, se plantea la pre- se necesita organizar el proceso de asimilación del conocimiento
misa de que aquellos educandos que “supieran” ma- y su dominio, de manera que el aprendiz ejercite no sólo la me-
temáticas razonarían mejor que quienes no las hu- moria, sino también –y quizás con mayor énfasis– la habilidad
biesen estudiado (Pérez, 2003). Sin embargo, Los re- de realizar tareas que requieran pensar.
sultados de las pruebas internacionales PISA y las El tipo de pensamiento a que nos referimos es el
nacionales ENLACE (SEP, 2011) se han encargado de llamado pensamiento crítico (PeCr), el cual ha sido discu-
desmentirla. La experiencia en esas evaluaciones tido y analizado desde muchas perspectivas (Behar-
muestra que tales habilidades tampoco pueden “in- Horenstein y Niu, 2011) e inclusive existen asociacio-
jertarse” o implantarse en el cerebro humano en for- nes como The Critical Thinking Community (http://www-
ma de un conjunto de reglas, fórmulas y algoritmos. .criticalthinking.org/) dedicadas a la investigación y
Y de acuerdo con lo que escribe Pérez (2003) y los difusión de todo tipo de información relacionada con
fundamentos teóricos de la prueba ENLACE, el ser el tema. Aparte de diversos materiales encontrados
humano no es ni puede transformarse en una simple en el sitio de esta comunidad, existen pocos trabajos
máquina. encaminados a desarrollar habilidades de pensa-
Por otro lado es aceptado que la capacidad de ra- miento crítico en el área de la Física (Laiton, 2011), de
zonamiento, esto es, la habilidad de pensar siguien- donde surge la idea del presente trabajo cuyos obje-
do una línea de razonamiento lógico, no son dones ni tivos son: 1. Contribuir a las ciencias de la educación
es genética (Dowling, 2004). Creemos que la idea del en el área de las ciencias y, 2. Proponer un modelo pe-
origen “congénito” o “natural” de la habilidad de pen- dagógico para las nuevas generaciones de estudian-
sar es simplemente una consecuencia del poco en- tes que ingresan al nivel superior.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 68
Enseñanza de la física y desarrollo del pensamiento crítico: Un estudio…
ARTÍCULOS
Referentes teóricos a través de las dificultades y problemas de una asig-
natura concreta, y lo más importante, no pueden en-
¿Qué es el PeCr? ¿Podríamos conceptuarlo de tal señarse ni aprenderse en un curso, sino deben adqui-
manera que tuviera una utilidad inmediata en el sa- rirse gradualmente a lo largo de varios ciclos de
lón de clase? Una respuesta adecuada a ambas pre- aprendizaje.
guntas fue dada hace varias décadas por Ennis Siguiendo a Arons (1997), inferimos que el co-
(1962): el PeCr “es un pensamiento razonado y refle- mienzo para el desarrollo del pensamiento crítico re-
xivo encaminado a decidir en qué creer y qué hacer”. lacionado con la enseñanza de la Física se da cuan-
El punto de vista de Ennis es más amplio ya que, do, a su vez, desarrollamos la habilidad de pregun-
además, indica que el PeCr está formado por conjun- tarnos: ¿Cómo sabemos qué algo es válido?, ¿qué
tos de habilidades que involucran aclarar términos y evidencias debemos tener para creerlo?; si estamos
aspectos controvertidos, identificar componentes de en un error, ¿cómo saberlo? En seguida, también tie-
argumentos, valorar la credibilidad de evidencias, ne que ver con darse cuenta de que llamar a una co-
utilizar razonamiento inductivo y deductivo, manejar sa por su nombre no significa entenderla; ha de re-
argumentos y emitir juicios de valor. cordarse que entendemos muchas cosas y que tene-
Para nuestros propósitos, el concepto de Ennis mos nombres y etiquetas para ellas, pero que tam-
puede resumirse diciendo que el PeCr es el camino bién hay otras cosas que no entendemos y, sin em-
para utilizar la información en forma lógica y racional bargo, también tienen nombres y etiquetas. La edu-
con el propósito primordial de resolver problemas. El cación no es cuestión de aprender nuevos nombres,
término problemas lo entendemos de una forma am- sino de distinguir cuáles entendemos y cuáles no.
plia y no solamente como enunciados en los que se Por ejemplo, ¿continúa un cuerpo moviéndose sin
proporcionan datos numéricos o algebraicos y se pi- cambio debido a la inercia? Hablando con todo rigor,
de encontrar el valor de una incógnita por medio de no. No sabemos por qué los cuerpos se comportan
manipulación algebraica rutinaria, sino también el así; simplemente, a la tendencia de comportarse de
análisis de casos en los que han de evaluarse situa- esa manera la llamamos inercia. Los cuerpos en caí-
ciones para una toma de decisiones. Además, cree- da libre no aumentan su rapidez porque aceleran; la
mos relevante que tal forma de utilizar la información aceleración es el nombre dado a ese comportamien-
ha de llevarse a situaciones nuevas, e incluso a otros to, pero no la razón de él.
campos del conocimiento tradicionalmente alejados Otra de las razones para que una de nuestras me-
de las ciencias físicas. En la situación actual de la so- tas en la formación de estudiantes sea el desarrollo
ciedad del conocimiento esta es la forma como han del PeCr tiene que ver con la calidad de vida, la com-
emergido nuevas ciencias transdisciplinares, tales petencia profesional, el progreso de la cultura y la so-
como la Nanociencia y la Genómica. Así, creemos ciedad en general, y la formación de ciudadanos res-
que formar el PeCr en nuestros estudiantes es un ponsables. Esta idea no es nueva, pues fue planteada
gran servicio, ya que con la enseñanza tradicional só- a mediados del siglo XX por Bernal (1945), quien es-
lo aprenden a memorizar o repetir información que cribió que uno de los propósitos de la enseñanza de
muchas veces no comprenden, y a resolver proble- las ciencias es “dotar al ciudadano de un entendi-
mas numéricos de manera mecánica (Castiblanco y miento técnico suficiente del método científico para
Vizcaino, 2006; Laiton, 2011). Finalmente, en nuestra aplicarlo a los problemas con lo que debe enfrentar-
concepción, el PeCr tiene un valor que va más allá del se en su vida social e individual”, por lo que un reto
aula: está relacionado con el cómo una persona ve y de la formación del PeCr es lograr la transferencia de
se relaciona con el mundo. aprendizajes de Física a otros campos fuera del ámbi-
Por otro lado, Arons (1997) afirma que el PeCr se to natural de la ciencia.
refiere a una serie de procesos de razonamiento lógi-
co abstracto, los cuáles sólo pueden desarrollarse en Una estrategia didáctica para el desarrollo del
la práctica. Como ejemplos de ellos se tiene la habi- pensamiento crítico (EDPC)
lidad de poner atención, seguir un argumento, detec-
tar una ambigüedad o una inferencia falsa, organizar De la discusión anterior, concluimos que definir el
y administrar el tiempo para el estudio. La cuestión PeCr no es una tarea fácil y que, además, no parece
es que, como se escribió unas líneas antes, tales ha- existir una única definición (Behar-Horenstein, y Niu,
bilidades no pueden enseñarse “en el aire”, sino sólo 2011). Nuevamente, de acuerdo con Arons, creemos
69 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
García-Sandoval, Lara-Barragán Gómez, Cerda-Cortés
ARTÍCULOS
que el PeCr solamente puede caracterizarse contextual- • Evalúe el vocabulario básico. Para ello es recomen-
mente. Por consiguiente, para los propósitos de este dable proporcionar una lista de términos y pala-
trabajo sostenemos que una persona ha desarrollado bras a usarse rutinariamente en el curso; en algu-
y posee PeCr si muestra las características conduc- nos casos será aconsejable que los estudiantes
tuales y sus correspondientes habilidades que pre- investiguen los significados.
sentamos en la Tabla 1.
Además, otra habilidad esencial dentro de la Nuestra experiencia con estudiantes de nuevo in-
EDPC, no considerada en la tabla anterior, es la de greso a la universidad durante los últimos cinco años
comunicación oral. La verbalización, por parte de los (Martínez y Lara-Barragán, 2011) nos muestran que
estudiantes, es una manera de evaluar sus aprendiza- en los cursos que consiste principalmente de sesio-
jes, su forma de pensar y el orden intelectual interno nes de pizarrón (o presentaciones en Power Point)
(pensamientos organizados y estructurados). con exámenes periódicos, el 57% de los estudiantes
De acuerdo con lo anterior, la EDPC requiere que, de segundo a cuarto semestre solamente estudian al
en cada ocasión pertinente, el docente: menos dos días antes del examen de periodo, el 31%
• Procure que sus estudiantes expliquen un concep- lo hace la tarde o noche anterior, mientras que el 8%
to o idea. Si tienen problemas para explicar, en- “estudia” una o dos horas antes del examen. Quienes
tonces se evidencia una falta de claridad y/o com- están en este último caso, faltan a las clases anterio-
prensión del concepto. Esta situación requerirá res al examen. El 4% restante dedican más de seis
que el docente ayude al aprendiz a aclarar sus días a preparar sus exámenes.
ideas para expresarlas adecuadamente. Para nosotros este hecho significa que el 96% del
• Ponga en práctica alguna técnica grupal (aprendiza- estudiantado no ha adquirido, durante sus dos pri-
je colaborativo/cooperativo) y proporcione un meros años en la universidad, un hábito de estudio
problema. El docente ha de asegurarse que los in- adecuado. Esta deficiencia presenta un obstáculo pa-
tegrantes de los grupos (equipos) sigan linea- ra la aplicación del EDPC. Sin embargo, también
mientos lógicos y empleen términos y palabras creemos que parte de la aplicación del esquema im-
correctamente. plica dotar a los estudiantes de formas adecuadas
Tabla 1. Características conductuales del pensamiento crítico y sus habilidades correspondientes
Característica conductual Habilidad
CC1. Puede diferenciar entre fuentes de información H1. Apertura a nuevas ideas
confiables (de personas o instituciones con autori- H2. Aprender términos y hechos, conceptos y teorías de la
dad académica o moral) y no confiables (de personas materia en cuestión
o instituciones sin autoridad académica o moral) H3. Buscar, interpretar y utilizar información científica
CC2. Reconoce afirmaciones carentes de sentido; esto H4. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la fí-
es, afirmaciones que no son definiciones, que no son sica (en el nivel de aprendizaje pertinente)
verificables por observación directa o indirecta, o
que no son proposiciones lógicas o matemáticas
CC3. Evita definiciones circulares; distingue entre un H5. Describe y explica fenómenos naturales y procesos tecno-
mero nombre o etiqueta y el concepto que lo carac- lógicos en términos de conceptos, principios y teorías físicas
teriza o lo define
CC4. Selecciona datos relevantes o pertinentes para la H6. Destreza algebraica y analítica
solución de un problema H7. Destreza para resolver problemas
H8. Habilidad para aplicar principios y generalizaciones
aprendidas a problemas y situaciones nuevas
CC5. Critica inferencias obtenidas de observaciones, H9. Demostrar una comprensión adecuada de los conceptos y
lo que significa que puede reconocer si las inferen- principios fundamentales de la física (en el nivel de aprendi-
cias se obtienen directamente de las observaciones, zaje pertinente)
si no están relacionadas con éstas, o si las inferen- H10. Habilidad para sintetizar e integrar información e ideas
cias y las observaciones se contradicen H11. Habilidad para distinguir entre observación e inferencia
y entre hecho y opinión
CC6. Selecciona una hipótesis de entre un conjunto de H12. Habilidad para aplicar principios y generalizaciones
ellas para explicar adecuadamente los resultados de aprendidas a problemas y situaciones nuevas
observaciones
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 70
Enseñanza de la física y desarrollo del pensamiento crítico: Un estudio…
ARTÍCULOS
para que desarrollen el hábito de estudiar continua y mente el diálogo socrático es la piedra angular del
sistemáticamente. proceso. La exposición o clase magisterial es reco-
La EDPC, basada en el paradigma constructivista mendada sólo para el caso en que se presentan con-
(Martínez Delgado, 1999; Sewell, 2002) consta de seis ceptos con los que el estudiante no ha tenido contac-
momentos (Figura 1), pero su soporte es el conoci- to con el contenido que se va a tratar durante la se-
miento, esto es, el éxito o fracaso relativos del mode- sión, o para testimonios históricos.
lo –así como de cualquier otro modelo didáctico– de- El tercer momento, la confrontación, se realiza tam-
pende de que los estudiantes hayan guardado en su bién con el diálogo socrático y su importancia para la
memoria una cantidad mínima de conocimientos. aceptación y asimilación de los nuevos conceptos es
Esto se conecta con el párrafo anterior, en el que ase- crucial. Aquí es conveniente aclarar que confrontación
veramos que para comprender algo primero se nece- se refiere a comparar los nuevos conceptos (del se-
sita conocerlo, y que razonar sobre el vacío intelec- gundo momento) con los preconceptos (del primer
tual conduce al sofisma. Así, el primer momento del momento). Generalmente, los preconceptos son
MDPC consiste en verificar los conocimientos míni- errores conceptuales arrastrados de los niveles edu-
mos que han de tenerse para abordar el análisis de cativos previos al nivel superior. Por ejemplo, en una
cualquier concepto o situación por medio de la de- sesión de aula sobre el tema de temperatura, al in-
tección de preconceptos, cuando se comienza un vestigar los preconceptos encontramos que el error
nuevo tema, o la activación o reactivación de concep- conceptual más común en nuestro medio es: “La
tos cuando se continúa con el mismo tema general o temperatura es la medida del calor”. El siguiente ex-
con nuevas aplicaciones y extensiones del mismo te- tracto del diario de campo de un observador ejempli-
ma o concepto. En el primer caso, el uso del diálogo fica la manera en que hemos llevado a cabo la con-
socrático (Julian, 1995) es de gran ayuda, mientras frontación:
que en el segundo la aplicación de un examen corto Profesor: “Y, ¿qué es el calor?”
(quizz) y la solución de las tareas es la estrategia a se- Estudiante: “Una forma de energía”.
guir. Es importante recordar que la primera pregunta Profesor: “En qué unidades sabemos que se mide
que debe hacerse toda persona que desea desarrollar la energía?
el PeCr es: “¿Cómo se sabe que…?”, ya que involucra Estudiante: “Joules”.
tanto la característica conductual CC1, como la CC2 y Profesor: “¿Y en qué unidades se mide la tempera-
sus respectivas habilidades (Tabla 1). tura?”
Enseguida ha de notarse que en el esquema de la Estudiante: “Grados”.
figura 1 aparecen dos actividades en el mismo nivel Profesor: “¿Cómo puede, entonces, una cantidad
del primer momento, un quizz y una tarea. Ambas tie- cuyas unidades son grados, medir algo cuyas uni-
nen la función de desarrollar el hábito del estudio dades son joules? ¿Acaso joules y grados son lo
continuo y sistemático. En el caso del quizz se reco- mismo?”.
mienda aplicarlo en cada clase, y ha de formar parte
esencial de la evaluación. El quizz, como examen cor- La confrontación anterior entre temperatura y ca-
to puede constar de tres a cinco preguntas que eva- lor por medio de sus unidades les da los elementos
lúen conocimiento memorístico, por ejemplo, que necesarios para concluir que la temperatura no pue-
enuncie la Segunda Ley de Newton o que proporcio- de medir el calor. Por consiguiente, este momento
ne las definiciones de aceleración, fuerza o cantidad lleva de inmediato al cuarto momento, en el que se pue-
de movimiento. Por su parte, la tarea deberá cumplir den realizar dos tipos de acciones: un debate infor-
con el desarrollo de la característica conductual 4 y mal o una solución guiada de problemas. En el pri-
sus tres habilidades asociadas. Para esto, nuestra ex- mer caso, varios estudiantes exponen sus ideas sobre
periencia muestra que la retroalimentación sistemá- el concepto o situación, las cuales se critican o anali-
tica es de gran ayuda para alcanzar tal objetivo. No es zan por otros estudiantes, con el profesor como mo-
suficiente recoger la tarea, revisarle y regresarla sin derador. La actividad tiene un alto valor para evaluar
comentarios o, mejor, tomando algunos minutos de el desempeño de estudiantes en cuanto a las caracte-
la sesión de aula para resolver los problemas y hacer rísticas conductuales CC2 y CC3, y para detectar a
ver cómo pueden superarse los errores cometidos. quienes no participan de la actividad. Para con ellos
El segundo momento consiste en la presentación habrá que instrumentar alguna estrategia que los in-
y/o construcción de nuevos conceptos, donde nueva- vite a participar activamente poco a poco.
71 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
García-Sandoval, Lara-Barragán Gómez, Cerda-Cortés
ARTÍCULOS
Detección de Activación/Reactivación
preconceptos de conceptos
Quizz
Tarea
Presentación/Construcción
de nuevos conceptos
Confrontación
Debate Solución guiada
informal Evaluación de problemas
Trabajo Trabajo
grupal individual
Evaluación
final
Figura 1. Estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico
El quinto momento consiste en permitir la aplica- contribuye a la calificación final del ciclo escolar co-
ción de los conceptos en diversas situaciones que rrespondiente.
pueden ser el análisis de casos o la solución de pro- La evaluación entre los momentos dos al cinco se
blemas. Las formas de trabajo que hemos ensayado realiza, esencialmente, de acuerdo con una rúbrica
son individual y grupal, ésta última por medio de gru- conocida como Matriz de Pensamiento Crítico
pos cooperativos (Andre, 1999; Crouch y Mazur, (http://www.criticalthinking.org/pages/critical-thin-
2001). Con estas actividades es posible desarrollar king-testing-and-assessment/594) en la que se eva-
las características 4 y 5 del PeCr. lúan ocho aspectos del PeCrde de acuerdo con una
El sexto momento consiste en una evaluación escala de cuatro niveles: Sobresaliente, Satisfactorio,
global final, tanto del proceso como de los aprendi- Regular, Insatisfactorio (Anexo 1). Resumimos en la
zajes. Generalmente se aprovechan los resultados Tabla 2 siguiente los ocho aspectos del PeCr que se
de los trabajos en equipo o individuales o se plan- evalúan y su relación con las características conduc-
tean preguntas abiertas. Es de notar que la evalua- tuales propuestas en la Tabla 1.
ción se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso (Fi-
gura 1). Los quizzes y las tareas conforman los prime- Resultado de una aplicación de la EDPC
ros aspectos a evaluar, mientras que los desempe-
ños en clase durante las etapas de confrontación y La EDPC se ha aplicado como experiencia piloto
de trabajo grupal o individual dan lugar a otras tan- en cuatro grupos de la unidad de aprendizaje Intro-
tas evaluaciones. La evaluación global final es la ducción a la Física que se imparte, con el mismo sy-
que proporciona una calificación numérica, la cual llabus, en el primer semestre de carreras de ciencias e
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 72
Enseñanza de la física y desarrollo del pensamiento crítico: Un estudio…
ARTÍCULOS
Tabla 2. Relación de aspectos del PeCr a evaluar y sus características conductuales
Aspecto del PeCr Característica Conductual
que se evalúa
Propósito Puede explicar satisfactoriamente lo que se pide en la tarea y enunciar correctamente los obje-
tivos que se persiguen.
Pregunta clave, o CC3. Evita definiciones circulares; distingue entre un mero nombre o etiqueta y el concepto que
problema lo caracteriza o lo define.
CC4. Selecciona datos relevantes o pertinentes para la solución de un problema.
Punto de vista CC2. Reconoce afirmaciones carentes de sentido; esto es, afirmaciones que no son definiciones,
que no son verificables por observación directa o indirecta, o que no son proposiciones lógi-
cas o matemáticas.
Información CC1. Puede diferenciar entre fuentes de información confiables (de personas o instituciones con
autoridad académica o moral) y no confiables (de personas o instituciones sin autoridad aca-
démica o moral).
Conceptos CC3. Evita definiciones circulares; distingue entre un mero nombre o etiqueta y el concepto que
lo caracteriza o lo define.
Asunciones (hipó- CC4. Selecciona datos relevantes o pertinentes para la solución de un problema.
tesis)
Interpretaciones, CC5. Critica inferencias obtenidas de observaciones, lo que significa que puede reconocer si las
inferencias inferencias se obtienen directamente de las observaciones, si no están relacionadas con éstas,
o si las inferencias y las observaciones se contradicen.
Implicaciones, CC6. Selecciona una hipótesis de entre un conjunto de ellas para explicar adecuadamente los
consecuencias resultados de observaciones.
ingenierías en dos universidades de la zona metropo- de Pensamiento Crítico. Las evaluaciones, de acuer-
litana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. do con los criterios numéricos de la Matriz, se lleva-
Los grupos se identifican simplemente con los núme- ron a cabo en tres momentos del semestre: en la se-
ros 1, 2, 3 y 4, dos de cada universidad. Los grupos gunda semana (cuarta sesión, e inicio de la aplica-
tienen la característica común de tener un número de ción de la EDPC), en la semana 7 y en la semana 14
alumnos similar, los tres primeros de 28 alumnos y el (dos semanas antes de finalizar el semestre). Debido
número 4 de 27 alumnos. Cabe señalar que en una de a la deserción escolar en dos de los grupos, los resul-
las universidades se presentó un fenómeno de deser- tados de las semanas 7 y 14 son promedios sobre el
ción por el que, al final del semestre, los grupos 3 y 4 número total de estudiantes presentes.
tuvieron la presencia de 22 y 19 alumnos, respectiva- La escala de calificación del PeCr se especifica en
mente. la Matriz de Pensamiento Crítico del Anexo 1, de don-
La metodología utilizada corresponde a un diseño de resumimos: 4 para Sobresaliente, 3 para Satisfac-
longitudinal panel (Hernández Sampieri, et al., torio, 2 para Regular y 1 para Insatisfactorio. En la Ta-
2010:160-161), en la cual, los mismos individuos se bla 3 se sistematizan los resultados.
observan a lo largo de un semestre, en cuanto a sus Por el uso de la ganancia normalizada g = (Califica-
cambios de actitud y participación, de acuerdo con ción final)-(Calificación inicial)/[1-(calificación ini-
las características conductuales de la Tabla 1, evalua- cial)] (Alarcón Opazo y De la Garza Becerra, 2009),
das con la Matriz de Pensamiento Crítico. La forma donde las calificaciones inicial y final se obtienen
de proceder fue la siguiente. En las dos primeras se- considerando que 5, la calificación máxima, es el
siones del semestre se dividió cada grupo en dos 100%. Este factor puede tomar valores entre 0 y 1,
sugbrupos de observación; en el primero, que deno- donde 0 significa que no se lograron aprendizajes,
minamos SG1 se incluyeron cinco alumnos que des- mientras que 1 corresponde al máximo aprendizaje
tacaron por sus primeras participaciones, mientras posible. Los resultados de este cálculo se resumen
que el subgrupo SG2 lo representan el resto de los en la Tabla 4.
estudiantes. Un observador externo (que no forma
parte del grupo, ni es el profesor) se encargó de lle- Conclusiones
var el diario de campo con las observaciones clasifi-
cadas en categorías de observación que correspon- Los números de la Tabla 3 muestran una mejoría
dieron a las características conductuales y la Matriz en cuanto al desarrollo de las características conduc-
73 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
García-Sandoval, Lara-Barragán Gómez, Cerda-Cortés
ARTÍCULOS
Tabla 3. Puntuaciones de desarrollo de Pensamiento Crítico
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Media Media Media Media
(Desviación estándar) (Desviación estándar) (Desviación estándar) (Desviación estándar)
SG 1 SG 2 SG 1 SG 2 SG 1 SG 2 SG 1 SG 2
Sem 1 2.2 2.0 2.6 2.174 2.2 2.087 2.6 2.045
(0.447) (0.674) (0.548) (0.576) (0.837) (0.596) (0.548) (0.575)
Sem 7 2.8 2.174 2.8 2.217 2.6 2.238 2.8 2.3
(0.837) (0.65) (0.837) (0.6) (0.894) (0.768) (0.837) (0.865)
Sem 14 3.2 2.609 3.0 2.609 3.0 2.882 3.2 3.071
(0.837) (0.891) (1) (0.941) (1) (0.697) (0.837) (0.73)
Fuente: Elaboración propia.
tuales (y sus respectivas habilidades) relacionadas características conductuales mejoraron satisfacto-
con el PeCr. En el caso de los subgrupos SG1, com- riamente.
puestos con los cinco alumnos que se mostraron más Con base en lo anterior es posible concluir que
abiertos a la participación grupal desde la primera desarrollar el pensamiento crítico no es una tarea fá-
sesión áulica, el aumento de calificación parece ser cil, puesto que requiere elementos que, generalmen-
más notorio en todos los grupos, aunque la disper- te, se oponen a las prácticas tradicionales imperantes
sión mostrada por la desviación estándar es mayor en nuestro medio. El rol del profesor ha de cambiar
que en los casos de los subgrupos SG2 compuestos dramáticamente y, como requisito, el profesorado ha
por el grueso de los estudiantes de cada grupo. de haber desarrollado las características propias de
Los valores de la Tabla 4 son más significativos. un pensador crítico, lo cual puede ser un proceso re-
Puede observarse que le subgrupo SG1 del grupo 1 y lativamente largo, intencionado y con metas defini-
el subgrupo SG2 del grupo 4 presentan los mayores das. Con respecto al estudiantado, resulta una tarea
valores de ganancia normalizada, mientras que en los doblemente difícil, pues además el profesor o la pro-
grupos 2 y 3, sus subgrupos presentan valores de ga- fesora deberán enfrentarse a los vicios adquiridos du-
nancia normalizada semejantes. Si se comparan los rante los años previos a la educación superior. Sin
subgrupos SG2 del grupo 1 y el subgrupo SG1 del embargo, nuestra experiencia muestra que, una vez
grupo 4 con sus respectivas contrapartes, se aprecian superado el obstáculo de la formación o autoforma-
diferencias. En el grupo 1, el subgrupo SG1 obtuvo un ción docente, el trabajo con el alumnado se facilita
valor de ganancia normalizada mayor al doble del va- enormemente. Cuando existe una guía apropiada, los
lor de ganancia normalizada del subgrupo SG2, mien- estudiantes cooperan y se entusiasman ante los nue-
tras que para el grupo 4, la ganancia normalizada del vos retos que se les proporcionan. Todos los profeso-
subgrupo SG2 es algo menos del doble del valor res- res que han utilizado estrategias didácticas centradas
pectivo para el subgrupo SG1. en el alumno y su aprendizaje, o métodos de ense-
El mayor valor encontrado es 0.556 para el sub- ñanza activos, saben que la situación mencionada es
grupo SG1 del grupo 1 y el menor valor es de 0.182 cierta.
para el subgrupo SG2 del grupo 2. El promedio de El Modelo Didáctico que hemos utilizado y descri-
los valores de la ganancia normalizada es de 0.354. to en este trabajo nos ha dado resultados altamente
Este valor nos indica ratifica, en promedio, lo que se satisfactorios. Creemos que las preguntas planteadas
afirmó al inicio de la discusión, respecto a que las en la introducción, las que a su vez determinaron el
Tabla 4. Valores de ganancia normalizada
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Ganancia Normalizada Ganancia Normalizada Ganancia Normalizada Ganancia Normalizada
SG 1 SG 2 SG 1 SG 2 SG 1 SG 2 SG 1 SG 2
0.556 0.255 0.2 0.182 0.4 0.375 0.333 0.532
Fuente: Elaboración propia.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 74
Enseñanza de la física y desarrollo del pensamiento crítico: Un estudio…
ARTÍCULOS
desarrollo del presente trabajo pueden ser contesta- CASTIBLANCO, O. y VIZCAÍNO, D. (2006). Pensamiento Crí-
das de manera igualmente satisfactoria: Si puede de- tico y Reflexivo desde la Enseñanza de la Física”, Revista
Colombiana de Física, 38, 2, 674-677.
sarrollarse la habilidad de pensar con la EDPC, por lo CROUCH, C.H. and MAZUR, E., (2001), Peer Instruction: Ten
que podríamos asegurar que si se desarrolla otra es- years of experience and results, American Journal of Phy-
trategia análoga, también podría utilizarse con el sics, 69, 9, 970-977.
mismo fin. La respuesta a la segunda pregunta es DOWLING, J.E. (2004). The Great Brain Debate. Nature or Nur-
igualmente afirmativa: De acuerdo con nuestro estu- ture? United States: Joseph Henry Press.
ENNIS, R.H. (1962). “A concept of critical thinking”, Harvard
dio, sí es posible enseñar a pensar. Educational Review, 32, 1, 81-111.
Finalmente, se alcanzaron los objetivos plantea- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C.,
dos. Nuestro trabajo contribuye a las ciencias de la BAPTISPTA LUCIO, M.P., Metodología de la Investigación,
educación en el ámbito de la enseñanza de las cien- México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.
cias, y hemos propuesto un modelo pedagógico para ILYENKOV, E.V. (2007). Our Schools Must Teach How to
Think!, Journal of Russian and East European Psychology, 45,
las nuevas generaciones de estudiantes que ingresan 4, 9-49.
al nivel superior. JULIAN, G. M. (1995). Socratic dialogue -With how many?,
The Physics Teacher, 33, 6, 338-339.
Referencias LAITON POVEDA, I. (2011). ¿Es posible desarrollar el pen-
samiento crítico a través de la resolución de problemas
ALARCÓN OPAZO, H. R. y DE LA GARZA BECERRA, J. E. en física mecánica?, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divul-
(2009). “Influencia del Razonamiento Científico en el gación de las Ciencias, 8, 1, 54-70.
Aprendizaje de Conceptos en Física Universitaria: Com- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. C. y LARA BARRAGÁN GÓMEZ,
paración entre Instrucción Tradicional e Instrucción por A. (2011). Dos o Tres Exámenes Parciales, ¿qué es me-
Modelación”, http://www.comie.org.mx/congreso/me- jor?, Reporte Interno, Escuela Superior de Ingenierías,
moriaelectronica/v10/pdf/area_temati- Universidad Panamericana campus Guadalajara.
ca_05/ponencias/1189-F.pdf consultado el 12 de enero MARTÍNEZ DELGADO, A. (1999). “Constructivismo Radi-
de 2012). cal”, Enseñanza de las Ciencias, 17, 3, 493-502.
ANDRE, K, M. (1999). “Cooperative Learning: An Inside PÉREZ GÓMEZ, R. (2003). www.oei.es/oim/xviiioimperezgo-
Story”, The Physics Teacher, 37, 6, 356-358. mez.htm; consultado el 12 de enero de 2010.
ARONS, A.B. (1997). Teaching Introductory Physics, United Sta- OECD (2007), Understanding the Brain: The Birth of a Learning
tes: John Wiley & Sons, Inc. Science, www.sourceoecd.org/education/9789264029125,
BEHAR-HORENSTEIN, L.S. AND NIU, L. (2011). “Teaching consultado 30/03/2009.
Critical Thinking Skills In higher Education: A Review Of SEWELL, A. (2002). Constructivism and Student Miscon-
The Literature”, Journal of College Teaching & Learning, 8, 2, ceptions. Why every teacher needs to know about
25-41. them”, Australian Science Teachers’ Journal, 48, 4, 24-28.
BERNAL, J.D. (1945). Science Teaching in General Educa-
tion, Science Education, 29, 233-246.
Anexo 1. Matriz de Pensamiento Crítico
Sobresaliente Satisfactorio Regular No satisfactorio
Propósito -Demuestra un claro en- -Demuestra un entendi- -No tiene completamente -No entiende el propósito
tendimiento del propósi- miento del propósito de claro el propósito de la de la tarea
to de la tarea la tarea tarea
Pregunta -Define claramente el pro- -Define el problema; iden- -Define el problema, pero -No define claramente el
clave o blema; identifica con tifica los aspectos cen- de manera superficial o problema; no reconoce
problema precisión los aspectos trales pero no explora la reducida; puede pasar los aspectos centrales
centrales del problema profundidad y alcance por alto algunos aspec- -No mantiene un enfoque
-Percibe la profundidad y del problema tos centrales objetivo e imparcial del
el alcance del problema -Demuestra objetividad e -Tiene problemas para problema
-Demuestra objetividad e imparcialidad mantener un enfoque
imparcialidad respecto objetivo e imparcial del
al problema problema
Punto de -Identifica y evalúa puntos -Identifica y evalúa puntos -Puede identificar otros -Ignora o evalúa superfi-
vista de vista relevantes y sig- de vista relevantes puntos de vista, pero le cialmente puntos de vis-
nificativos -Es imparcial al examinar cuesta trabajo ser impar- ta alternativos
-Muestra empatía; es im- esos puntos de vista cial; puede enfocarse ha- -No puede separar sus
parcial al examinar los cia puntos de vista irrele- propios intereses y senti-
puntos de vista relevantes vantes o no significativos mientos al evaluar otros
puntos de vista
75 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
García-Sandoval, Lara-Barragán Gómez, Cerda-Cortés
ARTÍCULOS
Sobresaliente Satisfactorio Regular No satisfactorio
Información -Acopia suficiente infor- -Acopia suficiente informa- -Acopia alguna informa- -Se apoya en información
mación, creíble y rele- ción creíble y relevante ción creíble pero no sufi- irrelevante, poco confia-
vante: observaciones, -Incluye alguna información ciente; parte de la infor- ble e insuficiente
afirmaciones, datos, pre- que refuta su posición mación puede ser irrele- -No identifica o rápida-
guntas, gráficas, temas, -Distingue entre informa- vante mente descarta contra
descripciones, etc. ción e inferencias obte- -Omite alguna informa- argumentos relevantes
- Incluyen información que nidas de la información ción significativa, inclui- -Confunde información e
refuta tanto como apoya dos algunos contra argu- inferencias obtenidas de
la posición argumentada mentos la información
-Distingue entre informa- -Puede confundir algo de
ción e inferencias obte- la información con infe-
nidas de la información rencias
Conceptos -Identifica y usa/explica -Identifica y usa/explica con- -Identifica algunos (no to- -Malinterpreta conceptos
con precisión conceptos ceptos clave relevantes dos) conceptos clave re- clave relevantes, o los ig-
clave relevantes levantes, pero su uso es nora por completo
superficial y en ocasio-
nes impreciso
Asunciones -Identifica con precisión -Identifica asunciones -Se equivoca al identificar -Se equivoca al identificar
(hipótesis) las asunciones (lo que se -Hace asunciones válidas asunciones o al explicar- asunciones
da por hecho) las, o las asunciones -Hace asunciones inváli-
-Hace asunciones consisten- identificadas son irrele- das
tes, razonables y válidas vantes, no están enun-
ciadas claramente, y/o
son inválidas
Interpreta- -Sigue el camino que mar- -Sigue el camino que mar- -Sigue algo de la evidencia -Usa razonamientos sim-
ciones, in- can la evidencia y el ra- can la evidencia y el ra- para obtener inferencias plistas, superficiales o
ferencias zonamiento para obte- zonamiento para obte- las que pueden ser ilógi- irrelevantes y/o afirma-
ner conclusiones o solu- ner conclusiones justifi- cas, inconsistentes, poco ciones injustificadas
ciones pensadas, defen- cables y lógicas claras, y/o superficiales -Hace inferencias ilógicas
dibles y lógicas -Hace inferencias válidas o inconsistentes
-Hace inferencias profun- -Muestra cerrazón de pen-
das más que superficiales samiento o rechazo a ra-
-Hace inferencias consis- zonar; a pesar de la evi-
tentes unas con otras dencia, mantiene o de-
fiende puntos de vista
basados en el interés
personal
Implicacio- -Identifica las implicacio- -Identifica implicaciones -Tiene problemas para -Ignora implicaciones y
nes, con- nes o consecuencias del o consecuencias signifi- identificar implicaciones consecuencias significa-
secuen- razonamiento (ya sean cativas y distingue las o consecuencias signifi- tivas del razonamiento
cias positivas o negativas) implicaciones probables cativas; identifica impli-
-Distingue las implicacio- de las improbables (en caciones improbables
nes probables de las im- menor grado de profun-
probables didad)
Puntuación:
4 – Sobresaliente; hábil, se distingue por excelencia en claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica
e imparcialidad.
3 – Satisfactorio; competente, efectivo, preciso y claro, pero le falta la profundidad, exactitud y la perspicacia del sobresa-
liente.
2 – Regular; inconsistente e inefectivo; muestra falta de competencias consistentes: con frecuencia es poco claro, impreciso,
inexacto y superficial.
1 – No satisfactorio; incompetente, se distingue por imprecisión, falta de claridad, superficialidad, ilógica, inexactitud y par-
cialidad.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 76
Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo
1. Revista de Educación y Desarrollo publica artículos que new roman o arial de 12 puntos, con un margen de
constituyan informes de investigación, revisiones crí- 2.5 centímetros por los cuatro lados y con las páginas
ticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas referi- numeradas. No se admitirán originales que sobrepa-
dos a cualquier ámbito de la psicología y en general sen la extensión recomendada.
las ciencias de la educación.
6. Para la presentación del trabajo, el autor o los au-
2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no tores deberán seguir las normas editoriales y técni-
estar simultáneamente sometidos a un proceso de cas expresadas enseguida: En la primera página de-
dictaminación por parte de otra revista. berá constar el título del trabajo -en español e in-
glés, nombre y apellidos del autor o autores en el or-
3. Para su dictaminación, se enviará un original en den en que deseen ser presentados, así como la uni-
formato electrónico PC en un procesador de textos versidad, departamento, centro o instancia donde se
indicando el programa y la versión (preferentemente ha realizado el trabajo. Se debe incluir también el
Word versión 6 o superior). La vía preferencial para domicilio completo de la instancia o institución y de
esta comunicación será el correo electrónico en for- los autores, así como sus teléfonos, faxes y correos
ma de archivo adjunto (attachment). También se pue- electrónicos, así como cualquier otro dato que facili-
den enviar trabajos por correo convencional a la di- te su localización. Se deberá incluir una carta firma-
rección de la revista. En ese caso, se enviará un origi- da por los colaboradores donde declaren que el ma-
nal y tres copias en formato de papel y adjunto un terial presentado es original y de su autoría; que no
disco con el archivo o los archivos correspondientes. ha sido publicado, que no está sometido a dictami-
nación o publicación simultánea de manera total o
4. Al recibir el trabajo propuesto, la Revista de Educación parcial en otro medio nacional o extranjero y que no
y Desarrollo acusará recibo vía correo electrónico y pro- será enviado a otro medio en tanto no se reciban los
cederá a su dictaminación por parte de por lo menos resultados de la evaluación por pares. Asimismo,
tres evaluadores externos distintos (peer review). Una consignarán que los colaboradores consignados
vez dictaminado positivamente el artículo en cues- contribuyeron de manera significativa a la elabora-
tión, el fallo se hará del conocimiento del autor prin- ción del manuscrito; y que no existe conflicto de in-
cipal por correo electrónico. El autor o autores debe- terés para su publicación. El formato correspondien-
rán hacer constar su dirección postal, dirección elec- te será enviado por correo electrónico en la primera
trónica, teléfono de contacto y otros datos generales comunicación.
de identificación. Los trabajos que no cumplan la
normativa serán devueltos al remitente. 7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blan-
co y negro y realizarse con la calidad suficiente para
5. Los originales de informes de investigación, ensa- su reproducción directa. Se incluirán en el cuerpo
yos y revisiones críticas tendrán una extensión máxi- del texto (archivo), así como en archivos aparte, in-
ma de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas dicando con claridad dónde deben insertarse. El nú-
y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográ- mero de ilustraciones (tablas y figuras) no deberá ex-
ficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y ceder de diez. Por cuestiones de diseño, se sugiere
deberán comentar un libro o producción editorial de utilizar preferentemente tablas en lugar de figuras o
reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecano- gráficos para comunicar la información en los casos
grafiadas a 1.5 espacios, utilizando la fuente times en que así pueda hacerse. Las tablas, deberán llevar
77 Revista de Educación y Desarrollo, 23. Enero-marzo de 2013.
NORMAS
el título correspondiente y secuenciado en la parte nales, nuevas reglas y desafíos, en PACHECO, TERE-
superior, mientras que en la parte inferior deberán SA y DÍAZ BARRIGA, Ángel (coords.), Evaluación acadé-
citar la fuente de donde proviene la información. Las mica. México. CISE/FCE. 11-31.
figuras y gráficos llevarán el título en la parte inferior. El texto citado irá entrecomillado y, a continua-
Los pies de las figuras, gráficos y tablas deberán es- ción, entre paréntesis, el apellido del autor (coma),
cribirse en hoja aparte, con la misma numeración año de publicación (coma) y páginas del texto.
que las figuras correspondientes. No se reproducirán
fotografías. 11. Toda colaboración estará subdividida por el autor
en secciones, y si es pertinente, con los correspon-
8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán dientes títulos numerados. La redacción se reserva la
escribirse al final del texto, empleando una numera- inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladi-
ción correlativa, en texto natural (no usar la opción llos, etc., por motivos de diseño y maquetación. La
de pie de página del procesador). revista recomienda el uso del formato IMRyD (Intro-
ducción, Métodos, Resultados y Discusión) Cf. Day, R.
9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resu- A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Was-
men en español y en inglés que no debe exceder de hington: OPS.
250 palabras, así como de una lista de 4 ó 5 palabras
clave que describan el contenido del trabajo, también 12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso
en las dos lenguas. También deberá traducirse al in- de evaluación ciega (peer review) por parte de un míni-
glés el título del trabajo. mo de tres dictaminadores de instituciones externas
(es decir, diferentes a la institución del autor princi-
10. Las referencias se ajustarán a las siguientes nor- pal), por lo que se deben evitar las referencias explí-
mas: Todos los trabajos citados deben aparecer en la citas o tácitas a la autoría del mismo, tanto en el
lista de referencias y viceversa. Al final del trabajo se cuerpo del texto como en las citas y notas. El forma-
incluirá la lista de referencias por orden alfabético de to de dictaminación también prevé un apartado de
autores. En el texto se indicará el autor, el año de pu- normas éticas de elaboración del trabajo científico.
blicación y la página donde se encuentre el texto ci-
tado cuando proceda. (Vgr. Méndez, 2001:32). 13. Una vez dictaminado positivamente el artículo, el
En la bibliografía, los libros se citarán de la si- autor o autores cubrirá(n) una cuota de pago de de-
guiente manera: Apellido o apellidos del autor o au- rechos de publicación. La cuota tomará la forma de
tores en mayúsculas (coma) inicial/es del nombre una donación sobre la cual no se expedirá recibo o
(punto), año de edición entre paréntesis (punto), tí- documento y será utilizada íntegramente para los
tulo en cursivas (punto), lugar de edición (dos pun- costes de diseño y diagramación.
tos) (se debe incluir la ciudad de edición, no el país),
editorial (punto), sin consignar la razón social (V. gr. 14. Los autores de los trabajos publicados recibirán
S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TYLER, H. (1988). Diseño ex- una copia electrónica de la revista completa y de su
perimental. México: Trillas. trabajo en formato pdf, vía correo electrónico.
Artículos (o capítulos de libro o partes de un to-
do): Apellidos del autor en mayúsculas (coma), ini- 15. La dirección y redacción de la Revista de Educación y
ciales del nombre (punto), año de edición entre pa- Desarrollo no se hacen responsables de los puntos de
réntesis (punto), título del trabajo en redondas (pun- vista y afirmaciones sostenidas por los autores. No se
to), título de la revista en cursivas (coma), volumen devolverán originales. Los derechos de propiedad de
en cursivas (coma), número de la revista en cursivas la información contenida en los artículos, su elabora-
(coma) y página/s (punto). Ej.: GÓMEZ, G. (1991). ción, así como las opiniones vertidas son responsabi-
Métodos correlacionales sobre estudios de rendi- lidad exclusiva de sus autores. La revista no se hace
miento escolar. Revista de investigación educativa, III, 6, responsable del manejo doloso de información por
236-251. Los capítulos de libro deberán consignar los parte de los autores ni, en su caso, el posible daño a
datos del libro total. Ej.: DÍAZ BARRIGA, Ángel terceros. El envío de los manuscritos supone la acep-
(2000), Evaluar lo académico. Organismos internacio- tación de todas las cláusulas precedentes.
Revista de Educación y Desarrollo, 24. Enero-marzo de 2013. 78
View publication stats
También podría gustarte
- IB SPANISH Ab Initio Lesson PlansDocumento110 páginasIB SPANISH Ab Initio Lesson Planstakenalr100% (3)
- Psicologia Del Aprendizaje Tarea 6Documento3 páginasPsicologia Del Aprendizaje Tarea 6Luz del alba gomez0% (1)
- Manual Autoestima en Niños, Un PsicoDocumento46 páginasManual Autoestima en Niños, Un Psiconayoka76100% (2)
- Cap.3-Diseño de Investigación CualitativaDocumento28 páginasCap.3-Diseño de Investigación CualitativaAlejandro De AvilaAún no hay calificaciones
- Ensayo Critico de La Lectura "Introduccion A La Investigación Cualitativa" Del Autor U.FlickDocumento4 páginasEnsayo Critico de La Lectura "Introduccion A La Investigación Cualitativa" Del Autor U.FlickFermat Rodriguez50% (2)
- Articulo Diseño y Validación de La Escala Des Desarrollo de La IdentidadDocumento11 páginasArticulo Diseño y Validación de La Escala Des Desarrollo de La IdentidadVERDUGO LUCERO JULIO CESARAún no hay calificaciones
- 38 RED CompletaDocumento100 páginas38 RED CompletaAdriana Torres RomeroAún no hay calificaciones
- RED59 CompletaDocumento105 páginasRED59 CompletaBaudelio LaraAún no hay calificaciones
- L2 RED 54 CompletaDocumento125 páginasL2 RED 54 CompletaRamon AbarcaAún no hay calificaciones
- RED - 55 - Completa. 34p - 40pDocumento105 páginasRED - 55 - Completa. 34p - 40pANA MARIA PLAZAS ACHURYAún no hay calificaciones
- 022 RED Completa VFDocumento85 páginas022 RED Completa VFGabriela Arévalo SandovalAún no hay calificaciones
- 57 CompletaDocumento103 páginas57 CompletaJohn Pierre Lamoutt OrtizAún no hay calificaciones
- 61 - Red - Completa BisDocumento99 páginas61 - Red - Completa Bisisaac salcidoAún no hay calificaciones
- 58 - Pinto y Gil 2021 - CompletoDocumento10 páginas58 - Pinto y Gil 2021 - CompletoMa. de L. P.L.Aún no hay calificaciones
- Revista de Educacion y DesarrolloDocumento113 páginasRevista de Educacion y DesarrolloEmmanuel Zuñiga RomeroAún no hay calificaciones
- RED12 - Completa - Final Final PDFDocumento81 páginasRED12 - Completa - Final Final PDFPerro locoAún no hay calificaciones
- Aprendizaje Movil Como Estrategia Didáctica para Aprender InglésDocumento93 páginasAprendizaje Movil Como Estrategia Didáctica para Aprender InglésHumberto MarinoAún no hay calificaciones
- Revista Intercontinental de Psicología y Educación Vol. 19, Núms. 1 y 2Documento311 páginasRevista Intercontinental de Psicología y Educación Vol. 19, Núms. 1 y 2Universidad Intercontinental100% (9)
- Educacion para La SaludDocumento79 páginasEducacion para La SaludJuan Martin ParmaAún no hay calificaciones
- REVISTA INTERCONTINENTAL DE PSICOLOGÍA y EDUCACIÓN PDFDocumento193 páginasREVISTA INTERCONTINENTAL DE PSICOLOGÍA y EDUCACIÓN PDFANDRES FELIPE ARANGO MONTOYAAún no hay calificaciones
- Revista Intercontinental de Psicología y Educación Vol. 20, Núms 1 y 2Documento241 páginasRevista Intercontinental de Psicología y Educación Vol. 20, Núms 1 y 2Universidad Intercontinental80% (10)
- Enlaces, Núm1. Los Diferentes Caminos de La InnovaciónDocumento154 páginasEnlaces, Núm1. Los Diferentes Caminos de La InnovaciónUniversidad Intercontinental100% (1)
- Revista Praxis Educativa #22Documento238 páginasRevista Praxis Educativa #22David Alejandro Sifuentes GodoyAún no hay calificaciones
- 37 RED CompletaDocumento96 páginas37 RED CompletaPakkck CoolAún no hay calificaciones
- Praxisinv 20Documento148 páginasPraxisinv 20pedro lopezAún no hay calificaciones
- Revista Psicología y Educación Vol. 21, Núm. 1Documento181 páginasRevista Psicología y Educación Vol. 21, Núm. 1Universidad Intercontinental100% (8)
- IGI-MEX 2022 Estructura y Función de La Impunidad en México: October 2022Documento143 páginasIGI-MEX 2022 Estructura y Función de La Impunidad en México: October 2022Daniela RojoAún no hay calificaciones
- CONTEXTOSINVESTIGATIVOSDocumento480 páginasCONTEXTOSINVESTIGATIVOSjeannetteAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento152 páginasUntitledHéctor Alán GarciaAún no hay calificaciones
- Tercera Llamada 2019 Ed. EspecialDocumento87 páginasTercera Llamada 2019 Ed. EspecialAriana EstradaAún no hay calificaciones
- Cap.1-Introducción A La Investigación CientíficaDocumento27 páginasCap.1-Introducción A La Investigación Científicanatalia dlfAún no hay calificaciones
- Gonzalez Gaudiano Edgar - La Educacion Ambiental en La Crisis Del Sistema Educativo 220315 182011Documento99 páginasGonzalez Gaudiano Edgar - La Educacion Ambiental en La Crisis Del Sistema Educativo 220315 182011Tania RomeroAún no hay calificaciones
- Enlaces, Núm. 2. Formas de Construir La Solidaridad (Universidad Intercontinental)Documento214 páginasEnlaces, Núm. 2. Formas de Construir La Solidaridad (Universidad Intercontinental)Universidad Intercontinental100% (3)
- Cap.2-Evolución de La Investigación Científica PDFDocumento29 páginasCap.2-Evolución de La Investigación Científica PDFDAVID ROJASAún no hay calificaciones
- Teoría de Las Inteligencias MúltiplesDocumento28 páginasTeoría de Las Inteligencias MúltiplesIsabelle Marques BertoldoAún no hay calificaciones
- Perspectiva V20N3Documento118 páginasPerspectiva V20N3Dayanna ChavezAún no hay calificaciones
- Revista Intercontinental de Psicologia y Educacion Vol 16 Num 2Documento193 páginasRevista Intercontinental de Psicologia y Educacion Vol 16 Num 2Miguel RamirezAún no hay calificaciones
- MILEEESNo 4Documento74 páginasMILEEESNo 4sirgeorge1987Aún no hay calificaciones
- 17 19 PBDocumento75 páginas17 19 PBNeurociencia AlzheimerAún no hay calificaciones
- Rojas-Solís, J. LDocumento293 páginasRojas-Solís, J. LMariana MarceloAún no hay calificaciones
- Strategos 18 (27-05-19Documento70 páginasStrategos 18 (27-05-19Gilberto MorenoAún no hay calificaciones
- Capitulo 7 Libro Vivenciar La Investigación DCZ y ERDocumento25 páginasCapitulo 7 Libro Vivenciar La Investigación DCZ y EREnrique RichardAún no hay calificaciones
- 13-Texto Del Artículo-66-1-10-20210402Documento129 páginas13-Texto Del Artículo-66-1-10-20210402Fernanda MármolAún no hay calificaciones
- 200 86 PBDocumento254 páginas200 86 PBjosé javierAún no hay calificaciones
- Revista Estudios Gerenciales y de Las Organizaciones: Volumen 7. Numero 13. Enero-Junio 2023Documento223 páginasRevista Estudios Gerenciales y de Las Organizaciones: Volumen 7. Numero 13. Enero-Junio 2023moramaireAún no hay calificaciones
- Aportes y Reflexiones Sobre Tecnologias EducativasDocumento16 páginasAportes y Reflexiones Sobre Tecnologias EducativasMiguel IbañezAún no hay calificaciones
- Revista Estudios G Il DL Gerenciales y de Las Organizaciones GDocumento186 páginasRevista Estudios G Il DL Gerenciales y de Las Organizaciones GmoramaireAún no hay calificaciones
- RevistaLatinoamericanaVol.12N.1enero Junio2014Documento474 páginasRevistaLatinoamericanaVol.12N.1enero Junio2014Karen AMonsalveAún no hay calificaciones
- RevistaLatinoamericanaVol 12N 1enero-Junio2014 PDFDocumento474 páginasRevistaLatinoamericanaVol 12N 1enero-Junio2014 PDFclaraAún no hay calificaciones
- DDHH Democracia y Ciudadanía PDFDocumento304 páginasDDHH Democracia y Ciudadanía PDFValeriaDalMolinAún no hay calificaciones
- Dialnet ThePublicResearchCentersOfMexicoAsPromotingAgentsO 8805003Documento205 páginasDialnet ThePublicResearchCentersOfMexicoAsPromotingAgentsO 8805003Luis Hdz LaraAún no hay calificaciones
- Revista Estudios Gerenciales y de Las Organizaciones: Volumen 5. Numero 10. Julio-Diciembre 2021Documento190 páginasRevista Estudios Gerenciales y de Las Organizaciones: Volumen 5. Numero 10. Julio-Diciembre 2021moramaireAún no hay calificaciones
- Hilvanando TrayectoriasDocumento25 páginasHilvanando Trayectoriascorpus delictiAún no hay calificaciones
- Procrastinación y Psicoanálisis Interdisciplinario Estudio Descriptivo-Hermenutico Llevado A Cabo en Estudiantes de MedicinaDocumento18 páginasProcrastinación y Psicoanálisis Interdisciplinario Estudio Descriptivo-Hermenutico Llevado A Cabo en Estudiantes de Medicinaamskell88Aún no hay calificaciones
- Tecnicas y MetodoscualitativosParaInvestigacionCientificaDocumento109 páginasTecnicas y MetodoscualitativosParaInvestigacionCientificaJorge AvendañoAún no hay calificaciones
- Revista Educacion en Valores CompletaDocumento118 páginasRevista Educacion en Valores CompletaMiriamAún no hay calificaciones
- Revista Intercontinental de Psicología y Educación Vol. 15, 2Documento202 páginasRevista Intercontinental de Psicología y Educación Vol. 15, 2Universidad Intercontinental100% (1)
- Revista Electronica Praxis Educativa RedDocumento203 páginasRevista Electronica Praxis Educativa RedCristian ValenciaAún no hay calificaciones
- Revista Intercontinental de Psicología y Educación, Vol. 12, Núm. 2Documento235 páginasRevista Intercontinental de Psicología y Educación, Vol. 12, Núm. 2Universidad Intercontinental100% (6)
- MayeuticaDocumento197 páginasMayeuticaLUIS DANIEL FLOREZ GONZALES DOCENTEAún no hay calificaciones
- RevistaDocumento65 páginasRevistavasthiAún no hay calificaciones
- Cap.3-Niveles Del ConocimientoDocumento29 páginasCap.3-Niveles Del ConocimientoMiguel Villatoro100% (1)
- Saberes y prácticas: miradas diversas en torno a procesos de salud y enfermedadDe EverandSaberes y prácticas: miradas diversas en torno a procesos de salud y enfermedadAún no hay calificaciones
- Ser madre, joven y mujer: De la escuela y la adolescente embarazadaDe EverandSer madre, joven y mujer: De la escuela y la adolescente embarazadaAún no hay calificaciones
- RV Guía Clínica 2020Documento53 páginasRV Guía Clínica 2020nayoka76Aún no hay calificaciones
- Teoria Polivagal PaperDocumento33 páginasTeoria Polivagal Papernayoka76Aún no hay calificaciones
- Manual Depresión, UN PSICODocumento36 páginasManual Depresión, UN PSICOnayoka76Aún no hay calificaciones
- Escalas de Desarrollo NiñosDocumento2 páginasEscalas de Desarrollo Niñosnayoka76Aún no hay calificaciones
- Intervencion Obesidad SANDRA-GIL-y-BERTA-VILLANUEVADocumento7 páginasIntervencion Obesidad SANDRA-GIL-y-BERTA-VILLANUEVAnayoka76Aún no hay calificaciones
- Apego y Funciones EjecutivasDocumento14 páginasApego y Funciones Ejecutivasnayoka76Aún no hay calificaciones
- Duelo en NiñosDocumento16 páginasDuelo en Niñosnayoka76Aún no hay calificaciones
- Psicodiagnostico MultimodalDocumento11 páginasPsicodiagnostico Multimodalnayoka76Aún no hay calificaciones
- Kernberg Kohut Fonagy PDF 2017Documento114 páginasKernberg Kohut Fonagy PDF 2017nayoka76100% (1)
- El Rol Del Sostenedor PDFDocumento18 páginasEl Rol Del Sostenedor PDFnayoka76Aún no hay calificaciones
- Angie - Beneficios de La Lectura en Voz AltaDocumento4 páginasAngie - Beneficios de La Lectura en Voz AltaPedroDAriasAún no hay calificaciones
- Técnicas de La EntrevistaDocumento5 páginasTécnicas de La EntrevistaLuis Hernández ChangAún no hay calificaciones
- COMPETENS COMUNICAT LINGÜÍSTS DE SORDO FormatsDocumento5 páginasCOMPETENS COMUNICAT LINGÜÍSTS DE SORDO FormatsLizAún no hay calificaciones
- 4 - Trig - 5° UNI - Cap6 - TareaDocumento2 páginas4 - Trig - 5° UNI - Cap6 - Tareaju4ncito.inAún no hay calificaciones
- Martes 21 - Arriba Abajo Encima DebajoDocumento8 páginasMartes 21 - Arriba Abajo Encima DebajoAnali CuevaAún no hay calificaciones
- Informe Practicas PreDocumento28 páginasInforme Practicas PreGustavo RosasAún no hay calificaciones
- Mercado InmobiliarioDocumento7 páginasMercado InmobiliariojairopoloAún no hay calificaciones
- La Vida Etica y El Desarrollo de La Persona en GuardiniDocumento13 páginasLa Vida Etica y El Desarrollo de La Persona en GuardiniJuan David QuicenoAún no hay calificaciones
- Curriculum Vitae de Franco ElviraDocumento4 páginasCurriculum Vitae de Franco ElvirajalrochoAún no hay calificaciones
- Actividades Primera SemanaDocumento6 páginasActividades Primera SemanaViany Barahona100% (1)
- Categorización de VariablesDocumento3 páginasCategorización de VariablesAnonymous lmROihov4Aún no hay calificaciones
- Tema 29 Las Obras de MisericordiaDocumento6 páginasTema 29 Las Obras de MisericordiaRichardMosqueiraHurtado100% (2)
- Triptico Aprender Por ProyectosDocumento2 páginasTriptico Aprender Por ProyectosKatty2912Aún no hay calificaciones
- Plan Anual 5oDocumento7 páginasPlan Anual 5oJuanJo Nieto CruzAún no hay calificaciones
- Ensayo Maria MontessoriDocumento3 páginasEnsayo Maria MontessoriclaudiaAún no hay calificaciones
- Informe Situación de La Convivencia EscolarDocumento4 páginasInforme Situación de La Convivencia EscolarEvaluacion DocenteAún no hay calificaciones
- Tesis Alejandro Veas IniestaDocumento186 páginasTesis Alejandro Veas IniestaMaureen MontaníaAún no hay calificaciones
- Etapas de La Prehistoria - Línea Del Tiempo PDFDocumento3 páginasEtapas de La Prehistoria - Línea Del Tiempo PDFPupé Pupé100% (2)
- Informe de AcompañamientoDocumento5 páginasInforme de Acompañamientosandra gisela betancourth cortesAún no hay calificaciones
- Feldman - Matematica IDocumento11 páginasFeldman - Matematica IMarcela KiernanAún no hay calificaciones
- Actividad Ii Informe Medios y Metodos de Entrenamiento DeportivoDocumento11 páginasActividad Ii Informe Medios y Metodos de Entrenamiento DeportivoDENNIS HERNANDEZAún no hay calificaciones
- Proyecto Me Gusta Leeer - Plan Lector 2016 Fya58Documento37 páginasProyecto Me Gusta Leeer - Plan Lector 2016 Fya58Man BatAún no hay calificaciones
- La Cultura Maya Inca AztecaDocumento26 páginasLa Cultura Maya Inca AztecaCarmen Gloria Duran GomezAún no hay calificaciones
- Comprecion y Redaccion de Texto Semana 2Documento2 páginasComprecion y Redaccion de Texto Semana 2Dallhebert DallhebertAún no hay calificaciones
- Cepeda-M-2014-Medición y Observación ConductualDocumento73 páginasCepeda-M-2014-Medición y Observación ConductualLeoamir0% (1)
- Fundamentación Bioética. FalaciasDocumento15 páginasFundamentación Bioética. FalaciasLuis Raymundo0% (2)
- EG - 2020 - II - Semana 03 - Practica Dirigida - 03Documento12 páginasEG - 2020 - II - Semana 03 - Practica Dirigida - 03Alfredo-lee AzañeroAún no hay calificaciones