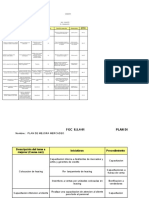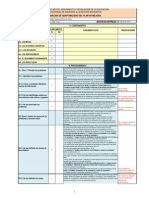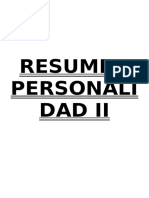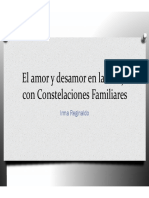Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDF
Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDF
Cargado por
Mercy FreCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Problemas Propuestos Capitulo 1Documento12 páginasProblemas Propuestos Capitulo 1Jenn Charity Bungle79% (19)
- Problemas Propuestos Capítulo 4Documento6 páginasProblemas Propuestos Capítulo 4Jenn Charity Bungle82% (11)
- Tabulación Localización Test de RorschachDocumento9 páginasTabulación Localización Test de RorschachFlavio Garlati100% (7)
- El Periódico - Análisis de Este Medio de ComunicaciónDocumento39 páginasEl Periódico - Análisis de Este Medio de ComunicaciónAndrew Sullivan100% (5)
- Problemas Propuestos Capitulo 2Documento17 páginasProblemas Propuestos Capitulo 2Jenn Charity Bungle57% (7)
- Plan Estrategico para Empresa de Proyeccion Cinematografica de Barcelona VenezuelaDocumento222 páginasPlan Estrategico para Empresa de Proyeccion Cinematografica de Barcelona VenezuelaPedro FernandezAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidades 1,2 y 3 - Paso 6 - Diseño de Proyecto Final de Empresa PorcícolaDocumento9 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidades 1,2 y 3 - Paso 6 - Diseño de Proyecto Final de Empresa PorcícolaMAURICIO GCAún no hay calificaciones
- 1era Sesión de ClasesDocumento93 páginas1era Sesión de ClasesSantos GilAún no hay calificaciones
- Clase # 1 Modulo de Emprendimiento 2022-09Documento25 páginasClase # 1 Modulo de Emprendimiento 2022-09Laura OlivellaAún no hay calificaciones
- Funciones GerencialesDocumento14 páginasFunciones GerencialesalexandrarriosAún no hay calificaciones
- Clase 1 El EmprendedorismoDocumento34 páginasClase 1 El EmprendedorismoJerson Estrella0% (1)
- Presentacion EmprendedorDocumento23 páginasPresentacion EmprendedorXio SandovalAún no hay calificaciones
- Proyecto Integrador Adm. de Empresas 2018Documento7 páginasProyecto Integrador Adm. de Empresas 2018Luciano GrossoAún no hay calificaciones
- 2017 0302 Diccionario de Competencias Evaluar 2017Documento19 páginas2017 0302 Diccionario de Competencias Evaluar 2017Daniela Alejandra Inostroza ArriagadaAún no hay calificaciones
- Administración Gerencial - Adriana Vidaurre MaldonadoDocumento11 páginasAdministración Gerencial - Adriana Vidaurre MaldonadoKareliz LauraAún no hay calificaciones
- 1° Completar Proyecto ChallengeDocumento5 páginas1° Completar Proyecto ChallengeRichard Rujel AdrianzenAún no hay calificaciones
- Plan de MejoraDocumento11 páginasPlan de MejoraJoyce VallejoAún no hay calificaciones
- Ejercicio Práctico Concepto de NegocioDocumento3 páginasEjercicio Práctico Concepto de NegocioErialeth CorredorAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar Caso.Documento1 páginaRúbrica para Evaluar Caso.IngridAún no hay calificaciones
- Gestión Por CompetenciasDocumento18 páginasGestión Por CompetenciasJeferson Fajardo GámezAún no hay calificaciones
- Lienzo de Osterwalder o Lienzo Canvas para PlasmarDocumento62 páginasLienzo de Osterwalder o Lienzo Canvas para PlasmarEnrique Alanoca ChambergoAún no hay calificaciones
- Estrategia y CompetenciaDocumento6 páginasEstrategia y CompetenciaAnyelo Bruno Arias100% (1)
- Creación de Propuesta de Valor - CANVASDocumento19 páginasCreación de Propuesta de Valor - CANVASErialeth Corredor100% (1)
- Plan de Comunicacion Interna en Excel EmpresaDocumento4 páginasPlan de Comunicacion Interna en Excel EmpresaHouda El MiriAún no hay calificaciones
- Emprendimiento y LiderazgoDocumento57 páginasEmprendimiento y Liderazgogustavo_samaniego2159Aún no hay calificaciones
- Diagnostico EmpresarialDocumento21 páginasDiagnostico EmpresarialMileR.AlvarezAún no hay calificaciones
- Diagnostico de Estudio de CasoDocumento7 páginasDiagnostico de Estudio de CasoGEORGE GARCIAAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar ForosDocumento2 páginasRúbrica para Evaluar ForosViviana EsquivelAún no hay calificaciones
- Plan de Accion Tutorial - ZulmaDocumento9 páginasPlan de Accion Tutorial - ZulmaZulma EdithAún no hay calificaciones
- StorytellingDocumento22 páginasStorytellingMaxwell BarcenasAún no hay calificaciones
- Guia de Proyecto IntegradorDocumento36 páginasGuia de Proyecto IntegradorelectroliticoAún no hay calificaciones
- Rubrica Plan de MejoraDocumento5 páginasRubrica Plan de MejoraJULIA MACEDOAún no hay calificaciones
- Comunicacion Interna - CrisolDocumento17 páginasComunicacion Interna - CrisolNatalieAún no hay calificaciones
- Foda PersonalDocumento16 páginasFoda PersonalOscar RphAún no hay calificaciones
- Semana 1 - Relaciones InterpersonalesDocumento41 páginasSemana 1 - Relaciones Interpersonalesjose ricardo de la cruz marcelo100% (1)
- Caso II DIAGNOSTICO TAREADocumento19 páginasCaso II DIAGNOSTICO TAREAMaryCuellar100% (1)
- Psiquiátrico Fray BernardinoDocumento2 páginasPsiquiátrico Fray BernardinoLuceroS.HernándezAún no hay calificaciones
- Ideario Escuelas PiasDocumento6 páginasIdeario Escuelas PiasDavid SalasAún no hay calificaciones
- Deserción Escolar, Prevención y Acción, Una Apuesta Desde El Enfoque Humanista-Constructivista Como Docentes de AulaDocumento8 páginasDeserción Escolar, Prevención y Acción, Una Apuesta Desde El Enfoque Humanista-Constructivista Como Docentes de AulaDalber RodriguezAún no hay calificaciones
- Actividad 5 StorytellingDocumento1 páginaActividad 5 Storytellingdaniela fuentesAún no hay calificaciones
- Identificación y Selección de Ideas de Negocios TallerDocumento16 páginasIdentificación y Selección de Ideas de Negocios Tallerjenni colchaAún no hay calificaciones
- Cómo Se Clasifica La Epistemología de La InvestigaciónDocumento1 páginaCómo Se Clasifica La Epistemología de La InvestigaciónIvan ChaconAún no hay calificaciones
- Tarea 5 Desarrollo OrganizacionalDocumento5 páginasTarea 5 Desarrollo OrganizacionalmassielAún no hay calificaciones
- 6 Espiritu EmprendedorDocumento23 páginas6 Espiritu Emprendedorluis chicaisaAún no hay calificaciones
- La SalleDocumento80 páginasLa SalleWaynakay RDAún no hay calificaciones
- Dirección EstrategicaDocumento54 páginasDirección EstrategicaPaul CordovaAún no hay calificaciones
- Rubrica para Evaluar DebatesDocumento4 páginasRubrica para Evaluar DebatesAnonymous Ry9CBegAún no hay calificaciones
- Caso Banco EconómicoDocumento12 páginasCaso Banco EconómicoSalim Elal CisternasAún no hay calificaciones
- Formato Evaluación PIARDocumento2 páginasFormato Evaluación PIARAndres PascuasAún no hay calificaciones
- Matriz Plan de Mejora 2021 de Los AmDocumento16 páginasMatriz Plan de Mejora 2021 de Los AmLuis MezaAún no hay calificaciones
- Bibliografia Anotada EDUC 6415 - 1Documento6 páginasBibliografia Anotada EDUC 6415 - 1MV FranAún no hay calificaciones
- Examen Modelo de Negocios CanvaDocumento16 páginasExamen Modelo de Negocios CanvaJackelyne Yojaris Hernandez DamasAún no hay calificaciones
- Sesión 13# Gestión Por CompetenciasDocumento101 páginasSesión 13# Gestión Por CompetenciasPedroAún no hay calificaciones
- Gestion Del Talento Humano en Las Organizaciones - Porf. Duilio Aranda IpinceDocumento23 páginasGestion Del Talento Humano en Las Organizaciones - Porf. Duilio Aranda IpinceEricLaCruzAristaAún no hay calificaciones
- Matriz Análisis Al Plan de Mejora ColegioDocumento3 páginasMatriz Análisis Al Plan de Mejora ColegiojuanremacherAún no hay calificaciones
- TA N°4, Proyecto de Intervención PsicosocialDocumento17 páginasTA N°4, Proyecto de Intervención PsicosocialEdsonEdiSanchezSantillanAún no hay calificaciones
- Que Es El Encuadre de AsignaturaDocumento7 páginasQue Es El Encuadre de AsignaturaGabrielaGranda100% (1)
- Autobiografias Albores PDFDocumento209 páginasAutobiografias Albores PDFEsperanza Aurora Hakim VistaAún no hay calificaciones
- Principios de Educación InterculturalDocumento5 páginasPrincipios de Educación InterculturalKatherin Natalia Figueroa ChangoAún no hay calificaciones
- Historia y Marco Conceptual de La Psicologia PositivaDocumento17 páginasHistoria y Marco Conceptual de La Psicologia PositivaWanda Elissa ZieliñskaAún no hay calificaciones
- CnusadfnuDocumento4 páginasCnusadfnumayraAún no hay calificaciones
- Pardo - Pajuelo - Felipe - Bienestar Psicológico y AnsiedadDocumento66 páginasPardo - Pajuelo - Felipe - Bienestar Psicológico y AnsiedadSeleny Soto BenitesAún no hay calificaciones
- Personalidad 2 Resumen UNIDAD 1Documento66 páginasPersonalidad 2 Resumen UNIDAD 1Paula TripaldiAún no hay calificaciones
- Mariñelarena-Dondena, Luciana - Gancedo, Mariana. La Psicología Positiva Su Primera Década de DesarrolloDocumento11 páginasMariñelarena-Dondena, Luciana - Gancedo, Mariana. La Psicología Positiva Su Primera Década de DesarrolloMario Maidana MoschettiAún no hay calificaciones
- Cuestionario de AutoestimaDocumento2 páginasCuestionario de AutoestimaJenn Charity Bungle0% (1)
- Constelacion Familiar y de ParejaDocumento32 páginasConstelacion Familiar y de ParejaMarco Arturo Chinga Flores100% (2)
- Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDFDocumento28 páginasHistoria - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDFJenn Charity Bungle100% (1)
- Zul LigerDocumento105 páginasZul LigerJenn Charity BungleAún no hay calificaciones
- Manual para El Manejo Del Enojo (Cognitivo Conductual)Documento73 páginasManual para El Manejo Del Enojo (Cognitivo Conductual)sansedes100% (4)
- Problemas Propuestos Capitulo 15Documento14 páginasProblemas Propuestos Capitulo 15Jenn Charity Bungle100% (1)
- Problemas Propuestos Capitulo 8Documento7 páginasProblemas Propuestos Capitulo 8Jenn Charity Bungle67% (3)
- Problemas Propuestos Capitulo 5Documento12 páginasProblemas Propuestos Capitulo 5Jenn Charity Bungle71% (7)
- Problemas Propuestos Capitulo 6Documento31 páginasProblemas Propuestos Capitulo 6Jenn Charity Bungle75% (4)
- Problemas Propuestos Capítulo 3Documento5 páginasProblemas Propuestos Capítulo 3Jenn Charity Bungle58% (12)
- 1 InfanciaDocumento19 páginas1 InfanciaJenn Charity BungleAún no hay calificaciones
Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDF
Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDF
Cargado por
Mercy FreTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDF
Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDF
Cargado por
Mercy FreCopyright:
Formatos disponibles
Historia y marco conceptual de la Psicología Positiva
María Elena Garassini Chávez y Pura Zavarce Armas
“Creo que el propósito fundamental de nuestra vida es buscar la felicidad… es
necesario eliminar gradualmente los factores que llevan al sufrimiento mediante el
cultivo de los que llevan a la felicidad. Ese es el camino”
Dalai Lama
Resumen
El conocimiento de los orígenes de la Psicología Positiva y su evolución hasta el actual
siglo XXI nos permite entender las condiciones y las necesidades del surgimiento de
esta nueva corriente que busca agrupar y promocionar el estudio de los rasgos,
experiencias, relaciones e instituciones positivas del ser humano.
Este capítulo introductorio pretende presentar al lector estos orígenes y evolución de la
Psicología Positiva partiendo del estudio del ser humano en su transición del modelo
médico al modelo salugénico, pasando por el estudio científico de la felicidad y el
bienestar, profundizando en su relación con el potencial humano y finalizando con la
Psicología Positiva en Venezuela.
Palabras claves: Psicología Positiva, historia, conceptos claves, antecedentes
empíricos.
Introducción
La Psicología establecida como ciencia independiente en el siglo XIX, se dedicó
fundamentalmente al estudio, comprensión e intervención de las patologías y
enfermedades mentales. Son innumerables los aportes que han permitido construir y
estructurar teorías que explican, por un lado el funcionamiento mental del ser humano y,
por otro lado, el desarrollo a lo largo del ciclo vital de trastornos (la depresión, la
esquizofrenia y el alcoholismo), sus causas genéticas, bioquímicas y psicológicas.
Igualmente ha ocurrido con los conocimientos vinculados con la intervención desde la
perspectiva farmacológica y psicoterapéutica.
Según Gancedo, (2008) varias tendencias que dominaban el pensamiento
occidental de ese momento provocaron este énfasis. La primera de ellas se identifica en
el paradigma científico del positivismo clásico, que presenta dos vertientes:
a. La vertiente que se sustenta en la investigación experimental, identificándose
como hecho histórico la creación del primer laboratorio de psicología experimental en
Leipzing, por Wilhem Wundt en 1879.
b. La vertiente que se orienta al tratamiento de las enfermedades mentales, desde el
modelo médico. Sigmund Freud sienta las bases de la psicoterapia. Esta orientación
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
influyó mucho en la experimental, asumiendo ella en poco tiempo, el modelo médico
congruente con el paradigma científico que ambas compartían.
La concepción dualista del ser humano representa la segunda consideración
dominante, que desde René Descartes, se resaltaba en el pensamiento occidental. Desde
allí se considera que la medicina debe dedicarse a curar el cuerpo humano y la
psicología debe curar el psiquismo (Gancedo, 2008).
El énfasis en la enfermedad, su tratamiento y prevención generó un vacío
importante en el estudio de los aspectos positivos del ser humano. Esta realidad abarca
a la población afectada por alguna enfermedad y las potencialidades representan un
recurso para su recuperación, no sólo del cuerpo físico, sino también del cuerpo
psíquico.
Sin embargo, también es importante considerar a aquellas personas que, sin
padecer enfermedades tienen una enorme capacidad de recuperarse como personas
íntegras a través de mecanismos psicológicos que le den una dimensión positiva a las
situaciones críticas de la vida. Es este ámbito histórico, el que ha dejado de lado la
psicología como disciplina, es decir la promoción y prevención de la salud y el
bienestar de las personas. Profundizar en aquellas condiciones y estados que hacen la
que vida valga la pena y tenga sentido ha sido una asignatura pendiente en la psicología
como ciencia (Seligman, 2002).
A mediados del siglo XX, comienzan a manifestarse debilidades en el modelo
médico, que lo hacían insuficiente para la comprensión y atención de las necesidades
que el crecimiento de las sociedades exigía. Empiezan a surgir conceptualizaciones
diferentes de salud como la aportada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
1947, donde la misma es vista no como un estado ausente de enfermedad, sino como
una condición completa que contempla el bienestar físico, mental y social (Gancedo,
2008).
También entre los años 50 y 60, la Psicología Humanista advierte explícitamente
las limitaciones del modelo médico (mecanicismo de la teoría psicológica conductual y
determinismo del psicoanálisis). Sus representantes principales, Rogers (1993) y
Maslow (1991), resaltan la importancia de la experiencia subjetiva, la libertad de
elección y la relevancia del significado individual. Igualmente, Maslow (1991) plantea
los beneficios que la psicología obtendría al enfocarse en el estudio de las personas
sanas. Uno de los principios más significativos reside en que las personas son capaces
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
de enfrentar de forma adecuada los problemas de la vida y que lo esencial es conocer y
utilizar todas las capacidades en su resolución.
De manera que, la Psicología Humanista inaugura el enfoque salugénico en la
psicología, iguala la salud psíquica al desarrollo de las potencialidades del psiquismo y
hace importantes aportes a la psicoterapia. Así mismo, incorpora en el campo de las
ciencias sociales la filosofía existencial y el método fenomenológico, por adecuarse a su
objeto de estudio. Esto último limitó su alcance en el mundo académico, altamente
influenciado por la ciencia empírica tradicional (Arancibia, Herrera y Strasser, 2000).
Para la década de los 80, se consolida la definición e incorporación del modelo
salugénico en la medicina, las ciencias sociales y la psicología. Se desarrolla el
principio de promoción de la salud. Paralelamente en la psicología se logran avances
importantes, no sólo en la concepción de la salud y su promoción, sino también en la
adopción del modelo salugénico. Progresivamente el interés en las investigaciones se
orienta hacia temas vinculados con los aspectos positivos del ser humano y su
desarrollo, siendo ejemplo de ello el abordaje de temas como el apego (Bowbly, 1986 y
Aisnworth, 1989), creatividad (De Bono, 2008; Stenberg, 1997 y Csikszenmihalyi,
1998), resiliencia (Cyrulnik, 2007), inteligencia emocional (Goleman, 1996 y Steiner,
2002), inteligencias múltiples (Gardner, 1998) y el bienestar psicológico (Diener, 1994 ;
Ryan, Patrick, Deci y Williams, 2008; y Ryff, 1989), entre otros.
Como resultado se ha descubierto que estos potenciales humanos sirven como
amortiguadores contra la enfermedad mental, siendo su desarrollo en las personas,
primero la base para la prevención de los trastornos mentales y emocionales de
importancia y segundo, los recursos para la promoción de la salud. Sin embargo, esta
concepción positiva de la salud no sólo se limita a estas dos dimensiones. Los aspectos
positivos también pueden ser recursos para transitar por la adversidad, así como ofrecer
pautas de tratamiento y rehabilitación de aquellos que padecen alteraciones en su salud
mental, física y emocional, con el fin último de favorecer el desarrollo de sus
potencialidades y aumentar su bienestar (Seligman, 2002; Ryff y Singer, 2007; Vásquez
y Hervás, 2009; Lyubomirsky, 2008).
El estudio profundo y científico del potencial humano, así como su impacto en el
bienestar de las personas, construidos sobre los principios de la prevención, promoción
(Ryff y Singer, 2007) y el tratamiento y rehabilitación (Vázquez y Hervás, 2009),
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
representan el objetivo de investigación de los trabajos científicos de quienes se
suscriben al modelo salugénico.
El estudio científico de la felicidad y el bienestar
Para definir qué se entiende por felicidad y bienestar es importante señalar dos
perspectivas de estudio: a. La perspectiva del Bienestar Hedónico que define el mismo
en términos de la búsqueda del placer y emociones positivas, evitando la emoción
negativa (se centra en la felicidad) y b. La perspectiva del Bienestar Eudaimónico que lo
define en términos del grado de funcionamiento pleno, vinculado al desarrollo del
potencial humano (centrado en la autorrealización) (Ryan y otros, 2008). Este último
amplía la conceptualización del bienestar, que venía haciendo énfasis en la cantidad de
emociones positivas o placer como predictor del mismo, para considerar más bien que el
bienestar es una consecuencia de un sano funcionamiento psicológico (Vázquez y
Hervás, 2009).
Con el objeto de ampliar la visión de éstas dos dimensiones, diversos autores del
bienestar consideraron diferenciar los constructos de bienestar subjetivo y bienestar
psicológico (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999). El primero tradicionalmente se ha
ubicado en la orientación hedónica del bienestar y se le ha identificado una estructura
compuesta por tres factores: afecto positivo, afecto negativo (componentes afectivos) y
satisfacción con la vida (componente cognitivo y relaciones vinculares) (Casullo, 2002).
Los factores de la felicidad, que implican un balance global de los afectos
positivos y negativos (con un funcionamiento independiente, ya que tener una alta dosis
de afectividad positiva no es igual a tener una baja afectividad negativa), han sido
determinantes en la vida de la persona y provocan una experiencia inmediata,
otorgándole un carácter más lábil, momentáneo y cambiante.
La satisfacción con la vida se denomina bienestar y es el juicio global sobre la
vida. Por una parte, contempla las valoraciones relacionadas con la forma como las
personas evalúan su desempeño a lo largo de su vida considerando las metas y logros
personales, así como los valores sociales. Por la otra, considera la satisfacción con los
dominios de vida, referidas a variables externas al individuo, resaltando el nivel de
satisfacción percibido con el trabajo, la pareja, los ingresos, el lugar donde se vive, entre
otros. Tanto los juicios de satisfacción con la vida como los de satisfacción con
dominios específicos constituyen el componente cognitivo del bienestar subjetivo
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
(Diener y otros, 1999), siendo ésta una referencia más estable, que se mantiene en el
tiempo y que afecta la globalidad de la vida del individuo.
En conclusión el bienestar psicológico (hedónico o subjetivo) expresa la forma
en que una persona evalúa su vida, considerando aspectos que vienen de las
experiencias emocionales positivas (componente afectivo positivo), de la ausencia de
depresión (componentes afectivos negativo) y de la satisfacción personal y vincular
(componente cognitivo – bienestar) (Diener y otros, 1999; Casullo, 2002).
Contemplar el significado de los actos que realizan las personas para la
construcción del sentido de la vida y su coherencia con la realidad de la propia
existencia representa una dimensión significativa del bienestar psicológico, la cual se
ubica en la perspectiva eudaimónica, donde el punto central se encuentra en el
desarrollo de las potencialidades y el crecimiento personal, siendo ambos indicadores
del bienestar y éste una consecuencia de un sano funcionamiento psicológico. Aquí se
ubican todas las investigaciones que identifican criterios o componentes del bienestar,
que se pueden desarrollar a través de diferentes vías de expresión. Además, implica la
valoración personal que se haga de cada uno de esos componentes, tanto en situaciones
de la vida que conllevan experiencias positivas y negativas (satisfacción específica en
dominios o áreas). El bienestar psicológico no es sólo la estabilidad de los afectos
positivos a lo largo del tiempo (felicidad), sino también la valoración que se hace de una
forma de vivir.
Desde la perspectiva eudaimónica, Vázquez y Hervás (2009), han identificado
cinco modelos psicológicos del bienestar, que ofrecen un entendimiento
progresivamente mayor de la complejidad de los factores que intervienen en éste. Ellos
son: el Modelo de Jahoda, la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan, el
Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff y el Modelo de Bienestar y Salud Mental de
Keyes. También señalan un modelo integrador de la perspectiva hedónica y
eudaimónica: el Modelo de las Tres Vías de Martin Seligman.
El Modelo de Maria Jahoda (1958) se centra en la salud mental, considerando
aspectos de la salud física (importante pero no determinante de una buena salud mental)
y social. Su principal aporte está en el señalamiento detallado de cada uno de los
componentes o vías de expresión criterios para describir la salud mental positiva,
aplicables tanto para personas con enfermedad mental como para personas sanas. Los
mismos son:
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
a. Actitudes hacia sí mismo: Conciencia, yo real-yo ideal, autoestima e
identidad
b. Crecimiento, desarrollo y autoactualización: Motivación e implicación en
la vida
c. Integración: Equilibrio, visión integral y resistencia al estrés
d. Autonomía: Autorregulación e independencia
e. Percepción de la realidad: No distorsiones y empatía y
f. Control ambiental: Amor, adecuación eficiencia, adaptación y resolución
de problemas).
La Teoría de la Autodeterminación Ryan y otros (2008), se sustenta en los
principios de la teoría humanista y considera que en relación al funcionamiento
psicológico sano, éste debe contemplar dos aspectos: la adecuada satisfacción de
necesidades psicológicas básicas como vinculación, competencia y autonomía
(nutrientes fundamentales e innatos que determinan el bienestar psicológico) y un
sistema de metas congruentes y coherentes, que sean más intrínsecas, coherentes con
intereses, valores y necesidades psicológicas básicas.
El Modelo de Bienestar Psicológico de Carol Ryff (1989) representa una
contribución significativa en el estudio y evaluación del bienestar proponiendo un
modelo multidimensional, basado en elementos que contemplan tanto un nivel óptimo
como un nivel deficitario. Identifica seis dimensiones, que son:
a. Control ambiental. Implica el desafío de controlar el mundo que rodea a
cada persona
b. Crecimiento personal. Capacidad para darse cuenta del propio potencial y
de cómo desarrollar nuevos recursos
c. Propósito en la vida. Capacidad para encontrar significado y dirección a
las propias experiencias, crear y perseguir metas, basado en el enfrentamiento con la
adversidad
d. Autonomía. Capacidad para marchar al propio ritmo, manteniendo las
convicciones y creencias personales aunque estén en contra de lo convencional),
e. Auto aceptación. Capacidad para dirigir una mirada positiva hacia la
propia persona y
f. Relaciones positivas con otros. Capacidad para establecer contacto
íntimo con los demás, la intimidad profunda y el amor duradero. Estas dimensiones son
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
índices de bienestar y no predictores del mismo, a diferencia del modelo de la
autodeterminación (Ryff y Singer, 2007).
Este modelo considera las teorías del desarrollo humano óptimo, el
funcionamiento mental positivo, las teorías del ciclo vital y las variaciones según sexo,
edad y cultura resaltando la importancia de la interrelación entre las experiencias
positivas y negativas para el bienestar considerando la valoración personal, los logros y
beneficios que se obtienen de cada experiencia vivida.
El Modelo de Bienestar de Carol Keyes, contempla tres ámbitos para describir la
salud mental positiva: Bienestar Emocional, Bienestar Psicológico y Bienestar Social.
En el primero identifica el afecto positivo alto y el afecto negativo bajo, así como una
elevada satisfacción con la vida, como condiciones para el bienestar emocional. En el
segundo contempla las seis dimensiones del modelo multidimensional de Carol Ryff
(1989) y en el tercer ámbito, incluye elementos que combinan la percepción positiva y
satisfactoria del contexto social y cultural no sólo del individuo, sino también para
apreciar el estado de salud de otras personas. Esta dimensión representa la contribución
principal de la autora, porque amplía el concepto de bienestar más allá de la esfera
personal. Identifica cinco aspectos o percepciones en el ámbito social: la coherencia
(lógica, coherencia y predicción del mundo social), integración (pertenencia, apoyo y
posibilidad de compartir), contribución (ser valioso para la sociedad), actualización
(sociedad que crece y permite el crecimiento de la persona) y aceptación (actitudes
positivas con los otros y mundo no hostil ni cruel) (Keyes y Waterman, 2003; c.p.
Vázquez y Hervás, 2009).
En los últimos doce años, se ha generado un movimiento en la psicología,
enmarcado en el modelo salugénico, que conceptualiza el bienestar integrando tanto la
tradición hedónica (la valoración del predominio de afectos positivos por sobre los
negativos y el bienestar o satisfacción con la vida), como la eudaimónica (identificar y
desarrollar las fortalezas o rasgos positivos, como factores de prevención, protección,
tratamiento y recuperación), considerando que ambas dimensiones son componentes del
bienestar duradero. Dicho movimiento se ha denominado Psicología Positiva y su
fundador Martin Seligman (2002), en sus inicios, propuso el estudio de tres grandes
temas o pilares que son: Emociones Positivas, Fortalezas de Carácter e Instituciones
Positivas. Estos tres pilares son la base para el Modelo de las Tres Vías o Vidas (Vida
Placentera centrada en las emociones positivas, la Vida Comprometida relacionada al
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
uso de fortalezas y los estados de fluidez y la Vida con Sentido relativa al desarrollo de
las Instituciones Positivas). En este momento Martin Seligman está publicando un libro
que propone la incorporación de un cuarto pilar que son las Relaciones Interpersonales
Positivas que constituirían la cuarta vía del modelo. Esta propuesta, para muchos
seguidores de la Psicologia Positiva, se ha convertido en el modelo de Bienestar que
sigue sus principios.
Este modelo representa el quinto que Vázquez y Hervás (2009) identifican en su
organización. Esta concepción integradora deriva de la convicción que es igualmente
importante enseñar a las personas a mantener una actitud positiva, como superar
aspectos débiles y curar patologías (Lyubomirsky, 2008).
Psicología positiva: la felicidad y el potencial humano
La Psicología Positiva representa un movimiento que busca estudiar
científicamente el funcionamiento psicológico óptimo, es decir, enfocarse hacia las
cualidades y emociones positivas humanas, las cuales pueden servir como barrera o
prevención ante los eventos traumáticos o críticos de la vida, las enfermedades mentales
y aumentar la capacidad de recuperación de las personas. Desde esta perspectiva, intenta
corregir el desbalance que ha existido en la investigación y práctica de la psicología
dirigiéndose hacia los aspectos positivos del funcionamiento y la experiencia humana.
Busca entender las condiciones, los procesos y los mecanismos (subjetivos, sociales y
culturales) que caracterizan la buena vida (Casullo, 2008). Por lo tanto, aportar nuevos
conocimientos sobre la psique humana, ayudar a resolver problemas de la salud mental
y física y, alcanzar calidad de vida y bienestar, representan el fin último de la Psicología
Positiva.
Este cambio de enfoque, que se caracteriza por impulsar a la psicología del siglo
XXI hacia el desarrollo de las potencialidades del ser humano, el estudio de la felicidad
y el bienestar, marca sus inicios formales en 1998, de la mano de Martin Seligman
(Universidad de Pennsylvania), con el discurso inaugural como presidente de la
American Psychological Association (APA). Junto a él se encuentran un grupo de
profesores e investigadores de universidades importantes del mundo que encabezan el
movimiento como son Mihaly Csikszentmihalyi (Claremont Graduate University y
University of Chicago), Christopher Peterson (University of Michigan), Howar Gardner
y George Vaillant (ambos de Harvard), Edward Diener (University of Illinois), Bárbara
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Fredrickson (University of North Carolina), Sonja Lyubomirsky (University of
California), entre otros.
Este énfasis en lo positivo define una orientación diferente de la investigación en
psicología que pretende indagar sobre las experiencias positivas subjetivas, los rasgos
positivos individuales, las instituciones que generan esas experiencias (Seligman y
Csikszentmihalyi, 2002) y las relaciones interpersonales (Seligman, 2009). Igualmente,
identificar, medir y promover el bienestar en las personas, los grupos y las sociedades.
Peterson (2006, c.p. Tarragona, 2009) refuerza este planteamiento señalando como los
cuatro pilares o cuatro áreas de la buena vida: las experiencias positivas (felicidad,
placer, etc.), los rasgos personales positivos (talentos, fortalezas de carácter, etc.), las
relaciones personales positivas (amistades, relaciones de pareja, etc.) y las
organizaciones positivas (escuelas, empresas, comunidades).
Dentro la Psicología Positiva se agrupa una diversidad de temas que representan
motivo de estudio para los investigadores que se posicionan en esta orientación. Los
más resaltantes son: La Felicidad, Fortalezas Humanas, Emociones Positivas, Fluidez,
Resiliencia, Optimismo, Humor, Gratitud, Perdón, Creatividad, Conciencia Plena
(Mindfullness), Espiritualidad y Bienestar.
Adoptar en la ciencia y en la práctica psicológica el modelo de la Psicología
Positiva, conlleva dos efectos paralelos:
a. Favorecer que la vida de los pacientes sea físicamente más saludable,
debido a los efectos del bienestar mental en el cuerpo.
b. Reorientar la misión de la psicología, por un lado, hacia la promoción de
la normalidad, la fortaleza y productividad y, por otro lado, hacia el desarrollo y
maximización del potencial humano (Seligman y Peterson, 2007).
Esta concepción integradora de lo subjetivo y lo psicológico lleva a proponer
caminos o vías que pueden permitir desarrollar y aumentar el bienestar de forma
sostenible en el tiempo, más allá del disfrute inmediato o de la superación de un
trastorno. En tal sentido, plantean que la Felicidad o Bienestar Duradero es el resultado
de la influencia de factores genéticos (50%), factores circunstanciales (10%) y factores
que dependen de la voluntad del individuo como la actitud, la actividad intencional y los
hábitos cotidianos (40%) (Lyubomirsky, Sheldon y Schkade, 2005; Fredrickson, 2009;
Seligman, 2002 y Lyubomirsky, King y Diener, 2005).
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Las emociones positivas que se experimentan después de un evento positivo
(ganar la lotería o casarse) y la valoración del bienestar, tiende a regresar a los mismos
niveles experimentados en momentos previos a esos eventos (Diener, Lucas y Scollon,
2006). Este valor de referencia o punto de anclaje explica el 50% de las diferencias
entre los niveles de felicidad o bienestar de las personas. El mismo está determinado
genéticamente y los estudios con gemelos así lo han demostrado (Tellengen, Lykeen,
Bouchard, Wilcox, Segal y Rich, 1988). Este punto de referencia o potencial determina
en gran medida lo felices que pueden ser las personas a lo largo de sus vidas
(Lyubomirsky, 2008).
Esta consideración se ha reforzado con estudios que han demostrado que
cambios en las circunstancias de vida de las personas (cambio de empleo, vivienda o
estado civil), pueden alterar el nivel de felicidad, pero al poco tiempo se regresa al nivel
inicial o base, siendo los factores de personalidad los que determinan esa línea base.
En este orden de ideas, algunas investigaciones sobre la dimensión del afecto
positivo y afecto negativo señalan que la valoración de los eventos correlaciona
altamente con variables asociadas a la personalidad, es decir la extroversión se relaciona
con afectos positivos y satisfacción, y la introversión con afecto negativo e
insatisfacción (Costa y McCrae, 1980). Otros enfatizan en la estructura neurológica,
indicando que los extrovertidos son más sensibles a las señales de recompensa y los
neuróticos a las señales de castigo (Avia y Vázquez, 1998).
También se ha reconocido que el papel de las variables demográficas y
circunstanciales que ocurren a lo largo de la vida (sexo, nivel educativo, raza, ganar más
dinero, estado civil, la apariencia física, etc.), tienen un efecto limitado sobre el
bienestar (Diener, 2006). El 10% de las discrepancias en los valores de felicidad lo
explican estos elementos.
Por ejemplo, en relación a los ingresos personales, las investigaciones arrojan
que una vez satisfechas las necesidades básicas de las personas, se adaptan al nivel
económico que poseen y la valoración de felicidad no depende de éste factor. No
obstante, en los casos de pérdida de status económico los niveles de infelicidad
permanecen más tiempo. Finalmente, el dinero tiene importancia como recurso para
lograr metas de los individuos y no es un predictor de felicidad consistente (Diener,
Diener y Diener, 1995).
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Por otro lado, estudios en diferentes contextos culturales arrojan que una vez que
las necesidades básicas de las personas están cubiertas no se registran diferencias
significativas en los niveles de satisfacción con la vida (bienestar) (Avia y Vázquez,
1998).
Sin embargo, el matrimonio, la relación de pareja o el amor romántico,
representa una circunstancia de los factores externos muy poderosos, que pueden
contribuir a vivir con mayor felicidad.
En las relaciones afectivas cercanas, un estudio sobre la correlación entre status
matrimonial y felicidad, realizado con 35.024 participantes en la General Social Survey,
National del Opinion Research Center, entre 1972 a 1996, arrojó un mayor nivel de
felicidad en las personas casadas, por encima de los solteros, divorciados y separados.
Se observaron pequeñas diferencias de género, donde las mujeres se mostraron un poco
más satisfechas que los hombres (42% versus 38%) (Myers, 2000).
En un estudio de Diener y Seligman (2001) sobre personas sumamente felices se
encontró que de los sujetos del grupo con mayor puntuación (10%), tenían en ese
momento una relación de pareja. El 40% de los adultos casados manifestaron ser muy
felices, mientras que el 23% de los adultos que nunca se habían casado se apreciaron en
la misma condición. Estos porcentajes se observaron en todos los grupos étnicos y en
los 17 países objeto de investigación.
Finalmente queda un espacio de 40% que pueden explicar las diferencias entre
las personas e involucran el comportamiento intencional y la manera de pensar,
comprometidos en actividades de todos los días, donde se tiene capacidad de control y
cambio, ya sea para aumentar o disminuir el nivel de felicidad o bienestar
(Lyubromirsky y otros, 2005). Estudios evolutivos han observado cambios en la
valoración del afecto positivo y negativo. Las personas mayores experimentan menor
afecto negativo y más positivo que las personas más jóvenes, lo cual puede ser
consecuencia de los cambios de actitud producto del aprendizaje de la vida
(Hernangómez, Vázquez y Hervás, 2009).
También en el campo clínico, determinadas intervenciones producen mejoras
importantes y duraderas en el estado de ánimo y el bienestar de personas con
diagnóstico de depresión y también reducen recaídas (Berrocal, Ruini y Fava, 2009).
Igualmente, estudios dirigidos a provocar cambios actitudinales y motivacionales
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
relacionados con el bienestar, demuestran que el mismo puede experimentar cambios
sostenibles en el tiempo: Optimismo (Seligman, 1998) y Gratitud (Emmons, 2008).
Desde esta integración de hallazgos se puede soportar la conclusión que
determinados componentes del bienestar pueden ser modificables y producir cambios
duraderos en el tiempo, dejando claro que requiere un acto voluntario y compromiso de
trabajo personal, constancia y esfuerzo.
En consecuencia la Psicología Positiva propone un modelo de bienestar que
contempla tres dimensiones o vías para lograr la felicidad duradera: el cultivo de la Vida
Placentera, la Vida Comprometida y la Vida con Sentido.
La primera, Vida Placentera se construye experimentando Emociones Positivas
sobre el pasado, presente y futuro, experimentando Placeres y Gratificaciones. Bárbara
Fredrickson (2009), investigadora en el área, resalta la importancia de las emociones
positivas y el valor adaptativo que tienen para el ser humano.
Fredrickson (2009) propone la Teoría de la ampliación y construcción de las
emociones positivas, la cual sostiene que las mismas amplían nuestros recursos
intelectuales, físicos y sociales; la amistad, relaciones amorosas y las coaliciones tienen
más probabilidades de prosperar; la actitud mental se expande, se hace más tolerante y
creativa, y facilitan una mayor apertura a nuevas ideas y experiencias.
Con respecto al pasado la práctica de determinadas fortalezas y cambios en la
forma de interpretar eventos vividos determina ciertos beneficios emocionales como
apreciar satisfacción, complacencia, realización personal, orgullo y serenidad. Por
ejemplo, la práctica intencional de la gratitud (Emmons, 2008) y el Perdón
(McCullough, Rachal, Sandage, Worthington, Brown y Hight, 1998; Casullo, 2008),
son ejemplos que favorecen dichos logros y cambios positivos y estables en la
percepción del bienestar.
En relación al presente se experimentan alegría, éxtasis, tranquilidad,
entusiasmo, euforia, placer y fluidez. La práctica intencional de evitar la habituación,
por ejemplo en el trabajo, haciendo de éste una Experiencia Óptima o Fluidez provoca
cambios positivos en la emocionalidad (Csikszentmihalyi, 2007).
Por último, en cuanto al futuro los trabajos con los pensamientos pesimistas de
las personas, a través de la práctica de actividades que favorecen cambios en la
percepción de los eventos, como aprender un optimismo flexible, también ofrecen datos
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
relevantes sobre los beneficios que se obtienen para el bienestar generando por ejemplo
más confianza y seguridad (Seligman, 1998).
La segunda, Vida Comprometida se cultiva identificando y poniendo en práctica
de las virtudes y fortalezas del carácter, lo que representa una fuente muy amplia de
emociones positivas y gratificaciones, producen efectos positivos importantes en los
contextos de relación familiar, laboral, educativo y comunitario (Peterson y Park, 2009)
y en la calidad de las relaciones interpersonales que en ellos se producen (Seligman,
2002). Igualmente, actúan como amortiguadores contra la enfermedad mental, siendo la
clave fundamental para la prevención (Seligman y Peterson, 2007).
Las virtudes son las características esenciales más valoradas por filósofos
morales y pensadores religiosos. Estas son consideradas universales y conectadas con el
proceso evolutivo ya que estas predisposiciones a la excelencia moral, haber sido
escogidas como vías para resolver relevantes tareas en la supervivencia humana. A
partir de esta premisa, el carácter es considerado como el resultado global de los rasgos
positivos que han surgido a lo largo de la historia y las culturas, siendo dichos rasgos
importantes para la buena vida (Peterson y Park, 2009).
Las fortalezas del carácter son definidas como las vías o caminos a través de las
cuales se manifiesta y desarrolla una o varias virtudes. Son un subconjunto de rasgos de
personalidad a las que se les asigna un valor moral. Por ejemplo, la introversión y
extroversión son rasgos de personalidad que no tienen carga moral; pero la amabilidad y
el trabajo en equipo son rasgos moralmente valorados.
De la definición y diferenciación entre virtudes y fortalezas surge la
conceptualización de Buen Carácter, el cual se concibe desde la perspectiva de la
Psicología Positiva como:
a. El resultado de un grupo de fortalezas del carácter que las personas
poseen en diferentes grados,
b. Que se manifiesta a través de pensamientos, sentimientos y conductas,
c. Maleable, cuantificable e influenciable por múltiples factores.
Por otra parte, las fortalezas para formar parte de la clasificación general,
además de su ubicación en una virtud en particular, deben cumplir con varias
características:
a. Ubicuidad: Que sea reconocida y celebrada en casi todas las culturas.
b. Plenitud: Que contribuya a la plenitud, satisfacción y felicidad personal.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
c. Moralmente valiosa: Que sea valorada no como un medio para lograr
algo, sino por sí misma. Diferentes a talentos o capacidades.
d. No empequeñecer a los demás: Eleva a los que la observan, los inspira y
anima a comportase igual.
e. Opuestos no deseables: Se les identifica opuestos claramente negativos.
f. Medibles: Medibles por vía científica como diferencias individuales.
g. Distintividad: No se parece a otra fortaleza, que sea conceptualmente
diferente (verificado empíricamente).
h. Ejemplos paradigmáticos: Que sea posible identificarla en algunos
individuos, sin dificultad.
i. Niños prodigio: Que se observe en niños y jóvenes en forma precoz.
j. Ausencia selectiva: No sea identificada en algunas personas.
k. Instituciones: La enseñanza de la fortaleza sea un objetivo institucional y
social (Peterson y Park, 2009; Seligman y Peterson, 2007).
El producto de la revisión de los textos religiosos y filosóficos más influyentes
se concreta en un conjunto de seis virtudes y la Clasificación VIA (Values in Actions),
la cual queda estructurada en 6 virtudes con 24 fortalezas o rasgos positivos (Peterson y
Seligman, 2001).
El estudio científico de las fortalezas del carácter ha sido una de las
contribuciones más importantes del modelo positivo y se concibe como el recurso que
vincula las dimensiones de la vida placentera y la vida con sentido. Con ello intenta
corregir el desbalance que ha existido en la investigación y práctica de la psicología
dirigiéndose hacia los aspectos positivos del funcionamiento y la experiencia humana,
de esta forma aportar nuevos conocimientos sobre la psique humana y ayudar a resolver
problemas de la salud mental y física.
El último componente del Bienestar de la Psicología Positiva, la Vida con
Sentido, se desarrolla o cultiva con el uso de los rasgos positivos para un propósito que
trascienda el interés personal, que se dirija hacia el bien común y al logro de relaciones
interpersonales satisfactorias (Seligman, 2002). De manera que en el modelo de
bienestar o felicidad duradera que se enmarca dentro de la Psicología Positiva, el
bienestar no se limita a la dimensión o esfera personal, sino que amplía la mirada al
considerar los diferentes contextos de desarrollo (familiar, educativo y laboral) y las
relaciones interpersonales que se establezcan con los otros.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
La experiencia de trascender más allá del ámbito personal para poner al servicio
de otros los propios talentos y fortalezas representa una fuente de satisfacción
importante. Igualmente, construir vínculos saludables y funcionales conlleva beneficios
para todos y facilita la construcción de contextos o instituciones que contribuyan a
desarrollar personas, relaciones y sociedades más sanas, promotoras de bienestar.
En el futuro se propone estudiar las bases biológicas de la felicidad, profundizar
en las diferencias entre culturas, considerar factores de riesgo y protección para la salud
física, desarrollar las neurociencias, trabajar y desarrollar intervenciones en todos los
contextos (educativo, relaciones humanas, comunidades, organizaciones, etc.). Ello
exige que la Psicología Positiva considere otras disciplinas (medicina, salud pública,
economía, administración, etc.), construya medidas más objetivas, maneje las
diferencias (necesidades propias de cada contexto) para dar respuestas diferenciales y
tener una perspectiva sistémica y dinámica. (Peterson y Park, 2009 y Peterson, 2009).
La psicología positiva en Venezuela
En Venezuela existe una historia reciente de la Psicología Positiva, afianzándose
la investigación en los últimos dos años, motivados por la visita y participación como
conferencista y tallerista del Dr. James Pawelski (director del Master en Psicología
Positiva Aplicada de la Universidad de Pensilvania), en el VI Congreso de Creación
Intelectual de la Universidad Metropolitana en Caracas realizado en mayo del 2008.
En una presentación de Garassini (2009a) en el IV Congreso Iberoamericano de
Psicología Positiva que tuvo lugar en la Universidad de Palermo, Argentina, se agrupan
las investigaciones realizadas en Venezuela en 5 grandes áreas: Fortalezas del Carácter,
Emociones Positivas, Fluidez, Instituciones Positivas y Resiliencia. Una exposición de
los títulos y los autores de las mismas se listan a continuación.
1.-Fortalezas del Carácter:
En este ámbito, las variables sociodemográficas y salud de trabajadores del
sector público (Feldman y Rojas, 2010), el estrés y rendimiento académico en
estudiantes universitarios (Millán y Lira, 2009) y el síndrome del burn out, la
percepción del rol laboral y las fortalezas del carácter (Álvarez, Carrillo, Vique y
Millán, 2010), son las investigaciones que se han adelantado a la fecha.
2.- Emociones Positivas
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
En las emociones positivas, es donde destacan mayor cantidad de
investigaciones, siendo los tópicos investigados las emociones positivas y salud
cardiovascular (Blanco, 2009), niveles de inmunoglobulina A secretora y humor
(D'Anello, Escalante y Sanoja, 2004), efectos de la risa sobre los niveles de cortisol
(Mercado, Pardo, Rodríguez y D'Anello, 2009), el humor como medio para enfrentar el
estrés y su relación con la salud física (D´Anello, 2006), Incidencia del sentido de
humor y la personalidad sobre el síndrome de desgaste profesional (Burnout) en
docentes (D’Anello, D’Orazio, Barreat y Escalante, 2004), la risoterapia como
mecanismo reductor de la ansiedad prequirúrgica en niños (Andrade, Angarita, Chidiak,
Villalobos y D’Anello, 2009).
3.- Fluidez
Aunque observemos que en fluidez se han dado pocas investigaciones, no son
menos importantes los desarrollos en promoción de la salud en mujeres trabajadoras
venezolanas (Garassini, 2009b) y el bienestar psicológico subjetivo en estudiantes
universitarios/as venezolanos/as desde la teoría de la experiencia óptima (Vielma y
Alonso, 2010).
4.- Instituciones Positivas
Las investigaciones en instituciones positivas también ocupan un lugar de interés
en este desarrollo venezolano. Proyecto de vida para madres adolescentes de niños con
malnutrición: una forma de promover la resiliencia (Gómez, 2009), formación en
psicología positiva a todos los miembros de la comunidad universitaria (Millán y
Yacsirk, 2009) y, psicología positiva: base para el proyecto de bienestar de la
comunidad de la Unimet dentro del marco de la Responsabilidad Social Universitaria
(RSU) (Yacsirk, 2009).
5.- Resiliencia
Un país como Venezuela en el que se viven tantas emociones diversas y de
compleja superación no deja de lado las investigaciones en resiliencia. Así, Psicología
positiva y resiliencia en educación y comunidad (Feldman, 2007), Desarrollando
recursos y resiliencia en la familia (Mejías, 2007), Resiliencia y envejecimiento (Tirro,
2008), Duelo y resiliencia en el envejecimiento (Tirro, 2008), Promoviendo calidad de
vida en el adulto mayor con el fomento de las relaciones intergeneracionales (Tirro,
2008), Niveles y factores personales de resiliencia en niños con discapacidad auditiva
(Pérez, Padulo y Pérez (2009), Factores personales de resiliencia en niños incorporados
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
a los sistemas de Educación formal y no formal (Pérez y Leal, 2009), Resiliencia y
factores personales de resiliencia en niños maltratados estudiantes de escuelas rurales
(López, Dupatrocinio y Regeiro, 2009).
Antecedentes de la psicología positiva en la Universidad Metropolitana (Unimet)
La Universidad Metropolitana ofrece la carrera de Psicología en septiembre de
2004 y dentro de sus bases filosóficas esta la Psicología Positiva como uno de los ejes
de formación en los aspectos positivos del ser humano.
A pesar de este norte filosófico, todo el esfuerzo inicial de montaje de la escuela
no había permitido dedicar el tiempo de calidad necesaria para emprender estudios y
divulgación del conocimiento en esta área de la Psicología Positiva.
Fue en octubre de 2007, luego de una revisión de lo alcanzado por la escuela en
sus tres primeros años de funcionamiento que se emprendió la formación de los
profesores en Psicología Positiva.
La experiencia no pudo ser más enriquecedora. Se llevó a cabo un encuentro de
reflexión, dirigido por la Dra. María Elena Garassini y la Lic. Marisol Pulgar, en el que
se analizaron los conceptos fundamentales de la Psicología Positiva expuestos por
Seligman en su libro “La Auténtica Felicidad”.
Posteriormente, durante el IV Congreso de Investigación y Creación Intelectual
de la UNIMET, celebrado entre el 5 y el 9 de Mayo de 2008, se organizaron actividades
que permitieron continuar con la formación inicial en Psicología Positiva, entre la
scuales encontramos la Conferencia Plenaria: “Positive Psychology. Theory, Science
and Application dictada por el Dr. James Pawelski, invitado de la Universidad de
Pennsylvania, USA.
También se incluyó un foro con invitados nacionales de diferentes instituciones
donde se presentaron las siguientes temáticas: La narrativa para promover Resiliencia.(
Emma Mejía), La fluidez como experiencia de bienestar (Marisol Pulgar), La ira y la
enfermedad cardiovascular (Iván Mendoza), Gerencia de Vida y plan de carrera en
estudiantes universitarios. (Guillermo Yaber), Resiliencia en la familia y amigos de
enfermos terminales de cáncer (Ma. Elena Garassini) y Capacidad de recuperación
integral (Ma. Alejandra Torres Viera.)
Aprovechando la presencia del Dr. James Pawelski como invitado internacional
en el Congreso, se organizó el taller “Una Ciencia del Bienestar: La Psicología Positiva
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
y sus aplicaciones”, que contó con la participación de representantes de diferentes
instituciones de investigación y promoción de la salud y la educación. En el mismo, se
analizaron los postulados fundamentales de la Psicología Positiva y los posibles
espacios de investigación.
A partir de este momento, se abrieron líneas de investigación en temas como
Resiliencia, Fluidez, Fortalezas Personales, Responsabilidad Social y Empresarial y,
validación de instrumentos.
Durante los años 2008, 2009 y 2010 se han llevado a cabo múltiples talleres de
Psicología Positiva dirigidos a docentes y personal administrativo de la Universidad
Metropolitana. De igual forma, se han llevado a cabo talleres de extensión en Psicología
Positiva en diferentes instituciones educativas y otros dirigidos al público en general en
la Zona Metropolitana de Caracas.
Otra actividad importante fue el diseño y gestión de la Materia de Psicología
Positiva como parte de la formación integral de los estudiantes de la UNIMET
(Humanidades), ofrecida como materia electiva desde septiembre de 2008, a cargo de
los profesores Ma. Elena Garassini, César Yacsirk y Pura Zavarce.
También la Universidad Metropolitana ha tenido participación en diferentes
eventos nacionales e internacionales llevando sus experiencias docentes y de
investigación en Psicología Positiva. El primer evento internacional en el cual se
presentó una investigación fue el III Encuentro Iberoamericano de Psicología Positiva
en la Universidad de Palermo (1 y 2 de Agosto de 2008) presentándose la Ponencia:
Resiliencia en familiares de pacientes oncológicos (Ma. Elena Garassini). El segundo
evento internacional, tuvo un carácter muy especial y significativo, ya que fue el I
Congreso Mundial de Psicología Positiva realizado los 18-21 de junio de 2009 en
Philadelphia, Pennsylvania, USA, en cual se presentaron dos Posters: Teaching
Positive Psychology in the Metropolitan University (Ma. Elena Garassini, César
Yacsirk y Pura Zavarce) y Resilience and Family Members of Oncological Patients
(Ma. Elena Garassini).
En este evento se reunieron todos los grandes investigadores del Psicología
Positiva a nivel mundial tales como Martin Seligman, Christopher Peterson, Ed Diener,
Barbara Fredrikson y Sonja Lyubomirsky, entre otros. Por otra parte se realizaron varias
reuniones entre los representantes de la psicología positiva en el mundo y en
Iberoamérica quedando confirmada redes de apoyo e intercambio y consolidándose la
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Red Iberoamericana de Psicología Positiva coordinada por la Dra Margarita Tarragona
de la Universidad Iberoamericana de México.
En referencia a la participación en eventos nacionales se han realizado talleres
de formación y ponencias en base a experiencias docentes y de investigación en
Psicología Positiva desarrolladas en la UNIMET. La primera actividad, solicitada por la
Universidad de Carabobo en el año 2008, fue la realización del Taller de Psicología
Positiva, a cargo de Ma. Elena Garassini y Pura Zavarce en I Congreso de Psicología
Aplicada en Venezuela. En las I Jornadas Venezolanas de ALAPSA y IV Congreso
Nacional de Medicina Conductual ( 2009) fue organizada una mesa formativa centrada
en Psicología Positiva que incluyó las siguientes presentaciones: Psicología Positiva:
Una Ciencia del Bienestar (Pura Zavarce), Psicología Positiva: Bases para un proyecto
de bienestar para la comunidad de la Universidad Metropolitana dentro del marco del
proyecto de responsabilidad social universitaria (Anthony Millán y César Yacsirk),
Fluidez y promoción de la salud en mujeres trabajadoras (Ma. Elena Garassini),
Fortalezas personales (Lya Feldman y Rossana Rojas- USB)
Extensión de la psicología positiva en Venezuela
Venezuela es uno de los miembros fundadores de la Red Iberoamericana de
Psicología Positiva creada en el año 2009. Esta red cuenta con representantes de
diferentes países (España, Portugal, México, Uruguay, Brasil, Argentina y Venezuela);
la representante de Venezuela es la Dra. Ma. Elena Garassini.
En noviembre de 2009 se creó la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva,
con representantes de diferentes instituciones educativas, de salud, empresarial, etc. El
objeto de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva es promover, propiciar,
patrocinar y certificar toda clase de programas educativos, conferencias, ciclos de
clases, cursos, congresos, simposios, círculos de estudio, impresión de libros o folletos
relacionados con la Psicología Positiva, pudiendo además promover toda clase de
eventos que enriquezcan la cultura en Psicología Positiva a nivel Nacional e
Internacional.
Actualmente la sociedad ofrece un ciclo bimensual de cine foros utilizando la
Psicología Positiva como base conceptual para el análisis de los videos, ofrece charlas y
talleres de formación, apoya los estudios académicos formales ofrecidos por
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
universidades nacionales y ofrece difusión por medio de su página Web:
http://www.svpsicologiapositiva.com/
En mayo de este año 2010 se inició el Diplomado en psicología positiva ofrecido
por la Universidad Metropolitana por medio de CENDECO-UNIMET. Este diplomado
está dirigido a Profesionales interesados en adquirir conocimientos que le permitan
identificar fortalezas personales y desarrollar cualidades humanas para generar bienestar
personal y colectivo con impacto positivo en sus acciones familiares, laborales y
sociales.
Finalmente, para octubre del 2010 se realizará el I Congreso de Psicología
Positiva en Venezuela y la elaboración de este primer libro sobre Psicología Positiva en
Venezuela, en el cual está incluido este capítulo y se buscó publicar los principales
desarrollos teóricos y resultados de investigaciones llevadas a cabo en el país.
Producto de la experiencia desarrollada por los investigadores en Psicología
Positiva venezolana y posterior a escuchar los retos para la Psicología Positiva mundial
presentados por Seligman (2009) en el I Congreso Internacional de Psicología Positiva,
Garassini (2009a) presentó algunos retos para la Psicología Positiva en Venezuela en el
IV Congreso Iberoamericano de Psicología Positiva. A continuación presentamos los
mismos:
a. Educación Positiva en todos los contextos: Continuar desarrollando talleres de
Psicología Positiva para docentes en instituciones positivas, empleados de empresas,
jóvenes, adultos mayores y todo público.
b. Importancia de la salud física. Impulsar la Psicología Positiva desde la
psicología de la salud, promoviendo la salud con el desarrollo de las fortalezas
personales.
c. Estudiar, estudiar, estudiar… Continuar desarrollando investigaciones en
Psicología Positiva con tesistas de pre-grado y post-grado y líneas de investigación de
profesores de Universidades Venezolanas.
d. Desarrollo de las Neurociencias: Continuar desarrollando un Diplomado
avanzado en Neurociencias y promoción de investigaciones en Psicología Positiva
utilizando los conocimientos de las Neurociencias.
e. DAR retribución de todo lo recibido con PASION y cultivando las cuatro “C”
(curiosidad, conectividad, contexto y complejidad):
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
f. Cumplir con tres grandes proyectos para el 2010: Implementar un Diplomado
en Psicología Positiva, publicar el primer libro venezolano de Experiencias en
Psicología Positiva, realizar el Primer Congreso Venezolano de Psicología Positiva en
conjunto con el II Congreso Venezolano de Psicología y el I Congreso Venezolano de
Ciencias de la Educación.
Reflexiones finales
La historia y los antecedentes de la Psicología Positiva en el mundo y en
Venezuela son elementos de gran reto y optimismo, que sirven de inspiración para
seguir impulsando el desarrollo y promoción de la misma. El interés actual en
investigaciones, formación académica y aplicaciones prácticas en esta área comienzan a
ser demanda y necesidad.
Esperamos que todos los profesionales en todas las áreas se beneficien de estos
aportes y que para el 2025, como señaló Seligman (2009) en su discurso de cierre del
primer congreso internacional, el 51% de la población mundial haya florecido,
elevándose significativamente el bienestar de las naciones.
En el mismo discurso de cierre Seligman (2009) señaló que el futuro de la
psicología positiva debería desarrollar tres grandes áreas: Educación Positiva (enseñar
con intervenciones positivas), Importancia de la salud física (al igual de la salud mental
se deben considerar los factores de riesgo y los protectores de la psicología positiva) y
el desarrollo de las Neurociencias.
Esperamos desde Venezuela brindar a aportes para el Bienestar de nuestra
nación y para enriquecer el corpus de conocimientos de la Psicología Positiva.
Referencias
Ainsworth, M. (1989). Attachment beyond infancy. American Psychologist, 44, 708-
716.
Álvarez, M.C., Carrillo, B. Vique, C. y Millán, A. (2010). Síndrome de burnout, la
percepción del rol laboral y las fortalezas del carácter. Trabajo de Grado de
Licenciatura no publicado, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
UNIMET.
Andrade, I. Angarita, D.,Chidiak, M., Villalobos, J y D’Anello, S. (2009, octubre). La
risoterapia como mecanismo reductor de la ansiedad prequirúrgica en niños. En
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
L. Feldman (Ed.), IV Congreso Nacional de Medicina Conductual, I Jornadas
Venezolanas de ALAPSA. Caracas. Venezuela.
Arancibia, V., Herrera, P. y Strasser, K. (2000). Manual de Psicología Educativa.
Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad Católica de Chile.
Avia, M. y Vázquez, C. (1998). Optimismo inteligente. Psicología de las emociones
positivas. Madrid: Alianza Editorial.
Blanco, J. (2009) Emociones positivas y salud cardiovascular. Manuscrito no
publicado, Doctorado en Psicología, Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas. Venezuela.
Berrocal, C., Ruini, Ch. y Fava, G. (2009). Aplicaciones Clínicas de la Terapia del
Bienestar. En C. Vázquez y G. Hervás (Eds.). Psicología Positiva Aplicada.
Sevilla: Editorial Desclée De Brouwer.
Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid:
Morata.
Casullo, M. (2002). Evaluación del bienestar psicológico. En M. Casullo (Coord.).
Evaluación del Bienestar Psicológico en Iberoamérica. Buenos Aires: Editorial
Paidós SAICF.
Casullo, M. (2008). La capacidad para perdonar. En M.M. Casullo (Comp.). Prácticas
en Psicología Positiva. Argentina: Lugar Editorial.
Costa, P. y McCrae, R. (1980). Influence of extraversion and neuroticism on subjective
well-being: Happy and unhappy people. Journal of Personality and Social
Psychology, 38, 668 – 678.
Csikszentmihalyi, M. (1998). Creatividad: Fluir y la Psicología del descubrimiento y la
Invención. Barcelona: Paidós Ibérica.
Csikszentmihalyi, M. (2007). Fluir. Una psicología de la felicidad. Barcelona: Kairós.
Cyrulnik, B. (2007). La Maravilla del Dolor. El sentido de la resiliencia. Argentina:
Ediciones Granica.
D´Anello, S. (2006) El humor como medio para enfrentar el estrés y su relación con la
salud física. MedULA, Revista de Facultad de Medicina, 15, (2), 65-69.
D’ Anello, S . D’Orazio, A., Barreat, Y. y Escalante, G. (2004). Incidencia del sentido
de humor y la personalidad sobre el síndrome de desgaste profesional (Burnout)
en docentes. Educere, 3, (45), 439-447.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
D´Anello, S., Escalante, K. y Sanoja, C. (2004). Niveles de inmunoglobulina A
secretora y humor. Psicología y Salud, 4, 165-177.
De Bono, E. (2008). Creatividad 62 ejercicios para desarrollar la mente. Barcelona:
Paidós Ibérica.
Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. Social
Indicators Research, 31 (2), 103-157. Recuperado el 19 de febrero de 2010, de
http://www.springerlink.com/content/h85u8570k73223km/
Diener, E. (2006). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-
Being. Applied Research in Quality of Life, 1, 151-157. Recuperado el 19 de
febrero de 2010, de
https://www.psych.uiuc.edu/reprints/index.php?page=send_email&site_id=24
Diener, E. y Seligman, M. (2001). Very Happy People. Psychological Science, 13, 81-
84.
Diener, E., Lucas, R. y Scollon, C. (2006). Beyond the hedonic treadmill: Revising the
adaptation theory of well-being. American Psychologist, 61, 305-314.
Recuperado el 19 de febrero de 2010, de
https://www.psych.uiuc.edu/reprints/index.php?page=request_article&site_id=2
4&article_id=517
Diener, E., Suh, E., Lucas, R. y Smith, H. (1999). Subjectve Well-Being: Threee
decades of progress. Psychological Bulletin, 125, (2), 217-309. Recuperado el 27
de enero de 2010 de
http://dipeco.economia.unimid.et/persone/staca/ec/diener_suh_lucas_smith.pdf
Diener, E.; Diener, M. y Diener, C. (1995). Factor predicting the subjective wellbeing
of nations. Journal of Personality and Social Psychology, 69; 653 - 663.
Emmons, R.A. (2008). ¡Gracias! De cómo la gratitud puede hacerte feliz. España:
Ediciones B.
Feldman, L. y Rojas, R. (2010). Fortalezas del carácter, variables sociodemográficas y
salud en trabajadores del sector público. Trabajo de Grado de Maestría no
publicada, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.
Feldman, N. (2007 marzo). Psicología positiva y Resiliencia en educación y
Comunidad. En N. Feldman (Ed.), Simposio: Construyendo Resiliencia en
tiempos de crisis, Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Fredrickson, B. (2009). Vida Positiva. Bogotá: Editorial Norma.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Gancedo, M. (2008). Historia de la Psicología Positiva. Antecedentes, aportes y
proyecciones. En M.M. Casullo (Ed.), Prácticas en Psicología Positiva (pp. 11-
38). Buenos Aires: Lugar Editorial.
Garassini, M. (2008, mayo). Resiliencia en la familia y amigos de enfermos terminales
de cáncer. En L. Katan (Ed.), VI Congreso de Investigación y Creación
Intelectual de la UNIMET, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Garassini, M. (2009 a, noviembre) Psicología Positiva en Venezuela. En A. Castro
(Ed.), IV Congreso Iberoamericano de Psicología Positiva. Universidad de
Palermo, Buenos Aires, Argentina.
Garassini, M. (2009 b, Agosto). Fluidez y promoción de la salud en mujeres
trabajadoras. En N.C., Cervone (Presidente), Memorias del I Congreso
Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVI
Jornadas de Investigación Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología
del MERCOSUR, Tomo II (pp. 286-289). Buenos Aires: Universidad de
Palermo.
Gardner, H. (1998). Inteligencias Múltiples: la teoría en la práctica. Barcelona: Paidós
Ibérica.
Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.
Gómez, G. (2009, noviembre).Proyecto de vida para madres adolescentes de niños con
malnutrición: una forma de promover la resiliencia. En A. Castro (Ed.), IV
Congreso Iberoamericano de Psicología Positiva. Universidad de Palermo,
Buenos Aires, Argentina.
Hernangómez, L., Vázquez, C. y Hervás, G. (2009). El paisaje emocional a lo largo de
la vida. En C. Vázquez y G. Hervás (Coords.). La Ciencia del Bienestar.
Fundamentos de una Psicología Positiva. Madrid: Alianza Editorial.
Jahoda, M. (1958). Current Concepts of Positive Mental Health. [Versión Electrónica].
New York: Basic Books. Recuperado el 19 de febrero de 2010, de
http://www.psychosomaticmedicine.org/cgi/reprint/22/3/241.pdf
López, A., Dupatrocinio, M. y Regeiro, A. (2009). Resiliencia y factores personales de
Resiliencia en niños maltratados estudiantes de escuelas rurales. Trabajo de
Grado de Licenciatura no publicado, Universidad Metropolitana, Caracas,
Venezuela.
Lyubomirsky, S. (2008). La Ciencia de la Felicidad. España: Ediciones URANO.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Lyubomirsky, S., King, L. y Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive
Affect: Does Happiness Lead to Success?. Psychological Bulletin, 131, (6), 803–
855. Recuperado el 19 de febrero de 2010 de
http://www.faculty.ucr.edu/~sonja/papers/LKD2005.pdf
Lyubomirsky, S., Sheldon, K. y Schkade, D. (2005). Pursuing Happiness: The
Architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 9, (2), 111-
131. Recuperado el 19 de febrero de 2010, de
http://www.faculty.ucr.edu/~sonja/papers/LSS2005.pdf
Maslow, A. (1991). Motivación y Personalidad [Versión Electrónica]. Madrid:
Ediciones Díaz de Santos. Recuperado el 19 de enero de 2010, de
http://books.google.co.ve/books?id=8wPdj2Jzqg0C&printsec=frontcover&dq=
Maslow,+Motivaci%C3%B3n+y+personalidad.&source=bl&ots=FYg2YvUmbh
&sig=hutRdW86TbkeAxvXy955CU2OlIQ&hl=es&ei=NZh-
S57rCY2XtgeInuDADw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0
CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false
McCullough, M., Rachal, K., Sandage,S., Worthington, E., Brown, S. y Hight, T.
(1998). Interpersonal forgiving in close relationships: Theoretical elaboration
and measurement. Journal of personality and social Psychology, 75, 1.586-
1603.
Mejías, E. (2007, marzo). Desarrollando recursos y resiliencia en la familia. En N.
Feldman (Ed.), Simposio: Construyendo Resiliencia en tiempos de crisis.
Universidad Central de Venezuela. Caracas.
Mejías, E. (2008, mayo). La narrativa para promover Resiliencia. En L. Katan (Ed.),
VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET.
Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Mendoza, I. (2008 mayo) La ira y la enfermedad cardiovascular. En L. Katan (Ed.), VI
Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET. Universidad
Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Mercado, A., Pardo, A. y D'Anello, S. (2009, octubre). Efectos de la risa sobre los
niveles de cortisol. En L. Feldman (Eds.), IV Congreso Nacional de Medicina
Conductual, I Jornadas Venezolanas de ALAPSA, Caracas, Venezuela.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Millán, A. y Lira, M. (2009) Fortalezas del carácter, estrés y rendimiento académico en
estudiantes universitarios. Trabajo de grado de Licenciatura no publicado,
Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Millán, A. y Yacsirk, C. (2009, octubre). Formación en psicología positiva a todos los
miembros de la comunidad universitaria (empleados, profesores y alumnos) en
el marco de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), (Universidad
Metropolitana). En L. Feldman (Eds.), IV Congreso Nacional de Medicina
Conductual, I Jornadas Venezolanas de ALAPSA, Caracas, Venezuela
Myers, D. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American
Pérez, M. y Leal, D. (2009). Factores personales de Resiliencia en niños incorporados
a los sistemas de Educación formal y no formal. Tesis de pregrado para optar al
título de Licenciado en Psicología. Universidad Metropolitana.
Pérez, M., Padulo, A. y Pérez, C. (2009). Niveles y factores personales de Resiliencia
en niños con discapacidad auditiva. Trabajo de grado de Licenciatura no
publicado, Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Peterson, C. y Park, N. (2009). El estudio científico de las fortalezas humanas. En C.
Vázquez y G. Hervás (Coords.), La Ciencia del Bienestar. Fundamentos de una
Psicología Positiva. Madrid: Editorial Alianza.
Peterson, C. y Seligman, M. (2001). Values in Action (VIA) Classification of Strengths.
Recuperado el 25 de febrero de 2010 de
http://www.positivepsychology.org/taxonomy.htm
Pulgar, M. (2008, mayo). La fluidez como experiencia de bienestar. En L. Katan (Ed.),
VI Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET.
Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Vielma, J. y Alonso, L. (2010). El bienestar psicológico subjetivo en estudiantes
universitarios/as venezolanos/as desde la teoría de la experiencia óptima.
Manuscrito no publicado. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
Rogers, C. (1993). El proceso de convertirse en persona. México: Paidós.
Ryan, R., Patrick, H., Deci, E. y Williams, G. (2008). Facilitating health behaviour
change and its maintenance: Interventions based on Self-Determination Theory.
The European Health Phychologist, 10 (1), 2-5. Recuperado el 19 de enero de
2010, en
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
http://www.ehps.net/ehp/issues/2008/v10iss1_March2008/EHP_March_2008_A
ll.pdf
Ryff, C. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of
psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57,
1069-1081.
Ryff, C. y Singer, B. (2007). Ironías de la condición humana: bienestar y salud en el
camino a la mortalidad. En L.G. Aspinwall y U.M Staudinger (Ed.), Psicología
del Potencial Humano. Barcelona: Editorial Gedisa.
Seligman, M. (1998). Aprenda Optimismo. Haga de la vida una experiencia
maravillosa. Barcelona: Grijalbo.
Seligman, M. (2002). La auténtica felicidad. Barcelona: Ediciones B.
Seligman, M. (2009, junio) Futuro de la Psicología Positiva. Sesión de cierre. En E.
Diener (Eds), First World Congress on Positive Psychology.Universidad de
Pensilvania, USA.
Seligman, M. y Csikszentmihalyi, M. (2002). Positive psychology: An introducción.
American Psychologist, 55, 5-14
Seligman, M. y Peterson, C. (2007). Psicología Clínica Positiva. En L.G. Aspinwall y
U.M.Staudinger (Eds.). Psicología del potencial humano. Barcelona: Editorial
Gedisa.
Steiner, C. (2002). La educación emocional. Madrid: Suma de Letras.
Sternbert, R. (1997). La creatividad en una cultura conformista: Un desafío a las
masas. Barcelona: Paidós Ibérica.
Tarragona, M. (2009). El Flow, la positividad y el florecimiento humano. En G. Aguilar
y L. Oblitas L. (Eds). Sentirse Bien . (pp. 1-12). México: Cengage Learning
Tellengen, A., Lykeen, D., Bouchard, T., Wilcox, K., Segal, N. y Rich, S. (1988).
Personality similarity in twins reared apart and together. Journal of
Personalitynand Social Psychology, 54, 1.031-1.039.
Tirro, V. (2008a, abril). Resiliencia y Envejecimiento. Ponencia presentada en el V
Congreso Latinoamericano de Gerontología y Geriatría y Congreso Nacional del
Adulto Mayor, Bogotá, Colombia.
Tirro, V. (2008b, julio). Duelo y Resiliencia en el Envejecimiento. En G. Pino (Eds), I
Congreso Venezolano de Psicología. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo,
Venezuela.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
Tirro, V. (2008c). Promoviendo calidad de vida en el adulto mayor, con el fomento de
las relaciones intergeneracionales. Manuscrito no publicado. Proyecto
comunitario. Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Torres, M.A (2008, mayo). Capacidad de recuperación integral. En L. Katan (Ed.), VI
Congreso de Investigación y Creación Intelectual de la UNIMET. Universidad
Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Vázquez; C. y Hervás, G. (2009). Salud Positiva: del Síntoma al bienestar. En C.
Vázquez y G. Hervás (Eds.). Psicología Positiva Aplicada. (pp.17-39). Sevilla:
Editorial Desclée De Brouwer.
Yaber, G. (2008, mayo).Gerencia de Vida y plan de carrera en estudiantes
universitarios. En L. Katan (Ed.), VI Congreso de Investigación y Creación
Intelectual de la UNIMET. Universidad Metropolitana, Caracas, Venezuela.
Yacsirk, C. (2009, octubre). Psicología Positiva: Base para un proyecto de bienestar
para la comunidad de la UNIMET dentro del marco del proyecto de
responsabilidad universitaria. En L. Feldman (Ed.), IV Congreso Nacional de
Medicina Conductual, I Jornadas Venezolanas de ALAPSA, Caracas,
Venezuela.
Tomado de Garassini, M.E & Camilli, C. (2010). Psicología Positiva: Estudios en
Venezuela. Carcas: Sociedad venezolana de Psicología Positiva. Cap.1
También podría gustarte
- Problemas Propuestos Capitulo 1Documento12 páginasProblemas Propuestos Capitulo 1Jenn Charity Bungle79% (19)
- Problemas Propuestos Capítulo 4Documento6 páginasProblemas Propuestos Capítulo 4Jenn Charity Bungle82% (11)
- Tabulación Localización Test de RorschachDocumento9 páginasTabulación Localización Test de RorschachFlavio Garlati100% (7)
- El Periódico - Análisis de Este Medio de ComunicaciónDocumento39 páginasEl Periódico - Análisis de Este Medio de ComunicaciónAndrew Sullivan100% (5)
- Problemas Propuestos Capitulo 2Documento17 páginasProblemas Propuestos Capitulo 2Jenn Charity Bungle57% (7)
- Plan Estrategico para Empresa de Proyeccion Cinematografica de Barcelona VenezuelaDocumento222 páginasPlan Estrategico para Empresa de Proyeccion Cinematografica de Barcelona VenezuelaPedro FernandezAún no hay calificaciones
- Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidades 1,2 y 3 - Paso 6 - Diseño de Proyecto Final de Empresa PorcícolaDocumento9 páginasGuía de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Unidades 1,2 y 3 - Paso 6 - Diseño de Proyecto Final de Empresa PorcícolaMAURICIO GCAún no hay calificaciones
- 1era Sesión de ClasesDocumento93 páginas1era Sesión de ClasesSantos GilAún no hay calificaciones
- Clase # 1 Modulo de Emprendimiento 2022-09Documento25 páginasClase # 1 Modulo de Emprendimiento 2022-09Laura OlivellaAún no hay calificaciones
- Funciones GerencialesDocumento14 páginasFunciones GerencialesalexandrarriosAún no hay calificaciones
- Clase 1 El EmprendedorismoDocumento34 páginasClase 1 El EmprendedorismoJerson Estrella0% (1)
- Presentacion EmprendedorDocumento23 páginasPresentacion EmprendedorXio SandovalAún no hay calificaciones
- Proyecto Integrador Adm. de Empresas 2018Documento7 páginasProyecto Integrador Adm. de Empresas 2018Luciano GrossoAún no hay calificaciones
- 2017 0302 Diccionario de Competencias Evaluar 2017Documento19 páginas2017 0302 Diccionario de Competencias Evaluar 2017Daniela Alejandra Inostroza ArriagadaAún no hay calificaciones
- Administración Gerencial - Adriana Vidaurre MaldonadoDocumento11 páginasAdministración Gerencial - Adriana Vidaurre MaldonadoKareliz LauraAún no hay calificaciones
- 1° Completar Proyecto ChallengeDocumento5 páginas1° Completar Proyecto ChallengeRichard Rujel AdrianzenAún no hay calificaciones
- Plan de MejoraDocumento11 páginasPlan de MejoraJoyce VallejoAún no hay calificaciones
- Ejercicio Práctico Concepto de NegocioDocumento3 páginasEjercicio Práctico Concepto de NegocioErialeth CorredorAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar Caso.Documento1 páginaRúbrica para Evaluar Caso.IngridAún no hay calificaciones
- Gestión Por CompetenciasDocumento18 páginasGestión Por CompetenciasJeferson Fajardo GámezAún no hay calificaciones
- Lienzo de Osterwalder o Lienzo Canvas para PlasmarDocumento62 páginasLienzo de Osterwalder o Lienzo Canvas para PlasmarEnrique Alanoca ChambergoAún no hay calificaciones
- Estrategia y CompetenciaDocumento6 páginasEstrategia y CompetenciaAnyelo Bruno Arias100% (1)
- Creación de Propuesta de Valor - CANVASDocumento19 páginasCreación de Propuesta de Valor - CANVASErialeth Corredor100% (1)
- Plan de Comunicacion Interna en Excel EmpresaDocumento4 páginasPlan de Comunicacion Interna en Excel EmpresaHouda El MiriAún no hay calificaciones
- Emprendimiento y LiderazgoDocumento57 páginasEmprendimiento y Liderazgogustavo_samaniego2159Aún no hay calificaciones
- Diagnostico EmpresarialDocumento21 páginasDiagnostico EmpresarialMileR.AlvarezAún no hay calificaciones
- Diagnostico de Estudio de CasoDocumento7 páginasDiagnostico de Estudio de CasoGEORGE GARCIAAún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar ForosDocumento2 páginasRúbrica para Evaluar ForosViviana EsquivelAún no hay calificaciones
- Plan de Accion Tutorial - ZulmaDocumento9 páginasPlan de Accion Tutorial - ZulmaZulma EdithAún no hay calificaciones
- StorytellingDocumento22 páginasStorytellingMaxwell BarcenasAún no hay calificaciones
- Guia de Proyecto IntegradorDocumento36 páginasGuia de Proyecto IntegradorelectroliticoAún no hay calificaciones
- Rubrica Plan de MejoraDocumento5 páginasRubrica Plan de MejoraJULIA MACEDOAún no hay calificaciones
- Comunicacion Interna - CrisolDocumento17 páginasComunicacion Interna - CrisolNatalieAún no hay calificaciones
- Foda PersonalDocumento16 páginasFoda PersonalOscar RphAún no hay calificaciones
- Semana 1 - Relaciones InterpersonalesDocumento41 páginasSemana 1 - Relaciones Interpersonalesjose ricardo de la cruz marcelo100% (1)
- Caso II DIAGNOSTICO TAREADocumento19 páginasCaso II DIAGNOSTICO TAREAMaryCuellar100% (1)
- Psiquiátrico Fray BernardinoDocumento2 páginasPsiquiátrico Fray BernardinoLuceroS.HernándezAún no hay calificaciones
- Ideario Escuelas PiasDocumento6 páginasIdeario Escuelas PiasDavid SalasAún no hay calificaciones
- Deserción Escolar, Prevención y Acción, Una Apuesta Desde El Enfoque Humanista-Constructivista Como Docentes de AulaDocumento8 páginasDeserción Escolar, Prevención y Acción, Una Apuesta Desde El Enfoque Humanista-Constructivista Como Docentes de AulaDalber RodriguezAún no hay calificaciones
- Actividad 5 StorytellingDocumento1 páginaActividad 5 Storytellingdaniela fuentesAún no hay calificaciones
- Identificación y Selección de Ideas de Negocios TallerDocumento16 páginasIdentificación y Selección de Ideas de Negocios Tallerjenni colchaAún no hay calificaciones
- Cómo Se Clasifica La Epistemología de La InvestigaciónDocumento1 páginaCómo Se Clasifica La Epistemología de La InvestigaciónIvan ChaconAún no hay calificaciones
- Tarea 5 Desarrollo OrganizacionalDocumento5 páginasTarea 5 Desarrollo OrganizacionalmassielAún no hay calificaciones
- 6 Espiritu EmprendedorDocumento23 páginas6 Espiritu Emprendedorluis chicaisaAún no hay calificaciones
- La SalleDocumento80 páginasLa SalleWaynakay RDAún no hay calificaciones
- Dirección EstrategicaDocumento54 páginasDirección EstrategicaPaul CordovaAún no hay calificaciones
- Rubrica para Evaluar DebatesDocumento4 páginasRubrica para Evaluar DebatesAnonymous Ry9CBegAún no hay calificaciones
- Caso Banco EconómicoDocumento12 páginasCaso Banco EconómicoSalim Elal CisternasAún no hay calificaciones
- Formato Evaluación PIARDocumento2 páginasFormato Evaluación PIARAndres PascuasAún no hay calificaciones
- Matriz Plan de Mejora 2021 de Los AmDocumento16 páginasMatriz Plan de Mejora 2021 de Los AmLuis MezaAún no hay calificaciones
- Bibliografia Anotada EDUC 6415 - 1Documento6 páginasBibliografia Anotada EDUC 6415 - 1MV FranAún no hay calificaciones
- Examen Modelo de Negocios CanvaDocumento16 páginasExamen Modelo de Negocios CanvaJackelyne Yojaris Hernandez DamasAún no hay calificaciones
- Sesión 13# Gestión Por CompetenciasDocumento101 páginasSesión 13# Gestión Por CompetenciasPedroAún no hay calificaciones
- Gestion Del Talento Humano en Las Organizaciones - Porf. Duilio Aranda IpinceDocumento23 páginasGestion Del Talento Humano en Las Organizaciones - Porf. Duilio Aranda IpinceEricLaCruzAristaAún no hay calificaciones
- Matriz Análisis Al Plan de Mejora ColegioDocumento3 páginasMatriz Análisis Al Plan de Mejora ColegiojuanremacherAún no hay calificaciones
- TA N°4, Proyecto de Intervención PsicosocialDocumento17 páginasTA N°4, Proyecto de Intervención PsicosocialEdsonEdiSanchezSantillanAún no hay calificaciones
- Que Es El Encuadre de AsignaturaDocumento7 páginasQue Es El Encuadre de AsignaturaGabrielaGranda100% (1)
- Autobiografias Albores PDFDocumento209 páginasAutobiografias Albores PDFEsperanza Aurora Hakim VistaAún no hay calificaciones
- Principios de Educación InterculturalDocumento5 páginasPrincipios de Educación InterculturalKatherin Natalia Figueroa ChangoAún no hay calificaciones
- Historia y Marco Conceptual de La Psicologia PositivaDocumento17 páginasHistoria y Marco Conceptual de La Psicologia PositivaWanda Elissa ZieliñskaAún no hay calificaciones
- CnusadfnuDocumento4 páginasCnusadfnumayraAún no hay calificaciones
- Pardo - Pajuelo - Felipe - Bienestar Psicológico y AnsiedadDocumento66 páginasPardo - Pajuelo - Felipe - Bienestar Psicológico y AnsiedadSeleny Soto BenitesAún no hay calificaciones
- Personalidad 2 Resumen UNIDAD 1Documento66 páginasPersonalidad 2 Resumen UNIDAD 1Paula TripaldiAún no hay calificaciones
- Mariñelarena-Dondena, Luciana - Gancedo, Mariana. La Psicología Positiva Su Primera Década de DesarrolloDocumento11 páginasMariñelarena-Dondena, Luciana - Gancedo, Mariana. La Psicología Positiva Su Primera Década de DesarrolloMario Maidana MoschettiAún no hay calificaciones
- Cuestionario de AutoestimaDocumento2 páginasCuestionario de AutoestimaJenn Charity Bungle0% (1)
- Constelacion Familiar y de ParejaDocumento32 páginasConstelacion Familiar y de ParejaMarco Arturo Chinga Flores100% (2)
- Historia - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDFDocumento28 páginasHistoria - y - Marco - Conceptual - de - La - Psicología - Positiva - Garassini - y - Zavarce PDFJenn Charity Bungle100% (1)
- Zul LigerDocumento105 páginasZul LigerJenn Charity BungleAún no hay calificaciones
- Manual para El Manejo Del Enojo (Cognitivo Conductual)Documento73 páginasManual para El Manejo Del Enojo (Cognitivo Conductual)sansedes100% (4)
- Problemas Propuestos Capitulo 15Documento14 páginasProblemas Propuestos Capitulo 15Jenn Charity Bungle100% (1)
- Problemas Propuestos Capitulo 8Documento7 páginasProblemas Propuestos Capitulo 8Jenn Charity Bungle67% (3)
- Problemas Propuestos Capitulo 5Documento12 páginasProblemas Propuestos Capitulo 5Jenn Charity Bungle71% (7)
- Problemas Propuestos Capitulo 6Documento31 páginasProblemas Propuestos Capitulo 6Jenn Charity Bungle75% (4)
- Problemas Propuestos Capítulo 3Documento5 páginasProblemas Propuestos Capítulo 3Jenn Charity Bungle58% (12)
- 1 InfanciaDocumento19 páginas1 InfanciaJenn Charity BungleAún no hay calificaciones