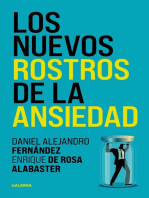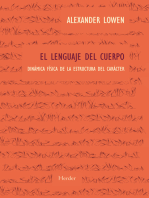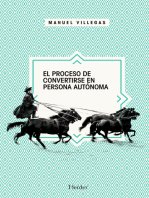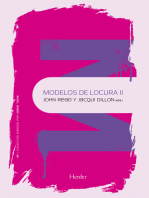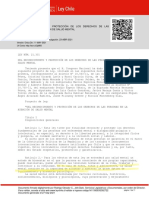Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet LaPsicopatiaPatologiaOAdaptacionAlMedio 4046056 PDF
Dialnet LaPsicopatiaPatologiaOAdaptacionAlMedio 4046056 PDF
Cargado por
Diego BolívarTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dialnet LaPsicopatiaPatologiaOAdaptacionAlMedio 4046056 PDF
Dialnet LaPsicopatiaPatologiaOAdaptacionAlMedio 4046056 PDF
Cargado por
Diego BolívarCopyright:
Formatos disponibles
La psicopatía ¿Patología o adaptación al medio?
JOSE MANUEL SERVERA
CRIMINÓLOGO. DIRECTOR DE CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA
¿Son los rasgos del psicópata fruto de un cálculo de costes beneficios según el ambiente social en el que se encuentra?
¿Se puede hablar, en un sentido contrapuesto, de un cúmulo de características fruto de una especial mutación
genética? Parece difícil responder a ello, aunque razones hay para pensar en que ambos puntos de vista bien pueden
explicar la existencia de personas que reúnan esta serie de rasgos que, según Hare, representan el 1% de la población
mundial.
En un artículo de reciente publicación se sacaban a la palestra ambas perspectivas como uno de los retos que los
profesionales de los diferentes ámbitos deberemos resolver en este siglo si queremos obtener mejores resultados a los
conseguidos hasta ahora cuando se aborda la reintegración social del psicópata que ha cometido algún delito (Glenn,
Kurzban,Raine,2011).
Así, los que sostienen la psicopatía como un modo de adaptación al medio social en el que se encuentran sostienen
que los rasgos psicopáticos pueden ser beneficiosos en según que contextos para la supervivencia y el éxito en las
metas que se marca (Buss, 2009). De ese modo, el arte del engaño le reporta una mayor capacidad para obtener
recursos, capacidad para negociar con éxito, habilidades para persuadir a compañeros de trabajo, familiares, amigos,
pareja...La labia y el encanto aparente le pueden reportar aliados en todos los estamentos sociales, y resultar atractivo
para conseguir relaciones de pareja a corto plazo. La falta de empatía le ayuda a adoptar una actitud resiliente ante
situaciones de estrés, habilidad para poder aprovecharse de los demás, ausencia de ansiedad, e incluso falta de
remordimiento en caso de existir algún tipo de responsabilidad familiar. Su impulsividad le puede llevar a no dejar
escapar las oportunidades que tiene. Su ausencia de miedo le ayuda a afrontar sus objetivos sin barreras subjetivas que
lo limiten (Glenn,Kurzban,Raine,2011). Y así podríamos continuar con tantos otros rasgos propios de la psicopatía, y
que bien pudieran incluirse en cualquier manual de éxito empresarial. Una sociedad en la que adoptar dichas aptitudes
supone un beneficio directo en la vida del sujeto producirá entonces un mayor número de individuos con rasgos
psicopáticos.
En el otro lado, los que apuestan en la psicopatía como una mutación genética abordan su propuesta en base a
diferentes evidencias:
1. Que las anormalidades en el desarrollo neurológico tienden a aumentar el riesgo de psicopatía.
2. La contrastada correlación entre Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y psicopatía en
jóvenes. Así, se comprobó que, entre los jóvenes con rasgos psicopáticos, un 75% de los mismos habían sido
diagnosticados con TDAH (Colledge & Blair,2001)
3. El especial modo en que los psicópatas llevan a cabo sus agresiones, con unos rasgos únicos que los diferencian del
resto: se tratan de eventos planificados, depredadores y con un objetivo marcado de antemano.
Se hace difícil apostar por una u otra teoría, y solo los avances en los diferentes campos de estudio pueden determinar
en un futuro próximo la balanza por una u otra. Así mismo, tampoco hay que descartar una sobre otra, ya que ambas
teorías pueden convivir armoniosamente (puede haber sujetos determinados neurológicamente que, por las
2 La psicopatía en el siglo XXI: Apuntes para la reflexión
circunstancias sociales, no sacan a relucir su psicopatía, y viceversa). Lo que se debe determinar es de donde procede
la fuerza con la que la psicopatía irrumpe en el caracter de una persona, y cuales son las posibilidades de reducir ese
impacto negativo en nuestra sociedad. Si se comprueba que la teoría ambiental es la que tiene mayor peso, la apuesta
debería ser social y no individual: construir un estado en el que los rasgos psicopáticos no tuvieran oportunidad de
proporcionar beneficio alguno a aquel que los posee. En caso de encontrarnos con un trastorno o patología, se debería
enfocar todo el trabajo en la modificación de los agentes patógenos individuales.
Salekin apuntaba hace una década una tendencia preocupante entre los terapeutas que trabajaban con psicópatas.
Parecía existir la idea, más o menos consensuada, de que no había tratamiento posible para una persona con
psicopatía. Son personas intratables, imposibles de reinsertar en la sociedad. Ello invadió de cierto pesimismo a los
profesionales que debían trabajar con ellos, con el consiguiente efecto negativo que tiene la pérdida de esperanza
sobre los posibles resultados. Según el autor, ello obedecía a tres causas (Salekin,2002):
1. El desacuerdo manifiesto a la hora de definir las características de la psicopatía
2. La etiología de la psicopatía no había sido comprendida
3. La escasez de estudios relevantes que expusieran los resultados obtenidos a través de los diferentes tratamientos
llevados a cabo sobre personas con rasgos de psicopatía, así como el poco seguimiento que se le daba a estos tras su
tratamiento.
Años más tarde, y como hemos podido ver con este primer paradigma inicial, son todavía muchas las dudas a
resolver, y los retos que nos supone afrontar algo sobre lo que aún no parece existir un consenso claro.
Bibliografía
Buss, D. M. (2009). How Can Evolutionary Psychology Successfully Explain Personality and Individual Differences?
Perspectives on Psychological Science, 4(4), 359-366. SAGE Publications.
Colledge, E., & Blair, R. J. . (2001). The relationship in children between the inattention and impulsivity
components of attention deficit and hyperactivity disorder and psychopathic tendencies. Personality and Individual
Differences, 30(7), 1175-1187.
Glenn, A. L., Kurzban, R., & Raine, A. (2011). Evolutionary theory and psychopathy. Aggression and Violent
Behavior, 16(5), 371-380.
Salekin, R. T. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism. Clinical Psychology Review, 22(1), 79-112.
3 La psicopatía en el siglo XXI: Apuntes para la reflexión
LA PSICOPATÍA COMO PARADIGMA ACTUAL DE ESTUDIO EN LA CRIMNOLOGÍA
VICENTE GARRIDO GENOVÉS Y MARÍA JESÚS LÓPEZ LATORRE
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Robert Hare (1998), caracterizando al psicópata, escribe lo siguiente: “He descrito al psicópata como un depredador
de su propia especie que emplea el encanto personal, la manipulación, la intimidación y la violencia para controlar a
los demás y para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Al faltarle la conciencia y los sentimientos que le relaciona
con los demás, tiene la libertad de apropiarse de lo que desea y de hacer su voluntad sin reparar en los medios y sin
sentir el menor atisbo de culpa o arrepentimiento” (p. 196).
Ellos, en efecto, son responsables de una cantidad desproporcionada de crímenes, actos violentos y conductas que
causan ansiedad y un profundo malestar social (Hare, 1993, 1998; Harris, Rice y Lalumière, 2001), lo que ha llevado
a afirmar a estos últimos autores que “con respecto a la persistencia, frecuencia y gravedad de los hechos cometidos,
los psicópatas varones constituyen los sujetos más violentos de los que se tiene noticia” (p. 406).
Se entenderá, por consiguiente, que desarrollar programas eficaces de tratamiento con los delincuentes psicópatas sea
una meta necesaria de la intervención correccional, especialmente si estamos refiriéndonos a jóvenes delincuentes,
que todavía tienen muchos años para cometer delitos, o bien delincuentes adultos que no han sido condenados a
cadena perpetua –algo que no es posible en España y en otros países-, y que presentan un riesgo muy elevado de
reincidencia.
Este capítulo tiene varias finalidades. En primer lugar, presenta unas notas históricas que ayudan a entender el
desarrollo histórico del concepto, para pasar luego a discutir en qué medida tal concepto de psicópata posee una
entidad definida. Posteriormente se explora la, evaluación, patología y el tratamiento de los delincuentes psicópatas
adultos, para terminar estableciendo algunas prioridades de la investigación futura.
1. DESARROLLO HISTÓRICO DEL DIAGNÓSTICO DE PSICOPATÍA
Cuando el médico francés Philippe Pinel escribió, en 1801, su histórica primera definición del psicópata, introdujo
una particularidad diagnóstica de extraordinaria relevancia, ya que hasta esa primera definición se creía que toda
locura tenía que serlo de la mente, es decir, de la facultad razonadora o del intelecto. De ahí que él fuera el primero
en hablar de “locura sin delirio” (manie sans délire), es decir, sin confusión de mente. Escribió el francés, en efecto,
que: “No fue poca sorpresa encontrar muchos maníacos que en ningún momento dieron evidencia alguna de tener una
lesión en su capacidad de comprensión, pero que estaban bajo el dominio de una furia instintiva y abstracta, como si
fueran sólo las facultades del afecto las que hubieran sido dañadas” (p. 9. citado en Millon, Simonsen y Birket-Smith,
1998, pág. 4).
Sobre este primer paso para la moderna definición médica del psicópata se sumó la aportación del alienista británico
J.C. Pritchard, quien introdujo en su obra de 1835 una concepción de la psicopatía que sigue siendo muy relevante,
porque captura la esencia de la personalidad psicopática. Pritchard nos legó su concepto de “locura moral” (“moral
insanity”): “… una enfermedad, consistente de una perversión mórbida de los sentimientos naturales, de los afectos,
las inclinaciones, el temperamento, los hábitos, las disposiciones morales y los impulsos naturales, sin que aparezca
ningún trastorno o defecto destacable en la inteligencia, o en las facultades de conocer o razonar, y particularmente
sin la presencia de ilusiones anómalas o alucinaciones” (p.135, citado en Prins, 2001).
Para Pritchard, el término “moral” significaba emocional y psicológico, y no significaba lo opuesto de “inmoral”. Y en
otro lugar de su obra volvía con otras líneas complementarias: “Hay una forma de perturbación mental en la que no
4 La psicopatía en el siglo XXI: Apuntes para la reflexión
También podría gustarte
- Los nuevos rostros de la ansiedadDe EverandLos nuevos rostros de la ansiedadCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- El lenguaje del cuerpo: Dinámica física de la estructura del carácterDe EverandEl lenguaje del cuerpo: Dinámica física de la estructura del carácterCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (22)
- Terapia Cognitivo Conductual en La DepresionDocumento18 páginasTerapia Cognitivo Conductual en La DepresionJuan Carlos Salazar100% (4)
- Autismo en La Educación Infantil. Indicadores y Signos de Alerta para La DetecciónDocumento2 páginasAutismo en La Educación Infantil. Indicadores y Signos de Alerta para La DetecciónJunior Val100% (2)
- Las Adicciones Desde El Enfoque SistémicoDocumento41 páginasLas Adicciones Desde El Enfoque SistémicoMartínez Miguel100% (1)
- PsicopatíaDocumento10 páginasPsicopatíaAlejandro Arias Martínez0% (1)
- INDICE Guia de Consulta de Los Criterios Diagnosticos Del DSM5Documento8 páginasINDICE Guia de Consulta de Los Criterios Diagnosticos Del DSM5Gaby Vilchez Rojas0% (1)
- El proceso de convertirse en persona autónomaDe EverandEl proceso de convertirse en persona autónomaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Psicópatas IntegradosDocumento18 páginasPsicópatas IntegradosingsanjoseAún no hay calificaciones
- Psicopatia Versus Trastorno Antisocial de La PersonalidadDocumento17 páginasPsicopatia Versus Trastorno Antisocial de La PersonalidadAnalía Malvárez100% (1)
- Psicopatía Infanto-Juvenil Evaluación y TratamientoDocumento8 páginasPsicopatía Infanto-Juvenil Evaluación y TratamientoEmmanuelAún no hay calificaciones
- Terapia Cognitivo Conductual DepresionDocumento36 páginasTerapia Cognitivo Conductual DepresionGrecia Alonso AnguloAún no hay calificaciones
- Aproximacion Al Psicopata IntegradoDocumento9 páginasAproximacion Al Psicopata IntegradoMarcelo GarciaAún no hay calificaciones
- Acerca de la naturaleza del psicoanálisis: La persistencia de un discurso paradójicoDe EverandAcerca de la naturaleza del psicoanálisis: La persistencia de un discurso paradójicoAún no hay calificaciones
- Psicopatas Integraados en La Relaciones de ParejaDocumento17 páginasPsicopatas Integraados en La Relaciones de ParejaThomas Ehren Schneider100% (1)
- Vários - Como Se Analiza Hoy PDFDocumento257 páginasVários - Como Se Analiza Hoy PDFElisa MarquesAún no hay calificaciones
- TFGDocumento14 páginasTFGAJUAli4131Aún no hay calificaciones
- Los Orígenes de La Transferencia (1952)Documento5 páginasLos Orígenes de La Transferencia (1952)Vonniie100% (1)
- Estudio de Caso Clínico de John Forbes NashDocumento5 páginasEstudio de Caso Clínico de John Forbes NashCindy ContrerasAún no hay calificaciones
- Trastorno AntisocialDocumento22 páginasTrastorno AntisocialAmanda BaldwinAún no hay calificaciones
- Historia Del DSMDocumento6 páginasHistoria Del DSMDavid GrajalesAún no hay calificaciones
- Psicopatía Versus Trastorno Antisocial PersonalidaDocumento17 páginasPsicopatía Versus Trastorno Antisocial PersonalidaMármol PabloAún no hay calificaciones
- TFG - Serranos Minguela, LauraDocumento33 páginasTFG - Serranos Minguela, LauraWilman E. ChamorroAún no hay calificaciones
- Psicopatia Y DelincuenciaDocumento24 páginasPsicopatia Y DelincuenciathaniaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de Psicopatia.Documento33 páginasTrabajo Final de Psicopatia.Roxana Lisbeth Zelada LorenzoAún no hay calificaciones
- Psicopatavs TrastornoantisocialDocumento18 páginasPsicopatavs TrastornoantisocialJan Escutia RichelieauAún no hay calificaciones
- Psicopatas Integrados - Articulo - José Manuel Pozueco Romero PDFDocumento17 páginasPsicopatas Integrados - Articulo - José Manuel Pozueco Romero PDFAnonymous 21pDok1100% (2)
- Guia de Intervencion en TPASDocumento28 páginasGuia de Intervencion en TPASJuan Francisco Vegas RochaAún no hay calificaciones
- Monografia Del PsicopataDocumento31 páginasMonografia Del PsicopatavaleryyjairAún no hay calificaciones
- Actividad Evaluativa Sobre PelículaDocumento7 páginasActividad Evaluativa Sobre PelículajmonscaAún no hay calificaciones
- D) Rol de La Personalidad en Las Enfermedades ProfesionalesDocumento15 páginasD) Rol de La Personalidad en Las Enfermedades ProfesionalescrodriguezgrezAún no hay calificaciones
- Relación Entre La Psicopatía y La Búsqueda de SensacionesDocumento33 páginasRelación Entre La Psicopatía y La Búsqueda de SensacionesAlfredo Martin Blasco CabreraAún no hay calificaciones
- Protocolo de Investigación - Equipo NaybiDocumento19 páginasProtocolo de Investigación - Equipo Naybidajaira milagros trinidad concha alcocerAún no hay calificaciones
- Resumen Primer ParcialDocumento62 páginasResumen Primer ParcialMagali La RoccaAún no hay calificaciones
- Psicopatavs TrastornoantisocialDocumento18 páginasPsicopatavs Trastornoantisocialkeydiaz007Aún no hay calificaciones
- Ensayo VulnerabilidadDocumento6 páginasEnsayo VulnerabilidadFrancys Guzmán VelásquezAún no hay calificaciones
- Qué Ocurre en La Mente de Un PsicópataDocumento5 páginasQué Ocurre en La Mente de Un PsicópataJD MurbalAún no hay calificaciones
- Concepto PsicopatíaDocumento9 páginasConcepto Psicopatíamitshell alejandra bastidas mejiaAún no hay calificaciones
- Interaccion Factores NeurobiologicosDocumento47 páginasInteraccion Factores NeurobiologicosalexAún no hay calificaciones
- Un Modelo Sociocultural Enfermedad MentalDocumento6 páginasUn Modelo Sociocultural Enfermedad MentalMarco AlmeidaAún no hay calificaciones
- BCN Programas de Atencion Jovenes Psicopatas Sistema Penitenciario FinalDocumento14 páginasBCN Programas de Atencion Jovenes Psicopatas Sistema Penitenciario FinalMary BetancourtAún no hay calificaciones
- Monogrfia PsicopatiaDocumento29 páginasMonogrfia PsicopatiaIvan Bloch100% (4)
- Análisis Clínico de Un Caso - PsicopatíaDocumento4 páginasAnálisis Clínico de Un Caso - PsicopatíaChantal AguilarAún no hay calificaciones
- 487 1028 1 SMDocumento4 páginas487 1028 1 SMLasker Anderson Cristóbal QuinchoAún no hay calificaciones
- Psicopatia Infanto JuvenilDocumento8 páginasPsicopatia Infanto JuvenilMarta Contreras SolorzaAún no hay calificaciones
- 393237-Texto Del Artículo-570839-1-10-20211023Documento12 páginas393237-Texto Del Artículo-570839-1-10-20211023westystinAún no hay calificaciones
- Enfoque Sistemico de La PsicopatiaDocumento42 páginasEnfoque Sistemico de La PsicopatiaDalsi IdelmaAún no hay calificaciones
- Act#3 CFMSDocumento11 páginasAct#3 CFMSCESAR MORALESAún no hay calificaciones
- Hecht 2017Documento28 páginasHecht 2017Felipe Barrios BravoAún no hay calificaciones
- Análisis Crítico de La Psicopatía - EP Sem 8°Documento5 páginasAnálisis Crítico de La Psicopatía - EP Sem 8°Ariana AvendañoAún no hay calificaciones
- ¿Es Posible Que El Delincuente Psicópata Se Resocialice?Documento21 páginas¿Es Posible Que El Delincuente Psicópata Se Resocialice?kathiuska chirinos vilelaAún no hay calificaciones
- Psicología ForenseDocumento4 páginasPsicología ForenseMagaly Ordoñez SalazarAún no hay calificaciones
- Resumen Cognicion Social en Personas Con Tpa.Documento3 páginasResumen Cognicion Social en Personas Con Tpa.yocelyn muñozAún no hay calificaciones
- Semana 15 - PsicopatiaDocumento24 páginasSemana 15 - PsicopatiaALAYLA LORENA PAMO HOYOSAún no hay calificaciones
- Actividad Colaborativa Social y PsicopatologiaDocumento10 páginasActividad Colaborativa Social y PsicopatologiaManuela MontoyaAún no hay calificaciones
- Modelos Explicativos de La Enfermedad MentalDocumento17 páginasModelos Explicativos de La Enfermedad MentalValeria AhumadaAún no hay calificaciones
- Resumen de ClinicaDocumento65 páginasResumen de ClinicaKarivannaAún no hay calificaciones
- Ensayo Psicoanalítico Del Trastorno Límite de La PersonalidadDocumento19 páginasEnsayo Psicoanalítico Del Trastorno Límite de La PersonalidadDārlēnē MüllerAún no hay calificaciones
- Modelos Psicologistas Trabjo TranscritoDocumento9 páginasModelos Psicologistas Trabjo TranscritoSontay Zapeta Arely NohemíAún no hay calificaciones
- Inf Psicología ForenseDocumento8 páginasInf Psicología ForenseANA PAULA CABRERA CASASAún no hay calificaciones
- Proyecto FinalDocumento11 páginasProyecto FinalVicente PadillaAún no hay calificaciones
- TESIS La Psicopatía y Su Repercusión CriminológicaDocumento9 páginasTESIS La Psicopatía y Su Repercusión CriminológicaAlan LevariousAún no hay calificaciones
- Factores Relacionales en Trastornos Afectivos y Aproximación A Una Posible Intervención Familiar DiferenciadoraDocumento97 páginasFactores Relacionales en Trastornos Afectivos y Aproximación A Una Posible Intervención Familiar DiferenciadoralmgarjimsjAún no hay calificaciones
- Trabajo de WordDocumento11 páginasTrabajo de WordSofiaaa02Aún no hay calificaciones
- Biología de La Vida y La Conciencia. A Propósito de DarwinDocumento11 páginasBiología de La Vida y La Conciencia. A Propósito de DarwinDiego BolívarAún no hay calificaciones
- Sublíneas de Investigación - PsicologíaDocumento52 páginasSublíneas de Investigación - PsicologíaDiego Bolívar100% (1)
- De La Actitud Crítica Como Vida Filosófica. Verdad, Poder y Espiritualidad en FoucaultDocumento19 páginasDe La Actitud Crítica Como Vida Filosófica. Verdad, Poder y Espiritualidad en FoucaultDiego BolívarAún no hay calificaciones
- Tecnologías y NeuropsicologíaDocumento20 páginasTecnologías y NeuropsicologíaDiego BolívarAún no hay calificaciones
- Análisis Psicodinámico de Patch AdamsDocumento7 páginasAnálisis Psicodinámico de Patch AdamsIvonne CastilloAún no hay calificaciones
- Ley 21331 - 11 MAY 2021Documento11 páginasLey 21331 - 11 MAY 2021Carla ArayaAún no hay calificaciones
- Fase 3 - AnalisisDocumento4 páginasFase 3 - Analisissofia moreno schmalbachAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual PsicoterapiaDocumento4 páginasMapa Conceptual Psicoterapiaisabel villa arceAún no hay calificaciones
- Examen Parcial - Semana 4 - PSICOLOGIA CLINICADocumento11 páginasExamen Parcial - Semana 4 - PSICOLOGIA CLINICAAlex Ramos Alvarez100% (1)
- Depression and Aggressive Behaviour in Adolescents Offenders and Non-Offend PDFDocumento8 páginasDepression and Aggressive Behaviour in Adolescents Offenders and Non-Offend PDFCris BañadosAún no hay calificaciones
- Síndrome de TouretteDocumento11 páginasSíndrome de TouretteMiwel Martines HernandesAún no hay calificaciones
- Control de Ataque de Pánico Mediante Un Procedimiento de BiofeedbackDocumento158 páginasControl de Ataque de Pánico Mediante Un Procedimiento de BiofeedbackSephirot33Aún no hay calificaciones
- El YO para Melanie KleinDocumento1 páginaEl YO para Melanie KleinSergio BolañosAún no hay calificaciones
- Protocolo PsicodramaDocumento14 páginasProtocolo PsicodramaVictoria RamírezAún no hay calificaciones
- Trastorno Del Vinculo en Ñinos Trastorno Espectro Alcoholico FetalDocumento18 páginasTrastorno Del Vinculo en Ñinos Trastorno Espectro Alcoholico FetalandreaAún no hay calificaciones
- Principios Basicos de La Psiquiatria DinamicaDocumento2 páginasPrincipios Basicos de La Psiquiatria DinamicaJenny Penhas100% (1)
- SEMANA 3 - Psicopatologia Del Afecto, Memoria, Voluntad y SindromesDocumento54 páginasSEMANA 3 - Psicopatologia Del Afecto, Memoria, Voluntad y SindromesJassmin SantinAún no hay calificaciones
- W. Mischel, J. Rotter - y - A Beck, A. BanduraDocumento37 páginasW. Mischel, J. Rotter - y - A Beck, A. BanduraDaniel Tello100% (1)
- EVALUACIÓN - MÓDULO 5 Fundamentos de La Psicologia - PDF 2Documento9 páginasEVALUACIÓN - MÓDULO 5 Fundamentos de La Psicologia - PDF 2Jose MurilloAún no hay calificaciones
- ExcepcionalidadDocumento34 páginasExcepcionalidadRegina Chávez SchefferAún no hay calificaciones
- Estudio de CasoDocumento4 páginasEstudio de CasoSandra NietoAún no hay calificaciones
- Cyberanálisis. Consideraciones ActualesDocumento16 páginasCyberanálisis. Consideraciones ActualesAnahi CopatiAún no hay calificaciones
- Eisenberg, Estela Sonia (2010) - Cuatro Hipotesis Iniciales Acerca de La MelancoliaDocumento4 páginasEisenberg, Estela Sonia (2010) - Cuatro Hipotesis Iniciales Acerca de La MelancoliaEdith PiafAún no hay calificaciones
- Manual Psi Cote Rap I AsDocumento82 páginasManual Psi Cote Rap I AsEdith GonzálezAún no hay calificaciones
- CASO Problemas de ParejaDocumento4 páginasCASO Problemas de ParejaKatherine NavarroAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Portafolio DigitalDocumento35 páginasTrabajo Final Portafolio DigitalYeffry Vladimir Morán FilpoAún no hay calificaciones
- Exposición Psicopatología Los Trastornos de La PersonalidadDocumento3 páginasExposición Psicopatología Los Trastornos de La PersonalidadvickyAún no hay calificaciones