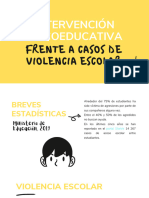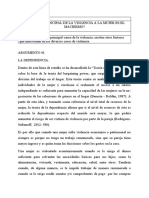Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
O
O
Cargado por
matirva4560 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasTítulo original
o
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasO
O
Cargado por
matirva456Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Bosquejo de una teoría de la civilización
El proceso civilizatorio se ve como una transformación del comportamiento y de la sensibilidad
humanos hacia una dirección determinada. Nunca ha habido seres humanos individuales que
hayan tratado de realizar esta “civilización” de un modo consciente y racional a partir de
medidas orientadas a la consecución de este objetivo. «Es evidente que la civilización, como la
racionalización, no es un producto de la ratio humana», no es resultado de una planificación a
largo plazo. En este sentido, nada en la historia sustenta que esta transformación se haya llevado
a cabo de una manera “racional”, por ejemplo, por medio de la educación de personas o grupos
concretos; si bien, esta transformación sigue un orden peculiar. Las coacciones sociales externas
van convirtiéndose en coacciones externa, se ocultan o “maquillan” las necesidades humanas,
aumenta la vergüenza y se adquiere una autodominación de los impulsos cada vez mayor. No
obstante, esta transformación tampoco es un cambio caótico carente de estructura.
Elias plantea que el proceso civilizatorio se consigue gracias a los movimientos
racionales o emocionales de los hombres aislados, que se entrecruzan de un modo continuo en
relaciones de amistad o enemistad. Esta interrelación de los planes y acciones de los hombres
aislados puede ocasionar cambios y configuraciones que nada ha planeada. «De esta
interdependencia de los seres humanos se deriva un orden de un tipo muy concreto, un orden
que es más fuerte y más coactivo que la voluntad y la razón de los individuos aislados que lo
constituyen». Así, esta interdependencia determina la marcha del cambio histórico.
Este orden no es racional ni irracional. Algunos lo han interpretado como el orden de la
naturaleza y otros, como Hegel, como una especie de espíritu supraindividual y su idea de
“astucia de la razón”, que muestra que a partir de los planes y acciones de los hombres surjan
cosas que ninguno de ellos había pretendido con sus acciones. Los hábitos mentales que nos
llevan a someternos a alternativos como “racional” e irracional” o como “espíritu” y
“naturaleza” son inadecuadas. En este sentido, hay que tener en cuenta que las leyes peculiares
de las manifestaciones de la interdependencia social no son idénticas a las leyes del espíritu o la
planificación individuales ni a las leyes de lo que llamamos “naturaleza”. La referencia general
a las leyes peculiares de interrelaciones son una referencia vacía si no se muestran los
mecanismos concretos en la interrelación y en la eficacia de las leyes. Por ejemplo, respecto al
proceso de feudalización, el proceso por el cual la coacción emanada de situaciones
competitivas obliga a enfrentarse a una serie de señores feudales y el círculo de competidores va
reduciéndose, hasta que crea una situación de monopolio, y finalmente, se llega a la
consecución de un Estado absoluto. Toda esta reorganización de relaciones tiene una
consecuencia en las costumbres humanas cuyo resultado provisional es nuestra forma
“civilizada” de comportamiento y sensibilidad. Ello tiene una influencia observable en los
aparatos psíquicos de las personas, observable a lo largo de la historia. Subraya Elias que en la
base del cambio de las costumbres psíquicas en el sentido de una civilización, hay una dirección
y un orden determinados, a pesar de no haber sido establecido mediante procedimientos
“racionales”. Señala Elias que podemos hacer de la civilización algo más “racional”, que
funcione mejor respecto a nuestras necesidades, a partir de las intervenciones planificadas en la
red de interrelaciones y en las costumbres psíquicas.
Con respecto al aparato psíquico, desde los tiempos pretéritos de la historia occidental
hasta la actualidad han ido diferenciándose cada vez más las funciones sociales a consecuencia
de la presión de la competencia social. A mayor diferenciación, mayor es la cantidad de
individuos que dependen de los demás. Se vuelve necesario ajustar el comportamiento de un
número mayor de individuos. El individuo se ve obligado desde pequeño a organizar su
comportamiento de un modo cada vez más diferenciado, más regular y más estable, esta
regulación se vuelve como una autocoacción de la que no puede librarse conscientemente. Junto
a los autocontroles conscientes, este aparto interno, por medio del miedo, trata de evitar
infracciones del comportamiento socialmente aceptado, pero que puede provocar infracciones
contra la realidad social de un modo indirecto. «La orientación de esta trasformación del
comportamiento (…) está determinada por la orientación e la diferenciación social, por la
progresiva división de funciones y la ampliación de las cadenas de interdependencias en las que
está imbricado».
Un ejemplo con respecto a la diferencia entre la imbricación de un individuo en una
sociedad poco diferenciada y en una sociedad más diferenciada, Elias recurre al ejemplo de los
caminos y las carreteras en una y otra sociedad. Por ejemplo, una sociedad de guerreros
caminando por los caminos sin asfaltar de una vía. El tránsito suele ser muy escaso, y el peligro
lo representa el hombre para el hombre, por ejemplo, mediante el asalto de bandoleros. Estos
guerreros deben estar siempre precavidos para no ser asaltados. La vida en esas vías de
comunicación exige estar dispuesto a luchar y dar rienda suelta a las pasiones en la defensa de la
propia vida. Sin embargo, este escenario es muy diferente al tránsito por una gran ciudad de
nuestras sociedades diferenciadas, que requieren una distinta modelación del aparato psíquico.
Esta regulación está orientada a conseguir que cada cual tenga que adecuar del modo más
exacto su propio comportamiento. El peligro principal supone que alguien pierda su autocontrol,
de manera que se requiere de autovigilancia constante, autorregulación del comportamiento
muy diferenciada, a fin de que el hombre consigue orientarse entre la multitud de actividades.
Así, el esquema de autocoacciones, los modelos de la configuración impulsiva son muy
distintos según la función y la posición de los individuos dentro de este entramado. «Con la
diferenciación del entramado social también se hace más diferenciado, generalizado y estable el
aparato sociogenético de autocontrol psíquico».
Paralelamente a la diferenciación se produce una reorganización total del entramado
social. Cuando hay baja división de funciones, los órganos centrales de sociedades de cierta
magnitud son relativamente inestables y carecen de seguridad. A partir de la imposición de un
mecanismo de relaciones coactivas van constituyéndose órganos centrales más estables e
institutos monopólicos más fuertes que organizan la violencia física. Así, la estabilidad del
aparato de autocoacción psíquica se encuentra ligado con la constitución de institutos de
monopolio de la violencia física. Y solo con estos monopolios se crea ese aparato formativo que
sirve para inculcar al individuo desde pequeño la costumbre permanente de dominarse. Cuando
se constituye un monopolio de la violencia surgen espacios pacificados, ámbitos sociales libres
de violencia. Ciertas formas de violencia, que siempre han existido pero que solo se daban
juntamente con la violencia física, se separan de esta y quedan aisladas en espacios pacificados.
Así pues, sostiene Elias que las sociedades que carecen de monopolio estable de la
violencia son sociedades donde la división de funciones es escasa y las secuencias de acciones
que vinculan a los individuos breves, y a la inversa. En las sociedades diferenciadas, el
individuo está protegido frene al asalto repentino, pero también está obligado a reprimir sus
pasiones. Cuanto más densa es la red de interdependencias en la que está imbricado el individuo
más amenazado está quien cede a sus pasiones. El dominio de las emociones, la ampliación de
la reflexión más allá del estricto presente para alcanzar la lejana cadena causal y a las
consecuencias futuras, son tipos de cambios que se producen concomitantemente que la
monopolización de la violencia física y la ampliación de las secuencias de acción y de las
interdependencias en el ámbito social. En este sentido, la transformación de la nobleza, que pasa
ser una clase de caballeros a ser una clase de cortesanos es un ejemplo de lo anterior. Con el
monopolio, la amenaza física del individuo va haciéndose cada vez más impersonal, y va
sometiéndose progresivamente a normas y leyes exactas, y acaba suavizándolas dentro de
ciertos límites.
En conclusión, observando los movimientos del pasado se observa que se trata de una
transformación en una dirección determinada. Elias subraya que cuando se hayan superado las
tensiones inter e intraestatales podremos decir que somos civilizados. Solo entonces
desaparecerá el código de comportamiento del superyó que su función es destacar una
superioridad hereditaria. Solo entonces podrá limitarse la regulación de las relaciones
interhumanas a aquellos mandatos y prescripciones necesarios para conservar la elevada
diferenciación de las funciones sociales, y limitar las autocoacciones a aquellas restricciones
que son necesarias para que los hombres puedan convivir, trabajar y gozar sin trastornos y sin
temores (lleva a un equilibrio que otorga felicidad y libertad). Solo cuando todos los hombres
que trabajan en la larga cadena de tareas comunes puedan alcanzar tal equilibrio, los hombres
podrán decir de sí que son civilizados. Hasta entonces «la civilización no se ha terminado.
Constituye un proceso».
También podría gustarte
- Ensayo Sobre El BullyingDocumento3 páginasEnsayo Sobre El BullyingRogelio Flores Jr.68% (34)
- Discurso de La Violencia IntrafamiliarDocumento2 páginasDiscurso de La Violencia IntrafamiliarDerlis Andrés Báez81% (37)
- Alexander Dugin - La Cuarta Teoria Política-Ediciones Nueva República (2013)Documento252 páginasAlexander Dugin - La Cuarta Teoria Política-Ediciones Nueva República (2013)matirva456100% (1)
- FT3369Documento5 páginasFT3369matirva456Aún no hay calificaciones
- Resumen Ejecutivo 2014Documento40 páginasResumen Ejecutivo 2014matirva456Aún no hay calificaciones
- Cues 3369Documento15 páginasCues 3369matirva456Aún no hay calificaciones
- Codigo 3369Documento40 páginasCodigo 3369matirva456Aún no hay calificaciones
- Ritzer y El Paradigma Sociológico IntegradoDocumento2 páginasRitzer y El Paradigma Sociológico Integradomatirva456Aún no hay calificaciones
- La Índole Reflexiva de La Modernidad (Pp. 45-51)Documento7 páginasLa Índole Reflexiva de La Modernidad (Pp. 45-51)matirva456Aún no hay calificaciones
- ODocumento1 páginaOmatirva456Aún no hay calificaciones
- Diferencias Entre El Análisis de Contenido y El de DiscursoDocumento1 páginaDiferencias Entre El Análisis de Contenido y El de Discursomatirva456Aún no hay calificaciones
- Tema Nagural CuaitativaDocumento6 páginasTema Nagural Cuaitativamatirva456Aún no hay calificaciones
- LDocumento1 páginaLmatirva456Aún no hay calificaciones
- Texto Dahrendorf RESUMEN PDFDocumento7 páginasTexto Dahrendorf RESUMEN PDFmatirva456Aún no hay calificaciones
- La Riqueza Invisible Del Cuidado: Valencia: Universitat de ValènciaDocumento2 páginasLa Riqueza Invisible Del Cuidado: Valencia: Universitat de Valènciamatirva456Aún no hay calificaciones
- W. Isaac Thomas. Actitudes y Valores. Definición de La Situación.Documento1 páginaW. Isaac Thomas. Actitudes y Valores. Definición de La Situación.matirva456Aún no hay calificaciones
- Tema 3. El Análisis de Contenido PDFDocumento147 páginasTema 3. El Análisis de Contenido PDFmatirva456Aún no hay calificaciones
- Monografia El FemenicidioDocumento12 páginasMonografia El FemenicidioTakeshy Palomino100% (1)
- Actividad 2 Resolucion de ConflictosDocumento9 páginasActividad 2 Resolucion de ConflictosAndres Felipe Narvaez BaezAún no hay calificaciones
- Efectos Psicosociales de Los VideojuegosDocumento11 páginasEfectos Psicosociales de Los VideojuegosjohnsAún no hay calificaciones
- Presentación de Violencia y Cruz de Ellacuría. (Recuperado)Documento26 páginasPresentación de Violencia y Cruz de Ellacuría. (Recuperado)Osvaldo RosalesAún no hay calificaciones
- Sesión 11 El Surgimiento de Sendero Luminoso y MRTADocumento22 páginasSesión 11 El Surgimiento de Sendero Luminoso y MRTAAlexander RJAún no hay calificaciones
- 39ZARITZKY Graciela Con Derecho A Vivir Sin Violencia PDFDocumento15 páginas39ZARITZKY Graciela Con Derecho A Vivir Sin Violencia PDFMicaela MilagrosAún no hay calificaciones
- Competencia, AcosoDocumento17 páginasCompetencia, Acosojose manuelAún no hay calificaciones
- Tesis Silvia RodriguezDocumento78 páginasTesis Silvia RodriguezGledy De PantojaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Violencia Intrafamiliar..Documento11 páginasProyecto de Violencia Intrafamiliar..Ruth DaguaAún no hay calificaciones
- Mobbing, Una Realidad Oculta PDFDocumento115 páginasMobbing, Una Realidad Oculta PDFJorge Mardones CancinoAún no hay calificaciones
- ADIVAC Atencion A Victimas de Violencia SexualDocumento6 páginasADIVAC Atencion A Victimas de Violencia SexualFernanda PerezAún no hay calificaciones
- Ascamta 41Documento22 páginasAscamta 41Flor DiazAún no hay calificaciones
- Teoria Del DelitoDocumento46 páginasTeoria Del Delitojairo adanAún no hay calificaciones
- Violencia EscolarDocumento12 páginasViolencia EscolaralfredochomamaniAún no hay calificaciones
- Zonas Rosas en Ciudades Peruanas - Un Enfoque Integral para Estimular El Crecimiento Económico y Mejorar La Seguridad UrbanaDocumento3 páginasZonas Rosas en Ciudades Peruanas - Un Enfoque Integral para Estimular El Crecimiento Económico y Mejorar La Seguridad UrbanaLuis CruzAún no hay calificaciones
- DEBATEDocumento4 páginasDEBATEKatheryn Aguilar RojasAún no hay calificaciones
- Ao - Violencia Politica en El Peru y Los DDHHDocumento3 páginasAo - Violencia Politica en El Peru y Los DDHHSon GotenAún no hay calificaciones
- Proyecto de Violencia Familiar, Ultimo TrabajoDocumento73 páginasProyecto de Violencia Familiar, Ultimo TrabajoDiana Campos CoronelAún no hay calificaciones
- Audiencia de ImputacionDocumento7 páginasAudiencia de ImputacionCristy AraujoAún no hay calificaciones
- COLD COLD GROUND (Sean Duffy 01) de Adrian McKintyDocumento2 páginasCOLD COLD GROUND (Sean Duffy 01) de Adrian McKintyJoan Estrada FiguerasAún no hay calificaciones
- Val, María Alejandra 25 SOCIOLOGÍA DE LOS CUERPOS Y LAS EMOCIONESDocumento13 páginasVal, María Alejandra 25 SOCIOLOGÍA DE LOS CUERPOS Y LAS EMOCIONESMaría Alejandra ValAún no hay calificaciones
- 05-12-2022 085924407 FichadeanalisisdecasosDocumento3 páginas05-12-2022 085924407 FichadeanalisisdecasosPercy GarciaAún no hay calificaciones
- Tarea Semana 5 Ser Humano y Desarrollo SostenibleDocumento6 páginasTarea Semana 5 Ser Humano y Desarrollo SostenibleLeonardo MedranoAún no hay calificaciones
- #Violencia Simbólica BourdieuDocumento4 páginas#Violencia Simbólica BourdieuPuntitoAún no hay calificaciones
- Terrorismo en El Perú en Los Años 1980 y 2000Documento14 páginasTerrorismo en El Perú en Los Años 1980 y 2000Jean Pier Chilcon Diaz100% (1)
- Fotografías de La Represión Chilena. de La Prueba Documental A La Evocación Subjetiva. Jaume Peris BlanesDocumento15 páginasFotografías de La Represión Chilena. de La Prueba Documental A La Evocación Subjetiva. Jaume Peris BlanesJaume Peris BlanesAún no hay calificaciones
- Tema 2. Tramitación Procesal. 12-11-2018Documento21 páginasTema 2. Tramitación Procesal. 12-11-2018Olga AvilésAún no hay calificaciones
- Presentacion Sociologia Relaciones SocialesDocumento47 páginasPresentacion Sociologia Relaciones SocialesElizabeth Soto100% (1)