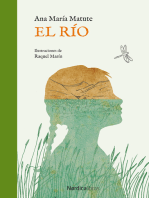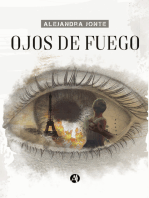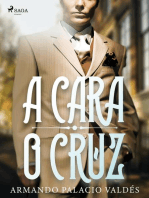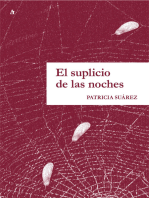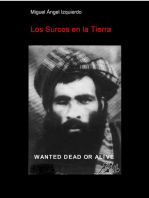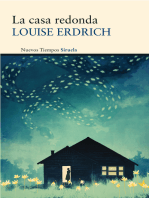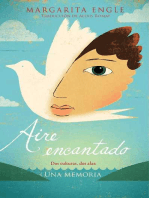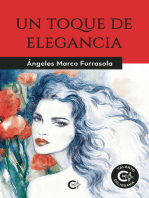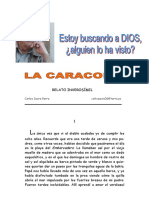Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jiménez Edgardo Viaje Al Corazón
Jiménez Edgardo Viaje Al Corazón
Cargado por
ivanflopli0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas13 páginasTítulo original
Jiménez Edgardo Viaje al corazón.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas13 páginasJiménez Edgardo Viaje Al Corazón
Jiménez Edgardo Viaje Al Corazón
Cargado por
ivanflopliCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
Edgardo Jiménez: Viaje al corazón
¿Hijo, te acuerdas cuando eras pequeño? Yo sí
me acuerdo muy bien. Tenías tus mejillas quemadas
por el frío y el sol. Bien rojitas estaban, pues. Yo te
decía que lleves un sombrero, pero no, así nomás,
decías. Jugabas con los hijos de Matías Huamán y
Celestino Paucar que tenían tu misma edad, ocho
años. Vicuñitas parecían subiendo las lomas. Tú
subías más rápido que todos, llegabas a la cima y
luego riéndote estabas, de tus amigos que después
llegaban muy cansados. Tu madre, la Tomasa, te
decía que apenas terminaras de jugar regresaras a la
casa, para el almuerzo. Papitas y habitas, nomás,
había, ¿te acuerdas? Pero igual comida será, me
decías. Cuando caminábamos juntos, te gustaba
recoger las yerbitas del camino y luego averiguabas
qué enfermedad sanaban. Yo creía que siempre niño
te iba a tener, pero claro, equivocado estaba...
El ómnibus devora los paisajes de manera
inmisericorde. No se mueven las pencas, ni los ichus,
solamente los sentimientos y las remembranzas...
Padre, yo te recuerdo, siempre, con tus manos
creadas, diseñadas, afiatadas, especialmente para la
tierra. Observa las manos de un hombre y conocerás
si sabe labrar la tierra, me decías tú. Volvías del
campo en la tarde, con tu bola de coca en la boca.
Chacchabas un poco, dejabas tus herramientas en el
piso, te acercabas a mi madre Tomasa y le hablabas.
Pensarías que era muy niño para darme cuenta de lo
que pasaba en la casa. Mis seis hermanos tenían su
ropa, como yo, maltrecha, pero limpia, pobre, pero
digna. Las ramas de eucalipto que servían de leña nos
protegían del frío, aunque pienso, ahora, que el calor
de ustedes hubiera sido suficiente. La comida del día
estaba servida. En los platos que se encontraban en
nuestra rústica mesa, habían algunas papas y habas.
Trataba de tranquilizar la desazón de mi madre
diciéndote que esa comida era suficiente.
En el ómnibus hay corazones agolpados. Trotan
los latidos, desbocadamente, a cada recodo
devorado...
Y la Fermina Huayllay ¿te acuerdas de ella?
Cuando tenías 13 años, la mirabas, largamente como
cuando miramos el cielo para ver si habrá lluvia. Ella
tenía casi tu misma edad. Llevaba unas trenzas
enormes que caían en su espalda de manera
desordenada. Sus cabellos eran negros como las
noches de nuestro pueblo. Enamorado estabas. Yo,
como tu padre, te aconsejaba. Eres muy niño todavía,
te decía. Debes estudiar primero. Mírame, con las
justas, primaria he terminado, te decía. Aquí en
Qorimarka, casi nadie ha estudiado un poco más, sólo
tú hijo.
El viento, afuera, azota las celosías del acero
con ruedas en la carretera. Las curvas del camino
son más sinuosas, ahora, como algunas vueltas que da
la vida...
Faustino, ¡erq'echa hamuy kaiman!, Faustino,
niñito, ven aquí, así te llamaba. Y luego me
arrepentía. Claro, pues, en quechua no debía
hablarte. Para qué vas a aprender, tú. Yo quería que
te vayas a la capital a estudiar más, y si aprendías el
runasimi, los limeños de ti se van a burlar, porque no
hablas bien su idioma, así pensaba yo. Con mi padre y
mis diez hermanos, bastante quechua he hablado.
Gracioso, mi padre era. Cuando esperábamos que la
pachamanca estuviera lista, muchas historias
contaba él. Si se acercaba alguien que no hablaba
como nosotros el quechua, nos burlábamos. Yo
aprendí muchos watuchis o adivinanzas, como dicen.
Muchos watuchis hablaban de nuestra tierra, de
nuestros animales, de nuestras costumbres y otras
cosas más. Todos los que yo sabía, te los había
contado, pero en castellano, para que los guardes
para siempre en tu alma y luego se los cuentes a tus
hijos, alguna vez.
Llueve afuera. El cielo llora la ausencia y quizás
una inminente presencia. Los pasajeros se abrigan
mejor para evitar los rigores del frío. Todavía el
camino tiene ondulaciones y curvas conocidas para
algunos de los ocupantes del acero rodante. Aún se
puede recordar. Aún se puede volver hacia atrás.
Aún se puede soñar, ¿por qué no?
Recuerdo, padre, que no querías que aprendiera
el quechua. Lo hablabas sólo con mi madre. Sin
embargo, yo no comprendía tu decisión. Tú le hacías
bromas a ella. Se reían y yo me acercaba a
hurtadillas, los escuchaba y adentro, pero muy
adentro, me reía también. Luego, cuando salías del
cuarto, continuaba mis juegos infantiles para que no
supieras que estaba aprendiendo el idioma. A veces,
me iba solo a la casa del abuelo. Él era muy anciano y
prefería hablar en quechua. Aún se acordaba de
muchas historias bonitas. Contaba que en nuestro
pueblo, muchos años atrás había oro en las entrañas
de los cerros. Por ello, el sitio se llamaba Qorimarka,
es decir lugar de oro. En las noches, según el abuelo,
muy cerca de uno de los cerros más altos de aquel
lugar, se escuchaban gritos. Él decía que ello se
debía a que en los socavones habían muerto muchos
trabajadores y sus almas no tenían descanso y
siempre vagaban por esas zonas. Por supuesto, que
luego de aquellas charlas regresaba a mi casa,
oteando cada sombra y cada una de las ramas de los
árboles, escuchando todos los ruidos, cada crujido,
presa del encanto y de miedo, a la vez, por aquellas
historias.
Las luces exteriores del ómnibus anuncian la
caída intempestiva de la noche. Las sombras andinas
caen de a poco, casi de manera calculada. Todos
duermen en el interior... menos uno. Aquél continúa
otro viaje, hacia el interior de su corazón. Quizás el
viaje más largo y peligroso. Quizás...
Cuando llegabas de la casa del abuelo, a dormir de
frente ibas. Creías que no sabía que habías estado
conversando con él. En aquellos días en que te
contaba cuentos y leyendas, dormías poco, casi nada.
Te levantabas antes de las cinco de la mañana, y a
ordeñar la vaca ibas. Éramos pobres, pero para
comer siquiera teníamos, pues. Luego que regresabas
con el balde con leche, a la chacra iba yo. Tus
hermanos, tarde se levantaban. Los gallos y las
gallinas, bastante bulla hacían, pero igual era,
dormidos se quedaban. Tú llegabas después y me
ayudabas a cosechar las papitas. Cuando
descansábamos, mucho conversábamos. Al contarme
de la Fermina, tu voz de otra forma sonaba.
Hablabas de ella, como cuando hablamos de la lluvia
cayendo de a poquito en el campo, produciendo un
ruidito especial al caer las gotas en el suelo. Me
acordaba cuando me enamoré de la Tomasa. Así
enamorado estaba yo. ¿Quién se va a fijar en un
campesino pobre?, pensaba yo. Pero equivocado
estaba. Desde el primer día en que hablamos nos
dimos cuenta que éramos el uno para el otro.
El día despinta la noche de un brochazo. El
interprovincial continúa su camino, inexorable e
impersonal. Contrasta su metal de urbe grisácea con
el cielo límpido andino, algunas estrellas todavía
perezosas, poco a poco, se van retirando. Como
algunos amores tardíos que aún brillan a pesar de
que ya hay un nuevo amor...
Fermina Huayllay: cabellos negros azabache, de
enormes ojos y sonrisa angelical. Así la recuerdo.
Ella me ignoraba, pero de todas formas la quería. Yo
te contaba mis desamores, y tú me dabas consejos
muy reflexivos cuando estábamos caminando en el
campo. Luego, me ponía a contemplar el paisaje. Era
época de cosecha. Los campos estaban llenos de
diversas gamas de verdes. Mirar el trigo y el maíz,
entre otros campos de cultivo, era un espectáculo
increíble y bello. Era como juntar las esmeraldas y el
oro en las pampas serranas. Los árboles de queuña,
de eucalipto y aliso se mantenían erguidos y
delineaban el camino principal hacia el pueblo. Las
quebradas eran muy profundas y abajo se podía ver
el río que como una enorme serpiente se deslizaba
buscando un ignoto destino. Lo primero que llamaba
la atención al llegar a nuestro pueblo era una cruz de
madera colocada en el arco de ingreso. Era muy
grande e impresionante. Se veía desde cualquier
parte del pueblo. Tenía bellos labrados en su madero
horizontal. Con el paso del tiempo, se construyó una
capilla. Las constantes y sentidas ofrendas de los
fieles agradecidos depositadas allí, habían hecho que
el sacerdote del pueblo decidiera poner a alguien a
cuidarlas. Las primeras horas del día eran las
preferidas por los fieles, para visitarla. Algunas
noches, desde el patio de nuestra casa,
observábamos la cruz, rodeada de una enorme
cantidad de cirios, que daban la impresión de ser un
cielo tachonado de estrellas iridiscentes y titilantes.
Cuando yo sufría alguna decepción, iba a dejar mis
lágrimas y frustraciones en la capilla. Luego,
reconfortado por los momentos de quietud y de paz
que ésta ofrecía, regresaba a la casa con la sonrisa
en ristre y mis ilusiones intactas.
Algunos pasajeros están despiertos. Sus rostros
están adosados a las ventanas. Cuentan las tunas, los
árboles, las piedras y las horas que faltan para el
destino final...
Yo tocaba el charango. Mucho te gustaba. Tarde
era ya. Más de las nueve de la noche. Pero, aún así,
muchos huaynitos tocaba yo. Te acercabas y me lo
pedías para tocarlo, para rasgarlo, un poquito nomás,
así decías. Buena voz no tenía, pero igualito así
cantaba. Tú también cantabas. Esa noche era bien
bonita. Nunca la he olvidado. Luna llena era. Afuera
todo estaba iluminado, como sí fuera de día. No era
necesario traer la lámpara de kerosene. Nos reíamos
de algunas de las canciones. Ojalá nunca te olvides
de esto, te decía. Yo pensaba que como esa noche,
otra no íbamos a tener. Las lechuzas y los pájaros
nocturnos se escuchaban también. Los wayras, o los
vientos, susurraban, quien sabe qué cosa. Padre e
hijo juntos, como el suelo y la planta, como el árbol y
las hojas, como la yunta y el buey. Todo en la
naturaleza parecía tener vida, pues, ¿cómo debe ser,
no?
El sol brilla furiosamente. El cielo tiene un color
azul violáceo parejo y límpido. Adentro, en el
ómnibus, hay una melodía captada de una radio local.
Es evocadora y parece querer dar la bienvenida a
algunos de los pasajeros...
Tu sabías que me gustaban los huaynos, la
música y las danzas. Por eso, cuando se iniciaban las
fiestas patronales, nos llevabas, a mí, a mis
hermanos y a mi madre a la plaza para que veamos
los espectáculos preparados. Los danzantes
plasmaban los colores del arco iris en sus
vestimentas. Todo el pueblo estaba presente. Las
sonrisas, las correrías de los más pequeños, las
parejas de adolescentes gritando y cantando era lo
más resaltante del ambiente de jolgorio que reinaba.
La noche parecía infinita y renovable, a la vez. Las
autoridades del pueblo estaban presentes y todos
disfrutaban del mismo ambiente. Las notas musicales
de las arpas, los violines, los charangos y las quenas,
lanzadas al viento, sobrepasaban las alturas y se
posaban allí donde todo tiene vida y recreación:
nuestras memorias. Son las doce de la noche, me
dijiste, padre. El castillo preparado para la ocasión
era el centro de la atención. Cuando, de pronto, se
produjo un estallido. Te miré y tenías el mismo
rostro desconcertado de todos los presentes allí.
Todos se miraban sin saber qué era lo que pasaba.
Luego, sonó un segundo estallido y las láminas de
fuego comenzaron a latigar la edificación rústica de
la Municipalidad. El pánico invadió a todos los
presentes. Los fuegos no eran artificiales ni
espontáneos. Venían de armas empuñadas con odio;
de bombas y granadas lanzadas con insania, que en
unos pocos minutos le quitaron, de una feroz
bofetada, para siempre la paz a Qorimarka y quizás
a muchos pueblos del país. Tú padre, cogiste a mi
madre y a los más pequeños de mis hermanos y me
pediste que te ayudará con los demás. Nos fuimos
corriendo a la casa, entre el pánico, el horror y el
desasosiego trazados, cruelmente en nuestras
almas....
El ómnibus aún no se estaciona. Pero el murmullo
es general. Las maletas, los paquetes, los pequeños y
grandes bultos, se van colocando al alcance. Pero hay
muchas otras cosas que son inalcanzables todavía...
Desde aquella noche, de la fiesta patronal, casi
todos los días, de muertes nomás se oía. ¿Te
acuerdas cuando entraron al pueblo unos
desconocidos? Armas llevaban, grandes, enormes.
Diablos parecían. Todos se tapaban sus caras con
pasamontañas. Nos hablaban, que vamos a cambiar el
país, decían. Se llevaron a 10 de los más jóvenes y a
algunas autoridades. A castigarlos, vamos, así decían.
Dos días después encontraron tiradas a todas las
autoridades, en el camino principal, en medio de un
montón de sangre. Cuando eso pasó, hablando con la
Tomasa, decidimos que vivir así no se podía. A tus
hermanos con tu madre los envíe a otra provincia y
contigo, lo más difícil hice: te decidí enviar a la
capital. En el atado que te di todo entró. El ómnibus
destartalado estaba. Pero sí llegamos decían. Te
despedí y te dije que tu tío te iba a ayudar allá.
Catorce años han pasado y yo estoy aquí, en el mismo
lugar en el cual te vi partir, esperando tu llegada y
que perdones a tu padre por haberte dejado partir,
tan temprano.
Frena el ómnibus. El viaje ha terminado. Algunos
ya llegaron a su destino... ¿Y los otros?
El medico Faustino Tincopa descendió del
ómnibus. Aspiró ese aire conocido, hasta que sus
pulmones se colmaron de la fragancia de los
eucaliptos, de las retamas y del pasto fresco de
Qorimarka. Miró el camino principal y vio a Amador
Tincopa, incorporándose lentamente. Apresuró sus
pasos hacia donde se encontraba su padre. Se
miraron y las lágrimas corrieron por ambas mejillas,
de manera abundante y acompasada, mientras que el
abrazo en el cual se confundieron pareció borrar, en
un instante, como los huayras, como los vientos,
todos los malos recuerdos del ayer.
FIN
Edgardo Jiménez Romero, Perú © 1999
También podría gustarte
- ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?De Everand¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Acerca de La Utilidad de La Poesía (Tres Ejercicios de La Memoria) - A. Rubio.Documento8 páginasAcerca de La Utilidad de La Poesía (Tres Ejercicios de La Memoria) - A. Rubio.Keren Arizbeth Calderon AlvaradoAún no hay calificaciones
- Jose Garcia Nieto (Premio Cervantes 1996) - El CanaveralDocumento10 páginasJose Garcia Nieto (Premio Cervantes 1996) - El Canaverallaaguja2Aún no hay calificaciones
- Con una estrella en la mano (With a Star in My Hand): Rubén DaríoDe EverandCon una estrella en la mano (With a Star in My Hand): Rubén DaríoAún no hay calificaciones
- Aire encantado (Enchanted Air): Dos culturas, dos alas: una memoriaDe EverandAire encantado (Enchanted Air): Dos culturas, dos alas: una memoriaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (57)
- Saura, C. Estoy Buscando A Dios, ¿Alguien Lo Ha Visto (Dios, Religión, Biblia, Religiones, Cristianismo, Cristianos, Católicos)Documento115 páginasSaura, C. Estoy Buscando A Dios, ¿Alguien Lo Ha Visto (Dios, Religión, Biblia, Religiones, Cristianismo, Cristianos, Católicos)José Manel Madolell SánchezAún no hay calificaciones
- Celestino y El TrenDocumento31 páginasCelestino y El Trenj78seAún no hay calificaciones
- 28 AnécdotasDocumento12 páginas28 AnécdotasSofía Amelia Salvador CárdenasAún no hay calificaciones
- CUENTOS Y ALGO MÁS para NiñosDocumento35 páginasCUENTOS Y ALGO MÁS para NiñosDeby BalbontínAún no hay calificaciones
- Arturo Capdevila. Poema de NenúfarDocumento195 páginasArturo Capdevila. Poema de NenúfarArturo Herrera100% (2)
- Poesía y Pintura Del BarrocoDocumento4 páginasPoesía y Pintura Del BarrocoivanflopliAún no hay calificaciones
- Apolo y DafneDocumento1 páginaApolo y DafneivanflopliAún no hay calificaciones
- Jacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéDocumento18 páginasJacobs Bárbara La Vez Que Me EmborrachéivanflopliAún no hay calificaciones
- Disertaciones SexualidadDocumento2 páginasDisertaciones SexualidadivanflopliAún no hay calificaciones
- Lamo Mario Nadie Muere La VísperaDocumento14 páginasLamo Mario Nadie Muere La VísperaivanflopliAún no hay calificaciones
- Cassigoli, Armando DespremiadosDocumento11 páginasCassigoli, Armando DespremiadosIvan Alejandro Laurence AndradeAún no hay calificaciones
- Latorre Mariano La DesconocidaDocumento12 páginasLatorre Mariano La DesconocidaivanflopliAún no hay calificaciones
- Nervo Amado Un Ángel CaídoDocumento9 páginasNervo Amado Un Ángel CaídoivanflopliAún no hay calificaciones
- Velarde Samuel El PrincipianteDocumento17 páginasVelarde Samuel El PrincipianteivanflopliAún no hay calificaciones
- Quijada Rodrigo Nigote NegroDocumento6 páginasQuijada Rodrigo Nigote NegroivanflopliAún no hay calificaciones
- Laiseca Alberto El Jardín Del MagoDocumento21 páginasLaiseca Alberto El Jardín Del MagoivanflopliAún no hay calificaciones
- Elphick Lilian La ElegidaDocumento7 páginasElphick Lilian La ElegidaivanflopliAún no hay calificaciones
- Platymiscium PinnatumDocumento4 páginasPlatymiscium PinnatumJuan Medina Payares100% (3)
- Carl Rogers PDFDocumento27 páginasCarl Rogers PDFAndreaAún no hay calificaciones
- Desarrollo Actividad 3 Semana 5Documento8 páginasDesarrollo Actividad 3 Semana 5Carlos GonzalezAún no hay calificaciones
- BIOGRAFÍA DE JOSÉ MUJICA-y OtrosDocumento7 páginasBIOGRAFÍA DE JOSÉ MUJICA-y OtrosMargarita Beltran ArceAún no hay calificaciones
- 1 Curso Manipulador de Explosivos USTDocumento33 páginas1 Curso Manipulador de Explosivos USTKyraDylanAdaosAsencioAún no hay calificaciones
- Propositos ComunicativosDocumento13 páginasPropositos ComunicativosPamela HerreraAún no hay calificaciones
- Riesgos Ante DesastresDocumento22 páginasRiesgos Ante DesastresFritz Gutierrez RiosAún no hay calificaciones
- Alcantarilla SDocumento26 páginasAlcantarilla SMIGUELAún no hay calificaciones
- Caso Clinico OmeDocumento11 páginasCaso Clinico OmeAndrea Sánchez SalasAún no hay calificaciones
- Sedación en Ventilación Mecánica (HM)Documento22 páginasSedación en Ventilación Mecánica (HM)scsd1873100% (1)
- Que Es El Neoestructuralismo PDFDocumento3 páginasQue Es El Neoestructuralismo PDFItalo Chipana RoccaAún no hay calificaciones
- Calculo Bulbo Anclajes (D12)Documento26 páginasCalculo Bulbo Anclajes (D12)diana cristina arias aldanaAún no hay calificaciones
- PPX Unidad 1 Vision Filosofica, Historia y Semantica de La EticaDocumento32 páginasPPX Unidad 1 Vision Filosofica, Historia y Semantica de La EticaEmilio CadeteAún no hay calificaciones
- Apuntes Monografico Hombro ValenciaDocumento74 páginasApuntes Monografico Hombro ValenciaLaura López BuenoAún no hay calificaciones
- Proyecto HNVDocumento18 páginasProyecto HNVHellen Nuñez RivadeneiraAún no hay calificaciones
- Procedimiento Mantenimiento de Grupos ElectrogenosDocumento8 páginasProcedimiento Mantenimiento de Grupos Electrogenosganotto100% (1)
- Lista Great Wall PDFDocumento127 páginasLista Great Wall PDFJesus Knde67% (3)
- Vpa Uece Espanhol - Folha de QuestoesDocumento71 páginasVpa Uece Espanhol - Folha de QuestoesDevil LukeAún no hay calificaciones
- Machine Learning in Industry 20221Documento202 páginasMachine Learning in Industry 20221Jose Maria100% (3)
- Alteraciones Del Ciclo MenstrualDocumento3 páginasAlteraciones Del Ciclo MenstrualAlbita Michelle QuizhpeAún no hay calificaciones
- La Mujer Salasaca - Ursula Poeschel Rees PDFDocumento174 páginasLa Mujer Salasaca - Ursula Poeschel Rees PDFkorakokoroAún no hay calificaciones
- Catálogo de Juguetes - Stivie ToysDocumento75 páginasCatálogo de Juguetes - Stivie ToysredessocialestovaAún no hay calificaciones
- CLASE LAMINARES Paraboloides 2017 2Documento43 páginasCLASE LAMINARES Paraboloides 2017 2Luis CancinoAún no hay calificaciones
- Manual Operacion - Polibrazo PDocumento26 páginasManual Operacion - Polibrazo PJosé PabloAún no hay calificaciones
- Quitar Protección Archivos ExcelDocumento5 páginasQuitar Protección Archivos ExcelJack Edson CCAún no hay calificaciones
- Tutorial Cambio Discos de Embrague Zanella ZTT200 o SimilaresDocumento12 páginasTutorial Cambio Discos de Embrague Zanella ZTT200 o SimilaresVladimir Quisbert RamirezAún no hay calificaciones
- La Aventura de La ReconquistaDocumento75 páginasLa Aventura de La ReconquistagitanicoAún no hay calificaciones
- Sorbato de SodioDocumento1 páginaSorbato de Sodiosweet girl0% (1)
- Semana I Introduccion A La Topografia 3abril2022Documento84 páginasSemana I Introduccion A La Topografia 3abril2022Percy LimaAún no hay calificaciones
- Aviso de FuncionamientoDocumento13 páginasAviso de FuncionamientoTamara VazquezAún no hay calificaciones