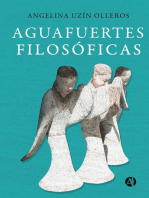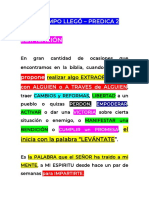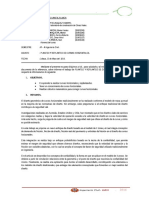Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lo Extranjero
Lo Extranjero
Cargado por
Exequiel LevinTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lo Extranjero
Lo Extranjero
Cargado por
Exequiel LevinCopyright:
Formatos disponibles
Lo extranjero
Matías Buttini
"El derecho otorgado al extranjero implicará entonces una sumisión a las leyes de la hospitalidad, para lo cual debe ser
reconocido como extranjero, por más inquietante que sea".
Maldecir la psicosis, Leonardo Leibson
"Si le es grato al extranjero permanecer aquí... o si elige partir conmigo... lo que prefieras de estas cosas, Edipo, te permito
escoger, pues con eso estaré de acuerdo".
Edipo en Colono, Sófocles
Hace pocos días regresaron a nuestro país los dos argentinos pertenecientes a la asociación Green Peace que habían sido
detenidos en Rusia intentando evitar un derrame de petróleo. Todo ese suceso de política mundial me impresionó por un costado
más o menos llamativo: las audiencias con el juez se postergaron en más de una ocasión por falta de traductor. La situación
resultaba desesperante ya que se encontraban detenidos y procesados en una lengua totalmente ajena, en un país lejano y
aparentemente, no se cumplían las condiciones que el deber de hospitalidad obliga a quien recibe a un extranjero. Por esas
casualidades estaba leyendo a Jacques Derrida, quien con una contundencia inusitada, señala la situación paradójica y compleja
en la que se encuentra un extranjero que “debe solicitar la hospitalidad en una lengua que por definición no es la suya, aquella
que le impone el dueño de casa, el anfitrión, el rey, el señor, el poder, la nación, el Estado, el padre, etc." (DERRIDA, 1998, 21).
Esta, dice el filósofo, es la primer violencia a la que se está sujeto, la de no poder pedir, hablar, decir, porque se necesita de una
traducción para entenderse.
Esta extraña situación no dejó de revolotearme
cuando me puse a escribir para este nuevo número
de Nadie Duerma, ya que refleja de una manera u
otra la situación en la que todo ser hablante se
encuentra en relación con la lengua: es "torpe para
hablar la lengua" (Ibídem) y siempre se presenta
como extranjero frente a la suya propia o a la del
otro. Esta situación es la que se pone de manifiesto
de una manera brutal, por momentos, cuando uno
se encuentra -de uno u otro lado- de la situación
analítica.
La cuestión que me guía, la retomo con
Derrida y concierne a la pregunta de la hospitalidad
que plantea de este modo: “¿debemos exigir al
extranjero comprendernos, hablar nuestra lengua,
en todos los sentidos de éste término, en todas sus
extensiones posibles, antes y a fin de poder
acogerlo entre nosotros?" (ÍDEM ANTERIOR).
"No hay amistad que a ese inconsciente lo soporte"
Lo Otro siempre resulta extraño, extraneus, exterior, extranjero. La locura en sus presentaciones más extremas puede producir
sensaciones disímiles a quien la recibe, que van desde el rechazo hasta la angustia. Eso Otro que se presenta en el consultorio o
en la institución en la que un analista va a su encuentro conducido, en el mejor de los casos, por las marcas de su propio deseo,
debería de permanecer Otro, ya que "basta con que se le preste atención para salir de él" nos enseña Lacan (LACAN, 1977, 599)
hablando del inconsciente, esa cosa extraña que se impone tanto como se escabulle.
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
En este pequeño recorrido intentaré situar la importancia de la noción de extranjeridad[2], que podría denominar de tres
maneras históricamente diferentes, pero que persisten en una cierta afinidad en tanto algo de su estructura real insiste: la
hipótesis griega, la hipótesis freudiana y la hipótesis lacaniana. Si bien eso Otro ha ido tomando diversos nombres a lo largo de la
historia humana en general y de la locura en particular, en esta ocasión, pretendo acercarlo al término griego xénos, extranjero.
Las tres hipótesis que no hacen una
Quienes dicen que hay que hablarle al loco en su idioma, en su lengua, erran el punto: esa lengua no deja de ser ajena, en
cierto sentido inabordable y eso no sólo le sucede al loco; la relación disrruptiva entre el ser y el hablar no es propiedad privada de
la locura sino una maldi(c)ción generalizada e inaugural del ser hablante que el psicoanálisis pone de manifiesto.
Ya en la época griega previa al ordenamiento de las ciudades (polis), existía el término xénos que suele traducirse por
extranjero, foráneo y que agrupa todo aquello que no es griego. La fuerza de este término decanta en la concepción de la diosa
Artemisa que es "junto con Dionisio, una de esas divinidades cuyo origen la imaginación griega situaba lejos del país, como un
dios venido de afuera, del extranjero", según Jean-Pierre Vernant (1985, 35). Esta diosa, soberana de los márgenes, de origen
lejano se ocupa de velar porque no se borren ni se confundan las fronteras, los límites entre lo salvaje y lo civilizado, entre la
violencia pura y las reglas del combate, entre la cacería salvaje y el arte de cazar. Con su topología de banda de Moebius, hace
que ambos campos existan sin confundirse ni fusionarse nunca. Tenemos -por lo menos- tres figuras de Artemisa (la cazadora, la
nodriza y la guerrera) y todas ellas cumplen la función de no confundir esos territorios diferentes: velan por mantener las normas
de la cacería, el cuidado de los niños y jóvenes hasta que llegan a conformar su identidad social y en la guerra intervienen
“cuando el empleo excesivo de la violencia rompe los marcos civilizados" (VERNANT, 1985, 31).
Todos estos desarrollos nos conducen a un punto central con el que los analistas nos topamos a diario y que los griegos ya
denominaban “el deber de hospitalidad” hacia lo extranjero. Esto nos sitúa en coordenadas similares ya que es deber -el término
es inadecuado o al menos polémico- del analista alojar lo extranjero, condición necesaria para que eso se ponga a hablar.
En segundo lugar, llamaría hipótesis freudiana al acto que vuelve a desempolvar lo extraño como algo propio del hombre, en
el inicio de un siglo de luces y positividades diversas, de evolucionismos confusos y desarrollos científicos e industriales.
Rascando el borde de la ciencia médica, Freud presta atención a los restos, los desperdicios, a todo aquello que no encaja ni es
fácil de clasificar dentro de una categoría, ni precisa ni rápidamente. Si bien sus primeras histéricas así lo atestiguan, ellas mismas
fueron mártires de un inconsciente corporal anti-científico por la ajenidad de los fenómenos que padecían, acontecimientos que
cobraron fama gracias a Charcot y su belle indifference, es el posterior desarrollo de Freud respecto de la concepción del síntoma
lo que resulta contundente. Una frase muy conocida nos lo demuestra en El caso Dora: "el síntoma es primero, en la vida
psíquica, un huésped mal recibido" (FREUD, 1905, 39). No falta mucho para retomar el deber de hospitalidad que Freud, lector de
los griegos, conocía bien.
Resulta interesante que esta definición del síntoma como malrecibido, ajeno al sujeto, que le produce extrañamiento cuando
no rechazo -en 1926, Freud lo compara con el organismo que recibe un “cuerpo extraño"- encuentre su contrapartida, su pareja,
en el consultorio del psicoanalista. Este es un recorrido que va desde la xenofobia o el rechazo hacia lo extranjero propio de la
pretensión científica, hasta lo que puede ser alojado, escuchado sin que tenga que encajar necesariamente en la reducida
bipolaridad loco-normal u otras que se nos proponen habitualmente. Este es un camino abierto.
La cita continúa sosteniendo que el síntoma no puede alojarse de entrada porque “lo tiene todo en contra y por eso se
desvanece tan fácilmente, en apariencia por sí solo, bajo la influencia del tiempo. Al comienzo, no cumple ningún cometido útil
dentro de la economía psíquica, pero muy a menudo lo obtiene secundariamente" (IDEM ANTERIOR). Aquello que en principio es
huésped mal recibido, luego obtiene un lugar en la economía subjetiva, es alojado incluso al punto de la egosintonía. Hay allí la
indicación de un rechazo que pretende borrarse con el paso del tiempo pero que sin embargo, persiste.
En otro lugar, nos dice Freud que:
“la introducción del tratamiento conlleva, particularmente, que el enfermo cambie su actitud consciente frente a la enfermedad.
Por lo común se ha conformado con lamentarse de ella, despreciarla como algo sin sentido, menospreciarla en su valor, pero en lo
demás ha prolongado frente a sus exteriorizaciones la conducta represora, la política del avestruz, que practicó contra los orígenes de
ella" (FREUD, 1914, 154).
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
Clara apreciación freudiana sobre la tarea que se le impone al deseo del analista y su función: producir el lugar donde el
sujeto pueda correr la enfermedad del desprecio, otorgarle el valor de causa y transformarla en un "digno oponente", así lo llama.
Finalmente, tenemos la hipótesis lacaniana. Desde el inicio Lacan se preocupa por las psicosis, su estatuto para el analista y
su tratamiento posible. Su punto de vista hace énfasis en la extranjeridad de los fenómenos, en el testimonio que un analista
puede recoger sin necesidad de comprender. El analista lacaniano que encontramos en el Seminario 3 y en el texto De una
cuestión preliminar…, es el que no retrocede, el que se sostiene como secretario, como receptor de un testimonio que se presenta
como extraño para el que escucha... ¡y para el que habla!
El interés de Lacan por las psicosis comienza temprano y sólo termina con su muerte. Es notable observar cómo esos
descubrimientos van invadiendo todo el campo del ser hablante y no sólo el de lo específicamente patológico. Incluso la noción de
síntoma se irá modificando y profundizando. Ese intento permanente por alojar a ese huésped mal recibido, es un esfuerzo por
incluir las maneras posibles de que eso que el yo rechaza, emerja, se haga presente.
Así es como podemos leer la ética del bien-decir que sostiene el psicoanálisis, la que en lugar de acercar al ben-decir de
impronta religiosa, deberíamos oponerla al bien-recibir lo extranjero, hacer lugar para el despliegue de un testimonio singular.
Testimonio proveniente del mártir, testigo -según la etimología que subraya Lacan- de la existencia brutal del inconsciente
(LACAN, 1955, 190). Es quien enseña al analista a estar disponible en la transferencia, dispuesto a lo menos pensado, a lo
incalculable, a los tropiezos, a lo sorprendente (LACAN, 1964, 32-33).
No podemos dejar de señalar aquí, que la invención del pase en Lacan, tiene una influencia directa de estos descubrimientos
en el campo de las psicosis. Es la posición martirizante, es decir en posición de testimoniar, la que se recupera en la estructura
misma del dispositivo que Lacan inventa. Para el pasante, se trata de dar testimonio sobre el análisis y sobre cómo ese extraño
deseo del analista pica, contagia o muerde -"drôlement mordu", dice Lacan, "extrañamente mordido" en 1978 en Deauville-, a
pasadores desconocidos, incluso en nuestra escuela internacional, a extranjeros, que luego dirán a otros -también extranjeros- y
que constituyen el cartel del pase, eso Otro que es y no es de ellos, pero cuyo real se transmite en su decir. El AE nominado, es
producto de esa suma de extranjeridades que no rompen la distancia entre ellas, necesaria para funcionar.
Estas tres hipótesis, no deberían fundirse en una sola porque eso sería homologarlas, unificarlas, perder los detalles que cada
una ilumina, caer en la tentación de hacerlas uno y negar así, que la pretensión del Uno no suele dejar mucho lugar vacante,
ofrecido a eso Otro, que a veces llamamos síntoma, inconsciente, sujeto o extranjeridad.
Algunas paradojas que sitúa Derrida
En las dos lecciones sumamente atrapantes que evocábamos al inicio y que corresponden a su seminario de 1996,
publicadas bajo el título La hospitalidad, Jacques Derrida discute el problema de una manera aplastante, abriendo perspectivas
bien fundadas e interesantes para el psicoanálisis. De una manera magistral, analiza la posición de Sócrates en algunos de los
textos de Platón, especialmente en Apología de Sócrates y también la tragedia de Edipo en Colono. En ambos textos está
subrayada de entrada la cuestión del extranjero, problema que, preocupaba a los griegos en gran medida: por un lado, Sócrates
reclamando a los jueces que lo traten como si fuera un extranjero, por otro, un Edipo anciano y ciego, desterrado llega a un lugar
desconocido para morir en el extranjero, obligando a Teseo no revelar nunca el lugar de su tumba.
La cuestión central de la argumentación, se basa en lo que Derridá denomina “la pregunta del extranjero”, situando que es
eso ajeno lo que nos pregunta, nos intimida, nos dirige una interrogación o una interpelación cuando golpea a nuestra puerta.
Paradojalmente localiza el punto cuando dice que la lengua llamada materna es aquella que el extranjero lleva consigo a todas
partes, "en la suela de los zapatos" (DERRIDA, 1998, 95), al mismo tiempo que representa "lo que no cesa de separarse [départir]
de mí" (ÍDEM, 93).
Esta situación paradojal es la que nuestra colega Vanina Muraro elabora cuando dice que
“el término huésped procede del latín hospes (genitivo hospitis) y poseía entonces la misma pareja de significados
contradictorios –es lo que los lingüistas llaman un indefinible- ya que puede significar tanto al que alberga como al que es albergado.
En español el significante “huésped” también encierra esta ambigüedad ya que puede significar: aquel organismo que alberga a otro
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
en su interior o lo porta sobre sí, ya sea un parásito o un comensal. O bien, el hospedado y no el hospedador” (MURARO, 2013, 14).
He aquí la doble condición de lo extranjero: para sí mismo y para los otros; y doble condición de relación con la lengua: se la
lleva a todas partes, al mismo tiempo, es lo que no deja de separarse de nosotros, lo que no deja de partir, de-partir, o
simplemente, lo que no deja de partirnos, lo que evoca sin duda la spaltung freudiana que Lacan retraduce a su propia lengua
como división subjetiva, corazón del síntoma analítico.
Es por eso que, tal como lo señala Derrida en estas dos clases magistrales sobre la hospitalidad, el término proviene de la
raíz hostis, de donde provienen tanto el anfitrión (host en inglés) como la hostilidad (1998, 27 y 45). Ese anverso y reverso entre el
que recibe y el que es recibido, se muestra a menudo en el contexto de un análisis. Uno de los mejores ejemplos es el de un
lapsus del analista, los efectos que produce sobre el analizante, los reacomodamientos que la emergencia del inconsciente
–¡nunca más real!- provoca en los lugares que supuestamente se han pactado (xenia en griego). En ese instante preciso, la
irrupción de la unaequivocación suele poner al analista fuera y en realidad, realmente dentro, del dispositivo ya que, nunca está
más disponible para el analizante que cuando su inconsciente (¿a quién pertenece entonces?) está allí mismo, en acto y sin
excusas.
Esta misma sensación de extrañeza es la que suele producir en un analizante la localización del goce anudado al síntoma,
recortado por la interpretación -Freud lo llama beneficio secundario o satisfacción paradójica-.
Somos nosotros, ofrecidos analistas, quienes debemos soportar en la transferencia, esa libido extranjera que intenta alojarse,
y lo logra sin convertirse por ello, en patriota. Libido es otro nombre de lo extranjero, con sus seudópodos que se extienden sin
desarraigarse.
Reescritura de una presentación de enfermos
Tras estas breves reflexiones sobre el concepto de extranjeridad y sin intentar concluir, sino ahondar caminos ya abiertos,
querría terminar situando algo que transcribo de un trabajo de mi época de estudiante en la facultad y que, curiosamente, parece
tocar este asunto, incluso sin que yo pudiera saberlo en aquel entonces, ya que lo encontré -un poco al azar- en mi computadora.
Quedé impactado por uno de sus subtítulos: “El extranjero de la lógica fálica y el goce”.
Transcribo de un texto a otro, casi como un autoplagio, y reescribo más de diez años después:
El paciente fue presentado por Gabriel Lombardi en un servicio del Hospital Borda, en el cual había sido internado tres
semanas antes. Lin es coreano, vive hace ya muchos años en el país y, podríamos decir, que maneja el idioma. Es traído al
hospital por la policía: la demanda, no es de él, sino la que sus padecimientos parecen imponer al orden público.
El paciente entra en la pequeña aula, saluda, se sienta. Dice que tiene un problema y quiere saber si hay alguien que tenga
“el saber de la cabeza como una computadora”. Dice que se tiene que sacar los “polos” que tiene en la cabeza y pregunta si
somos médicos o estudiantes. El presentador hace su primera intervención: ¿Por qué no nos cuenta un poco éste problema? El
paciente dice: “gente sabe todo” y agrega que él no puede explicar el problema, lo que si sabe es que le tienen que sacar los
“polos”. Dice tener trescientos sesenta y cuatro polos en la cabeza, “viva experiencia tengo... instrumento no se vé”. Dice que
conoce al presidente de Latinoamérica y que “tiran aviones”.
“Comiencen por creer que no comprenden. Partan del malentendido fundamental” (LACAN, 1955, 35). Hay aquí, dos
posiciones que confluyen: la posición del sujeto con a la estructura de su síntoma y la posición del analista, pasador que se dirige
al auditorio desconocido, que intenta alojar esa extrañeza sin juzgar-la.
El paciente comenta que necesita ir a la embajada para sacar el pasaporte. ¿Donde nació?, le pregunta el entrevistador,
“Corea nació. Mandaron a Japón y a China. Había asaltos... yo no soy coreano”. Dice que hay algo con el sistema de inmigración,
“por ejemplo (se dirige al entrevistador), usted no es argentino, es español”. “Tengo muchas nacionalidades”, comenta el paciente.
Dice que necesita el pasaporte para poder viajar para que le saquen los “polos”. Cuando se le pregunta si ha viajado dice
“yo no, mis hermanos” y luego dice “estos tipos no cumplen... peligrosos... hay que matarlo... no puede regalar”.
Se intenta rastrear algo del desencadenamiento: ¿Cómo estaba antes de los polos? “Tranquilo, año pasado... ahora, más
fuerte” ¿Qué pasaba en ese momento? “Cosas puede hablar, otras cosas, no puede hablar. Residencia Suecia. Yo hablo todo. No
hay comunicación. Ellos sacar informe... Roban información”
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
.
Podríamos terminar, diciendo que esa extranjeridad que aparece en el día a día del consultorio como síntoma, como huésped
mal recibido, encuentra en el psicoanálisis -en cualquiera de sus figuras actuales, que van del consultorio a las instituciones más
diversas- un lugar en el que puede alojarse, por un tiempo. Nuevamente, esa, es tarea de reflexión constante para el analista en
su función.
Matías Buttini
matiasbuttini@hotmail.com
Bibliografía
-Derrida, J. (1998). “La Hospitalidad”. Buenos Aires: Ed. de la Flor, 2008.
-Freud, S. (1905). “Fragmento de análisis de un caso de histeria”. En Obras Completas. Vol. VII. Buenos Aires: Amorrortu, 1991.
-Freud, S. (1914). “Recordar, repetir y reelaborar”. En Obras Completas, Vol. XII. Buenos Aires: Amorrortu, 1991.
-Lacan, J. (1955- 1956). “El Seminario 3. Las Psicosis”. Buenos Aires: Paidós, 2006.
-Lacan, J. (1958). “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”. En Escritos 2. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1988.
-Lacan, J. (1977). "Prefacio a la edición inglesa del seminario 11". En Otros Escritos. Buenos Aires: Paidós, 2012.
-Leibson, L. y Lutzky, J. (2013). “Maldecir la psicosis”. Buenos Aires: Letra Viva, 2013.
-Muraro, V. "El síntoma, una satisfacción al revés". En Revista Aún, nº 6. Buenos Aires: Letra Viva, 2013.
-Vernant, J. P. La muerte en los ojos. Figuras del Otro en la antigua Grecia . Barcelona: Gedisa, 1985.
[1] Matías Buttini es Licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires, actualmente trabaja como psicoanalista, es docente universitario e
investigador, Coordinador de Psicología y Hostales en la Institución Psicoterapéutica Témpora, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata y de la
Escuela de Psicoanálisis de los foros del Campo Lacaniano. Hace años que dedica parte de su tiempo a escribir. Ha publicado artículos sobre psicoanálisis,
literatura y cine y un libro de narrativa, Nadie soporta una vida encantadora (Letra Viva, 2012).
[2] Este trabajo ha tenido como primer versión una ponencia en el 15° Congreso Argentino de neurociencias y salud mental (AAIN) el 6 de diciembre de
2013, donde sin ninguna duda fuimos invitados en calidad de extranjeros y fuimos bienrecibidos.
© Todos los derechos reservados. www.nadieduerma.com.ar
También podría gustarte
- La Imperfeccion en El EvangelioDocumento51 páginasLa Imperfeccion en El EvangelioMarco Antonio Lôme100% (1)
- Plancha LA IGNORANCIADocumento5 páginasPlancha LA IGNORANCIAFreddy David Campo Orozco100% (3)
- Habla Analitica BlanchotDocumento10 páginasHabla Analitica BlanchotMarcos MercadoAún no hay calificaciones
- Genesis de La Locura Moral 1934Documento30 páginasGenesis de La Locura Moral 1934Patricia Meléndez100% (1)
- Alberto Wagner de Reyna - La Ontologia Fundamental de HeideggerDocumento144 páginasAlberto Wagner de Reyna - La Ontologia Fundamental de HeideggerYahir Mayo MarinAún no hay calificaciones
- La Locura Como Identidad NarrativaDocumento185 páginasLa Locura Como Identidad NarrativaMargaret J. RosAún no hay calificaciones
- Filosofia Trabajo FinalDocumento15 páginasFilosofia Trabajo FinalJ'uanes C'haconjAún no hay calificaciones
- Plancha LA IGNORANCIA PDFDocumento5 páginasPlancha LA IGNORANCIA PDFFreddy David Campo OrozcoAún no hay calificaciones
- CDM48Documento31 páginasCDM48joignaciorcAún no hay calificaciones
- Sonia Weber - 2da Balada PDFDocumento14 páginasSonia Weber - 2da Balada PDFAndrés GrunfeldAún no hay calificaciones
- Laurent. El Extranjero Extimo PDFDocumento12 páginasLaurent. El Extranjero Extimo PDFGloria CasadoAún no hay calificaciones
- Resumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresDocumento7 páginasResumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresNatalia Michelle García MartínezAún no hay calificaciones
- Resumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresDocumento7 páginasResumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresCamila Barrera Santiago100% (1)
- Borrador Material General e Índice 10 Mayo-2023Documento57 páginasBorrador Material General e Índice 10 Mayo-20234briganteAún no hay calificaciones
- Uno y distinto: Estudios sobre locura e individuaciónDe EverandUno y distinto: Estudios sobre locura e individuaciónAún no hay calificaciones
- Bolaños Cerdas Ramirez Doble Relatos Cortazar PDFDocumento19 páginasBolaños Cerdas Ramirez Doble Relatos Cortazar PDFNehemías Vega MendietaAún no hay calificaciones
- Antro - U3 - Geertz - Desde El Punto de Vista Del NativoDocumento7 páginasAntro - U3 - Geertz - Desde El Punto de Vista Del NativoalvaroarteroAún no hay calificaciones
- BLANCHOT. El Habla AnalíticaDocumento8 páginasBLANCHOT. El Habla AnalíticaGian ZolviniAún no hay calificaciones
- La Violencia. Que Puede Decirse Desde ElDocumento7 páginasLa Violencia. Que Puede Decirse Desde ElAlcivar Jorge LuisAún no hay calificaciones
- Clifford Geertz - Desde El Punto de Vista de Nativo. Sobre La Naturaleza Del Conocimiento AntropológicoDocumento14 páginasClifford Geertz - Desde El Punto de Vista de Nativo. Sobre La Naturaleza Del Conocimiento AntropológicoceroffAún no hay calificaciones
- Textos Disparadores El Otro en PsicoanálisisDocumento3 páginasTextos Disparadores El Otro en PsicoanálisistailevenAún no hay calificaciones
- Teoretikos Vs ParteigangerDocumento12 páginasTeoretikos Vs ParteigangerMariana Di GennaroAún no hay calificaciones
- El Monólogo y La MuerteDocumento11 páginasEl Monólogo y La MuerteIsaac FloresAún no hay calificaciones
- 4 - Totém y Tabú - Parte IDocumento36 páginas4 - Totém y Tabú - Parte IMelisa FalavignaAún no hay calificaciones
- 2° Cuatri Desgrabaciones de SeminarioDocumento48 páginas2° Cuatri Desgrabaciones de SeminarioMalena AreseAún no hay calificaciones
- Geertz, Clifford - Conocimiento Local. Ensayos Sobre La Interpretación de Las Culturas - CAP 3 PDFDocumento20 páginasGeertz, Clifford - Conocimiento Local. Ensayos Sobre La Interpretación de Las Culturas - CAP 3 PDFmaxig12Aún no hay calificaciones
- Freud y LacanDocumento2 páginasFreud y LacanRomina BanegaAún no hay calificaciones
- ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?De Everand¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?Aún no hay calificaciones
- Dialnet LaLocuraEnLaVidaNormal 5157085 PDFDocumento6 páginasDialnet LaLocuraEnLaVidaNormal 5157085 PDFJosé María Castro ArmentaAún no hay calificaciones
- Estados Generales Del Psicoanálisis. Relaciones Del Psicoanálisis Con Lo Social y Lo Político. Gilou García ReinosoDocumento8 páginasEstados Generales Del Psicoanálisis. Relaciones Del Psicoanálisis Con Lo Social y Lo Político. Gilou García ReinosoRichard SchmidtAún no hay calificaciones
- SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA HOSPITALIDAD - Juan Pablo RicoDocumento6 páginasSOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA HOSPITALIDAD - Juan Pablo RicojuripiAún no hay calificaciones
- 09 Huéspedes y AnfitrionesDocumento5 páginas09 Huéspedes y AnfitrionesJuan SolernóAún no hay calificaciones
- TabúMuertos RevDocumento11 páginasTabúMuertos RevElena Bravo CenicerosAún no hay calificaciones
- Geertz Clifford - Desde El Punto de Vista Del NativoDocumento18 páginasGeertz Clifford - Desde El Punto de Vista Del NativoCiber Place XAún no hay calificaciones
- El Hombre en Busca de Sentido, Ensayo.Documento7 páginasEl Hombre en Busca de Sentido, Ensayo.Mario Alberto GonzalezAún no hay calificaciones
- Subjetividad y Ontologa Escindida en Zama PDFDocumento24 páginasSubjetividad y Ontologa Escindida en Zama PDFandre rodriguezAún no hay calificaciones
- Los Cínicos y La Filosofía. CAPÍTULO PRIMERODocumento23 páginasLos Cínicos y La Filosofía. CAPÍTULO PRIMEROErikaAún no hay calificaciones
- Emilger, Publico y Privado en Los DuelosDocumento6 páginasEmilger, Publico y Privado en Los DuelosEsteban TomatiAún no hay calificaciones
- La Palabra Analitica Blanchot. PerciaDocumento72 páginasLa Palabra Analitica Blanchot. PerciaDavid Prado50% (2)
- Garcia Reinoso, G. Relaciones Del Psicoanálisis Con Lo Social y Lo PolíticoDocumento8 páginasGarcia Reinoso, G. Relaciones Del Psicoanálisis Con Lo Social y Lo PolíticomagaliAún no hay calificaciones
- El Arte de Injuriar - Los Insultos Más Hirientes en La Historia de La FilosofíaDocumento7 páginasEl Arte de Injuriar - Los Insultos Más Hirientes en La Historia de La FilosofíaEmiliano PeñaAún no hay calificaciones
- 1clase OtredDocumento3 páginas1clase OtredBelén GodoyAún no hay calificaciones
- LACAN, El Deseo de MuerteDocumento7 páginasLACAN, El Deseo de MuerteCarolina BianchiAún no hay calificaciones
- El Superyó Materno y El Estrago de Las DrogasDocumento12 páginasEl Superyó Materno y El Estrago de Las DrogasAndrea CragarisAún no hay calificaciones
- Eros y TánatosDocumento11 páginasEros y TánatosJuan JiménezAún no hay calificaciones
- La Pregunta Por Lo ExtrañoDocumento14 páginasLa Pregunta Por Lo ExtrañoConstanza TizzoniAún no hay calificaciones
- El ExtranjeroDocumento13 páginasEl Extranjeroalam_valdiviaAún no hay calificaciones
- Reflexiones de Kierkegaard Sobre La Obstinación de La Conciencia HerméticaDocumento14 páginasReflexiones de Kierkegaard Sobre La Obstinación de La Conciencia HerméticaEdson GómezAún no hay calificaciones
- Blavatsky, Helena - Un Caso de ObsesiónDocumento4 páginasBlavatsky, Helena - Un Caso de Obsesiónfoggphileas2003Aún no hay calificaciones
- Presocráticos 2 - Kevin LopezDocumento4 páginasPresocráticos 2 - Kevin LopezKevin LopezAún no hay calificaciones
- Resumen Morin - Enseñar A VivirDocumento48 páginasResumen Morin - Enseñar A ViviragustinaAún no hay calificaciones
- La Relación de La Filosofía Con El Conjunto de Los Saberes 10 Páginas CorregidoDocumento10 páginasLa Relación de La Filosofía Con El Conjunto de Los Saberes 10 Páginas CorregidoGuillermo0% (1)
- BarrocoDocumento2 páginasBarrocoRamón Ocampo GomezAún no hay calificaciones
- Jacques Derrida - Epistemología y ÉticaDocumento28 páginasJacques Derrida - Epistemología y ÉticaandreanavarretehAún no hay calificaciones
- Analisis de La Exclusion Social Desde La OtredadDocumento7 páginasAnalisis de La Exclusion Social Desde La OtredadJuanb4121Aún no hay calificaciones
- Las Aventuras Metafísicas de HebdomerosDocumento14 páginasLas Aventuras Metafísicas de HebdomerosPatricio Oróstica JorqueraAún no hay calificaciones
- De Existencias MúltiplesDocumento6 páginasDe Existencias Múltiplesfernando barriosAún no hay calificaciones
- SACROILIITISDocumento1 páginaSACROILIITISRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Tensegridad de PelvisDocumento1 páginaTensegridad de PelvisRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Pocas Cosas Se Mudan Con NosotrosDocumento1 páginaPocas Cosas Se Mudan Con NosotrosRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Cuerpo Territorio Escénico Cap 4Documento1 páginaCuerpo Territorio Escénico Cap 4Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Capitulo 4Documento14 páginasCapitulo 4Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Qué Es Una Improvisació1Documento2 páginasQué Es Una Improvisació1Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Ficha Calidad de Vida MIKULIKDocumento74 páginasFicha Calidad de Vida MIKULIKRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Coaching Clase 1Documento14 páginasCoaching Clase 1Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- EXAMENDocumento1 páginaEXAMENRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Capitulo 3 PDFDocumento11 páginasCapitulo 3 PDFRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Palabras de Bienvenida 1 2Documento4 páginasPalabras de Bienvenida 1 2Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- La Diseminación 12 Julio PDFDocumento550 páginasLa Diseminación 12 Julio PDFRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- 2º 4º Actividades - GeografíaDocumento2 páginas2º 4º Actividades - GeografíaRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Ficha Mo769dulo 1Documento19 páginasFicha Mo769dulo 1Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- CLASE III - Risoterapia y Ludopedagogi769a - Material ObligatorioDocumento59 páginasCLASE III - Risoterapia y Ludopedagogi769a - Material ObligatorioRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Módulo 2 Parte 1 Psicología de La Creatividad TEORÍA 1° PARTEDocumento23 páginasMódulo 2 Parte 1 Psicología de La Creatividad TEORÍA 1° PARTERoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Módulo 3 Actividad 2 Video ConferenciaDocumento2 páginasMódulo 3 Actividad 2 Video ConferenciaRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Módulo 3 Actividad 1 AT NIÑOSDocumento19 páginasMódulo 3 Actividad 1 AT NIÑOSRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Módulo 3 Actividad 2 Video Conferencia - OdtDocumento2 páginasMódulo 3 Actividad 2 Video Conferencia - OdtRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Balance Psicomotor Objetividad o SubjetividadDocumento5 páginasBalance Psicomotor Objetividad o SubjetividadRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Consejos para Mantener Un Cerebro Feliz Material ComplementarioDocumento3 páginasConsejos para Mantener Un Cerebro Feliz Material ComplementarioRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Donald Winnicott y Dialogo Tonico AjuriaguerraDocumento12 páginasDonald Winnicott y Dialogo Tonico AjuriaguerraRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- C 5-CUERPO TERRITORIO DE LA IMAGEN Adamiae Masc EscDocumento10 páginasC 5-CUERPO TERRITORIO DE LA IMAGEN Adamiae Masc EscRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Juan Carlos Fernandez - A Qué JugamosDocumento3 páginasJuan Carlos Fernandez - A Qué JugamosRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Dialogo TonicoDocumento11 páginasDialogo TonicoRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Trabajo PsicomotricidadDocumento14 páginasTrabajo PsicomotricidadRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Simple PresentDocumento5 páginasSimple PresentRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- La Practica Psicomotriz Sala Sesion Tecnicas2Documento31 páginasLa Practica Psicomotriz Sala Sesion Tecnicas2Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- BAUER CAPITULO 2 Parte 1Documento20 páginasBAUER CAPITULO 2 Parte 1Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- La-evaluacion-como-oportunidad-Anijovich-y-Cappelletti Clase 5Documento17 páginasLa-evaluacion-como-oportunidad-Anijovich-y-Cappelletti Clase 5Roxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Lección 12 - para El 17 de Diciembre de 2022Documento7 páginasLección 12 - para El 17 de Diciembre de 2022juanAún no hay calificaciones
- Ver Estambul 3 DiasDocumento2 páginasVer Estambul 3 DiasbegorinAún no hay calificaciones
- Lunes 18 de Marzo de 2019Documento8 páginasLunes 18 de Marzo de 2019Alexander FloresAún no hay calificaciones
- Ducha Dorada - Wiki TerrariaDocumento1 páginaDucha Dorada - Wiki Terrariazfxkkpj7mbAún no hay calificaciones
- Comunicacion 1era Clase Virtual PrimariaDocumento5 páginasComunicacion 1era Clase Virtual PrimariaEduardo Cerna100% (1)
- Actores y Sus Principios de CalidadDocumento7 páginasActores y Sus Principios de CalidadSandra QuenguanAún no hay calificaciones
- Abstract Sevilla CongressDocumento120 páginasAbstract Sevilla Congressgeovidiella1Aún no hay calificaciones
- Comparation of Adjective Comparative and Superlative 4toDocumento2 páginasComparation of Adjective Comparative and Superlative 4toCynthia Miranda Vargas100% (1)
- Dios y El EstadoDocumento27 páginasDios y El EstadoSantiago LealAún no hay calificaciones
- Tu Tiempo Llegó - Predica 2 - Mauricio SernaDocumento11 páginasTu Tiempo Llegó - Predica 2 - Mauricio Sernaboikot11100% (1)
- Catecismo 499-501Documento4 páginasCatecismo 499-501dulceAún no hay calificaciones
- Test de Eysenck Hoja de RespuestasDocumento2 páginasTest de Eysenck Hoja de RespuestasRomina GianottiAún no hay calificaciones
- Tematica A Exponer Planimetrico y AltimetricoDocumento6 páginasTematica A Exponer Planimetrico y AltimetricoOmar FernandezAún no hay calificaciones
- Problemas de Matematicas BasicasDocumento8 páginasProblemas de Matematicas BasicasMichel PastranaAún no hay calificaciones
- Prueba de Comprension Lectora 3° y 4° para ModulosDocumento19 páginasPrueba de Comprension Lectora 3° y 4° para Modulosdianat5389Aún no hay calificaciones
- Glosario William SanchezDocumento2 páginasGlosario William SanchezangieAún no hay calificaciones
- Plan de Clase y Su Diario de CampoDocumento33 páginasPlan de Clase y Su Diario de CampoLeonardo Apaza80% (5)
- 2003 San José, A Las Once Horas Veinticinco Minutos Del Nueve de Setiembre de Dos Mil Tres. Recurso de CasaciónDocumento127 páginas2003 San José, A Las Once Horas Veinticinco Minutos Del Nueve de Setiembre de Dos Mil Tres. Recurso de CasaciónCreadoAún no hay calificaciones
- Test On LineDocumento78 páginasTest On LineBACA GUERRERO LUIS REMIGIO CSCAún no hay calificaciones
- Matriz Interna - Externa (Ie) : Área de AdministraciónDocumento12 páginasMatriz Interna - Externa (Ie) : Área de AdministraciónAngers Cruz G-dyAún no hay calificaciones
- AutobiografiaDocumento2 páginasAutobiografiacarlitatoro22Aún no hay calificaciones
- Ejercicios 2 CorteDocumento28 páginasEjercicios 2 CorteRonald Obeid Manjarres100% (4)
- Protocolo IAM Remasterizado.Documento17 páginasProtocolo IAM Remasterizado.Pablo Alonso Marquardt BecerraAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento1 páginaCuadro Comparativoredv 2003Aún no hay calificaciones
- Autoconcepto, Autoestima y Prevención Detección Ae Mpo-2Documento23 páginasAutoconcepto, Autoestima y Prevención Detección Ae Mpo-2Fernando AndrésAún no hay calificaciones
- Dirección FinanDocumento9 páginasDirección FinanPonce AndresAún no hay calificaciones
- 05 Jacobo, El Apostol de La PasionDocumento5 páginas05 Jacobo, El Apostol de La PasionJose Heber Montejo SotoAún no hay calificaciones
- Informe de Obras Viales Vi ADocumento8 páginasInforme de Obras Viales Vi AXhavier CuchoAún no hay calificaciones
- Trabajo Tato Historia de La Psicologia - 091213 - 103901Documento11 páginasTrabajo Tato Historia de La Psicologia - 091213 - 103901HEIDY FLOR CHUÑA NOLORBEAún no hay calificaciones
- Cuestionario Medición de Variables Misceláneas Con RespuestasDocumento6 páginasCuestionario Medición de Variables Misceláneas Con RespuestasKike sanchezAún no hay calificaciones