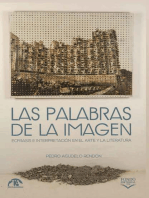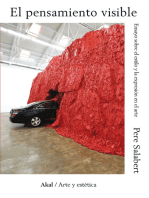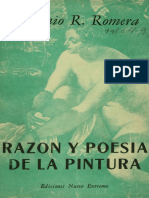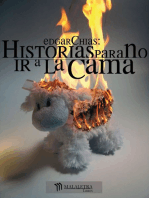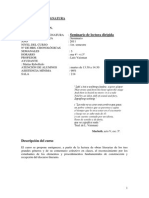Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Poenitz, Paula Beatriz - Trakl. El Color Del Crepúsculo PDF
Poenitz, Paula Beatriz - Trakl. El Color Del Crepúsculo PDF
Cargado por
DiMuroCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- El Lenguaje de Los Dioses. Arte, Chamanismo y Cosmovision Indigena en Sudamerica.Documento12 páginasEl Lenguaje de Los Dioses. Arte, Chamanismo y Cosmovision Indigena en Sudamerica.pecespateticos86% (7)
- Las palabras de la imagen: ecfrasis e interpretación en el arte y la literaturaDe EverandLas palabras de la imagen: ecfrasis e interpretación en el arte y la literaturaAún no hay calificaciones
- Conjugación Verbos Regulares ESPAÑOL PDFDocumento3 páginasConjugación Verbos Regulares ESPAÑOL PDFLuis Bravo100% (2)
- Dificultades Del Aprendizaje. Rebollo PDFDocumento7 páginasDificultades Del Aprendizaje. Rebollo PDFLuJRoviraLlovet45% (11)
- Paul Ardenne. Un Arte Contextual. Resumen (Cap i-IV)Documento8 páginasPaul Ardenne. Un Arte Contextual. Resumen (Cap i-IV)Cristian Vargas PaillahuequeAún no hay calificaciones
- Semiotica Del ColorDocumento16 páginasSemiotica Del Coloryuna_srAún no hay calificaciones
- El pensamiento visible: Ensayo sobre el estilo y la expresiónDe EverandEl pensamiento visible: Ensayo sobre el estilo y la expresiónAún no hay calificaciones
- Los Restos Del DiaDocumento8 páginasLos Restos Del DiaTopiltzinGarcíaAún no hay calificaciones
- Guia 2 de Filosofía ResueltaDocumento9 páginasGuia 2 de Filosofía ResueltaRodrigo Roko FreyAún no hay calificaciones
- La Ficcion Literaria Cesare SegreDocumento17 páginasLa Ficcion Literaria Cesare Segremaria mercedes lopezAún no hay calificaciones
- El Uso Del Color en Rayuela de Julio Cortázar.Documento6 páginasEl Uso Del Color en Rayuela de Julio Cortázar.Bryam LandaAún no hay calificaciones
- Victor Shklovsky El Arte Como ArtificioDocumento12 páginasVictor Shklovsky El Arte Como ArtificioDiego MuñozAún no hay calificaciones
- Shklovski V El Arte Como ArtificioDocumento12 páginasShklovski V El Arte Como ArtificioJelicaVeljovicAún no hay calificaciones
- Ensayo Cuadernillo 10Documento128 páginasEnsayo Cuadernillo 10Braddy LFAún no hay calificaciones
- Informe Los Retratos de Dulcinea y MaritornesDocumento8 páginasInforme Los Retratos de Dulcinea y MaritornesLissette Diaz RochaAún no hay calificaciones
- Jose Luis Pardo La MetafisicaDocumento12 páginasJose Luis Pardo La MetafisicaemilioC5Aún no hay calificaciones
- Charles Baudelaire de La Crítica de Arte A La Transposición Pictórica PDFDocumento10 páginasCharles Baudelaire de La Crítica de Arte A La Transposición Pictórica PDFadrianacuadradoAún no hay calificaciones
- Acerca Del Estudio Del Color y Su PoéticaDocumento8 páginasAcerca Del Estudio Del Color y Su PoéticaBaneb beltranAún no hay calificaciones
- Lacomunicación Everaert DesmendtDocumento5 páginasLacomunicación Everaert DesmendtAna Lilia Cruz PaisAún no hay calificaciones
- Filosofia para Bufones-Gonzalez Calero PedroDocumento71 páginasFilosofia para Bufones-Gonzalez Calero PedroSatincito Naranjita CarrilloAún no hay calificaciones
- Jiménez1 La Experiencia Artística Como ProcesoDocumento8 páginasJiménez1 La Experiencia Artística Como ProcesoClara AzarettoAún no hay calificaciones
- Rudiger Safranski, El Espíritu Del RomanticismoDocumento30 páginasRudiger Safranski, El Espíritu Del RomanticismoCarlos G. Sánchez100% (1)
- Lison Tolosana Carmelo - Antropologia Social Y Hermeneutica PDFDocumento158 páginasLison Tolosana Carmelo - Antropologia Social Y Hermeneutica PDFMaría LafourcadeAún no hay calificaciones
- Dossier Didactico Bodas de Sangre LorcaDocumento17 páginasDossier Didactico Bodas de Sangre LorcaAitor ArjolAún no hay calificaciones
- 52 Teatro Nacional LopeDocumento6 páginas52 Teatro Nacional LopemayllonbAún no hay calificaciones
- Impresionismo FichaDocumento2 páginasImpresionismo FichaEstela Rosano TabarezAún no hay calificaciones
- FedonDocumento67 páginasFedonPaula Arevalo WagnerAún no hay calificaciones
- Herbert Marcuse - El Arte Como Forma de La Realidad (1972)Documento7 páginasHerbert Marcuse - El Arte Como Forma de La Realidad (1972)Javier MonroyAún no hay calificaciones
- Baricco Alessandro - El Alma de Hegel Y Las Vacas de WisconsinDocumento51 páginasBaricco Alessandro - El Alma de Hegel Y Las Vacas de WisconsinJavier NoAún no hay calificaciones
- Examen 2°medioDocumento5 páginasExamen 2°medioPatricio EduardoAún no hay calificaciones
- El Caballo Blanco - GauguinDocumento4 páginasEl Caballo Blanco - GauguinJavier CopadoAún no hay calificaciones
- Las Pinturas RupestresDocumento15 páginasLas Pinturas Rupestresemipapucho6967Aún no hay calificaciones
- Abrams El Espejo y La LámparaDocumento11 páginasAbrams El Espejo y La LámparaNieves Battistoni100% (1)
- Estetica Del Arte AntiguoDocumento0 páginasEstetica Del Arte AntiguoJaguar Alberto LeonAún no hay calificaciones
- La Muerte Del AutorDocumento3 páginasLa Muerte Del AutorYayo MefuiAún no hay calificaciones
- Razon y Poesia de La Pintura PDFDocumento166 páginasRazon y Poesia de La Pintura PDFFelipe ViedmaAún no hay calificaciones
- Guía Género Dramático SextosDocumento4 páginasGuía Género Dramático SextosprofetamarasepulvedaAún no hay calificaciones
- El Gesticulador Usigli y Otras ObrasDocumento267 páginasEl Gesticulador Usigli y Otras ObrasKenny Arellano Saldaña100% (3)
- Una Teoria Sobre El RetratoDocumento6 páginasUna Teoria Sobre El RetratoRenato David Bermúdez Dini100% (1)
- Oloixarac Wittgenstein 100415104753 Phpapp02Documento8 páginasOloixarac Wittgenstein 100415104753 Phpapp02Nancy UrosaAún no hay calificaciones
- Potolsky MimesisDocumento25 páginasPotolsky MimesisGabriel González CastroAún no hay calificaciones
- Villacañas, J.L. - Teoría de La Novela de Ortega y GassetDocumento17 páginasVillacañas, J.L. - Teoría de La Novela de Ortega y GassetGalitruchi IdeaAún no hay calificaciones
- El Guernica y Su PrehistoriaDocumento4 páginasEl Guernica y Su Prehistorianataliagil7Aún no hay calificaciones
- Canción de La Desconfianza No RetornableDocumento5 páginasCanción de La Desconfianza No RetornableAnonymous I5oA4X59iAún no hay calificaciones
- Jardin PeculiaridadesDocumento53 páginasJardin PeculiaridadesOlvido AzulAún no hay calificaciones
- Nijensohn CamilaDocumento5 páginasNijensohn CamilaCamila Salazar CasanovaAún no hay calificaciones
- Simbolismo y PrerrafaelismoDocumento96 páginasSimbolismo y PrerrafaelismoMiguel ChurrucaAún no hay calificaciones
- Sátira BajtínDocumento9 páginasSátira BajtínChristopher RiveraAún no hay calificaciones
- La Teoría Especulativa Del ArteDocumento15 páginasLa Teoría Especulativa Del ArteFlorencia Rodriguez Giles100% (1)
- Anexo 21 Elementos Del G LíricoDocumento15 páginasAnexo 21 Elementos Del G LíricoCynthia GuerraAún no hay calificaciones
- Generos LiterariosDocumento21 páginasGeneros LiterariosKenny Ottoniel Vásquez GarcíaAún no hay calificaciones
- Garavelli Marilen - Teatro EspontáneoDocumento13 páginasGaravelli Marilen - Teatro Espontáneoeliza_tabaresAún no hay calificaciones
- AymaráDocumento16 páginasAymaráGiselle Ossandón S.Aún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Una Pintura de Luigi StornaioloDocumento6 páginasTrabajo Sobre Una Pintura de Luigi StornaioloSebastian GalarzaAún no hay calificaciones
- Romanticismo Mberriatua09Documento98 páginasRomanticismo Mberriatua09afrancesadoAún no hay calificaciones
- Siglo de Oro Dossier N°12 2017Documento63 páginasSiglo de Oro Dossier N°12 2017J. Consuelo Pacheco VillanuevaAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Estética Del FolkloreDocumento7 páginasNotas Sobre Estética Del Folkloreedgardo_aranedaAún no hay calificaciones
- José Gorostiza Muerte Sin FinDocumento4 páginasJosé Gorostiza Muerte Sin FinMonica Torres TorijaAún no hay calificaciones
- Mito de La CavernaDocumento13 páginasMito de La CavernaEres SeráAún no hay calificaciones
- Capítulo 2. La Literatura y Las Demás ArtesDocumento11 páginasCapítulo 2. La Literatura y Las Demás ArtesSandraVillarMarínAún no hay calificaciones
- Análisis de La Carta Del 10 de MayoDocumento4 páginasAnálisis de La Carta Del 10 de Mayoletiday50% (6)
- Tasca 1Documento7 páginasTasca 1Toni SantaAún no hay calificaciones
- Seminario de Lectura DirigidaDocumento4 páginasSeminario de Lectura DirigidaLuJRoviraLlovetAún no hay calificaciones
- T. S. Eliot Lo Que Dante Significa para MDocumento9 páginasT. S. Eliot Lo Que Dante Significa para MMontse Escobar DenisAún no hay calificaciones
- Hacer Rosas de Papel Paso A PasoDocumento6 páginasHacer Rosas de Papel Paso A PasoDarío Javier Alemán FreireAún no hay calificaciones
- Fuentes, Ciencias Auxiliares y División de La Historia PDFDocumento4 páginasFuentes, Ciencias Auxiliares y División de La Historia PDFpuebra199750% (4)
- Presupuesto de Obra Baños ChacaDocumento6 páginasPresupuesto de Obra Baños ChacaMIRIAMAún no hay calificaciones
- Nacidos Por Escrito - Capitulo 7Documento9 páginasNacidos Por Escrito - Capitulo 7CarolinaAún no hay calificaciones
- Golfus de RomaDocumento14 páginasGolfus de RomaMariana GuaycoAún no hay calificaciones
- Jameson Fredric Teoria de La Posmodernidad PDFDocumento39 páginasJameson Fredric Teoria de La Posmodernidad PDFDona Castañeda100% (1)
- Nowevolution Novedad Cómic Septiembre 2010Documento2 páginasNowevolution Novedad Cómic Septiembre 2010ramenparadosAún no hay calificaciones
- Proyecto El CircoDocumento2 páginasProyecto El CircoMagali LopezAún no hay calificaciones
- Sesion 6.1 Taller 3Documento23 páginasSesion 6.1 Taller 3ERICK BORJA DELGADOAún no hay calificaciones
- Imágenes InestablesDocumento5 páginasImágenes InestablesMaría Julia LópezAún no hay calificaciones
- Genero Dramático PPT 5 ° AÑO A-B CLASE OCTUBRE MIERCOLES 20Documento10 páginasGenero Dramático PPT 5 ° AÑO A-B CLASE OCTUBRE MIERCOLES 20BetzabeAún no hay calificaciones
- La Maquina de Esquilo Legom.Documento12 páginasLa Maquina de Esquilo Legom.burladordesevillaAún no hay calificaciones
- Formato para Proyecto de Grado - ASP. TeóricoDocumento7 páginasFormato para Proyecto de Grado - ASP. TeóricoOrlando HouseAún no hay calificaciones
- Planificación Trimestral - Primer - Trimestre - Tecnologia - Primero - BásicoDocumento2 páginasPlanificación Trimestral - Primer - Trimestre - Tecnologia - Primero - BásicoDaniela SuraAún no hay calificaciones
- Historia Arte PostcontemporaneoDocumento34 páginasHistoria Arte PostcontemporaneoIndum EscolarAún no hay calificaciones
- Cobertura de Coliseo Cerrado Santo Tomas-A2Documento1 páginaCobertura de Coliseo Cerrado Santo Tomas-A2Henderson HuamanAún no hay calificaciones
- EMISORADocumento3 páginasEMISORAMelanny Kristel Marval ToroAún no hay calificaciones
- INFOGRAFIA Resolucion 2626Documento2 páginasINFOGRAFIA Resolucion 2626monica gutierrez herediaAún no hay calificaciones
- Proyecto y Forma 2012 - Tp1 Casa Steven HollDocumento10 páginasProyecto y Forma 2012 - Tp1 Casa Steven HollFabian Frias AAún no hay calificaciones
- Moon CirclesDocumento8 páginasMoon CirclestrinisanchezAún no hay calificaciones
- Nota de Productor CreativoDocumento3 páginasNota de Productor CreativoMaría Fernanda ArizaAún no hay calificaciones
- Historie TDocumento23 páginasHistorie TDeysiAún no hay calificaciones
- Martha Graham 1Documento27 páginasMartha Graham 1Jesus Mora Dominguez100% (1)
- El Paisaje Como Obra de Arte Total. Dimitris Pikionis Y El Entorno de La AcrópolisDocumento14 páginasEl Paisaje Como Obra de Arte Total. Dimitris Pikionis Y El Entorno de La AcrópolisConstanza GranadosAún no hay calificaciones
- Documento Pintura Escultura BarrocaDocumento36 páginasDocumento Pintura Escultura BarrocaDaniel AntonioAún no hay calificaciones
- REMOVEDORDocumento2 páginasREMOVEDORNubia Vela Castillo0% (1)
- El FaisanDocumento3 páginasEl FaisanAnonymous dVehJWNwAún no hay calificaciones
- Acondicionamiento Ambiental I 2001-IIDocumento7 páginasAcondicionamiento Ambiental I 2001-IIPaulEnriqueAguilarMendozaAún no hay calificaciones
Poenitz, Paula Beatriz - Trakl. El Color Del Crepúsculo PDF
Poenitz, Paula Beatriz - Trakl. El Color Del Crepúsculo PDF
Cargado por
DiMuroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Poenitz, Paula Beatriz - Trakl. El Color Del Crepúsculo PDF
Poenitz, Paula Beatriz - Trakl. El Color Del Crepúsculo PDF
Cargado por
DiMuroCopyright:
Formatos disponibles
Poenitz, Paula Beatriz
Trakl, el color del crepúsculo
VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de
Teoría y Crítica Literaria
7 al 9 de mayo de 2012
CITA SUGERIDA:
Poenitz, P. B. (2012) Trakl, el color del crepúsculo [En línea]. VIII Congreso Internacional
de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius, 7 al 9 de mayo de 2012, La Plata. En Memoria
Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2508/ev.2508.pdf
Documento disponible para su consulta y descarga en Memoria Académica, repositorio
institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la
Universidad Nacional de La Plata. Gestionado por Bibhuma, biblioteca de la FaHCE.
Para más información consulte los sitios:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar http://www.bibhuma.fahce.unlp.edu.ar
Esta obra está bajo licencia 2.5 de Creative Commons Argentina.
Atribución-No comercial-Sin obras derivadas 2.5
VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria - IdIHCS/CONICET
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
Trakl, el color del crepúsculo
Paula Beatriz Poenitz
Universidad Nacional de Rosario
Resumen
El estatuto del color fue analizado en la obra de Trakl insistiendo siempre en su
dimensión simbólica. Tras señalar los diferentes registros de dicho estatuto (el sensorial, en el
que los colores se presentan ya como atributos de objetos ya como presencias autónomas, el
alusivo, referencia indirecta a los afectos, y el simbólico, en el que se presentifica un sentido
simultáneamente preciso e indeterminado), intentaremos analizar el uso del color en Trakl según
el cromatismo como sistema propiamente pictórico, particularmente a partir de la concepción
de la escuela expresionista contemporánea al autor.
Palabras clave
Trakl – color – expresionismo – Kandinsky - poesía
Los colores se suspenden entre el alba y el
ocaso…El azul se oscurece y tíñese de rosa.
M. Cacciari
Dämmerung es una palabra que se reitera en la poesía de Trakl. Dämmerung,
crepúsculo, hace referencia no sólo al atardecer, Abend, sino también a la primera mañana,
frühere Frühe. El crepúsculo abre la duplicidad de sentido sin que dejen de presentificarse
madrugada y ocaso. Esto mismo ocurre con los colores del crepúsculo: azul y rosa/rojo.
En la poesía de Trakl, los colores han sido estudiados desde diferentes ángulos, no sólo porque
las miradas que se han posado sobre ellos sean diversas sino porque los colores están ahí
presentes de modos diferentes.
En un primer momento uno puede acercarse al color en su correspondencia con la
realidad. El color “pinta” un paisaje naturalista. Muchos poemas de Trakl contienen imágenes
de este tipo, adjetivando al objeto con el color, digamos, adecuado: “estanque azulado”, “flores
amarillas y rojas” (“Im Park”); “bosques verdes” (“Gesang der Abgeschiedenen”); “grises
gaviotas” (“Abendlied”). Según el biógrafo Otto Basil (1996) habría en Trakl una “hipertrofia”
de vocabulario conformado por adjetivos y adverbios, y su poesía temprana aparecería ya como
“sugestivamente colorida”; pero en tal caso el color todavía responde a “impresiones sensibles”
a la manera realista. Si quisiéramos hacer una referencia a las escuelas pictóricas, diríamos que
se corresponde con un modo “impresionista” de pintar lo que se observa “fuera”. De esta
manera, el poeta obtendrá la “máxima adecuación al objeto”, como dirá Pellegrini (2009: 30),
traductor al castellano y comentador de los poemas de Trakl.
¿Qué sucede cuando el color no es el que esperamos esté asociado a un objeto o imagen
o cuando es atribuido a una sensación, a una expresión de los sentimientos? Para Basil (1996)
es a partir de 1910/11 cuando el color gana en los poemas de Trakl “vida propia”, deviene
“metáfora”, “sigla”, “símbolo”. A partir de una cita del ensayo de Schreiber, “El poeta y los
colores”, Basil se interna en la compleja sustentación de la liberación de los colores de la forma
escrita, que atiende como adjetivación a una realidad observable, pero que en Trakl responderá
a “la imagen interior de su alma”, haciendo hablar aquello que era mudo y que ahora se aclara
en el símbolo del color. El color como “símbolo” remite entonces a una suerte de
decodificación, a partir de la cual adjudicamos un sentido o valor determinados a cada color, por
ejemplo, el azul para hablar de lo espiritual o lo sagrado. En Trakl, esta decodificación y
Sitio web http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/viii-congreso
La Plata, 7, 8, y 9 de mayo de 2012 - ISSN 2250-5741
1
VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria - IdIHCS/CONICET
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
restitución de significados simbólicos no es tan sencilla. Por lo que Pellegrini, por ejemplo,
aclara:
Muchos de sus símbolos pertenecen a la tradición, o son símbolos naturales, pero…
no permanecen fijos, y ni siquiera una interpretación que parece correcta agota
todos los significados” …”Los colores se presentan muy a menudo en la poesía de
Trakl con alguno de dos significados opuestos, que podríamos designar, uno como
positivo, el otro como negativo, o perverso, o corrompido.” (Pellegrini, 2009: 31)
Podríamos complejizar esta lectura de la dualidad en Trakl, con la conocida y canónica
interpretación heideggeriana. En su ensayo, “El habla en el poema. Una dilucidación de la
poesía de Georg Trakl”, se lee:
Crepúsculo y noche, descenso y muerte, demencia y fiera, estanque y piedra, vuelo
de ave y barca, extraño y hermano, espíritu y Dios, así como las palabras del color:
azul y verde, blanco y negro, rojo y plata, oro y oscuro dicen, cada vez, sentidos
múltiples.
“Verde” es descomposición y eclosión, “blanco” es palidez y pureza, “negro” es
oclusión tenebrosa y oscuro resguardar, “rojo” es carnosa púrpura y ternura rosada.
“Plateada” es la palidez de la muerte y el centelleo de las estrellas. “Oro” es el
brillo de lo verdadero así como “la risa del espanto del oro”. Estos ejemplos de
múltiples significados son por ahora de doble significado. Pero incluso este doble
sentido, tomado como totalidad, se sitúa a su vez de un lado cuya parte contraria
viene determinada desde el lugar más interno del Poema.
La poesía habla desde una ambigüedad ambigua.
Con todo, esta pluralidad de sentidos del decir poético no se esparce en vagas
significaciones. El sonido múltiple del Poema de Trakl suena desde un
recogimiento, esto es, desde un unísono que, tomado en sí mismo, permanece
siempre indecible. La polifonía de este decir poético no es impresión perezosa sino
el rigor del que deja estar, del que ha entrado en la escrupulosidad de la “recta
visión” y que se somete a ella. (Heidegger, 1979: 69)
Heidegger señala en el Poema (tomado como Poema único: “Todo gran poeta poetiza sólo
desde un único Poema”, dice Heidegger), “localiza” la polivalencia del color no como
indeterminación, como mera búsqueda (como tal vez ocurra en otros poetas que “experimentan”
con el lenguaje), sino como sentido unívoco.
Si los colores están presentes en la poesía de Trakl no es entonces de modo aleatorio ni
improvisado. Forman una trama de significados que excede también la simbología. Los
expresionistas, como dice Mittner, no se detienen en su búsqueda de la realidad inefable tras el
símbolo, las cosas en sí se vuelven a la vez incomprensibles e irrefutables. A la reducción de los
datos sensibles, se suma
la absolutización de las percepciones sensibles, su separación de las cosas a las que
pertenecen y la consiguiente deformación de la realidad en su conjunto. Tal
absolutización se inicia en la poesía con un medio específicamente pictórico, con la
revolución de los colores. Los colores tenían antes un valor realista e inclusive
lírico, en cuanto pertenecían a determinados objetos y por ello remitían a
determinados sentimientos suscitados por tales objetos; ahora ellos devienen
“valores”, no en el sentido impresionista de los colores complementarios, sino
valores autónomos, por cuanto son absurdamente diversos de los que en la realidad
deberían ser y crean por ello una nueva realidad que es absurda en su conjunto no
Sitio web http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/viii-congreso
La Plata, 7, 8, y 9 de mayo de 2012 - ISSN 2250-5741
2
VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria - IdIHCS/CONICET
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
menos que en sus particularidades, ya que no acepta las leyes de los colores reales.
(Mittner, 2005: 32. La traducción es nuestra)
En la pintura el color ya no está adherido a la cosa, al cuerpo, sino el cuerpo al color. Es el caso
de Kandinsky. Es la inversión de las relaciones colorísticas que se presenta como arbitraria pero
que responde a una coherencia interna de la obra.
A esta altura deberíamos preguntarnos de qué manera es polivalente pero a la vez
unívoca y coherente la presencia del color en la poesía de Trakl. Se puede empezar a responder
a esta pregunta considerando la hipótesis de que así como el color (junto a la forma) se presenta
como elemento constitutivo de la pintura, en la poesía de Trakl se eleva a un rasgo que
estructura y da sentido a la misma con el mismo poder y participación que otros motivos. Y que
así como las palabras “crepúsculo”(Dämmerung), extraño (Fremd) y extranjero (Fremdling),
otoño, decadencia, podredumbre, apartado (Abgeschieden), espiritual (geistlich) forman una
férrea y a la vez delicada armazón de la poesía de Trakl, asimismo existe una “paleta” de
colores que le es propia y que responde con severa determinación a los fines compositivos. Esto
no implica una estructura desprovista de sensibilidad, porque en este sentido, Trakl participa de
la geometría y el Urschrei (grito primitivo) de los expresionistas, caracteres al parecer
diametralmente opuestos pero que se condensan en la composición. Lo que se pregunta aquí es
más bien qué armonía se establece en la composición, cuáles son los colores, es decir, cuál es el
rojo, cuál es el azul de Trakl. Está primero el azul, el que se extiende y resplandece en la mayor
parte de sus poemas. A veces apagado por los marrones del otoño y del atardecer como en
“Rondel”, un poema con una arquitectura delicadísima: sólo cinco versos, el primer verso
idéntico al último: “Verflossen ist das Gold der Tage” (“Se ha extinguido el oro de los días”), el
segundo construido con una sintaxis en la que se intercambian sólo los dos colores presentados:
“Des Abends braun und blaue Farben”/”Des Abends blau und braune Farben” (“Colores
marrones y azulados del anochecer”/”Colores azulados y marrones del anochecer”) y en el
centro de esta estructura simétrica el único verso que no se repite: “Des Hirten sanfte Flöten
starben” (“Las dulces flautas del pastor han muerto”). El marrón aparece acompañado muchas
veces por los tonos rojos y dorados, y en algunos poemas casi monocromos, por el gris y el
negro, poemas delineados en un ambiente oscurecido por una paleta desprovista de luces. Es el
caso de “Trübsinn” (“Tristeza”) en el que la presencia del marrón y el gris es todavía potenciada
por el verso “y negro vacila el cielo de Dios y sin follaje”.
Hay todavía una cuestión importante que aclarar, antes de intentar describir otras
composiciones colorísticas. En el lenguaje, y en este caso en el poema, el color es el nombre del
color, tiene un estatuto diferente del color que “vemos”. Esto es algo sabido, el nombre de la
cosa no es la cosa en sí, pero en este caso se abre una particular resonancia cuando lo que
intentamos armonizar en la composición son los colores, más allá de cómo suene su nombre
(con qué rima, su longitud, su percepción auditiva). De hecho realizamos este análisis sin tener
en cuenta la traslación del nombre del color del alemán al castellano. ¿Qué “vemos”, qué se nos
representa mentalmente cuando escuchamos o leemos “rojo” y, lo que es más significativo, qué
escuchamos en el “rojo” trakleano? A esta pregunta puede sumarse otra consideración, que
vamos a desarrollar desde el sistema pictórico, más específicamente desde la teoría que expone
Kandinsky en Sobre lo espiritual en el arte. Conviene citar en extenso el pasaje que nos
importa:
El color rojo, excitante y cálido cuando se toma en forma independiente, cambia
radicalmente su valor interno cuando deja de ser un sonido abstracto y se presenta
como atributo de una entidad, es decir combinado con una forma material. La
combinación del rojo con ciertas formas materiales produce diversos efectos
internos que nos parecen conocidos en virtud del efecto constante y generalmente
aislado del rojo. Combinémoslo con un cielo, una flor, un vestido, un árbol, un
rostro, un caballo. El cielo rojo es asociado con la hora crepuscular, con el fuego, y
Sitio web http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/viii-congreso
La Plata, 7, 8, y 9 de mayo de 2012 - ISSN 2250-5741
3
VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria - IdIHCS/CONICET
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
con otras cosas afines. El efecto es natural (…). Pero está determinado en buena
medida por el tratamiento de los otros objetos combinados con el cielo rojo. Si
están colocados en un contexto causal,…, el efecto natural del cielo será mayor.
Si, en cambio, estos objetos se separan de su representación normal, debilitarán la
impresión natural del cielo, e incluso la eliminarán…El rojo en un vestido es un
caso diferente, ya que un vestido puede ser de cualquier color. Aquí el rojo estaría
dando respuesta a una necesidad pictórica…Existe, por supuesto, un intercambio
de efectos entre el rojo del vestido y la figura que lo luce. Si la pintura representa,
por ejemplo, una melancolía que se concentra en la figura vestida de rojo (…), el
rojo del vestido oficiará como una disonancia emocional que enfatiza la melancolía
del cuadro. (Kandinsky, 2011: 76,77)
Kandinsky continúa con el ejemplo de un árbol rojo, donde el efecto dramático se vería
disminuido por la imagen del árbol otoñal; y luego con el ejemplo de un caballo rojo que
necesitará de un ambiente artificial en la composición debido a su irrealidad. El camino por el
que pretende guiarnos Kandinsky no es otro que el de la multiplicidad. No hay un único valor,
ni un único significado para el rojo. Para Kandinsky, dependerá de la “necesidad interior” del
artista el modo en que compondrá su obra, “los elementos constitutivos de la obra no residen en
lo externo”.
Hay en especial un poema de Trakl que parece repetir las observaciones de Kandinsky
acerca del vestido rojo. No hay una figura vestida de rojo, es un vestido rojo flotando en el
viento entre un grupo de niños. Se trata de “Viento del sur en el suburbio” ( “Vorstadt im
Föhn”). El rojo aparece dos veces, en el vestido y en la corriente del río, asociado a la presencia
del matadero. Las imágenes son de suciedad, podredumbre, olores nauseabundos. Otros dos
colores se presentifican: el marrón del barrio y el hedor horrible pero también grisáceo
(gräulich). Y las figuras que avanzan surgidas del crepúsculo son las mujeres en procesión con
sus canastos cargados de tripas, inmundicia y mugre. El contraste que se produce es en efecto
similar al que describe Kandinsky, el dramatismo se hace evidente.
En clave opuesta hay otro poema en el que los colores tienen la gradación del arco iris.
En “Pequeño Concierto”, cada estrofa contiene un color, primero rojo, luego amarillo y dorado,
en la tercera, verde, cuarta: azul, quinta: violeta. Esta visión caleidoscópica es otra paleta, otra
necesidad compositiva del poeta.
Para concluir, hay una combinación de colores que ha sido aludida al comienzo. Es la
que menciona M. Cacciari en Hombres póstumos haciendo referencia a la poesía de Trakl: “Los
colores se suspenden entre el alba y el ocaso…El azul se oscurece y tíñese de rosa.” (Cacciari,
1989: 145) Éste constituye otro motivo colorístico, a mi parecer el más interesante de todos.
El color no permanece fijado a un objeto o imagen, el color se diluye y se tiñe, se metamorfosea
en el crepúsculo, atardecer y amanecer, fin y comienzo. La línea témporo- espacial es la de la
continuidad; es “la vasta amplitud del azul en la que se mira el alma” como dirá Heidegger; el
azul que hace espacio al rosa/rojo para amanecer nuevamente al azul. Más allá de su dimensión
crepuscular, el contraste entre rojo y azul ha sido definido claramente en Sobre lo espiritual en
el arte y en las pinturas de los expresionistas del Blaue Reiter. Rojo y azul, considerados en
principio inarmónicos se transforman en “colores que por su honda oposición espiritual,
conforman las armonías más aptas y poderosas.” El poema “Nachts” (“De noche”) enuncia esta
armonía poniendo en contraste no sólo el azul y el rojo sino el yo y el tú, en una estructura de
cuatro versos, compositivamente equilibrados en una simetría sorprendente. En los dos primeros
versos, el azul y el rojo en el yo, en los dos últimos, en el tú.
El azul de mis ojos se apagó en esta noche,
El rojo oro de mi corazón. ¡Oh! Qué quieta ardía la lámpara.
Tu abrigo azul abrazó al que caía:
Tu roja boca selló la demencia del amigo
Sitio web http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/viii-congreso
La Plata, 7, 8, y 9 de mayo de 2012 - ISSN 2250-5741
4
VIII Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria Orbis Tertius
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria - IdIHCS/CONICET
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad Nacional de La Plata
La palabra que traducimos por demencia es en el original Umnachtung, que proviene de
umnachten, envolver en tinieblas. La noche y las tinieblas del amigo, oscuridad en las que se
dibujan ese yo/tú, azul/rojo, que “alumbran”, con la misma quietud de la llama encendida, desde
el abrazo y los ojos azules, desde el rojo de la boca y el corazón, acompañando al que se hunde
en un crepúsculo de la razón, aquel demente que en tinieblas se dirige al espacio suspendido
entre el azul y el rojo, fin y principio, como un contínuo entre lo que muere y renace.
La poesía de Trakl no ha sido la única ni la primera en valerse del color y sin embargo
hay algo más, hay un plus de determinación y destreza en el modo en que los colores se
armonizan, en la manera en que el rojo y el azul se encuentran congregados, desde un contraste
imposible a una gradación natural como la de la luz crepuscular. Esta polivalencia no es sólo un
recurso más, es el poema que canta en todas sus posibles tonalidades, amalgamando la más
terrible desesperación a la más dulce tristeza, es el caminar errabundo del hombre y de su alma
sola y extraña en esta tierra. La poesía de Trakl cumple con las ambiciones de sus
contemporáneos: no sólo” mira”, “ve”.
Bibliografía
Trakl, Georg (2002). Gedichte (Ausgabe 1913). Sebastian im Traum. Digitale Bibliothek Band
75, Deutsche Lyric von Luther bis Rilke, Berlin, Directmedia, (En todos los casos, la traducción
es mía)
Basil, Otto (1996). Trakl, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, Taschenbuch Verlag GmbH
Cacciari, Massimo (1989), Hombres póstumos, la cultura vienesa del primer novecientos,
Barcelona, Ed. Península
Heidegger, Martin (1979), De camino al habla, Barcelona, ED. Del Serbal
Kandinsky, Vassily (2011), Sobre lo espiritual en el arte, Buenos Aires, Ed. Libertador
Mittner, Ladislao (2005), L’ espressionismo, Roma, Ed Laterza
Pellegrini, Aldo (2009) Prólogo a Poemas, Georg Trakl, Buenos Aires, Ed. Corregidor
Sitio web http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/viii-congreso
La Plata, 7, 8, y 9 de mayo de 2012 - ISSN 2250-5741
5
También podría gustarte
- El Lenguaje de Los Dioses. Arte, Chamanismo y Cosmovision Indigena en Sudamerica.Documento12 páginasEl Lenguaje de Los Dioses. Arte, Chamanismo y Cosmovision Indigena en Sudamerica.pecespateticos86% (7)
- Las palabras de la imagen: ecfrasis e interpretación en el arte y la literaturaDe EverandLas palabras de la imagen: ecfrasis e interpretación en el arte y la literaturaAún no hay calificaciones
- Conjugación Verbos Regulares ESPAÑOL PDFDocumento3 páginasConjugación Verbos Regulares ESPAÑOL PDFLuis Bravo100% (2)
- Dificultades Del Aprendizaje. Rebollo PDFDocumento7 páginasDificultades Del Aprendizaje. Rebollo PDFLuJRoviraLlovet45% (11)
- Paul Ardenne. Un Arte Contextual. Resumen (Cap i-IV)Documento8 páginasPaul Ardenne. Un Arte Contextual. Resumen (Cap i-IV)Cristian Vargas PaillahuequeAún no hay calificaciones
- Semiotica Del ColorDocumento16 páginasSemiotica Del Coloryuna_srAún no hay calificaciones
- El pensamiento visible: Ensayo sobre el estilo y la expresiónDe EverandEl pensamiento visible: Ensayo sobre el estilo y la expresiónAún no hay calificaciones
- Los Restos Del DiaDocumento8 páginasLos Restos Del DiaTopiltzinGarcíaAún no hay calificaciones
- Guia 2 de Filosofía ResueltaDocumento9 páginasGuia 2 de Filosofía ResueltaRodrigo Roko FreyAún no hay calificaciones
- La Ficcion Literaria Cesare SegreDocumento17 páginasLa Ficcion Literaria Cesare Segremaria mercedes lopezAún no hay calificaciones
- El Uso Del Color en Rayuela de Julio Cortázar.Documento6 páginasEl Uso Del Color en Rayuela de Julio Cortázar.Bryam LandaAún no hay calificaciones
- Victor Shklovsky El Arte Como ArtificioDocumento12 páginasVictor Shklovsky El Arte Como ArtificioDiego MuñozAún no hay calificaciones
- Shklovski V El Arte Como ArtificioDocumento12 páginasShklovski V El Arte Como ArtificioJelicaVeljovicAún no hay calificaciones
- Ensayo Cuadernillo 10Documento128 páginasEnsayo Cuadernillo 10Braddy LFAún no hay calificaciones
- Informe Los Retratos de Dulcinea y MaritornesDocumento8 páginasInforme Los Retratos de Dulcinea y MaritornesLissette Diaz RochaAún no hay calificaciones
- Jose Luis Pardo La MetafisicaDocumento12 páginasJose Luis Pardo La MetafisicaemilioC5Aún no hay calificaciones
- Charles Baudelaire de La Crítica de Arte A La Transposición Pictórica PDFDocumento10 páginasCharles Baudelaire de La Crítica de Arte A La Transposición Pictórica PDFadrianacuadradoAún no hay calificaciones
- Acerca Del Estudio Del Color y Su PoéticaDocumento8 páginasAcerca Del Estudio Del Color y Su PoéticaBaneb beltranAún no hay calificaciones
- Lacomunicación Everaert DesmendtDocumento5 páginasLacomunicación Everaert DesmendtAna Lilia Cruz PaisAún no hay calificaciones
- Filosofia para Bufones-Gonzalez Calero PedroDocumento71 páginasFilosofia para Bufones-Gonzalez Calero PedroSatincito Naranjita CarrilloAún no hay calificaciones
- Jiménez1 La Experiencia Artística Como ProcesoDocumento8 páginasJiménez1 La Experiencia Artística Como ProcesoClara AzarettoAún no hay calificaciones
- Rudiger Safranski, El Espíritu Del RomanticismoDocumento30 páginasRudiger Safranski, El Espíritu Del RomanticismoCarlos G. Sánchez100% (1)
- Lison Tolosana Carmelo - Antropologia Social Y Hermeneutica PDFDocumento158 páginasLison Tolosana Carmelo - Antropologia Social Y Hermeneutica PDFMaría LafourcadeAún no hay calificaciones
- Dossier Didactico Bodas de Sangre LorcaDocumento17 páginasDossier Didactico Bodas de Sangre LorcaAitor ArjolAún no hay calificaciones
- 52 Teatro Nacional LopeDocumento6 páginas52 Teatro Nacional LopemayllonbAún no hay calificaciones
- Impresionismo FichaDocumento2 páginasImpresionismo FichaEstela Rosano TabarezAún no hay calificaciones
- FedonDocumento67 páginasFedonPaula Arevalo WagnerAún no hay calificaciones
- Herbert Marcuse - El Arte Como Forma de La Realidad (1972)Documento7 páginasHerbert Marcuse - El Arte Como Forma de La Realidad (1972)Javier MonroyAún no hay calificaciones
- Baricco Alessandro - El Alma de Hegel Y Las Vacas de WisconsinDocumento51 páginasBaricco Alessandro - El Alma de Hegel Y Las Vacas de WisconsinJavier NoAún no hay calificaciones
- Examen 2°medioDocumento5 páginasExamen 2°medioPatricio EduardoAún no hay calificaciones
- El Caballo Blanco - GauguinDocumento4 páginasEl Caballo Blanco - GauguinJavier CopadoAún no hay calificaciones
- Las Pinturas RupestresDocumento15 páginasLas Pinturas Rupestresemipapucho6967Aún no hay calificaciones
- Abrams El Espejo y La LámparaDocumento11 páginasAbrams El Espejo y La LámparaNieves Battistoni100% (1)
- Estetica Del Arte AntiguoDocumento0 páginasEstetica Del Arte AntiguoJaguar Alberto LeonAún no hay calificaciones
- La Muerte Del AutorDocumento3 páginasLa Muerte Del AutorYayo MefuiAún no hay calificaciones
- Razon y Poesia de La Pintura PDFDocumento166 páginasRazon y Poesia de La Pintura PDFFelipe ViedmaAún no hay calificaciones
- Guía Género Dramático SextosDocumento4 páginasGuía Género Dramático SextosprofetamarasepulvedaAún no hay calificaciones
- El Gesticulador Usigli y Otras ObrasDocumento267 páginasEl Gesticulador Usigli y Otras ObrasKenny Arellano Saldaña100% (3)
- Una Teoria Sobre El RetratoDocumento6 páginasUna Teoria Sobre El RetratoRenato David Bermúdez Dini100% (1)
- Oloixarac Wittgenstein 100415104753 Phpapp02Documento8 páginasOloixarac Wittgenstein 100415104753 Phpapp02Nancy UrosaAún no hay calificaciones
- Potolsky MimesisDocumento25 páginasPotolsky MimesisGabriel González CastroAún no hay calificaciones
- Villacañas, J.L. - Teoría de La Novela de Ortega y GassetDocumento17 páginasVillacañas, J.L. - Teoría de La Novela de Ortega y GassetGalitruchi IdeaAún no hay calificaciones
- El Guernica y Su PrehistoriaDocumento4 páginasEl Guernica y Su Prehistorianataliagil7Aún no hay calificaciones
- Canción de La Desconfianza No RetornableDocumento5 páginasCanción de La Desconfianza No RetornableAnonymous I5oA4X59iAún no hay calificaciones
- Jardin PeculiaridadesDocumento53 páginasJardin PeculiaridadesOlvido AzulAún no hay calificaciones
- Nijensohn CamilaDocumento5 páginasNijensohn CamilaCamila Salazar CasanovaAún no hay calificaciones
- Simbolismo y PrerrafaelismoDocumento96 páginasSimbolismo y PrerrafaelismoMiguel ChurrucaAún no hay calificaciones
- Sátira BajtínDocumento9 páginasSátira BajtínChristopher RiveraAún no hay calificaciones
- La Teoría Especulativa Del ArteDocumento15 páginasLa Teoría Especulativa Del ArteFlorencia Rodriguez Giles100% (1)
- Anexo 21 Elementos Del G LíricoDocumento15 páginasAnexo 21 Elementos Del G LíricoCynthia GuerraAún no hay calificaciones
- Generos LiterariosDocumento21 páginasGeneros LiterariosKenny Ottoniel Vásquez GarcíaAún no hay calificaciones
- Garavelli Marilen - Teatro EspontáneoDocumento13 páginasGaravelli Marilen - Teatro Espontáneoeliza_tabaresAún no hay calificaciones
- AymaráDocumento16 páginasAymaráGiselle Ossandón S.Aún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Una Pintura de Luigi StornaioloDocumento6 páginasTrabajo Sobre Una Pintura de Luigi StornaioloSebastian GalarzaAún no hay calificaciones
- Romanticismo Mberriatua09Documento98 páginasRomanticismo Mberriatua09afrancesadoAún no hay calificaciones
- Siglo de Oro Dossier N°12 2017Documento63 páginasSiglo de Oro Dossier N°12 2017J. Consuelo Pacheco VillanuevaAún no hay calificaciones
- Notas Sobre Estética Del FolkloreDocumento7 páginasNotas Sobre Estética Del Folkloreedgardo_aranedaAún no hay calificaciones
- José Gorostiza Muerte Sin FinDocumento4 páginasJosé Gorostiza Muerte Sin FinMonica Torres TorijaAún no hay calificaciones
- Mito de La CavernaDocumento13 páginasMito de La CavernaEres SeráAún no hay calificaciones
- Capítulo 2. La Literatura y Las Demás ArtesDocumento11 páginasCapítulo 2. La Literatura y Las Demás ArtesSandraVillarMarínAún no hay calificaciones
- Análisis de La Carta Del 10 de MayoDocumento4 páginasAnálisis de La Carta Del 10 de Mayoletiday50% (6)
- Tasca 1Documento7 páginasTasca 1Toni SantaAún no hay calificaciones
- Seminario de Lectura DirigidaDocumento4 páginasSeminario de Lectura DirigidaLuJRoviraLlovetAún no hay calificaciones
- T. S. Eliot Lo Que Dante Significa para MDocumento9 páginasT. S. Eliot Lo Que Dante Significa para MMontse Escobar DenisAún no hay calificaciones
- Hacer Rosas de Papel Paso A PasoDocumento6 páginasHacer Rosas de Papel Paso A PasoDarío Javier Alemán FreireAún no hay calificaciones
- Fuentes, Ciencias Auxiliares y División de La Historia PDFDocumento4 páginasFuentes, Ciencias Auxiliares y División de La Historia PDFpuebra199750% (4)
- Presupuesto de Obra Baños ChacaDocumento6 páginasPresupuesto de Obra Baños ChacaMIRIAMAún no hay calificaciones
- Nacidos Por Escrito - Capitulo 7Documento9 páginasNacidos Por Escrito - Capitulo 7CarolinaAún no hay calificaciones
- Golfus de RomaDocumento14 páginasGolfus de RomaMariana GuaycoAún no hay calificaciones
- Jameson Fredric Teoria de La Posmodernidad PDFDocumento39 páginasJameson Fredric Teoria de La Posmodernidad PDFDona Castañeda100% (1)
- Nowevolution Novedad Cómic Septiembre 2010Documento2 páginasNowevolution Novedad Cómic Septiembre 2010ramenparadosAún no hay calificaciones
- Proyecto El CircoDocumento2 páginasProyecto El CircoMagali LopezAún no hay calificaciones
- Sesion 6.1 Taller 3Documento23 páginasSesion 6.1 Taller 3ERICK BORJA DELGADOAún no hay calificaciones
- Imágenes InestablesDocumento5 páginasImágenes InestablesMaría Julia LópezAún no hay calificaciones
- Genero Dramático PPT 5 ° AÑO A-B CLASE OCTUBRE MIERCOLES 20Documento10 páginasGenero Dramático PPT 5 ° AÑO A-B CLASE OCTUBRE MIERCOLES 20BetzabeAún no hay calificaciones
- La Maquina de Esquilo Legom.Documento12 páginasLa Maquina de Esquilo Legom.burladordesevillaAún no hay calificaciones
- Formato para Proyecto de Grado - ASP. TeóricoDocumento7 páginasFormato para Proyecto de Grado - ASP. TeóricoOrlando HouseAún no hay calificaciones
- Planificación Trimestral - Primer - Trimestre - Tecnologia - Primero - BásicoDocumento2 páginasPlanificación Trimestral - Primer - Trimestre - Tecnologia - Primero - BásicoDaniela SuraAún no hay calificaciones
- Historia Arte PostcontemporaneoDocumento34 páginasHistoria Arte PostcontemporaneoIndum EscolarAún no hay calificaciones
- Cobertura de Coliseo Cerrado Santo Tomas-A2Documento1 páginaCobertura de Coliseo Cerrado Santo Tomas-A2Henderson HuamanAún no hay calificaciones
- EMISORADocumento3 páginasEMISORAMelanny Kristel Marval ToroAún no hay calificaciones
- INFOGRAFIA Resolucion 2626Documento2 páginasINFOGRAFIA Resolucion 2626monica gutierrez herediaAún no hay calificaciones
- Proyecto y Forma 2012 - Tp1 Casa Steven HollDocumento10 páginasProyecto y Forma 2012 - Tp1 Casa Steven HollFabian Frias AAún no hay calificaciones
- Moon CirclesDocumento8 páginasMoon CirclestrinisanchezAún no hay calificaciones
- Nota de Productor CreativoDocumento3 páginasNota de Productor CreativoMaría Fernanda ArizaAún no hay calificaciones
- Historie TDocumento23 páginasHistorie TDeysiAún no hay calificaciones
- Martha Graham 1Documento27 páginasMartha Graham 1Jesus Mora Dominguez100% (1)
- El Paisaje Como Obra de Arte Total. Dimitris Pikionis Y El Entorno de La AcrópolisDocumento14 páginasEl Paisaje Como Obra de Arte Total. Dimitris Pikionis Y El Entorno de La AcrópolisConstanza GranadosAún no hay calificaciones
- Documento Pintura Escultura BarrocaDocumento36 páginasDocumento Pintura Escultura BarrocaDaniel AntonioAún no hay calificaciones
- REMOVEDORDocumento2 páginasREMOVEDORNubia Vela Castillo0% (1)
- El FaisanDocumento3 páginasEl FaisanAnonymous dVehJWNwAún no hay calificaciones
- Acondicionamiento Ambiental I 2001-IIDocumento7 páginasAcondicionamiento Ambiental I 2001-IIPaulEnriqueAguilarMendozaAún no hay calificaciones