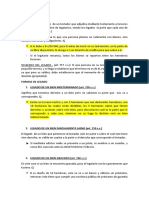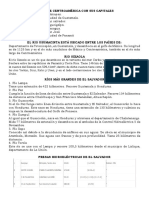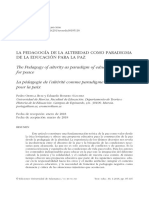Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Logros Más Importantes de La Declaracion de Rio de Janerio
Logros Más Importantes de La Declaracion de Rio de Janerio
Cargado por
Carolina Chaupin Marthans0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas8 páginasTítulo original
LOGROS MÁS IMPORTANTES DE LA DECLARACION DE RIO DE JANERIO.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas8 páginasLogros Más Importantes de La Declaracion de Rio de Janerio
Logros Más Importantes de La Declaracion de Rio de Janerio
Cargado por
Carolina Chaupin MarthansCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
LOGROS MÁS IMPORTANTES DE LA DECLARACION DE RIO DE JANERIO,
“LA CUMBRE PARA LA TIERRA”.
PARTICIPACIÓN DE ACTORES CLAVE
Más de 6 mil ciudades y poblados alrededor del mundo han creado su
propio “Programa 21 local”. para guiar sus planes a largo plazo.
En varios países se han preparado “Programas 21 Nacionales” que
establecen cómo se traducirá el Programa 21 en acciones a nivel
nacional. Dichas estrategias se han desarrollado, frecuentemente en
Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible, órganos
multisectoriales establecidos en más de 80 países, la mayoría países
en desarrollo.
Un número creciente de empresas han acogido los objetivos del
desarrollo sostenible y han adoptado un acercamiento tripartita que
toma en cuenta factores económicos, sociales y medioambientales.
Varias organizaciones empresariales que han adoptado la
sostenibilidad, como el Consejo Empresarial Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, han crecido extensamente.
La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
establecida para monitorear la ejecución de los acuerdos de Río, se
ha reunido cada año desde 1993 y ha sido pionera de innovadores
acuerdos para que la sociedad civil participe en las pláticas de la ONU,
especialmente a través de diálogos multisectoriales.
REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL
Las Conferencias que se han llevado a cabo después de la Cumbre para
la Tierra, tales como la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo de 1994 en el Cairo, la Cumbre Mundial para el Desarrollo
Social de 1995 en Copenhague, La Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de 1995 en Pekín y La Segunda Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) de 1996 en Estambul;
han fortalecido el compromiso con el desarrollo sostenible y han adoptado
planes de acción basados en el Programa 21.
En septiembre del año 2000, durante la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas, 147 líderes del mundo acordaron una serie de metas
sobre desarrollo con límite de tiempo, las cuales resultan centrales en los
objetivos del Programa 21.
FINANCIACIÓN Y COMERCIO
En 1991, se estableció el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF,
por sus siglas en inglés), con la participación del Banco Mundial, el
Programa de las Naciones para el Desarrollo Unidas y el Programa de las
Naciones para el Medio Ambiente. Después de la Cumbre para la Tierra,
se reestructuró para convertirse en la mayor fuente de préstamos
multilaterales a países en desarrollo y a países en transición, para
proyectos relacionados con el medio ambiente mundial. En esta primera
década, el GEF (por sus siglas en inglés) brindó 4.200 millones de dólares
a proyectos y ha atraído más de 11 mil millones de dólares para
financiamientos conjuntos. En el último reabastecimiento del Fondo, en
1998, 36 países comprometieron 2.750 millones de dólares al GEF.
La Organización Mundial de Comercio, durante su cuarta Reunión
Ministerial en Doha, en noviembre de 2001, aprobó una declaración que
afirma: .Estamos convencidos de que los objetivos de defender y
salvaguardar un sistema de comercio abierto, no discriminatorio y
multilateral y el de actuar para la proteger del medio ambiente e impulsar
el desarrollo sostenible pueden y deben apoyarse mutuamente.
En la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,
que se llevó a cabo en Monterrey, México, en marzo de 2002, los
gobiernos reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible, y los
países donantes prometieron un total de 30 mil millones de dólares en
recursos adicionales para el 2006.
CAMBIO CLIMÁTICO
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático se
abrió para su firma durante la Cumbre para la Tierra en 1992 y entró en
vigor el 21 de marzo de 1994. La Convención tiene 165 firmas y 186
partes, pero la mayoría de los países industrializados no alcanzaron la
meta voluntaria de reducir sus emisiones de gases invernadero a los
niveles de 1990 para el año 2000.
En diciembre de 1997, en Kyoto, los gobiernos acordaron un Protocolo
para esta Convención, a través del cual, los países industrializados
aceptarían objetivos que los vincularían legalmente a reducir sus
emisiones de seis gases de invernadero en un promedio de 5 por ciento
por debajo de los niveles de 1990 para el período 2008 .2012. El Protocolo
de Kyoto, ha sido firmado por 84 países y ratificado por 54 partes, y podrá
entrar en vigor cuando lo ratifiquen 55 países cuyas emisiones en conjunto
representen el 55 por ciento de las emisiones totales de los países
industrializados. Hasta ahora, sólo dos países industrializados han
ratificado el Protocolo.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA
El Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, se abrió
para su firma en la Cumbre para la Tierra de 1992 y desde entonces ha
sido ratificada por 183 naciones, entró en vigor el 29 de diciembre de
1993.
El Convenio obliga a los países a proteger las especies animales y
vegetales a través de la preservación de su hábitat y otros medios. El
Protocolo de Cartagena sobre la Bioseguridad, tiene como objetivo reducir
los riesgos de los movimientos transfronterizos de seres vivos
modificados a través de las fronteras y asegurar el uso seguro de las
biotecnologías modernas. Este Protocolo se adoptó en enero de 2000 y
ha sido ratificado por 17 países. Las partes de la Convención actualmente
están discutiendo sobre los beneficios de compartir los recursos
biológicos con la gente en el país de su origen.
DESERTIFICACIÓN
La Convención de Lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas,
acordado durante la Cumbre para la Tierra, entró en vigor en diciembre
de 1996. La desertificación, o la degradación de las tierras áridas o
semiáridas, afecta el sustento y el abastecimiento de alimentos de más
de 900 millones de personas en todo el mundo, especialmente en África.
La Convención pide un acercamiento realmente participativo a los
problemas de la tierra y hasta ahora, 179 países se han unido a la
Convención. Sin embargo los recursos disponibles para su ejecución han
sido limitados.
RECURSOS MARINOS Y CONTAMINACIÓN
El Acuerdo de la ONU sobre las Poblaciones de Peces busca regular la
pesca en alta mar. Este es otro resultado de la Cumbre para la Tierra,
adoptado en diciembre de 1995 y entró en vigor en diciembre de 2000. El
acuerdo tiene como objetivo prevenir la pesca excesiva y reducir las
tensiones internacionales creadas por la competencia. Asimismo para
prevenir la disminución de las poblaciones de peces se busca confiar su
gestión regional de las pesquerías. De igual manera, contiene
disposiciones clave para la resolución de conflictos para desalentar la
pesca ilegal.
En 1995, los gobiernos adoptaron el Programa de Acción Mundial para la
Protección del Medio Marino frente a la contaminación proveniente de
actividades realizadas en tierra, el cual reconoce que mil millones de
personas viven en centros urbanos cerca de las costas, y que el 80 por
ciento de la contaminación del mar proveniente de fuentes en la tierra.
QUÍMICOS TÓXICOS
Para regular los casi 4 millones de toneladas de desperdicios tóxicos que
cruzan las fronteras nacionales cada año, los países adoptaron en 1989
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, administrado
por el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA) y
ratificada desde entonces por 121 países. En 1995, el tratado se fortaleció
para declarar ilegal la exportación de desperdicios tóxicos de los países
desarrollados a aquellos en desarrollo, los cuales frecuentemente no
tienen la tecnología para deshacerse de ellos de forma segura. En 1998,
más de 100 gobiernos adoptaron un tratado internacional, negociado bajo
el auspicio de la FAO y del PNUMA, para compartir información sobre el
comercio de químicos peligrosos y pesticidas.
Al concluir los debates de la Comisión sobre Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas sobre la necesidad de contener y eliminar varios
químicos tóxicos, los países acordaron en 2001 el Convenio de Basilea,
que se concentra en eliminar 12 químicos peligrosos conocidos como la
.docena sucia., entre ellos, bifenilos policlorados (PCB), las dioxinas y el
DDT. El tratado ahora cuenta con 126 firmas y 5 ratificaciones.
BOSQUES
Elaborado con base en los Principios de los Bosques, adoptados en Río,
el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques, se reunió durante dos
años bajo auspicios de la Comisión de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, adoptando más de 100 propuestas de acción en marzo
de 1997. Para monitorear su ejecución y llegar a un consenso sobre los
pasos a seguir en el futuro por ejemplo, un posible tratado sobre bosques
.
PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO
En un proceso altamente exitoso que precedió a la Cumbre para la Tierra,
los países han ido reduciendo las sustancias que agotan la capa de
ozono, de conformidad con el Protocolo de Montreal de 1987, el cual se
fortaleció en 1996. Como resultado del tratado, el consumo total de
clorofluorocarbonos se redujo de cerca de 1.1 millones de toneladas en
1986 a 156 mil toneladas en 1998. Pequeños Estados Insulares
De conformidad con la decisión aprobada en la Cumbre para la Tierra, se
llevó a cabo en 1994, una conferencia especial de la ONU en Barbados
para tratar los problemas particulares de los Pequeños Estados Insulares
en desarrollo. Reconociendo que los Pequeños Estados Insulares, tanto
por su tamaño como por su aislamiento, eran vulnerables a muchas
limitaciones para su desarrollo, como el cambio climático y los desastres
naturales. Más de 100 países acordaron formar una alianza para enfrentar
los retos que enfrentaban las islas.
En 1999, en una revisión a cinco años de la Conferencia de Barbados, la
Asamblea General de las Naciones Unidas encontró que, mientras que
los Pequeños Estado Insulares habían dado seguimiento a los objetivos
de la conferencia, la comunidad internacional todavía no había
comprometido los recursos necesarios
IMPACTOS EN EL PERÚ DE LOS COMPROMISOS NO CUMPLIDOS
El Perú se halla particularmente afectado por las indecisiones e incumplimientos
de los acuerdos de Río 1992. Un primer elemento que expone especialmente al
Perú es la naturaleza de su territorio, su clima y su biodiversidad. Siendo uno de
los 7 países con mayor biodiversidad y de una gran diversidad de zonas de vida
y pisos ecológicos, sus niveles de vulnerabilidad son particularmente altos, por
lo que cualquier distorsión en los niveles de temperatura o en el régimen de
lluvias impactará en sus diferentes pisos ecológicos y cadenas tróficas,
quebrándose así los ciclos climáticos y las estaciones. Sequías prolongadas en
regiones dependientes de las precipitaciones estacionales, lluvias intensas en
zonas normalmente áridas, retroceso del bosque amazónico, desaparición de
glaciares, etc. son parte de las distorsiones que el Perú seguirá experimentando
de persistir la desatención a los acuerdos de Río 92.
La otra condición que expone al Perú a grandes riesgos es el nivel de exclusión
social que alcanza a buena parte de su población. Los trastornos climáticos
afectarán a los amplios contingentes poblacionales, mayormente pobres,
ubicados en zonas sensibles y de riesgo, como valles aluviales, conos de
deyección de ríos, laderas empinadas, etc. La atención que el Estado y la
cooperación internacional están prestando a estas poblaciones y los avances de
la lucha contra la pobreza podría perderse porque son estas poblaciones con
menos recursos las que sufrirán los efectos en salud, seguridad alimentaria, falta
de agua y vulnerabilidad ante desastres por eventos naturales.
Desde la realidad del Perú y del conjunto de los países andino-amazónicos, un
área en la que se condensan varias de las principales amenazas ambientales
globales son los Andes, lugar de origen de importantes civilizaciones milenarias:
el cambio climático y la deglaciación, el estrés hídrico, la pérdida de biodiversidad
con la crisis alimentaria, la pobreza y la exclusión social, Están entre los
ecosistemas más frágiles junto con las pequeñas islas –indudablemente los más
vulnerables- los marino-costeros y los bosques amazónicos.
Desde 1992 a la fecha, ha aumentado significativamente la demanda de bienes
y servicios relacionados con las Montañas, y el tema ya ha empezado a formar
parte de la conciencia pública. Sin embargo, la capacidad de estos ecosistemas
para proporcionar bienes y servicios esenciales para la humanidad está cada vez
más amenazada por el cambio climático, la globalización, la falta crónica de
inversión social, la ocupación desordenada del territorio, la degradación de
tierras y la carencia de manejo integral de cuencas, en especial en las zonas
montañosas, entre otros.
A pesar de los avances realizados para promover el desarrollo sostenible de las
regiones de montañas, las agendas nacionales e internacionales para el
desarrollo siguen considerando a estos ecosistemas como un tema ambiental
marginal y especializado. Como consecuencia de ello, las tasas de pobreza en
las áreas de montaña son cada vez más altas. Sin embargo, las montañas
cubren más de la cuarta parte (27%) de la superficie terrestre, proveen de agua
dulce a más de la mitad de la humanidad y albergan a más de la mitad de los
lugares más biodiversos del mundo.
MARCO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
En 1992, se adoptó una serie de acuerdos cruciales en el marco de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Conferencia de Río o Cumbre de la Tierra); entre ellas la adopción de la
Declaración de Río, la Agenda 21 y las denominadas “Convenciones de Río”
(Convención de la Diversidad Biológica, Convención contra la Desertificación y
Convención sobre Cambio Climático).
De igual manera, en 1992 se establece la Comisión de Desarrollo Sostenible, a
la cual se le encarga fundamentalmente hacer el seguimiento a lo acordado en
Río en 1992.
En el 2002, diez años después de la Conferencia de Río, se aprueba el Plan de
Implementación de Johanesburgo (JPOI, por sus siglas en inglés) en cuyo
capítulo XI se establece la necesidad de fortalecer el marco institucional para el
desarrollo sostenible tanto a nivel internacional, regional y nacional, con vista a
integrar el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible dentro de las actividades
de la entidades, programas y/o fondos relevantes al interior del sistema de
Naciones Unidas, así como de las instituciones financieras internacionales,
dentro de sus respectivos mandatos.
El Perú reconoce la necesidad de contar con una institucionalidad y un marco
legal moderno y eficaz, pero ambos deben diseñarse en armonía con la
diversidad cultural y natural del país, respetando las capacidades locales y las
formas culturales de respuesta, así como el capital social acumulado con los
conocimientos tradicionales. El financiamiento y la ayuda internacionales, la
construcción de capacidades nacionales y locales, y la transferencia de
tecnología, deben conformar un todo diseñado en función de las necesidades
nacionales.
En este sentido, para que el Perú logre avances sustantivos en el cumplimiento
de los objetivos internacionales, es necesario que los organismos de ayuda para
el desarrollo, en especial los del sistema de Naciones Unidas, tengan una acción
más sinérgica, flexible, y adecuada a las diversas situaciones nacionales y
realidades culturales. La situación de los países en desarrollo requiere un
acompañamiento diversificado, sin desconocer las ventajas de las lecciones
aprendidas de experiencias en otros países. Requiere, así mismo, de patrones
de diseño de proyectos que sean adecuados a las diversas realidades culturales,
reconociendo y empoderando su potencial, así como a las limitaciones que, en
cuanto al manejo de ciertas técnicas modernas, se encuentren precisamente por
ser un país en desarrollo.
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ ENTRE RÍO 92 Y RÍO +20
La gestión ambiental en el Perú, país megabiodiverso, es un tema crucial. La
preocupación por la conservación del enorme patrimonio natural del país y de
sus complejas condiciones para la sostenibilidad ambiental, se ha incrementado
en las dos últimas décadas, expresándose en políticas de desarrollo nacional y
en una frondosa normatividad de carácter ambiental; pero también se ha
evidenciado en el incremento paralelo de conflictos sociales vinculados al
ambiente y la gestión de los recursos naturales.
Cabe señalar que desde mediados de la década del 90, América Latina se ha
convertido en la principal región que viene recibiendo los flujos de inversión en
minería. Además, al lado de la dimensión productiva y los flujos de inversión que
se mueven en torno a la minería, hay una dimensión territorial que es importante
considerar: la minería y también los hidrocarburos cada vez ocupan una
proporción mayor de territorios en la región.
Esta presencia minera genera fuertes conflictos sociales en la región y también
abre un intenso debate sobre la necesidad de ordenar el uso del territorio y
proteger ciertos ecosistemas. El Perú es un buen ejemplo de todas estas
tendencias de expansión de la minería en las últimas dos décadas. El Perú se
ubica en lugares expectantes en el ranking de producción de los principales
productos mineros y también se ha convertido en uno de los principales destinos
de la inversión en exploración y desarrollo de proyectos mineros en América
Latina. Al mismo tiempo, sin embargo, los conflictos ambientales, vinculados a
las actividades extractivas son la principal fuente de conflictividad social. El
crecimiento económico que el país ha experimentado durante la última década
no ha priorizado lo suficiente la inclusión social ni la distribución de sus beneficios
a las grandes mayorías. Ese es el gran reto que el actual Gobierno del Perú está
dispuesto a enfrentar.
En este contexto, para fortalecer la gestión ambiental incipiente que se tenía
desde los años 80, a través de diversos órganos de carácter técnico coordinador
y de enlace intersectorial, pero sin mayor gravitación política y normativa, se creó
en el 2008 el Ministerio del Ambiente. La nueva institución ha contribuido a
atender la creciente demanda de normativa e institucionalidad ambiental en el
país y a llamar la atención sobre las urgentes necesidades de conservación y
protección ambiental que se han manifestado con la acelerada expansión
económica y la explotación de los recursos renovables y no renovables.
El Perú apuesta a un desarrollo sostenible articulado en base a políticas
concertadas entre los diversos sectores sociales involucrados. En esta
perspectiva se inscriben las dos primeras medidas del nuevo gobierno.
La primera fue el establecimiento del gravamen a las ganancias mineras en
relación con el incremento de los precios internacionales de los minerales,
concertado con los agentes económicos involucrados y destinado a inversiones
en programas sociales. La segunda fue la aprobación de la Ley de Consulta
Previa, para una adecuada aplicación del Convenio 169 de la OIT, a fin de que
se haga efectiva la consulta a los pueblos indígenas sobre los proyectos de
inversión que afecten los territorios que habitan y en los que desarrollan sus
actividades.
En este contexto, se requiere fortalecer la conservación de ecosistemas
naturales proveedores de servicios ambientales indispensables y medios de
subsistencia a gran parte de la población; se requiere, asimismo, fortalecer y
extender el alcance de la autoridad ambiental central, a fin de asegurar una
gestión transparente y consistente en la preservación y protección ambiental
para el beneficio del conjunto de la población, en contraposición al interés
exclusivo de los sectores productivos dominantes; se requiere, en suma, de una
institucionalidad capaz de articular y balancear los diversos intereses
económicos en términos de equidad social y sostenibilidad ambiental.
ECONOMÍA VERDE: INSTRUMENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LA ERRADICAICÓN DE LA POBREZA
Durante el contexto de la crisis económica-financiera del 2008 nace el concepto
de economía verde como una propuesta de cambio al paradigma económico
vigente. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), una economía verde es aquella que “mejora el bienestar del ser
humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos
ambientales y las escaseces ecológicas”. Entonces, el modelo económico actual,
contaminante y de un uso ineficiente de recursos denominado modelo “marrón”,
debe ser reemplazado por uno más limpio, con menor emisión de carbono a la
atmósfera y de un uso eficiente de los recursos del planeta, que permita el
crecimiento de la producción, el empleo y, simultáneamente, la reducción de la
pobreza. De este modo, entendemos que el objetivo de la economía verde es
ser una herramienta que contribuya al desarrollo sostenible.
El Perú plantea que el tránsito hacia una economía verde, en la cual se puedan
enfrentar simultáneamente la pobreza, la seguridad alimentaria y la seguridad
energética, requiere de la construcción de una visión compartida para hacer
frente a los desafíos claves que enfrentan las economías y sociedades a nivel
global. A continuación presentamos los que consideramos los principales
desafíos a enfrentar desde la realidad y la experiencia del Perú y de las
sociedades Andino-Amazónicas, pero con una perspectiva global, con miras a la
construcción de esta visión compartida y un Plan de Acción Global.
También podría gustarte
- Historieta NeoliberalismoDocumento3 páginasHistorieta NeoliberalismoSantiago Alarcon RodriguezAún no hay calificaciones
- Producto 4.ensayo Sobre Deterioro AmbientalDocumento8 páginasProducto 4.ensayo Sobre Deterioro Ambientaladrylugaby0% (1)
- Examen Final Antropología de La Globalización - Esteban Escalante - Flacso EcuadorDocumento9 páginasExamen Final Antropología de La Globalización - Esteban Escalante - Flacso EcuadorEstbn EsclntAún no hay calificaciones
- La Declaración de Rio de JaneiroDocumento6 páginasLa Declaración de Rio de Janeirocindy carolina chaupin marthans67% (3)
- Contribuciones Del Desarrollo Social y Humano A La Sostenibilidad PDFDocumento270 páginasContribuciones Del Desarrollo Social y Humano A La Sostenibilidad PDFJOHANN CAMILO MORENO ZAMUDIOAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Biología BásicaDocumento5 páginasLaboratorio de Biología BásicaÝördíí S. RämìrézAún no hay calificaciones
- Practica 2 Uso de Balanza y Material VolumétricoDocumento8 páginasPractica 2 Uso de Balanza y Material Volumétricolaileth zavalaAún no hay calificaciones
- Calentamiento Global (Borrador)Documento3 páginasCalentamiento Global (Borrador)jesus velazquezAún no hay calificaciones
- Mecanismos de Reaccion en La TroposferaDocumento10 páginasMecanismos de Reaccion en La TroposferaEdwaef EdsfresrAún no hay calificaciones
- Decreto de ChuquisacaDocumento15 páginasDecreto de ChuquisacaJose JimenezAún no hay calificaciones
- Antecedentes Historicos de Los Derechos de Los Estados UnidosDocumento21 páginasAntecedentes Historicos de Los Derechos de Los Estados UnidosLuis GarciaAún no hay calificaciones
- Investigación Documental y de CampoDocumento20 páginasInvestigación Documental y de CamposacAún no hay calificaciones
- ESTERESDocumento14 páginasESTERESjuan estradaAún no hay calificaciones
- Fenomeno Del Niño Normas ApaDocumento6 páginasFenomeno Del Niño Normas Apajavier florezAún no hay calificaciones
- Liderazgo AmbientalDocumento4 páginasLiderazgo AmbientalL Nogard ZelaAún no hay calificaciones
- A.10 - Bryan Ezequiel Nolasco Díaz - Controldelectura - La Farsa Del DesarrolloDocumento8 páginasA.10 - Bryan Ezequiel Nolasco Díaz - Controldelectura - La Farsa Del DesarrolloBryan NolascoAún no hay calificaciones
- La Contaminación Esta Acabando Con La Vida de Muchas EspeciesDocumento12 páginasLa Contaminación Esta Acabando Con La Vida de Muchas EspeciesPatosi AnghelsAún no hay calificaciones
- Pérdida de Biodiversidad - Causas, Consecuencias y SolucionesDocumento6 páginasPérdida de Biodiversidad - Causas, Consecuencias y SolucionesAna Karen Castillo RetanaAún no hay calificaciones
- Ensayo Valores y Sus CaracteristicasDocumento11 páginasEnsayo Valores y Sus CaracteristicasEduardo GonzalezAún no hay calificaciones
- Crates de TebasDocumento3 páginasCrates de TebasArmenta Vazquez Jesus EduardoAún no hay calificaciones
- Contaminación Del AguaDocumento6 páginasContaminación Del AguaAnyeli Murillo Anchico100% (1)
- Educacion Ambiental Gustavo Wilches-ChauxDocumento157 páginasEducacion Ambiental Gustavo Wilches-ChauxEdwin PimientoAún no hay calificaciones
- Servicios Ecosistémicos de Los HumedalesDocumento4 páginasServicios Ecosistémicos de Los HumedalesNICOLAS SANCHEZ GOMEZAún no hay calificaciones
- Ensayo Importacia Del Carbono en Los Seres VivosDocumento2 páginasEnsayo Importacia Del Carbono en Los Seres VivosAndreaAlejandraCórdovaDeRoldán0% (1)
- CuestionarioDocumento9 páginasCuestionarioLuis Alexander Lopez HerediaAún no hay calificaciones
- Investigación Masa, Volumen, Densidad y TemperaturaDocumento4 páginasInvestigación Masa, Volumen, Densidad y TemperaturaDalia GuerreroAún no hay calificaciones
- Justificación Del ProblemaDocumento26 páginasJustificación Del ProblemaElizabeth AvalosAún no hay calificaciones
- Una Mirada Histórica Al Desarrollo SostenibleDocumento2 páginasUna Mirada Histórica Al Desarrollo SostenibleDiego BurbanoAún no hay calificaciones
- Infografia Sobre El Impacto AmbientalDocumento2 páginasInfografia Sobre El Impacto AmbientalMarcos CipacAún no hay calificaciones
- Disección de Un MamiferoDocumento3 páginasDisección de Un MamiferoJEn LisAún no hay calificaciones
- Informe Laboratorio 1Documento12 páginasInforme Laboratorio 1Gabriel PazAún no hay calificaciones
- TALLER Estado Del Conocimiento de La BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA 2Documento5 páginasTALLER Estado Del Conocimiento de La BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA 2Ludys RodriguezAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico, Act.2PrácticaDocumento10 páginasCuadro Sinoptico, Act.2PrácticaJocelyn Leilani Taracena UribeAún no hay calificaciones
- Disertación Capitulo IV Del Libro Bioetica GlobalDocumento3 páginasDisertación Capitulo IV Del Libro Bioetica Globaljuan100% (3)
- Biografía de Mario MolinaDocumento2 páginasBiografía de Mario MolinaJesus Alejandro Amaya RodriguezAún no hay calificaciones
- CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMATICO RDocumento8 páginasCALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMATICO RKeyla Flores VallenasAún no hay calificaciones
- Sofia Valencia TALLER 4Documento2 páginasSofia Valencia TALLER 4María Victoria Arias100% (1)
- Acumulativo - Quimica - 10Documento5 páginasAcumulativo - Quimica - 10santiago morales petroAún no hay calificaciones
- Libro - La Revolucion EcologicaDocumento139 páginasLibro - La Revolucion EcologicaJavier HerreraAún no hay calificaciones
- Ecologia Básica y AplicadaDocumento36 páginasEcologia Básica y AplicadaJaime Eduardo Bustamante Escobar100% (1)
- Historia de Las 4 ErresDocumento4 páginasHistoria de Las 4 ErresAlfonso Garcia Garcia50% (2)
- Guias de Laboratorio 113 Edward-Martínez (1) - 1Documento35 páginasGuias de Laboratorio 113 Edward-Martínez (1) - 1orlandoAún no hay calificaciones
- Ensayo Ácidos CarboxilicosDocumento14 páginasEnsayo Ácidos CarboxilicosAlejandra Palacios100% (1)
- Quimica Unam Tabla PeriodicaDocumento16 páginasQuimica Unam Tabla PeriodicaAngel GuerreroAún no hay calificaciones
- Paramo de Mejue y Su BiodiversidadDocumento5 páginasParamo de Mejue y Su BiodiversidadMonica Davila Hernandez0% (1)
- GUIA TRABAJO FINAL Agroecología Modificada A-2023Documento2 páginasGUIA TRABAJO FINAL Agroecología Modificada A-2023alferoandres55Aún no hay calificaciones
- Cómo Se Clasifican Las SolucionesDocumento1 páginaCómo Se Clasifican Las SolucionesLuisa EspitiaAún no hay calificaciones
- Planeta SagradoDocumento5 páginasPlaneta SagradoNfa Neptaly Figueroa MotivacionAún no hay calificaciones
- Taller Habilitación Tema 1 Planes de Emergencia y EvacuaciónDocumento4 páginasTaller Habilitación Tema 1 Planes de Emergencia y Evacuaciónjairo chaparroAún no hay calificaciones
- Proyecto 1 Química Los Elementos en El CuerpoDocumento12 páginasProyecto 1 Química Los Elementos en El Cuerpoitzelgrimes0100% (1)
- Teoría QuimiosintéticaDocumento3 páginasTeoría QuimiosintéticaDaniel Antonio Montero LebronAún no hay calificaciones
- Ensayo - Calentamiento y Oscurecimiento GlobalDocumento2 páginasEnsayo - Calentamiento y Oscurecimiento GloballucylamAún no hay calificaciones
- La Verdad ReligiosaDocumento27 páginasLa Verdad ReligiosaandresfernandezfartoAún no hay calificaciones
- Plan de Manejo Ambiental Humedal Videles FinalDocumento379 páginasPlan de Manejo Ambiental Humedal Videles FinalJohn AlexanderAún no hay calificaciones
- Region Valle Zoque II (Ecologia)Documento7 páginasRegion Valle Zoque II (Ecologia)Janeth Pacheco Jimz100% (1)
- Cambios FísicosDocumento3 páginasCambios FísicosSonia PerezAún no hay calificaciones
- Escuelas Helenisticas y Filosofos GriegosDocumento4 páginasEscuelas Helenisticas y Filosofos GriegosDavid SalazarAún no hay calificaciones
- Uso de La Tecnología para Favorecer El Desarrollo Sostenible Del PlanetaDocumento1 páginaUso de La Tecnología para Favorecer El Desarrollo Sostenible Del PlanetaKhris PaúlAún no hay calificaciones
- Programas de Protección Regional de Áreas Prioritarias de grandes ballenas en el golfo de California y costa occidental de Baja California Sur: Propuestas de conservaciónDe EverandProgramas de Protección Regional de Áreas Prioritarias de grandes ballenas en el golfo de California y costa occidental de Baja California Sur: Propuestas de conservaciónAún no hay calificaciones
- Wssd2progress RiospDocumento3 páginasWssd2progress RiospNidia FormigaAún no hay calificaciones
- Reporte de Investigación Sobre Los Acuerdos y Avances en Gestión Ambiental.Documento5 páginasReporte de Investigación Sobre Los Acuerdos y Avances en Gestión Ambiental.Andrés Sismai Montesinos HernándezAún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Penal - DiapositivasDocumento13 páginasDerecho Procesal Penal - Diapositivascindy carolina chaupin marthans100% (2)
- Registro de ProveedoresDocumento14 páginasRegistro de Proveedorescindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Cuestionario de MACSDocumento1 páginaCuestionario de MACScindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Delito Contra El PatrimonioDocumento19 páginasDelito Contra El Patrimoniocindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Derecho de Habitación Vitalicia Del Cónyuge SupérstiteDocumento22 páginasDerecho de Habitación Vitalicia Del Cónyuge Supérstitecindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Proceso AbreviadoDocumento32 páginasProceso Abreviadocindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Analisis de La Primera Disposicion Final y TransitoriaDocumento1 páginaAnalisis de La Primera Disposicion Final y Transitoriacindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Tercero Civilmente ResponsableDocumento4 páginasTercero Civilmente Responsablecindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- El LegadoDocumento3 páginasEl Legadocindy carolina chaupin marthansAún no hay calificaciones
- Agustin Salvia (2008) - Jovenes Promesas. Trabajo, Educacion y Exclusion Social de Jovenes Pobres..Documento329 páginasAgustin Salvia (2008) - Jovenes Promesas. Trabajo, Educacion y Exclusion Social de Jovenes Pobres..almendra77Aún no hay calificaciones
- f2 - 1 - Margarita Rozas Pagaza - Tendencias Del Trabajo SocialDocumento6 páginasf2 - 1 - Margarita Rozas Pagaza - Tendencias Del Trabajo SocialLea VinilosAún no hay calificaciones
- Kryon - Canalizaciones 2005Documento107 páginasKryon - Canalizaciones 2005bigredstarAún no hay calificaciones
- La Economía Política Del Crecimiento - SilviaDocumento4 páginasLa Economía Política Del Crecimiento - SilviaFerjiAún no hay calificaciones
- Introduccion A La GnosisDocumento33 páginasIntroduccion A La Gnosisalxhndz100% (1)
- Héctor Abad Faciolince - QuitapesaresDocumento3 páginasHéctor Abad Faciolince - Quitapesaresnueva_madreAún no hay calificaciones
- Etica Del DineroDocumento29 páginasEtica Del DineroLuis Alonso GutiérrezAún no hay calificaciones
- Identidades Barriales y Subjetividades ColectivasDocumento21 páginasIdentidades Barriales y Subjetividades ColectivasJulian Andres FuentesAún no hay calificaciones
- Politica de Vivienda y Asentamientos HumanosDocumento24 páginasPolitica de Vivienda y Asentamientos HumanosLuis Parrales FrancoAún no hay calificaciones
- ¿Para Què Sirve Ingresar A La UniversidadDocumento8 páginas¿Para Què Sirve Ingresar A La UniversidadLaura González H.Aún no hay calificaciones
- El Adulto Mayor en ColombiaDocumento4 páginasEl Adulto Mayor en ColombiaLOLA KATHERINE YARA GUACAAún no hay calificaciones
- Priorizacion de La Cuenca Cachi Metodo PrometheeDocumento35 páginasPriorizacion de La Cuenca Cachi Metodo PrometheeLILIANA KATERIN VILCA HUARANCCAAún no hay calificaciones
- Estudio Educacion Poblacion Rural Paraguay-2Documento52 páginasEstudio Educacion Poblacion Rural Paraguay-2Liz Marlene Miranda GAún no hay calificaciones
- Sociología y Desarrollo ComunitarioDocumento34 páginasSociología y Desarrollo ComunitarioMaria Toro100% (3)
- Articulo - Colque Quispe Renso Eddie - Formulación y Evaluación de ProyectosDocumento5 páginasArticulo - Colque Quispe Renso Eddie - Formulación y Evaluación de ProyectosAnonymous 8X1WyPMCtrAún no hay calificaciones
- Pobreza en GuatemalaDocumento3 páginasPobreza en Guatemalausuario PalmaAún no hay calificaciones
- Países de Centroamérica Con Sus CapitalesDocumento4 páginasPaíses de Centroamérica Con Sus CapitalesJosue RamirezAún no hay calificaciones
- Realidad Nacional Lic ElfidioDocumento17 páginasRealidad Nacional Lic ElfidioOscar LopezAún no hay calificaciones
- Boldo Infor PDFDocumento213 páginasBoldo Infor PDFcodema01Aún no hay calificaciones
- Alfaro Gerardo A. - El Método Teológico de Jon Sobrino.Documento19 páginasAlfaro Gerardo A. - El Método Teológico de Jon Sobrino.ulises2349100% (1)
- J18policia Administr.Documento30 páginasJ18policia Administr.Josue HerreraAún no hay calificaciones
- PDM 1201 PDFDocumento105 páginasPDM 1201 PDFYeimiGuzmanAún no hay calificaciones
- Analisis Sociodemográfico de La Comuna de Alerce en Puerto MonttDocumento8 páginasAnalisis Sociodemográfico de La Comuna de Alerce en Puerto MonttPaul GripAún no hay calificaciones
- La Ilusión de La Siembra Del PetróleoDocumento5 páginasLa Ilusión de La Siembra Del PetróleoDespacho del MinistroAún no hay calificaciones
- ISS Temas 1al 5Documento56 páginasISS Temas 1al 5Carlos MiguelsanzAún no hay calificaciones
- Ortega Ruíz La Pedagogía de La AlteridadDocumento22 páginasOrtega Ruíz La Pedagogía de La AlteridadLaura BelloAún no hay calificaciones
- 1 Entrega Fundamentos de Economia Entrega FinalDocumento8 páginas1 Entrega Fundamentos de Economia Entrega FinalJefersson OrdoñezAún no hay calificaciones
- Portafolio Escuelas SaludablesDocumento81 páginasPortafolio Escuelas SaludablesSalud CartagoAún no hay calificaciones
- Informe - Diagnostico Situacional de PiuraDocumento28 páginasInforme - Diagnostico Situacional de PiuraCarlosDnAún no hay calificaciones
- Refutación AbortoDocumento8 páginasRefutación AbortoFerqeAún no hay calificaciones