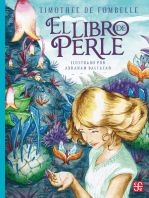Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Valiente Soldado de Plomo PDF
El Valiente Soldado de Plomo PDF
Cargado por
alejandra0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas6 páginasTítulo original
el_valiente_soldado_de_plomo.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas6 páginasEl Valiente Soldado de Plomo PDF
El Valiente Soldado de Plomo PDF
Cargado por
alejandraCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
El
Valiente Soldado de Plomo
Por
Hans Christian Andersen
Hubo una vez veinticinco soldados de plomo, todos hermanos, como
retoños que eran de la misma vieja cuchara. Cada uno de ellos cargaba su
fusil, miraba al frente y vestía el más gallardo uniforme rojo y azul que pueda
concebirse.
Las primeras palabras que oyeron en su nuevo mundo, al levantarse la tapa
de su caja, fue la voz de un muchachito palmeando las manos y gritando
"Soldados, soldados!"
El niño festejaba su cumpleaños y los soldados eran su regalo para la
ocasión. Todos eran exactamente iguales, con sólo una excepción, y éste se
diferenciaba de los demás en que no tenía más que una pierna, porque había
sido el último que fabricaron, y el material no alcanzó para terminarlo. Y sin
embargo se sostenía tan bien en su única pierna como los otros con las dos. Y
fue precisamente ese soldado el que se hizo famoso.
Sobre la mesa donde el niño los dispuso en cuadro había muchos otros
juguetes, pero lo que primero atraía a la vista era un encantador castillo de
cartón. Por las ventanas de éste podía verse el interior de las habitaciones, y en
el exterior algunos árboles que rodeaban un pequeño espejo a manera de lago
sobre el cual nadaban varios cisnes de cera. Todo era muy lindo, y sin
embargo lo más lindo de todo era una jovencita que estaba de pie en la puerta
abierta del castillo.
También ella era de cartón, pero tenía un vestido de gasa muy ligera, con
una delicada cinta azul sobre los hombros, a modo de pañuelo, y una gran
lentejuela muy brillante. La jovencita extendía ambos brazos, como una
bailarina que era. Y en su danza una de las piernas se alzaba tan alto en el aire
que el soldado de plomo no podía verla en absoluto, y suponía que a ella
también, como a él, le faltaba una pierna.
"Sería la esposa más adecuada para mí -pensó-. Pero ella es demasiado
elevada. Vive en un palacio, en tanto que yo sólo tengo una caja, y eso en
común con otros veinticuatro congéneres. No, aquí habría lugar para ella. Pero
tengo que tratar de relacionarme".
Y el soldado se tendió detrás de una caja de rapé que había también sobre
la mesa. Desde allí podía observar cómodamente a la damisela, que seguía
siempre en un solo pie sin perder en absoluto el equilibrio.
Más tarde, cuando la gente de la casa se retiró a dormir, los otros soldados
fueron guardados en su caja. Era la hora en que los juguetes juegan, y se
divierten visitándose unos a otros; librando batallas o dando bailes. Los
soldados de plomo se aburrían en su caja, deseando poder participar del recreo
general, pero sin lograr levantar la tapa. Los cascanueces daban saltos
mortales, y el lápiz garabateaba disparates en la pizarra. El ruido era tanto que
el canario se despertó y se reunió a la algazara, pero en verso. Y los únicos dos
que no se movieron fueron el soldado de plomo y la pequeña bailarina. Ella
permanecía tan rígida como de costumbre, sobre la punta de un pie y con los
brazos extendidos. Y él, igualmente firme en su única pierna, sin apartar los
ojos de su amor ni por un momento.
Entonces el reloj dio las doce... y ¡plop!, la tapa de la caja de rapé se abrió,
levantándose bruscamente. Y dentro de la caja no había rapé. Nada de eso.
Había un pequeño diablo negro, con un resorte, pues se trataba de una cajita de
sorpresas.
-Soldado de plomo -dijo el diablo-, haz el favor de tener más cuidado con
lo que miras.
Pero el soldadito de plomo fingió no haberlo oído.
-¿Ah, sí? Pues entonces espera hasta mañana -amenazó el diablo.
Por la mañana, cuando los niños se levantaron, colocaron al soldadito en el
antepecho de la ventana. Y ya fuera por influencia del diablo negro o por una
ráfaga de viento -yo no lo sé- de pronto se abrió la ventana y el soldadito cayó
cabeza abajo desde el tercer piso.
Fue una caída terrible, y el pobre soldado aterrizó sobre su kepis, con la
pierna en el aire; la bayoneta quedó encajada entre dos losas. La sirvienta y el
muchachito corrieron a buscarlo, pero aunque miraron por todas partes no lo
encontraron. Si el soldadito hubiera exclamado: "¡Aquí estoy!", no cabe duda
de que lo habrían visto; pero él no consideró cosa digna el gritar estando de
uniforme.
-¡Mira! -dijo uno de ellos-. ¡Un soldadito de plomo! Le haremos dar un
paseo en barco.
Hicieron un barquito de papel con un diario y colocaron al soldado en el
medio. Y allá partió el soldadito por la cuneta abajo, seguido por los dos
chicos que aplaudían. ¡Cielos! ¡Qué olas había en el agua de la cuneta! ¡Qué
corriente impetuosa! Porque ciertamente lo que había llovido era un diluvio.
El barco de papel danzaba de un lado a otro; a veces giraba como un remolino,
hasta hacer correr un escalofrío por la espalda del soldadito, que sin embargo
permanecía impávido, sin mover un músculo, vista al frente y fusil al hombro.
En cierta ocasión el barco pasó por la boca de un largo túnel de madera, en
cuyo interior estaba tan oscuro como en la caja.
"¿Adónde iré ahora? -pensaba-. Bueno, todo fue culpa de aquel diablo
negro. ¡Ah!, si al menos estuviera a mi lado la muchachita del castillo, ya
podría estar dos veces más oscuro, que no me importaría".
En ese momento apareció una gran rata de agua, que vivía en el túnel.
-¿Tienes pasaporte? -inquirió-. A ver tu pasaporte.
El soldado de plomo no dijo nada, pero aferró su fusil con más fuerza. El
barco pasó de largo, pero con la rata detrás, muy cerca. Oh, cómo rechinaba
los dientes y gritaba: "¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡No ha pagado derechos! ¡No tiene
pasaporte!"
Pero la corriente se hacía más y más fuerte. El soldado ya no alcanzaba a
ver la luz del día al final del túnel. En cambio, empezó a percibir un rumor
como un rugido, capaz de infundir miedo aún en el corazón más templado.
Porque allí donde terminaba el túnel, la corriente se precipitaba en el gran
canal, y aquello era tan peligroso para él como para nosotros el zambullirnos
en una catarata.
Luego empezó a llover, y las gruesas gotas menudearon más y más hasta
convertirse en una tormenta. El aguacero cesó por fin, y dos muchachos de la
calle pasaron por la acera.
Y estaba ya tan cerca de la salida que era imposible detenerse. El barco se
precipitó en un envión final, y el pobre soldado de plomo se mantuvo en su
posición de firme, todo lo rígido que pudo. Nadie podría haber insinuado que
pestañeó siquiera.
El barco describió dos o tres círculos y se anegó hasta la borda; se hundiría
sin remedio. El soldado de plomo, con el agua al cuello, seguía de pie,
mientras el buque se iba a fondo con rapidez creciente. El papel se fue
empapando más y más, y por fin el agua cubrió la cabeza del soldado. El
recordó a la bonita bailarina a quien ya no volvería a ver más, y en sus oídos
resonó un viejo estribillo:
Adelante, adelante, soldado que no puedes la muerte rehuir.
Por último el papel cedió del todo, y el soldado se precipitó hacia el fondo.
Y en el mismo instante fue devorado por un gran pez.
¡Qué oscuro estaba el interior de aquel monstruo! Era aún peor que el
túnel. ¡Y qué estrecho! Pero el soldadito de plomo seguía tan impávido como
siempre, tendido a todo lo largo, fusil al hombro.
De pronto el pez dio un brusco salto, al cual siguieron los más frenéticos
movimientos. Y finalmente quedó inmóvil. Cierto tiempo después, un
resplandor como el de un relámpago llegó hasta el soldado. Se encontró una
vez más a la luz del día, y oyó a alguien que exclamaba en voz alta:
-¡Miren! ¡Un soldado de plomo!
El pez había sido pescado, llevado al mercado, vendido, y traído a la
cocina, donde la cocinera lo abrió con un largo cuchillo. La mujer tomó al
soldadito con dos dedos y lo llevó a la sala, donde todos querían ver al
maravilloso militar que había viajado en el estómago de un pez. Lo pusieron
sobre una mesa, y ¡asombro de los asombros!- se encontró en la misma
habitación en que había estado antes. Vio a los mismos niños, y los mismos
juguetes sobre la mesa, y también el hermoso castillo con la linda bailarina en
la puerta.
La joven seguía manteniéndose sobre un pie, con la otra pierna en el aire.
Tampoco ella había cambiado de posición. El soldado se sintió tan
conmovido que estuvo a punto de derramar lágrimas de plomo, pero eso no
hubiera sido propio de su condición. La miró, y ella lo miró, ambos sin decir
una palabra.
En ese momento uno de los niños tomó al soldado y, sin razón ni motivo
alguno, por puro capricho, lo arrojó al fuego. No hay duda de que el pequeño
diablo negro de la caja de rapé fue quien tuvo la culpa.
El soldado permaneció allí, entre las brasas, iluminado por las llamas y
circundado por el calor más horrible, aunque no habría podido decir si aquel
calor provenía del fuego material o de sus propios sentimientos. Había perdido
todos sus alegres colores, tal vez como consecuencia de su peligroso viaje,
quizá por la pena. ¿Qué importaba?
Volvió a mirar a la muchachita, y ella volvió a mirarlo, y el soldado sintió
que se estaba derritiendo, pero logró aún mantenerse firme, fusil al hombro.
Súbitamente se abrió una puerta, y la corriente de aire que se produjo
arrebató a la pequeña bailarina, la hizo revolotear en el espacio como una
sílfide y luego la arrojó directamente al fuego, junto al soldadito. Una pequeña
llamarada, y todo el cuerpo de la joven desapareció.
Para entonces el soldado estaba reducido a un mero bulto. Cuando la
sirvienta retiró las cenizas a la mañana siguiente lo encontró en forma de un
diminuto corazón. Todo lo que quedaba de la bailarina era su lentejuela, y ésta
tan quemada y tan negra como uno de los tizones de la chimenea.
¿Te gustó este libro?
Para más e-Books GRATUITOS visita freeditorial.com/es
También podría gustarte
- Escuadrón Guillotina (Guillotine Squad)De EverandEscuadrón Guillotina (Guillotine Squad)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (28)
- Andersen, Hans Christian - El Soldadito de PlomoDocumento12 páginasAndersen, Hans Christian - El Soldadito de PlomoQueTeDenPolCulooAún no hay calificaciones
- Cargamento Maldito - Dan AbnettDocumento924 páginasCargamento Maldito - Dan AbnettWALL STREET ENGLISH VENEZUELA100% (1)
- Jo Beverley - El Misterioso DuqueDocumento136 páginasJo Beverley - El Misterioso Duquemariagabriel199986% (7)
- Formulario B-2 Precios UnitariosDocumento41 páginasFormulario B-2 Precios Unitariosjoe_yashiro50% (2)
- 01 - Capitan de Mar y Guerra - Patrick O'BrianDocumento243 páginas01 - Capitan de Mar y Guerra - Patrick O'Brianbadama100% (1)
- Cuento El Soldadito de Plomo para Infantil y Primaria - MundoprimariaDocumento19 páginasCuento El Soldadito de Plomo para Infantil y Primaria - Mundoprimariagesfomediaeducacion100% (3)
- El Soldadito de Plomo - Hans Christian Andersen PDFDocumento39 páginasEl Soldadito de Plomo - Hans Christian Andersen PDFANA COAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento6 páginasEl Soldadito de Plomojonthan valenciaAún no hay calificaciones
- Proceso de Planificacion MilitarDocumento96 páginasProceso de Planificacion MilitarHenrry PinedaAún no hay calificaciones
- BEC-R-S-004.01 Flujograma de Emergencia Rev.01Documento1 páginaBEC-R-S-004.01 Flujograma de Emergencia Rev.01Muñoz EstebanAún no hay calificaciones
- Kirill Yeskov - El Ultimo AnilloDocumento538 páginasKirill Yeskov - El Ultimo AnilloEloisa Aragon MuñozAún no hay calificaciones
- La Tigra y Otros Relatos José de La CuadraDocumento166 páginasLa Tigra y Otros Relatos José de La CuadraMauricio De La Torre100% (2)
- El Ultimo Anillo Kiril YeskovDocumento383 páginasEl Ultimo Anillo Kiril YeskovCarolinaNieto80% (5)
- BENGTSON - Historia de Grecia 1Documento33 páginasBENGTSON - Historia de Grecia 1Francisco CriadoAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento5 páginasEl Soldadito de PlomoelcocodrilolectorAún no hay calificaciones
- Elsoldaditodeplomo Ilustrado PDFDocumento9 páginasElsoldaditodeplomo Ilustrado PDFMaría José PérezAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento5 páginasEl Soldadito de PlomoAugusto GalindoAún no hay calificaciones
- El Soldado de Plomo, La HormiguitaDocumento8 páginasEl Soldado de Plomo, La HormiguitaAquilesPapamAún no hay calificaciones
- Analisis Cuento Soldadito de PlomoDocumento11 páginasAnalisis Cuento Soldadito de PlomoFabiola Mejía50% (2)
- El Soldadito de PlomoDocumento11 páginasEl Soldadito de PlomoNerea111Aún no hay calificaciones
- El Soldadito de Plomo PDFDocumento11 páginasEl Soldadito de Plomo PDFNerea111Aún no hay calificaciones
- Copia de Elsoldaditodeplomo - IlustradoDocumento9 páginasCopia de Elsoldaditodeplomo - IlustradoconishaAún no hay calificaciones
- El Soldadito de Plomo - H C AndersenDocumento6 páginasEl Soldadito de Plomo - H C AndersenRaúl LinoAún no hay calificaciones
- El Intrépido Soldadito de Plomo CuentoDocumento3 páginasEl Intrépido Soldadito de Plomo CuentoGabriel MosqueraAún no hay calificaciones
- Hans Christian Andersen - El Soldadito de PlomoDocumento10 páginasHans Christian Andersen - El Soldadito de PlomoJuan Gabriel MurciaAún no hay calificaciones
- SoldaditoDocumento11 páginasSoldaditoWilly Durand VilcaAún no hay calificaciones
- Soldadito PDFDocumento11 páginasSoldadito PDFRodrigo Roderick-rigo GodinezAún no hay calificaciones
- Soldaditos de PlomoDocumento6 páginasSoldaditos de Plomoyesseniabett77Aún no hay calificaciones
- El Intrépido Soldadito de Plomo PDFDocumento3 páginasEl Intrépido Soldadito de Plomo PDFAnie Maria GzAún no hay calificaciones
- Andersen ElSoldaditodePlomoDocumento7 páginasAndersen ElSoldaditodePlomoyodita.dsAún no hay calificaciones
- El Sastrecillo ValienteDocumento7 páginasEl Sastrecillo ValientetwentyyijinproposalkangAún no hay calificaciones
- Resumen Novela Soldadito de PlomoDocumento10 páginasResumen Novela Soldadito de PlomoCalero Renato0% (1)
- Cuento y Fabulas InfantilesDocumento26 páginasCuento y Fabulas InfantilesPamela MontalvoAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento3 páginasEl Soldadito de PlomoJuan Facundo BarriosAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Número 5.Documento5 páginasTrabajo Práctico Número 5.Ailin BengocheaAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento2 páginasEl Soldadito de PlomoAlexandra VillavicencioAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento1 páginaEl Soldadito de PlomoErvin Guzman0% (1)
- Había Una Vez Veinticinco Soldaditos de PlomoDocumento1 páginaHabía Una Vez Veinticinco Soldaditos de PlomoOMAR SAID Cano VelezAún no hay calificaciones
- El Valiente Soldadito de PlomoDocumento1 páginaEl Valiente Soldadito de Plomomyspace3887Aún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento2 páginasEl Soldadito de PlomoJuan Andres PérezAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento1 páginaEl Soldadito de PlomoCarlos Guillermo Gutiérrez FernándezAún no hay calificaciones
- La Conspiración Del Lobo RojoDocumento24 páginasLa Conspiración Del Lobo RojoLeeRunasAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento2 páginasEl Soldadito de Plomothe word frikiAún no hay calificaciones
- El Soldadito de PlomoDocumento4 páginasEl Soldadito de PlomoCristhian Josue Vilca CAún no hay calificaciones
- Sangre y Hielo Robert MaselloDocumento461 páginasSangre y Hielo Robert MasellorodoxzAún no hay calificaciones
- EL SOLDADITO DE PLOMO - PpsDocumento33 páginasEL SOLDADITO DE PLOMO - PpsMaria Soledad Andrade GutierrezAún no hay calificaciones
- 3º Basico Lenguaje Prueba OnlineDocumento4 páginas3º Basico Lenguaje Prueba OnlineHikaru ChannAún no hay calificaciones
- Cuento Fantástico El Firme Soldadito de PlomoDocumento9 páginasCuento Fantástico El Firme Soldadito de Plomokevin stiven cabrera narvaezAún no hay calificaciones
- Capitanes Intrepidos-Rudyard KiplingDocumento238 páginasCapitanes Intrepidos-Rudyard KiplingTomás DíazAún no hay calificaciones
- Predator 1718Documento9 páginasPredator 171812monos0% (2)
- Lou Carrigan - Crimen Pasional PDFDocumento56 páginasLou Carrigan - Crimen Pasional PDFMaria FernandezAún no hay calificaciones
- Cuento de José de La Cuadra - El Fin de La TeresitaDocumento35 páginasCuento de José de La Cuadra - El Fin de La TeresitaIsmaRuiz33% (3)
- O'Brian Patrick - 01 - Capitan de Mar y GuerraDocumento248 páginasO'Brian Patrick - 01 - Capitan de Mar y GuerraeduardoAún no hay calificaciones
- Literatura InfantilDocumento105 páginasLiteratura InfantilMaca VidalAún no hay calificaciones
- Soldadito de PlomoDocumento14 páginasSoldadito de PlomoBetzabe0% (1)
- Entrevista Al Ex Premier Salomón Lerner Ghitis Sobre Proyecto Conga. Revista Voces 42Documento20 páginasEntrevista Al Ex Premier Salomón Lerner Ghitis Sobre Proyecto Conga. Revista Voces 42Francisco CriadoAún no hay calificaciones
- BibliografiaDocumento51 páginasBibliografiaFrancisco CriadoAún no hay calificaciones
- La Práctica de La Animación SocioculturalDocumento13 páginasLa Práctica de La Animación SocioculturalFrancisco Criado0% (2)
- ArmadaDocumento9 páginasArmadaingcmpAún no hay calificaciones
- Made in Abyss D&D Proyecto de TraducciónDocumento91 páginasMade in Abyss D&D Proyecto de Traducciónzoroark R16Aún no hay calificaciones
- Captura de PisaguaDocumento6 páginasCaptura de PisaguaYetsy Andrea Choque TunqueAún no hay calificaciones
- Directiva II-coer CuscoDocumento7 páginasDirectiva II-coer CuscoLuis Alberto Porras PeñafielAún no hay calificaciones
- Plan Escrito de Entrenamiento DeportivoDocumento11 páginasPlan Escrito de Entrenamiento DeportivoHans Gutarra VildosoAún no hay calificaciones
- Acta de Entrega de MenorDocumento6 páginasActa de Entrega de MenorCESARAún no hay calificaciones
- 17 JunioGUEMES-1Ciclo-2023Documento4 páginas17 JunioGUEMES-1Ciclo-2023corvalankarina560Aún no hay calificaciones
- Verificentros EdomexDocumento2 páginasVerificentros EdomexMioDos0% (1)
- Minihistoria Del Imperio Inca Desde Que Bajan de Bolivia Al Cuzco - LBDocumento55 páginasMinihistoria Del Imperio Inca Desde Que Bajan de Bolivia Al Cuzco - LBToni BrownAún no hay calificaciones
- Proyectos Innovador Primero ADocumento21 páginasProyectos Innovador Primero AIrene LogañaAún no hay calificaciones
- Biografía de Fulgencio BatistaDocumento1 páginaBiografía de Fulgencio BatistaSebastián Mendez0% (1)
- Historia Del Derecho RomanoDocumento74 páginasHistoria Del Derecho RomanoREBECA MILIÁNAún no hay calificaciones
- CAP VII AREA EFECTIVA O AMBIENTALrev1Documento14 páginasCAP VII AREA EFECTIVA O AMBIENTALrev1Edgar Joel Blaz GuevaraAún no hay calificaciones
- Planteo de Ecuaciones IIDocumento2 páginasPlanteo de Ecuaciones IIBartolome Sanchez EspinozaAún no hay calificaciones
- FT 5 - MruDocumento1 páginaFT 5 - MruBenjamin HerreraAún no hay calificaciones
- El Proceso Independentista Desde El Sur de La Real Audiencia de QuitoDocumento35 páginasEl Proceso Independentista Desde El Sur de La Real Audiencia de QuitoAlfonsito ReinosoAún no hay calificaciones
- Industria Armamentistica de ColombiaDocumento27 páginasIndustria Armamentistica de ColombiaMICHAEL STIVEN SUESCA ALFONSOAún no hay calificaciones
- Cultura AbenakiDocumento4 páginasCultura AbenakiThanatos AlexisAún no hay calificaciones
- Problemas EcuacionesDocumento8 páginasProblemas EcuacionesClaudio Alejandro Cifuentes MarchantAún no hay calificaciones
- Pag 07Documento1 páginaPag 07Siete DíasAún no hay calificaciones
- ESCOCIADocumento2 páginasESCOCIAOLGA VILA DE LA RIVAAún no hay calificaciones
- Seguridad PúblicaDocumento17 páginasSeguridad PúblicaKevin Cepeda BeltranAún no hay calificaciones
- Aventura para La Llamada de CthulhDocumento32 páginasAventura para La Llamada de CthulhSelu XXLAún no hay calificaciones
- Hoplologia (Recuperado Automáticamente)Documento4 páginasHoplologia (Recuperado Automáticamente)Miguel Ortiz HernándezAún no hay calificaciones
- 1.razonamiento Matematico - Sem R3 - TareaDocumento3 páginas1.razonamiento Matematico - Sem R3 - TareaNoemi MendozaAún no hay calificaciones
- Examen de Comprension y Desafios Matematios 2o. 2022 Escuela Primaria Benito JuarezDocumento3 páginasExamen de Comprension y Desafios Matematios 2o. 2022 Escuela Primaria Benito JuarezLLUVIA BVAún no hay calificaciones
- Diario Lanza PDFDocumento6 páginasDiario Lanza PDFCristóbal DíazAún no hay calificaciones