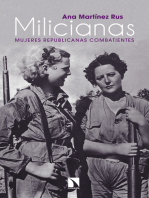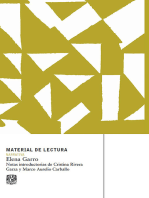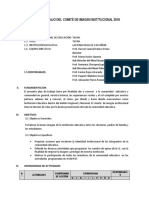Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Accion de Las Mujeres Peruanas Durante La Guerra Con Chile PDF
Accion de Las Mujeres Peruanas Durante La Guerra Con Chile PDF
Cargado por
SaraFelmerTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Accion de Las Mujeres Peruanas Durante La Guerra Con Chile PDF
Accion de Las Mujeres Peruanas Durante La Guerra Con Chile PDF
Cargado por
SaraFelmerCopyright:
Formatos disponibles
ACCION DE LAS MUJERES PERUANAS DURANTE LA
GUERRA CON CHILE
Maritza Villavicencio
, Los hechos históricos son el resultado de la convergencia de
la totalidad y multiplicidad de los actos humanos, aunque muchos
de ellos escapen a la conciencia de sus propios autofes. más aián
cuando un sector de los involucrados, llámese grupo, casta, clase,
raza a género no cuenta con los instrumentos "legitimados" para
registrar sus propios actos.
Estos, finalmente, terminan siendo diluídos o deformados por
quienes tienen la función (el poder) d e construir la memoria
histórica de una coletividad.
En una sociedad altamente elitista como la peruana, con una
tradición hi~torio~ráfica
de corte aristocrático, e1 registro oficial
de nuestro pasado excluyó a la gran mayoría indígena y popular.
Fue recién por los años 60 que esa historiografía empieza a
ser cuestionada por la aparición de estudios históricos sobre los
movimientos campesinos, seguidos por otros sobre los demás mo-
vimientos sociales de origen popular.
El avance indudable que significaron esos nuevos aportes
para la construcción de una conciencia nacional nos deja, sin em-
bargo, un vacío; pareciera que la historia rescatada fuera la de los
varones de esos movimientos y, al igual que la historiografía tra-
dicional, daba un lugarcito a los de abajo: Túpac Amam (antes
de Velasco). J,osé Olaya, María Parado de Bellido, etc ... En esta
nueva versión, Túpac Amaru y José Olaya quedan reivindicados
como expresión d e un proyecto nacional, pero las mujeres siguen
teniendo un lugar de excepción; somos el complemento o simple-
mente el detalle anecdótico.
Incluso cuando dentro de esta misma versión se retoman y
reinterpretan temas que habían sido considerados propios de la
h'storiografía tradicional, como el quehacer político de las altas
esferas o los hechos militares, las acciones de las mujeres con-
tinúan en la oscuridad, como si ellas no hubieran tenido nada que
ver con esos sucesos.
Precisamente las guerras, al ser consideradas estrictamente
como resultado único de acciones bélicas, sea de quienes toman
las armas directamente o de aquellos que dirigen las tácticas mi-
litares, se dejan de lado no sólo las consideraciones de orden
socio-económicas y políticas que al fin y al cabo son rescatadas
por la historia social, sino que se pierde el conjunto de los hechos
de otros personajes anónimos como las mujeres cuyos actos
cotidianos y heróicos hacen ~ o s i b l edesde la, propia existencia de
los ejercicios hasta el punto de garantizar la resistencia y la
victoria.
En nuestra historiografia el ocultamiento del papel de las
mujeres en la Guerra del Pacífico es significativo.
La manera como fueron involucradas las mujeres tomó va-
rios signos, algunos comunes a todas ellas en su condic'ón de tal:
sexo femenino y otras diferenciadas por la procedencia social.
Fue así, por ejemplo, que tanto las mujeres pertenecientes a la
oligarquía peruana como las mujeres indígenas de la serranía
fueron tomadas como botín de guerra y violadas por la tropa
chilena.
Testimonio de ello dió Antonia Moreno de Cáceres en sus
Recuerdos d e la Calmpña de la Breña, cuando señala las razones
por las cuales los indígenas lucharon contra los chilenos, eran
"quienes talaban sus sembríos, incendiaban sus tristes chozas,
ultrajaban a sus mujeres sembrqndo el dolor y la miseria" (p. 59).
En el otro extremo social se repetían este tipo de agresiones;
fue así que durante el saqueo de Pisagua, Doña Hortensia Ce-
ballos de Ruiz. miembro de una de las familias más adineradas y
de abolengo de la región, tuvo que elegir la muerte "hundiéndose
en la garganta la bayoneta que pudo alcanzarle su marido a
tiempo antes de convertirse en el más preciado trofeo de un
chileno que ya la había tomado en sus brazos" (Elvira García
y García: La Mujer Peruana a través d e tos Siglos, t. 1, p. 380).
Mi abuela, Mercedes Cáceres viuda de Fernández, me contaba
que el miedo que le tenían a los chilenos se debía "a que dicen
que durante la guerra abusaban de las mujeres y si no se dejaban
les cortaban los senos".
Aunque es innegable que las mujeres de familias adineradas
de Lima y Provincias gozaban de ciertas prerrogativas, 00 de-
jaban de correr peligro, sobre todo si eran familiares de algún
jefe militar de la resistencia.
No sólo la barbarie de la guerra igualó a las mujeres; tam-
bién el sentim'ento patriótico y humano las comprometió por igual.
Sin embargo, en las acciones concretas que se derivaron del
compromiso adquirido, se evidenciaron las diferencias sociales y
raciales, a cada quien y de acuerdo a su ubicación socfal le cupo
un lugar diferenciado en la resistencia.
La participación de las mujeres de la vertiente popular
cobró variadas formas, casi todas ellas signadas por la acción
directa, sea en los cuarteles, en los desplazamientos de los ejérci-
tos y en el mismo campa de batalla, y hasta en las acciones ries-
gosas de la resistencia como mensajeras, transportando armas. etc.
Las rabonas
Entre las primeras, cabe destacar el papel que les cupo a las
mujeres indígenas, compañeras de los soldados reclutados para
formar los batallones.
La rabona "es la india prometida del indio; viene la leva,
arranca de la grieta de los Andes a todos los pastofies, chacareros
y peones que necesita; les convierte en soldados; y por cada
hombre que recluta, tiene que llevarse una mujer que le sigue. . .
..
("La rabona tipo sud-americano". Artículo de Eloy Penillan
en El Perú Ilustrado N? 171 del sábado 16 de agosto de 1890).
Registradas oficialmente como cantineras, no fueron un fenómeno
social inédito de la guerra con Chile. pues su existencia data
de los improvisados ejércitos que se inauguraron durante las
guerras independentistas y de aquéllos que se formaron bajo el
mando de los caudillos militares que se disputaron el poder en el
período 'nmediatamente posterior a la declaración d e la indepen-
dencia.
Sin embargo, entre ese período 'y la guerra, su labor fue la
misma. Flora Tristán, testigo del primer momento, relata en su
libro Las Peregrinaciones d e u n a Paria su versión: "Estas [las
rabonas] forman una tropa considerable y preceden al ejército
por un espacio de 4 ó 5 horas para tener tiempo de conseguir
víveres, cocinarlos y preparar todo el albergue que iban a ocu-
p a r . . . atraviesan los ríos a nado llevando a veces uno y a veces
dos hijos sobre sus espaldas. . . proveen a las necesidades del
soldado, lavan y componen sus vestidos. . . ".
Y un observador del segundo momento escribió: " . . . des-
de entonces la compañera del soldado tiene que multiplicar sus
labores: guisa. barre, cose, plancha, limpia las armas de su 'cholo',
recoge sus haberes, asiste a sus ejercicios y cuando hay orden de
emprender una marcha, carga con todo aquel ajuar formando
el equipo que se echa a la espalda" (Eloy Penillan, artículo
citado).
Por otro lado, Flora Tristán afirma que "cada soldado lleva
consigo cuantas mujeres quiere. Hay algunos que llevan hasta
cuatro.. .". Aunque esto se refiere a los años 30, y pueda ser
una exageración. es ~ r o b a b l e que algo similar haya ocurrido
durante la guerra con las viudas de los soldados muertos, tal
vez, a manera de protección. eran tomadas por los soldados que
quedaban en pie.
De este modo el aprovisionamiento y sostenimiento de los
batallones corrió básicamente a cuenta de estas mujeres anónimas
d e quienes dependía que los soldados estén en buenas condicio-
nes para salir al frente de batalla
Pero la labor de las rabonas no termina allí; por si fuera
poco lo que ya hacían, también se hicieron presentes en el mismo
campo de la contienda, sea para recargar los fusiles de sus com-
pañeros, "prestando eficaces servicios de enfermería" (Antonia
Moreno de Cáceres, ob. cit., p. 39) y enterrando a los muertos.
Expuestas a las calamidades de una vida en esas condicio-
nes, y a mil peligros, estas pobres mujeres se dieron tiempo para
cumplir labores de espías. Aunque no tenemos datos de que ello
haya sido generalizado, Doña Antonia de Cáceres cuenta que
"una indiecita frutera, fingiendo no saber hablar castellano, se
había infiltrado en el campo chileno y había escuchado un com-
plot para asesinar al Mariscal Cáceres. Gracias a esta informa-
ción el Mariscal pudo salvar su vida".
Tampoco faltaron entre ellas arrebatos de heroismo, como el
de Dolores, heroína anónima de la Batalla de San Francisco,
que ha pasado a través de la historia con ese nombre, pues así
se denominaba el cerro en que se produjo su primera hazaña.
Su verdadero nombre es desconocido.
Elvira García y García, por quien conocemos esta historia,
cuenta que Dolores era la esposa de un sargento que dirigía la
lucha: al caer herido mortalmente, ella tomó el mando, lucién-
dose por su osadía: "llega la primera a los parapetos del ene-
migo, ayuda a desalojarlos y les toma los cañones, peka cuerpo
a cuerpo junto a los soldados" (Elvira García y García, op.
cit., t. 1, p. 384).
Posteriormente. se trasladaron a Tarapacá donde vuelve a
tomar parte activa en el combate hasta lograr la victoria: lamen-
tablemente fue herida en un brazo y murió antes de llegar a Ari-
ca. A pesar de las muestras de heroismo y la entrega cotidiana
en fatigosas tareas para mantener en pie a su soldado, éste sos-
tuvo un trato agresivo y violento con ella.
El maltrato y los golpes que sufrían las rabonas fueron tan
extremos que los oficiales tuvieron que tomar cartas en el asun-
to. En el Perú Ilustrado del 4 de junio de 1887, No 4, se narra
una escena en la cual "el Mariscal Sucre defendió a una rabona
que había sido maltratada por su marido, y castigó con un mes
de prisión al que le pegó y le dijo: 'a la mujer no se pega ni ccp
una flor' ".
Sin embargo, según las fuentes recopiladas por Juan José
Vega (La República, l o de abril de l984), revela que las rabo-
nas asumían el maltrato como parte de su relación íntima de
pareja "que encuadraba en los marcos del rudo patriarcalismo
andino" (p. 52).
D e buena o mala gana, la realidad es que las rabonas. además
de afrontar las peripecias propias de los batalbnes en guerra,
soportaron también las consecuencias de esa relación "patriarcal
andina".
A pesar del olvido que la historia oficial ha echado sobre ellas,
las rabonas fueron un factor decisivo y esencial en la contienda.
Así lo intuyeron los propios soldados quienes se elevaron en pro-
testas cuando los mandos oficiales pretendieron eliminarlas; 1.0s
soldados no confiaban en que la administración militar fuera
capaz de suplantar sus servicios.
De este modo, las rabonas cargaron sobre sus espaldas !as
deficiencias del nuevo estado peruano como la conciliaciM y los
apetitos de poder de sus dirigentes.
Las siervas en la Guerra
La gran mayoría de la servidumbre limeña estaba confor-
mada por mujeres de raza negra, mulatas e indígenas; a diferen-
cia de las rabonas, sus acciones no se ubicaron ern el mismo campo
de batalla, sino que se enmarcaron dentro del contexto de la
resistencia citadina en apoyo a los jefes militares y a los bata-
llones que luchaban en el int,erior d d país.
La participación de estas mujeres se movió, sin embargo, en
el ámbito más peligroso de la resistencia, es decir, la del cum-
plimiento de tareas clandestinas decididas y ordenadas por sus
patronas.
Ese fue el caso de Gregoria Láinez, servidora de doña Antonia
Moreno de Cáceres; ella nos relata en -sus memorias: "Yo tenía
bajo mis órdenes, para empresas arriesgadas, a .una moFena lla-
mada Gregoria, alta, delgada y muy audaz; era ella la portadora
de los fusiles y municiones que podíamos adquirir. Impávida, pa-
saba al lado de los paladines chilenos, llevando, cada vez, dos
~ i f l e sbien atados a la cintura, disimulados bajo sus largos ves-
tidos y sosteniendo al brazo un cesto de municiones, ocultas entre
las legumbres".
También, mujeres como Helena y Maritza "sus leales ser-
vidoras, la acompañaron en estas peligrosas aventuras" (Judith
Prieto de Zegarra; "Residtencia y conspiración femenina", El
Comercio, 17 de diciembre de 1979. p. 2 ) .
Otra mujer tacneña, Clara Enríquez de Pobleda, criada de
la familia Incláp, se dirigió a Arica a rescatar los cadáveres de
los hombres de dicha familia, estando allí prestó servicio a los
heridos y a los presos.
Los prisioneros peruanos habían escondido la bandera del
Estado Mayor para que no caiga en manos de los chilenos. pero
como todos ellos estaban condenados a muerte, temían por el
destino del pabellón, así que encargaron a Clara sacarlo de allí;
en efecto, ella, ocultándolo bajo sus faldas logró salvarlo (Elvira
Garcia y García, op. cit., t. 1, pp. 382-383).
Rescatar las acciones de estas mujeres se hace más dificul-
tosa que la de aquellas consignadas por las mujeres de las clases
altas, pero tal vez una manera de aproximarnos a ellas es a partir
de las huellas dejadas por las primeras, pues el sinnúmero de
iniciativas que emprendieron, como los hospitales de sangre, re-
caudación de fondos, etc., supusieron un despliegue de activi-
dades que, dada la costumbre de la época y de esta clase social.
las labores más pesadas, rutinarias y arriesgadas deben haber
recaído en la servidumbre femenina, por supuesto, sin las venta-
- jas ni las seguridades de que relativamente gozaban sus promo-
toras.
LA ACCION INDIRECTA
Las señoras en la Guerra
"Qué puedo hacer en favor de mi patria. si a las mujeres
todo nos está vedado?" (Isabel Ugarte [hermana de Alfonso
Ugarte. héroe de la Guerra del Pacífico] ).
De 10 POCO que se ha escrito sobre la participación de las
mujeres en la guerra con Chile, la mayor parte corresponde a tes-
timonios dejados por las mujeres de las clases altas parientes
de los héroes o de personajes que por su status político o eco-
nómico ejercían influencia en la vida social de entonces.
Su labor fue multifacética, no hubo ámbito de la vida en que
no manifestasen su protesta por la invasión chilena. Desde la
esfera de la cotidianeidad hasta la pública, ellas supieron aportar
su grano de rebeldía.
Resistencia cotidiana
Judith Prieto de Zegarra, en un artículo de El Comercio
("Cuando las novias se vistieron de luto", 8 de octubre de 1979.
p. 2 ) . rememora cómo las novias en 1881 trocaron "el clásico
atuendo por sedas y crespones negros que envolvieron sus cuer-
pos. contrastando con el tul blanco coronado por azahares, en
cabellos y manos como expresión del dolor de la Patria herida. . .
sentimientos y acciones de mujeres peruanas, reflejadas como
'protesta en la. moda matrimonial de entonces".
Cuenta que esta .costumbre se generalizó a lo largo y ancho
de todo el país.
Otra modalidad, quien sabe no tan generalizada pero si muy
ingeniosa, fue la que se produjo en Ayacucho: "cuando los chi-
lenos ocuparon Ayacucho tomaron particular interés en hacerse
presentar en la casa de la familia Sáenz, porque habían oído de-
cir que las niñas eran muy bonitas, pero éstas se negaron a re-
cibirlos".
Ante el temor de que los chilenos tomaran represalias por la
negativa de ellas, decidieron aceptar, pero concibiendo un plan.
"Mandaron decir a los jefes chilenos que los recibirían. Llegado
el momento, acudieron éstos, quedando ~etrificadosde sorpresa
al encontrarse con unos fenómenos. En vez de las beldades que
esperaban ver tenían delante unos espantajos sin pestañas ni
cejas ni cabello en las cabezas, pues estaban completamente
rapadas. . . " (Memorias de doña Antonia Moreno de Cáceres.
p. 73).
La resistencia organizada
La actitud de protesta de las mujeres peruanas en lo cotidia-
no, dirigido básicamente a hostilizar la ocupación chilena, se
complementó con una resistencia activa; en este campo, las se-
ñoras de las clases altas tuvieron un papel decisorio, pues fue-
ron ellas qu'enes organizaron la resistencia y la conspiración.
Personaje sobresaliente y popular fue doña Antonia Moreno
de Cáceres quien tuvo a su cargo la organización del Comité de
Resistencia de Lima; este comité desempeñó múltiples actividades
como la organización de un arsenal de armas clandestino en el
Teatro Politeama, envío secreto de víveres, pertrechos, armas,
medicinas y oficiales.
Por si fuera poco, su labor no quedó allí,. pues siendo esposa
de Avelino Cáceres, Mariscal y jefe militar del ejército que
combatía en la sierra, le cupo hacer de intermediaria diplomática
entre él y otros jefes militares con los cuales discrepaba políti-
camente.
Sabiendo también de la influencia que ella ejercía sobre su
marido, los jefes militares.chilenos intentaban doblegar a Cáceres
mediante la persuación de doña Antonia, cosa que resultaba
infructuosa por la renuencia de ella misma.
Sin :embargo, doña Antonia no estuvo sola, tuvo a su lado
amigas como Rosita Elías, esposa del contralmirante Montero,
Laura Rodríguez de Corbacho, Clara Lizárraga, entre otras (Ju-
dith Prieto de Zegarra, "Conspiración y resistencia femeninas",
El Comercio, 17 de diciembre de 1979, p. 2).
Un factor esencial de la resistencia fue la provisión de re-
cursos económicos para hacer frente al conjunto de necesidades
para sostener la guerra; en medio del desastre económico y la
corrupción. el estado peruano no estaba en condiciones d e pro-
veer los medios materiales para mantener en pie los ejércitos
peruanos, fueron entonces las mujeres de las clases adineradas.
quienes con su propia fortuna contribuyeron a la compra de
armas y de pertrechos de guerra.
Rosalía Rolando de Lauri, esposa de un comerciante acau-
dalado, entregó recursos pecuniarios para importar armas y ella
misma, dado su status influyente, convenció a un comandante
inglés para transportarlas desde Panamá hasta Perú (Elvira
García y García, op. cit., t. 11, cap. "La mujer peruana en las
guerras nacionales").
Sin embargo. la peculiaridad de la resistencia femenina, es-
tuvo en la articulación de su orgullo patriótico herido con una gran
sensibilidad, que se expresó en acciones aparentemente contra-
dictorias.
Siendo las fortunas de dichas señ,oras principalmente desti-
nadas a la formación de hospitales de sangre y ambulancias
donde atendían personalmente a los heridos de guerra, ellas no
discriminaron entre peruanos y chilenos. Isabel González Prada
decía: "¿Para qué? Si todos sufren es caritativo ayudarlos a
calmar su dolor" (Elvira Garcia y Garcia, t. 11, op. cit.).
Por otro lado, se preocuparon también de que sus contribucio-
nes a la resistencia tuvieran un efecto práctico y socia1 en los sec-
tores populares de entonces. Rosario Cárdenas del Solar abrió
66
un taller can sus fondos personales para coser ropa para el
ejército": de este modo pensó ea darles trabajo remunerado a las
familias pobres (Elvira Garcia y García, op. cit., t. 11, cap.
"La mujer y las guerras nacionales").
Al lado de los casos individuales se desarrollaron acciones
grupales o colectivas como fue la Gran Colecta para la Guerra,
organizada por una comisión de 50 señoras que impulsaron la
colecta d e objetos con la finalidad de rifarlos y obtener asi fondos
para el cuidado de los heridos, viudas y huerfanitos. La gran
rifa se llevó a cabo en el mes de setiembre de 1879.
Otro aspecto de la participación femenina fue el papel d e
Mtermediación con los ocupantes chilenos. Gracias a mujeres cer-
canas a los medios diplomáticos, muchos de los peruanos perse-
guidos pudieron obtener salvoconductos y huir d e muerte se-
gura: igualmente, los prisioneros de guerra peruanos en suelo chi-
leno, obtuvieron consuelo y atención de estas mujeres como la
señora Margarita de Aliaga y Puente de IT'Aponte Ribeyro, ca-
sada con un diplomático brasilero quien ejemplifica estas ac-
ciones.
Consecuencias
Si la rutina de las mujeres se vió interrumpida por la guerra,
el efecto de las pérdidas materiales y humanas debieron afectar
aún más el curso d e sus vidas.
La disminución de la ~oblacion masculina (que suponemos
a causa de las heridas mortales sufridas en el campo de batalla)
significaron para las mujeres 1s pérdida de padres, esposos, hijos,
hermanos, que las convirtierm en viudas, huérfanas, etc.; en esa
nueva condición, se vieron impedidas da asumi.r responsabilidades
que antes compartían o simplemente no realizaban. Según Elvira
García y García, las mujeres antes de la guerra detestaban
el trabajo (fuera de casa); sin embargo, luego de la guerra,
al ver mermadas sus fortunas, se vieron obligadas a incursionar
en el campo del trabajo remunerado.
Aunque, evidentemente, tal comentario se refiere a las muje-
res de las clases altas, pues fortuna podían perder las indige-
nas, mulatas y negras?. es muy probable que las viudas, huérfa-
I;as y demás desamparadas de estas clases entraran a engrosar
las filas de los oficios populares urbanos, como la de vendedora
ambulante. el servicio doméstico y hasta el meretricio, categoría
que no aparece en el censo d e 1876.
Por otro lado, es probable que en este período se produjera
e! ascenso de las profesiones femeninas, como profesoras, institu-
trices, y también se inicie la participación de las mujeres en las
profesiones liberales.
Finalmente, nos aventuramos a una primera conclusión, y es
que uno de los efectos más importantes de la guerra sobre las
mujeres fue que acelero la incorporación femenina en la vida
pública, especialmente en campo laboral.
También podría gustarte
- Nuestra historia violeta: Feminismo social y vidas de mujeres en el siglo XX: una revolución permanenteDe EverandNuestra historia violeta: Feminismo social y vidas de mujeres en el siglo XX: una revolución permanenteAún no hay calificaciones
- Wexler - Juana Azurduy y Sus Amazonas en El Ejército RevolucionarioDocumento11 páginasWexler - Juana Azurduy y Sus Amazonas en El Ejército RevolucionarioIvanna MargarucciAún no hay calificaciones
- Evaluacion de La Obra Felix FelizDocumento2 páginasEvaluacion de La Obra Felix FelizAlexander Flores100% (1)
- Plan de Trabajo de Imagen Institucional 2016Documento7 páginasPlan de Trabajo de Imagen Institucional 2016Alexander FloresAún no hay calificaciones
- Mujeres en La Guerra Del PacíficoDocumento4 páginasMujeres en La Guerra Del PacíficoBrenda Burgos LozanoAún no hay calificaciones
- A La Rabona Heroina Más Que Mujer SoldadoDocumento22 páginasA La Rabona Heroina Más Que Mujer SoldadoAramis Lopez100% (1)
- Rol de La Mujer PDFDocumento16 páginasRol de La Mujer PDFPaola CortesAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La Formación de La República Peruana (PagDocumento3 páginasLas Mujeres en La Formación de La República Peruana (PagNataly Estrella Rojas VásquezAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La Guerra Del PacíficoDocumento67 páginasLas Mujeres en La Guerra Del PacíficoLEONARD MARTI SALAZAR JARAAún no hay calificaciones
- Mujeres Antes y Despues PDFDocumento6 páginasMujeres Antes y Despues PDFLis HdezAún no hay calificaciones
- La Mujer en La Independencia Del PeruDocumento5 páginasLa Mujer en La Independencia Del PeruMartín Bravo SenmacheAún no hay calificaciones
- Mujeres en Las Guerras de Independencia NuestroamericanasDocumento2 páginasMujeres en Las Guerras de Independencia NuestroamericanasJose Angel TorrealbaAún no hay calificaciones
- Las RabonasDocumento5 páginasLas RabonasПелаэс Пелаэс67% (3)
- Ficha 35 1ra Parte - 4to Sec.Documento4 páginasFicha 35 1ra Parte - 4to Sec.joryhetvargasAún no hay calificaciones
- 004 Actividad Ockier Junio 06Documento28 páginas004 Actividad Ockier Junio 06Juanse VargasAún no hay calificaciones
- Efemérides El Género en La PatriaDocumento6 páginasEfemérides El Género en La PatriaevelynAún no hay calificaciones
- Mujeres en La Independencia de VenezuelaDocumento16 páginasMujeres en La Independencia de VenezuelaLisbeth PerezAún no hay calificaciones
- Heroínas Incómodas. La Mujer en La Independencia de Hispanoamérica. Capítulo: Las Mujeres en La Independencia PeruanaDocumento31 páginasHeroínas Incómodas. La Mujer en La Independencia de Hispanoamérica. Capítulo: Las Mujeres en La Independencia Peruanacronoklee100% (3)
- La Vanguardia Femenina Del Ejército LibertadorDocumento2 páginasLa Vanguardia Femenina Del Ejército LibertadorDiana PárragaAún no hay calificaciones
- La Vanguardia Femenina Del Ejército LibertadorDocumento2 páginasLa Vanguardia Femenina Del Ejército LibertadorDiana PárragaAún no hay calificaciones
- El Rol de La MujerDocumento0 páginasEl Rol de La Mujerrositabunb22Aún no hay calificaciones
- Memo,+art 2Documento13 páginasMemo,+art 2Emily QuispeAún no hay calificaciones
- Dialnet-MilicianasMujeresRepublicanasCombatientesAnaMartin-9029584Documento4 páginasDialnet-MilicianasMujeresRepublicanasCombatientesAnaMartin-9029584danascarlett034Aún no hay calificaciones
- La Importancia de La Mujer en La Guerra de 1879 A 1884Documento9 páginasLa Importancia de La Mujer en La Guerra de 1879 A 1884franciscavaldivia75% (4)
- Juana Ramirez-La AvanzadoraDocumento52 páginasJuana Ramirez-La AvanzadoraMariangelliPabonAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Participación Valorada e Ignorada de Las RabonasDocumento3 páginasEnsayo de La Participación Valorada e Ignorada de Las RabonasBryanka CamposAún no hay calificaciones
- Heroínas, Matronas y Troperas - 0Documento8 páginasHeroínas, Matronas y Troperas - 0Gredy HerreraAún no hay calificaciones
- Practicas Negadas. Mujeres Presentes en La Independencia Americana WexlerDocumento17 páginasPracticas Negadas. Mujeres Presentes en La Independencia Americana WexlerGiuli CochiaAún no hay calificaciones
- Eda 04 Actividad 03 CDocumento3 páginasEda 04 Actividad 03 Cpanzer MetawayAún no hay calificaciones
- Mujeres en La IndependenciaDocumento8 páginasMujeres en La IndependenciaFrancisco Javier Gomez CuevasAún no hay calificaciones
- Andres Tupac AmaruDocumento7 páginasAndres Tupac AmaruMarco Antonio Quispe Nina83% (6)
- Antonia Moreno: La Heroina de La Guerra: Edgardo de Noriega Edgardo de Noriega, Director Del BlogDocumento12 páginasAntonia Moreno: La Heroina de La Guerra: Edgardo de Noriega Edgardo de Noriega, Director Del BlogJoel Callacomdo HuarachiAún no hay calificaciones
- Sem 3 (Eda 9)Documento5 páginasSem 3 (Eda 9)Marco Josue Condorhuaman SalasAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La Guerra de IndependenciaDocumento4 páginasLas Mujeres en La Guerra de IndependenciaEder Jorge Guillén MuñozAún no hay calificaciones
- HISTORIADocumento3 páginasHISTORIAGa-Bella PCAún no hay calificaciones
- Juana La Avanzadora PDFDocumento52 páginasJuana La Avanzadora PDFOscar Acosta100% (1)
- Ficha de Aprendizaje CCSS 3° GradoDocumento6 páginasFicha de Aprendizaje CCSS 3° GradoFreddy Postigo InfanteAún no hay calificaciones
- CC - Ss. Mujeres Heroicas de La IndependenciaDocumento2 páginasCC - Ss. Mujeres Heroicas de La IndependenciaGritt Bermudo RaymondyAún no hay calificaciones
- Las Juanas de La RevoluciónDocumento20 páginasLas Juanas de La RevoluciónJose Ledesman Diaz MoraAún no hay calificaciones
- eBook-en-PDF-Mujeres-InvisiblesDocumento269 páginaseBook-en-PDF-Mujeres-InvisiblesMaria Victoria CepedaAún no hay calificaciones
- Las RabonasDocumento16 páginasLas RabonasAnita Cotrina RodríguezAún no hay calificaciones
- S34 - Recurso 1 - 4° - CCSSDocumento3 páginasS34 - Recurso 1 - 4° - CCSSevelyn quispe toribioAún no hay calificaciones
- Tarea Desarrollada 1 de David .....Documento4 páginasTarea Desarrollada 1 de David .....Paul Chafio CandioteAún no hay calificaciones
- La Epopeya de Las Mujeres Aymaras en 1781Documento9 páginasLa Epopeya de Las Mujeres Aymaras en 1781Wilmer MachacaAún no hay calificaciones
- Ensayo - Diario de Un Comandante de La IndependenciaDocumento5 páginasEnsayo - Diario de Un Comandante de La IndependenciaCatherine María Teresa Monterrey Coimbra100% (1)
- Mujeres InvisiblesDocumento227 páginasMujeres Invisiblesaliciapanero67% (6)
- Féminas Valientes Con El Auge Independentista en El Virreinato de Nueva GranadaDocumento9 páginasFéminas Valientes Con El Auge Independentista en El Virreinato de Nueva GranadaDewAún no hay calificaciones
- La Mujer en El PerúDocumento2 páginasLa Mujer en El PerúhugoAún no hay calificaciones
- Actividad Guia Independencia. El Papel de Las MujeresDocumento3 páginasActividad Guia Independencia. El Papel de Las MujeresEugeniaIsabelMonsalveVianaAún no hay calificaciones
- Mujeres Tras La Huella de Los SoldadosDocumento27 páginasMujeres Tras La Huella de Los SoldadosGonzalo Lavaud PefferleAún no hay calificaciones
- Resumen Literario La Chola y Los MariscalesDocumento5 páginasResumen Literario La Chola y Los Mariscalespablo gustavoAún no hay calificaciones
- Aida Martinez CarreñoDocumento3 páginasAida Martinez CarreñoivonsmAún no hay calificaciones
- Las guerreras indígenas de la independencia del PerúDocumento3 páginasLas guerreras indígenas de la independencia del PerúKarenBernedoAún no hay calificaciones
- El Rol de La Mujer en La Independencia Del PerúDocumento4 páginasEl Rol de La Mujer en La Independencia Del PerúUlises Supo Condori75% (4)
- La RobonaDocumento3 páginasLa RobonaDiana Bravo GonzalesAún no hay calificaciones
- Labor de Las Residentas 1Documento17 páginasLabor de Las Residentas 1Mandy RomeroAún no hay calificaciones
- Translation-Capitulo-6 Mujeres en La Guerra e Indep HispanoamericanaDocumento39 páginasTranslation-Capitulo-6 Mujeres en La Guerra e Indep HispanoamericanaHistorias De Nuestro Jujuy ProfundoAún no hay calificaciones
- Las Mujeres en La Revolución MexicanaDocumento4 páginasLas Mujeres en La Revolución MexicanaKatinka Makoto100% (1)
- La Historia Delas MujeresDocumento17 páginasLa Historia Delas MujeresFabian AlvertAún no hay calificaciones
- PARTICPACION FEMENINA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALDocumento19 páginasPARTICPACION FEMENINA EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIALDiana Liz Casanova GuerraAún no hay calificaciones
- Modelo de Comunicado en Estado de EmergenciaDocumento3 páginasModelo de Comunicado en Estado de EmergenciaAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Concurso de Comprensión LectoraDocumento1 páginaConcurso de Comprensión LectoraAlexander FloresAún no hay calificaciones
- EntrevistaDocumento9 páginasEntrevistaAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Pág. 59-70Documento12 páginasPág. 59-70Alexander Flores100% (1)
- Poesía Feliz Aniversario Lastenia Rejas de CastañónDocumento2 páginasPoesía Feliz Aniversario Lastenia Rejas de CastañónAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Registro de AsistenciaDocumento5 páginasRegistro de AsistenciaAlexander FloresAún no hay calificaciones
- La Perrita GuillerminaDocumento3 páginasLa Perrita GuillerminaAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Problemas 01Documento2 páginasProblemas 01Alexander FloresAún no hay calificaciones
- Guia N 2Documento5 páginasGuia N 2Alexander FloresAún no hay calificaciones
- Evalaución de La Obra Querido Hijo Estamos en HuelgaDocumento4 páginasEvalaución de La Obra Querido Hijo Estamos en HuelgaAlexander Flores0% (1)
- TutoríaDocumento8 páginasTutoríaAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Himno Al 28 de AgostoDocumento1 páginaHimno Al 28 de AgostoAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Plan Del Comité de Imagen Institucional 2018Documento4 páginasPlan Del Comité de Imagen Institucional 2018Alexander Flores100% (1)
- Ortografía y CaligrafíaDocumento8 páginasOrtografía y CaligrafíaAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Fichas de Personal Social PDFDocumento48 páginasCuadernillo de Fichas de Personal Social PDFAlexander Flores0% (1)
- Evaluación de La Obra Querido Hijo Estamos en HuelgaDocumento4 páginasEvaluación de La Obra Querido Hijo Estamos en HuelgaAlexander Flores67% (3)
- Plan de Convivencia Escolar 2017Documento28 páginasPlan de Convivencia Escolar 2017Alexander FloresAún no hay calificaciones
- Lunes 18 de Marzo de 2019Documento8 páginasLunes 18 de Marzo de 2019Alexander FloresAún no hay calificaciones
- Sesión de AprendizajeDocumento8 páginasSesión de AprendizajeAlexander FloresAún no hay calificaciones
- Comunicacion Deduce FrasesDocumento12 páginasComunicacion Deduce FrasesAlexander FloresAún no hay calificaciones