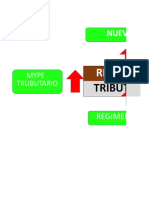Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Meta
Cargado por
luisaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Meta
Cargado por
luisaCopyright:
Formatos disponibles
La meta
Son las siete y media de la mañana. Sumido en mis pensamientos, conduzco mecánicamente mi Buick,
camino de la fábrica. Nada más cruzar la verja de entrada, la visión del rutilante Mercedes rojo,
aparcado en el sitio reservado para mi coche, me devuelve bruscamente a la realidad, a una realidad
ajena al silencio sosegado de la
mañana, alejada del ritmo sereno con el que, uno tras otro, se han ido sucediendo mis pensamientos,
hasta hace unos segundos. Es el Mercedes de Bill Peach, lo conozco de sobra. Sólo él es capaz de
llamar la atención de esa manera, aparcando en el hueco reservado para mi coche, aunque el resto de
los aparcamientos estén vacíos, incluidos los destinados a las visitas. Pero Bill Peach no es una visita, es
el vicepresidente de la división, y, como no sabe distinguir muy bien entre poder y autoridad, pretende
acentuar la jerarquía invadiendo con su coche el lugar destinado para el director de la fábrica. Es decir,
mi sitio. Conozco las reglas del juego, así que, una vez entendida la sutil indicación del vicepresidente,
aparco con suavidad al lado del Mercedes, en el lugar reservado para el director financiero. Sin
embargo, ya no soy el mismo; el estómago se me ha encogido y el corazón me palpita mucho más
deprisa, como si quisiera delatar un organismo que está empezando a descargar adrenalina. En este
estado, y mientras me dirijo a la oficina, las preguntas se me entrecruzan en la cabeza a la vez que voy
adquiriendo la certeza de que algo malo tiene que pasar. ¿Qué estará haciendo Bill aquí, a estas horas
de la mañana? A medida que avanzo, me repito una y otra vez lo mismo y —sin tiempo para deducir la
respuesta—, tengo la dolorosa evidencia de que su visita me hará perder el día y, desde luego, esa
magnífica hora u hora y media que me reservo al principio de la mañana para ordenar mis ideas, mis
papeles y tratar de aligerar la cantidad de problemas que se acumulan sobre mi mesa en forma de
carpetas, notas, facturas, proyectos... Un tiempo precioso antes de que empiecen las reuniones, las
llamadas, las sutilezas o las brusquedades de los mil y un asuntos que se multiplican como los panes
nuestros de cada día. —«Señor Rogo» —me llaman. Cuatro hombres salen apresuradamente por una
de las puertas laterales de la fábrica. Vienen hacia mí sin darme tiempo, ni siquiera, a que entre en
ella. Veo a Dempsey, el supervisor del turno; a Martínez, el enlace sindical; a uno de los operarios y a
un encargado llamado Ray. Dempsey me trata de contar no sé qué «serio problema», al mismo tiempo
que Martínez grita algo sobre una huelga, mientras el sujeto contratado habla atropelladamente de
despotismo en el trato a los trabajadores, y Ray se desgañita diciendo que no pueden terminar un
trabajo por falta de material. Yo estoy en medio, con la cabeza bloqueada, el corazón ahogado en
adrenalina y el estómago suplicando una reconfortante taza de café.
También podría gustarte
- Administracion y Control de InventariosDocumento172 páginasAdministracion y Control de Inventariosjennifer0% (1)
- DALETDocumento10 páginasDALETPlomeria Central100% (1)
- Ejemplo de Plan de NegocioDocumento23 páginasEjemplo de Plan de NegocioElíasDeLaCruzCastroAún no hay calificaciones
- El Miedo A Emprender en Jovenes Universitarios en Tijuana Baja California 2 PDFDocumento35 páginasEl Miedo A Emprender en Jovenes Universitarios en Tijuana Baja California 2 PDFJessica CastroAún no hay calificaciones
- C5 Fisica - Análisis DimensionalDocumento2 páginasC5 Fisica - Análisis DimensionalluisaAún no hay calificaciones
- Banco de PreguntasDocumento1 páginaBanco de PreguntasluisaAún no hay calificaciones
- Presupuesto - Cristobal Del Rio (UNAM)Documento188 páginasPresupuesto - Cristobal Del Rio (UNAM)Angel AriasAún no hay calificaciones
- c5 - Sistema de Medida AngularDocumento1 páginac5 - Sistema de Medida AngularluisaAún no hay calificaciones
- CategoriasDocumento13 páginasCategoriasluisaAún no hay calificaciones
- Arqueo de CajaDocumento18 páginasArqueo de CajaluisaAún no hay calificaciones
- Asientos de RegularizaciónDocumento3 páginasAsientos de RegularizaciónluisaAún no hay calificaciones
- Nic 7 PDFDocumento10 páginasNic 7 PDFluisaAún no hay calificaciones
- Costos y PresupuestosDocumento209 páginasCostos y PresupuestosDaniel Cab SalazarAún no hay calificaciones
- Niif 15Documento11 páginasNiif 15luisaAún no hay calificaciones
- Salvece Quien PuedaDocumento6 páginasSalvece Quien PuedaluisaAún no hay calificaciones
- Nic 8 10 12Documento85 páginasNic 8 10 12luisaAún no hay calificaciones
- Salvece Quien PuedaDocumento6 páginasSalvece Quien PuedaluisaAún no hay calificaciones
- Asientos de AjusteDocumento4 páginasAsientos de AjusteluisaAún no hay calificaciones
- Práctica de Depreciación Pra EnvíoDocumento2 páginasPráctica de Depreciación Pra EnvíoluisaAún no hay calificaciones
- FlujoDocumento20 páginasFlujoExmaili Macz ReyAún no hay calificaciones
- Asientos de RegularizaciónDocumento3 páginasAsientos de RegularizaciónluisaAún no hay calificaciones
- Derecho ComercialDocumento8 páginasDerecho ComercialluisaAún no hay calificaciones
- Asientos de AjusteDocumento4 páginasAsientos de AjusteluisaAún no hay calificaciones
- Flujo de CajaDocumento13 páginasFlujo de CajaluisaAún no hay calificaciones
- Registro de Compras y Ventas AsientosDocumento16 páginasRegistro de Compras y Ventas AsientosluisaAún no hay calificaciones
- Solucionario de Casos Prácticos Cuaderno de Trabajo Contabilidad General 2014Documento76 páginasSolucionario de Casos Prácticos Cuaderno de Trabajo Contabilidad General 2014susanAún no hay calificaciones
- FlujoDocumento20 páginasFlujoExmaili Macz ReyAún no hay calificaciones
- 01 LAS CCSS DEFINICION APORTACIONES Y EVOLUCION Ikasleak DEFINDocumento51 páginas01 LAS CCSS DEFINICION APORTACIONES Y EVOLUCION Ikasleak DEFINMaiderAún no hay calificaciones
- La Vida de Los Otros, Un Analisis FoucaultianoDocumento8 páginasLa Vida de Los Otros, Un Analisis FoucaultianoANDRES FELIPE DELGADO ERASOAún no hay calificaciones
- Teoría de La Conducta Vocacional y Desarrollo Del Concepto de Sí MismoDocumento7 páginasTeoría de La Conducta Vocacional y Desarrollo Del Concepto de Sí MismoMarbely Flores0% (1)
- 6SEM - CPT - Contabilidad y AdministraciónDocumento67 páginas6SEM - CPT - Contabilidad y AdministraciónsygacmAún no hay calificaciones
- Tomacorrientes en Cajas para ParedDocumento6 páginasTomacorrientes en Cajas para ParedjuanvelasquezsibilaAún no hay calificaciones
- 22) "Presencia de Italia en La Pintura y La Escultura de Los Países Sudamericanos Durante El Siglo XIX"Documento10 páginas22) "Presencia de Italia en La Pintura y La Escultura de Los Países Sudamericanos Durante El Siglo XIX"RODRIGO GUTIÉRREZ VIÑUALES100% (1)
- Ple GableDocumento4 páginasPle Gablefaber stiven ossa marquezAún no hay calificaciones
- Demanda Laboral Tadeo RomeroDocumento6 páginasDemanda Laboral Tadeo RomeroMaría FernandaAún no hay calificaciones
- Filosofia en CineDocumento5 páginasFilosofia en CineJose EscalaAún no hay calificaciones
- Medicina Legal de Costa RicaDocumento6 páginasMedicina Legal de Costa RicaMabel Mercedes EstrellaAún no hay calificaciones
- Los Gigantes de Las VentasDocumento13 páginasLos Gigantes de Las VentasJulio Tello AguilarAún no hay calificaciones
- Casos de Éxitos - Empresa LEGO y Grupo BimboDocumento4 páginasCasos de Éxitos - Empresa LEGO y Grupo BimboEnmaxAún no hay calificaciones
- Lleshi - El PTA Sobre El Tratamiento y La Correcta Solución de Las Contradicciones en La Sociedad Socialista (CM-L, 1984)Documento17 páginasLleshi - El PTA Sobre El Tratamiento y La Correcta Solución de Las Contradicciones en La Sociedad Socialista (CM-L, 1984)Verso a VersoAún no hay calificaciones
- Houdini Un Cuento Al DiaDocumento7 páginasHoudini Un Cuento Al DiaJorge Gabriel OfsAún no hay calificaciones
- Universidad Autónoma de La Ciudad de MéxicoDocumento19 páginasUniversidad Autónoma de La Ciudad de MéxicoAdan AlciviaAún no hay calificaciones
- Proyecto 7: Adaptación de Una Narración A Una Obra de TeatroDocumento11 páginasProyecto 7: Adaptación de Una Narración A Una Obra de TeatroLetrosita_isaAún no hay calificaciones
- Certificado Vial 7 AnyeikDocumento1 páginaCertificado Vial 7 Anyeikyeider pinedaAún no hay calificaciones
- Revista Dialektika16Documento187 páginasRevista Dialektika16Luciano100% (1)
- Informe Diagnostico de Un Entorno Empresarial para Generar Un Sistema de Información ContableDocumento7 páginasInforme Diagnostico de Un Entorno Empresarial para Generar Un Sistema de Información ContableMaria BriceñoAún no hay calificaciones
- Act 4 Plan de NegociosDocumento6 páginasAct 4 Plan de NegociosAnonymous CHfRe1j7taAún no hay calificaciones
- TyC AdquirenciaDocumento25 páginasTyC Adquirenciamatematica rosssAún no hay calificaciones
- Análisis de La Gestión de Marketing AlicorpDocumento4 páginasAnálisis de La Gestión de Marketing AlicorpRubi BendezúAún no hay calificaciones
- Hoja de Trabajo 1Documento3 páginasHoja de Trabajo 1Vane MartzAún no hay calificaciones
- Cese de Goce GratuitoDocumento5 páginasCese de Goce GratuitoMarcia HenriquezAún no hay calificaciones
- Lola LargaDocumento38 páginasLola LargaJulio Der NascaAún no hay calificaciones
- Estudios Sociales Resumen Ii Parcial I SemDocumento11 páginasEstudios Sociales Resumen Ii Parcial I Semsinsinho Dos SantosAún no hay calificaciones