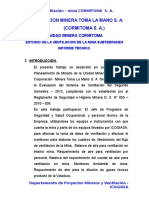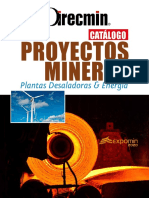Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Cine - Moon-Watcher
El Cine - Moon-Watcher
Cargado por
Santiago NavajasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Cine - Moon-Watcher
El Cine - Moon-Watcher
Cargado por
Santiago NavajasCopyright:
Formatos disponibles
La historia del cine comienza con un ojo mirando a la Tierra y otro a la Luna.
Si los
hermanos Lumière se concentraron en registrar documentalmente lo que pasaba en nuestro
planeta, Georges Méliès dirigió su cámara a lo que pasaba entre los selenitas. Los Lumière
registraron a los obreros saliendo de fábricas, mientras que Méliès rodó una premonición
del primer alunizaje (Viaje a la Luna, 1902), con una nave espacial, en forma de misil,
impactando en un ojo-cráter del sorprendido satélite.
Se aproximaba el arte cinematográfico “mudo” a su máxima expresión en 1929 cuando Fritz
Lang filmó La mujer en la Luna. De los 12 minutos del divertimento de Méliès a las más de
tres horas de la epopeya femenina de Lang. Tras su súper obra maestra, Metrópolis, la
siguiente película pasó más desapercibida pero es clave a la hora de tener en cuenta varios
aspectos cruciales en el cine de ciencia ficción contemporáneo: la sensación de que el
planeta Tierra se nos queda pequeño como especie en cuanto a recursos, la creencia de
que la frontera espacial es la próxima a conquistar tras haber resuelto casi todos los
enigmas terrestres y el ansia aventurera del ser humano, ese culo inquieto que salió de
África a la búsqueda de nuevos paisajes, con la mirada puesta obsesivamente en la Luna.
No es por casualidad, por tanto, que en 2001, una odisea del espacio, el simio que
protagoniza la primera parte de la película, hace unos 3.000.000 de años, se llame Moon-
Watcher, el observador de la Luna. El simio encuentra un monolito que le induce una
inteligencia mayor, gracias a la cual desarrolla la capacidad de fabricar instrumentos. La
película de Kubrick se estrenó en 1968, un año antes de la llegada del Apolo XI a la Luna, y
propone toda una visión de cómo podrían ser los viajes espaciales en una fecha que
entonces parecía lejana y cercana a la vez, 2001. Como en su apuesta por la IA, Kubrick y
Clarke, el autor del libro, fueron unos optimistas tecnológicos. La segunda parte de la
película relata el viaje en transbordador espacial de una investigación científica a una base
lunar ubicada en un cráter. Allí encuentran enterrado un monolito semejante al que
encontró el primate hace millones de años, el cual emite, al ser puesto a la luz del amanecer
el sol, una señal de radio que llega a otro satélite, esta vez alrededor de Saturno. Con
destino a la Luna (1950, Pichel) y De la Tierra a la Luna (1958, Haskin) fueron los
precedentes de la película tótem de Kubrick.
Existe todo un subgénero consistente en los viajes que tenían como misión llegar a la Luna.
Paradójicamente, la película más famosa no relata la llegada del Apolo XI sino el fracaso del
Apolo XIII, una odisea de los tres astronautas protagonistas no para alcanzar la Luna sino
para poder llegar a la Tierra tras haber sufrido un accidente. La frase que pronuncia Tom
Hanks (Apollo 13, Ron Howard, 1995) es una de las más célebres de la historia del cine:
“Houston, tenemos un problema”.
Más recientemente se ha estrenado First Man (Damien Chazelle, 2018), centrada en la
figura de Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, interpretado por Ryan Gosling
con su habitual parsimonia canadiense. Pero ni el Apolo XI de Gosling ni el Apolo XIII de
Hanks hubiesen sido posibles sin un programa previo de paulatina conquista del espacio.
Por lo que Elegidos para la gloria (Philip Kaufman, 1983) es fundamental en una crónica
sobre el cine que ha apuntado sus objetivos hacia la roca blanca, relatando, siguiendo al
gurú del “Nuevo Periodismo” Tom Wolfe, los avatares de unos pilotos de pruebas.
De la esperanza y la ilusión a la decepción y la angustia. Moon (2009, Duncan Jones)
refleja el sueño de la colonización del satélite que no hemos llevado a cabo: un astronauta
(Sam Rockwell) trabaja completamente solo en una excavación minera de la Luna. Cuando
su contrato está a punto de expirar, descubre un inquietante secreto. La película de Jones
nos sirve para comparar la ambición un tanto ingenua de los años sesenta con el pasotismo
crítico actual, más centrado en cuestiones bizantinas que en aspectos centrales de la
evolución humana. En aquellos tiempos miraban la Luna, mientras que hoy discutimos
sobre si el dedo que apunta a ella es más bien negro o blanco, hetero o gay, transgénero o
transexual...
A la epopeya más grande la humanidad no le podía faltar una paranoia del tamaño de la
Luna. En este caso, el cine es protagonista porque es simplemente genial la propuesta de
que todas las imágenes que hemos visto sobre el alunizaje de Armstrong no es, en realidad,
sino una película de ¡Stanley Kubrick! Recordemos que el año anterior el genio
norteamericano había rodado 2001 con planos también de un desembarco en la Luna.
Peter Hyams recogió el testigo que había lanzado el escritor Bill Kaysing en su libro Nunca
fuimos a la Luna (1974), para en Capricornio uno (1978) imaginar cómo habría sido el timo
que la NASA habría organizado aunque sustituyendo Marte por la Luna.
En la misma senda conspiranoica, Operación Luna es una ficción pero realizada como si
fuese un documental realizado por William Karel en 2002. Manipulando auténticas
imágenes de archivo, mezclando datos verdaderos y falsos, Karel parodia el delirio de que
Nixon montó un fraude con lo de la llegada del Apolo XI a la Luna. Pero del mismo modo
que hubo gente que se creyó el ficcional noticiero de Orson Welles respecto a una invasión
alienígena de la Tierra, así muchos se tomaron en serio el docuficción de Karel a pesar de
que era evidente (para un CI que no cayese bajo la línea de la infradotación intelectual) su
carácter bromista y juguetón.
Pero la respuesta cinematográfica al fraude-documental de Karel, que se hizo famoso en
Twitter después de que Iker Casillas tuitease que dudaba del alunizaje de las misiones
Apolo, ha sido contundente. Apollo XI (2019) de Todd Miller recopila miles de horas de
grabaciones originales de imagen y sonido de las misiones de la NASA –especialmente,
claro, de la comandada por Neil Armstrong– para reconstruir, desde la versión más oficial y
épica, el primer viaje “selenita”. Dado su enfoque deja fuera varias incógnitas que se
plantea el espectador cómo por qué no se aprecia ningún negro entre el público o dónde
están las matemáticas que hicieron buena parte de los cálculos. Pero en ningún está
escrito que un documental tenga que contar toda la verdad (aunque sí, únicamente la
verdad). Sin embargo, a través de dichas imágenes y audios originales se puede apreciar
tanto lo impostados y relativamente falsos que suenan los discursos de Kennedy, Armstrong
y Nixon (con una retórica centrada en pasar a los libros de Historia) como la verdad
originaria que resuena en la frase que improvisa el segundo hombre en pisar nuestro
satélite, Buzz Aldrin, cuando le preguntan desde Houston qué le parece lo que está viendo.
Y el astronauta, que había comulgado en la nave tras haber leído San Juan 15:5, respondió:
“una magnífica desolación”.
También podría gustarte
- Informe Tecnico de Seguridad MineraDocumento22 páginasInforme Tecnico de Seguridad MineraGilmer J Chavez VillanuevaAún no hay calificaciones
- Manual de Operacion Modelos DGDocumento44 páginasManual de Operacion Modelos DGjozeolmosAún no hay calificaciones
- ActividadesDocumento3 páginasActividadesJuan0% (1)
- Ejercicios ResueltosDocumento14 páginasEjercicios ResueltosAbelord TaVoAún no hay calificaciones
- PRESTON Paul Un Pueblo Traicionado Espana de 1874Documento3 páginasPRESTON Paul Un Pueblo Traicionado Espana de 1874Santiago NavajasAún no hay calificaciones
- Hasél y La Tolerancia LiberalDocumento1 páginaHasél y La Tolerancia LiberalSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Los Hombres Que Inventaron El Feminismo (II) - SófoclesDocumento3 páginasLos Hombres Que Inventaron El Feminismo (II) - SófoclesSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- 19-20 Concepcion Semantica Reticular de Los Valores PARCIALDocumento23 páginas19-20 Concepcion Semantica Reticular de Los Valores PARCIALSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Manolete y Ortega y Gasset, o El Toreo Hecho PensamientoDocumento1 páginaManolete y Ortega y Gasset, o El Toreo Hecho PensamientoSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- La Obra de Teatro Del AñoDocumento2 páginasLa Obra de Teatro Del AñoSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- El Ogro Filantrópico de Thomas HobbesDocumento2 páginasEl Ogro Filantrópico de Thomas HobbesSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Judith Shklar, Una Filósofa Liberal de FusteDocumento3 páginasJudith Shklar, Una Filósofa Liberal de FusteSantiago NavajasAún no hay calificaciones
- Design ThinkingDocumento32 páginasDesign ThinkingAlfredo SalazarAún no hay calificaciones
- Cafetera de 12 Tazas Black + Decker - Pichincha MilesDocumento3 páginasCafetera de 12 Tazas Black + Decker - Pichincha MilesKatherine SanguñaAún no hay calificaciones
- Ingenieria de Gas - IntroducciónDocumento40 páginasIngenieria de Gas - IntroducciónmateAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Ferroviaria Oriental S.a.11Documento30 páginasTrabajo Final Ferroviaria Oriental S.a.11Daniela CuellarAún no hay calificaciones
- Tabla de PrefijosDocumento3 páginasTabla de PrefijosLuis Felipe Fuentes Barros100% (1)
- Catálogo Proyectos Mineros 2020 DirecminDocumento76 páginasCatálogo Proyectos Mineros 2020 DirecminPipee Reynaldo Alvarado ArceAún no hay calificaciones
- Preparación y Distribución de Aire Comprimido.Documento39 páginasPreparación y Distribución de Aire Comprimido.Emilio Bernal ValenciaAún no hay calificaciones
- 6-Flujo de FondosDocumento20 páginas6-Flujo de FondosfernandoAún no hay calificaciones
- Unidad Propiedad, Planta y EquipoDocumento18 páginasUnidad Propiedad, Planta y EquipoArmandoAún no hay calificaciones
- Práticas Pre-Profesionales en Informática Oropeza Yauri Americo Manuel RevDocumento28 páginasPráticas Pre-Profesionales en Informática Oropeza Yauri Americo Manuel RevOmar Nestor Salazar RamirezAún no hay calificaciones
- Alex Loza-LSAFA - Intro Al Curso de Dibujo Bargue-Gérôme - 1Documento9 páginasAlex Loza-LSAFA - Intro Al Curso de Dibujo Bargue-Gérôme - 1Julio Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- Griego Arq 111011133047 Phpapp02Documento45 páginasGriego Arq 111011133047 Phpapp02Pyd RzAún no hay calificaciones
- Tablas de VerdadDocumento22 páginasTablas de VerdadRicardo PiscoAún no hay calificaciones
- Ejmeplo 2Documento18 páginasEjmeplo 2a30058188100% (1)
- MEDICIONES ELECTRICAS (Read-Only)Documento37 páginasMEDICIONES ELECTRICAS (Read-Only)Moises PerelloAún no hay calificaciones
- Huanuco Tomaykichwa LucmaDocumento7 páginasHuanuco Tomaykichwa Lucmamercedes candyAún no hay calificaciones
- Formatos Logísticos PLDocumento4 páginasFormatos Logísticos PLjordy ibarraAún no hay calificaciones
- Bildbit PDFDocumento39 páginasBildbit PDFHector VeraAún no hay calificaciones
- Practico N4 Conjuntos 2021Documento4 páginasPractico N4 Conjuntos 2021Jazmine VicaAún no hay calificaciones
- La Queratinización (Apuntes)Documento6 páginasLa Queratinización (Apuntes)IsaacAún no hay calificaciones
- Semana 1 PDFDocumento4 páginasSemana 1 PDFLaura TellezAún no hay calificaciones
- Apt. Comunicativa - Práctica 3Documento5 páginasApt. Comunicativa - Práctica 3Marian Sanchez BerlinAún no hay calificaciones
- Staphylococcus Hominis, El Asesino Silencioso, Con Antecedentes en La Literatura Médica y CientíficaDocumento5 páginasStaphylococcus Hominis, El Asesino Silencioso, Con Antecedentes en La Literatura Médica y CientíficaRenato RiveraAún no hay calificaciones
- Sensores - LaboratorioDocumento9 páginasSensores - LaboratoriokatyAún no hay calificaciones
- Guia Tupa Asme FormularioDocumento34 páginasGuia Tupa Asme FormularioanibalvegascarmenAún no hay calificaciones
- Impacto Chorro.....Documento5 páginasImpacto Chorro.....fabio hoyosAún no hay calificaciones