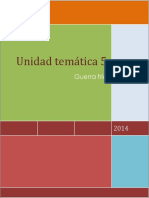Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lamilitancia PDF
Lamilitancia PDF
Cargado por
lovuolo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas4 páginasTítulo original
Lamilitancia.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas4 páginasLamilitancia PDF
Lamilitancia PDF
Cargado por
lovuoloCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
La militancia en la era de la incertidumbre política
Víctor Hugo Militello
La condición por la que atraviesa la militancia en el período actual es la incertidumbre, la
desorientación, la precarización de sus figuras.
¿Qué ha pasado?
Muy simplemente: un universo político se ha desplomado a nuestras espaldas, unas
formas históricas de producir consistencia política, un sistema de orientación, una figura
subjetiva del militante, en fin, un paradigma para organizar la intervención colectiva se
ha esfumado, cesado, agotado y ningún otro ha venido a reemplazarlo.
Ahora bien ¿qué es un universo político? Como mínimo es un sistema de articulación de
principios genéricos, axiomas de organización y postulados para la acción, que crean las
condiciones para pensar las dimensiones de la estrategia y las tácticas de la práctica, que
la habilitaban para operar a nivel de lo nacional y lo internacional, dimensiones
espaciales de la práctica que no siempre están abiertas, a disposición de la militancia,
como si fueran una sustancia que la historia nos provee.
El espacio en el que se despliega una política es efecto de la potencia de la consistencia
de esa misma política.
No hay, por ejemplo, una situación política internacional para una política de
emancipación si ella misma no ha creado un sujeto que la configure, que la nombre, que
sea capaz de intervenir efectivamente en ella. Lo que siempre hay, en todo caso, es una
situación histórico-social internacional, un sistema de poder mundial, relaciones de fuerza
entre clases, naciones, alianzas continentales, pero no necesariamente una política de
emancipación internacional. La política no se deduce de lo histórico-social, ni está
garantizada su existencia por nada efectivamente existente.
La entrada de un universo político en el elemento de su oscurecimiento nos deja
completamente confundidos, hasta tal punto que apenas si podemos musitar lo que ha
ocurrido. Es entonces cuando todas las palabras y categorías de la “tradición” en la que
nos inscribíamos empiezan a flotar en la nada, tienen una vigencia sin significado, se
transforman en espectros desvinculados de cualquier presente. Y no podemos determinar
“a ciencia cierta” qué queda y qué es arrojado al basurero de la Historia.
¿Cuál es el sistema que se ha agotado? Básicamente, se ha agotado el marxismo-
leninismo-maoísmo, por nombrar los modos fundamentales en que la política de
emancipación ha existido, entendido como la política del proletariado, no como una
filosofía de la historia, ni como una crítica de la economía política, una crítica de las
ideologías o como fuere que cada uno piense al marxismo. Quiero decir, la cesación de
esta política no es teórica, no se trata en absoluto de si Marx se equivocó o no en la
teoría del valor, si Lenin erró en la formulación del concepto de “Imperialismo” o si Mao
interpretó incorrectamente el materialismo dialéctico, o lo que fuera. Mucho menos se
trata de si las clases existen o no, si la clase obrera ha sido reemplazada por una nueva
figura, o si el capitalismo ha dejado de apestar como apestó desde su nacimiento. No
está allí lo fundamental.
¿Y en qué consistía esta política de emancipación, qué era este universo?
Esquemáticamente, se trataba de una (o unas) política centrada en el partido (o peor, en
el ejército rojo cuando fue el caso) que representaba a la clase obrera o a las clases
populares (pues “clase” como categoría para la política es algo que sólo puede ser
representado, además de ser una categoría circulante – buena para todo, digamos- entre
Víctor Hugo Militello Página 1 de 4
la Historia, las Ciencias Sociales y la política), que disponía del programa como modo
esencial de la subjetivación, que proponía al “militante profesional” o “cuadro” como
figura subjetiva del militante, que se autodefinía como vanguardia. Y todo para tomar el
poder del Estado y socializar la propiedad privada de los medios de producción.
Todo eso cesó y se agotó. Parece poca cosa, pero no lo es, si bien nuestra descripción es
bastante esquemática, ni aún así puede desvalorizarse lo que todo ello significó como
sistema de construcción y orientación.
¿Y quién determina y a partir de qué su cesación y agotamiento?
Aquí se abren dos cuestiones.
1) Las formas en las cuáles se vienen desplegando las luchas reales en los últimos
40 o 50 años ya no verifican el dispositivo mencionado, más bien se han
desarrollado a una profunda distancia de él. Casi sin excepción, se han
desplegado por fuera de partidos y sindicatos y, aún más, muchas veces también
contra ellos. Es decir, los pueblos, en su presentación más radical, sancionan el
agotamiento.
2) Todo lo dicho ha ocurrido, efectivamente, hubo revoluciones lideradas por partidos
y ejércitos revolucionarios que tomaron el poder del Estado y suprimieron la
propiedad privada de los medios de producción y el resultado no fue ninguna
emancipación de la humanidad, ni siquiera una superación del capitalismo, sino en
muchos casos el resultado fue la creación de una maquinaria estatal despótica,
paralítica, criminal y burocrática. Y no desestimemos la dimensión criminal para
sustituirla por la mera burocratización, pues ninguno de nosotros diría que Videla
o Pinochet eran burócratas (que lo eran) sino criminales, Stalin o Pol Pot también
lo fueron. Aquí es la historia de la política la que nos obliga a constatar la
consumación.
Y aquí quisiera abrir una digresión. No se trata de afirmar, al menos para mí, que se
puede transformar el mundo sin tomar el poder del Estado, como hiciera Holloway, ni
mucho menos que deberíamos renunciar a la superación del carácter privado de los
medios de producción.
Y si no se trata de ello es porque en primer lugar debemos redefinir qué se entiende por
transformar el mundo, luego porqué es necesario un balance de la famosa “toma del
poder”, sobre todo para evaluar en qué consiste exactamente el poder del Estado, de qué
es realmente capaz, y, finalmente, porque es necesario determinar el carácter
efectivamente político de la cuestión de la propiedad ( o impropiedad) de los medios de
producción, quiero decir, no hay dudas de que se trata de una cuestión fundamental para
la política de emancipación, el asunto es más bien si tiene un carácter político intrínseco,
no sea cosa de que estemos fundando una política en un elemento que en sí mismo no lo
es, que es lo que creo que pasó y colabora a despolitizar la vida de las masas, a
sustraerle su capacidad política, mientras se hace algo por ellas, algo que representa sus
intereses; pues un Estado puede nacionalizar o socializar ( más allá de la diferencia entre
estos términos) todo lo que quiera sin la menor intervención de nadie.
Pues lo que constituye en nosotros mucho más que una mera sospecha- y que aquí
apenas si podemos esbozar- es que aquél dispositivo no podía hacer algo muy diferente
de lo que hizo, ni lo podría hacer en el futuro.
El tener al Estado como norma y objetivo de la acción política termina conformando a esa
acción en torno a lo estatal. El revolucionario de Estado termina, siempre, más parecido
al Estado que a la Revolución. Fin de la digresión.
Víctor Hugo Militello Página 2 de 4
Entonces ¿qué nos queda si un universo político consistente y bien sabido ha colapsado?
Nos queda un recomienzo. Nuestra tarea es refundar una política de emancipación por
fuera de las lógicas capitalistas y de dominación. Pero también a distancia de las políticas
de emancipación legadas.
¿Y sobre qué bases?
Teniendo a la vista la efectividad de las luchas, el modo en el que ellas se van
instituyendo, y apelando a algunos pensadores que la van formalizando, diría lo
siguiente:
1) Partir de la igualdad tal como la piensa Rancière, esto es, no como un objetivo o
un programa a realizar, sino como el principio que organiza la práctica política
aquí y ahora Es el principio de justicia, político en sí mismo, que se ha expresado
como horizontalidad.
2) Mantenerse firmemente a distancia del Estado, tanto en las lógicas de
construcción como en el sistema de alianzas. Es el principio de autonomía de la
política de emancipación respecto a las políticas de dominación que organizan la
vida de las masas. El principio de distancia, ligado a la autonomía de la política
verdadera o política de emancipación (en el sentido en que no se reduce jamás a
ser la expresión de otra cosa, sea ella Lo Social, La Historia. La Economía, El
Derecho o lo que sea), ha sido desarrollado sobre todo por Alain Badiou.
3) Afirmación de lo Común (¿Lo impropio?) como nueva posibilidad de lo colectivo.
Se trata de la creación de un espacio público no estatal, como dijera Paolo Virno.
4) Sostenimiento de lo Universal por sobre las reivindicaciones particularistas e
identitarias, forma hegemónica de las políticas sistémicas actuales, para tener, al
menos, una comunidad de principios y perspectivas. No significa que el elemento
particular deba desaparecer, sino que debe estar atravesado y abierto por lo
Universal, o para todos y/o cualquiera.
De la articulación de estos elementos puede surgir, o más bien YA va surgiendo, la forma
de un nuevo universo para las políticas de emancipación.
Pero esto no significa que hemos encontrado la fórmula para la victoria definitiva, si tal
cosa existe, ni siquiera si está a nuestra disposición una renovada significación de lo que
es la victoria, se trata apenas de un recomienzo, apenas y, a la vez, ni más ni menos.
Se trata, al menos para quién escribe estas líneas, de volver a ser comunista sin ser ya
marxista .¿Es posible? ¿Será peor que ser marxista sin ser ya comunista en su práctica
cotidiana como, creo, ocurre con los partidos de izquierda revolucionarios actuales?
Un compañero anarquista me diría: es lo que intentamos desde siempre!!!.
Y yo le respondería: si claro, es verdad, pero ¿fue el anarquismo una política real? ¿O tan
sólo el deseo, a veces heroico, de convertir una filosofía en política? ¿Podemos estar tan
seguros que se movía por fuera de la representación?
Pero esa es ahora otra cuestión, que sólo nos advierte que, en la actualidad, no es
posible hacer política sin preguntarse acerca de qué es lo que ella es.
Son las consecuencias de la desaparición de un Universo y de su sustitución por una
forma de nihilismo desesperado que nos gobierna a todos. Su nombre es democracia
parlamentaria.
Ahora bien, la incertidumbre no es sólo defección, es también la forma que adquiere la
posibilidad de abrir algo nuevo que no puede ser pensado bajo un viejo sistema de
Víctor Hugo Militello Página 3 de 4
referencias, el espacio para pensar lo que los saberes instituídos no pueden contener ni
nombrar.
Víctor Hugo Militello Página 4 de 4
También podría gustarte
- Argumentos A Favor Del Comunismo y CapitalismoDocumento5 páginasArgumentos A Favor Del Comunismo y Capitalismopamela57% (7)
- Mapa MentalDocumento1 páginaMapa MentalDilara100% (2)
- Causas Internas y Externas de La Independencia de MéxicoDocumento1 páginaCausas Internas y Externas de La Independencia de MéxicoBlue_heart73% (56)
- La InundaciónDocumento2 páginasLa InundaciónTiago SanAún no hay calificaciones
- Cibernética y Anti Humanismo. SIMONDON en DELEUZE. Alberto ToscanoDocumento8 páginasCibernética y Anti Humanismo. SIMONDON en DELEUZE. Alberto ToscanoTiago SanAún no hay calificaciones
- Balibar, Ensayos Sobre MaterialismoDocumento1 páginaBalibar, Ensayos Sobre MaterialismoTiago SanAún no hay calificaciones
- Autoconciencia Por El Mov PDFDocumento23 páginasAutoconciencia Por El Mov PDFflormonica67% (9)
- Exposición Del ProblemaDocumento1 páginaExposición Del ProblemaTiago SanAún no hay calificaciones
- Promocion2014 - Presentacion Proyecto HumanidadesDocumento29 páginasPromocion2014 - Presentacion Proyecto HumanidadesTiago SanAún no hay calificaciones
- Mito de CirceDocumento4 páginasMito de CirceTiago SanAún no hay calificaciones
- Arbeit Sans PhraseDocumento15 páginasArbeit Sans PhraseTiago SanAún no hay calificaciones
- Power Point Violencia en La Escuela¿Que Podemos HacerDocumento63 páginasPower Point Violencia en La Escuela¿Que Podemos HacerTiago SanAún no hay calificaciones
- La Energía Masculina y La Propuesta de Su DespliegueDocumento3 páginasLa Energía Masculina y La Propuesta de Su DespliegueTiago San100% (1)
- Test para Saber Si Los Chakras Están Abiertos o CerradoDocumento2 páginasTest para Saber Si Los Chakras Están Abiertos o CerradoTiago SanAún no hay calificaciones
- Cuba en Las Relaciones Internacionales. Primeros Papeles y VulnerabilidadDocumento12 páginasCuba en Las Relaciones Internacionales. Primeros Papeles y VulnerabilidadNacho CusterAún no hay calificaciones
- Sol RojoDocumento42 páginasSol RojoMarcelo ViscardiAún no hay calificaciones
- Modos de Producción DocumentoDocumento4 páginasModos de Producción DocumentoBelensita CastilloAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico 4Documento5 páginasTrabajo Practico 4Juan Carlos MárquezAún no hay calificaciones
- Comunidad Primitiva, Feudalismo, Capitalismo y SocialismoDocumento9 páginasComunidad Primitiva, Feudalismo, Capitalismo y SocialismoCliver RomeroAún no hay calificaciones
- Ensayo EZLNDocumento7 páginasEnsayo EZLNJorge Luis Reyes Bejarano100% (1)
- Taller de La Revolucion RusaDocumento4 páginasTaller de La Revolucion RusaZack LockAún no hay calificaciones
- Intolerancia PolíticaDocumento4 páginasIntolerancia Políticaceci19960% (3)
- Apuntes - Historia General ContemporáneaDocumento89 páginasApuntes - Historia General ContemporáneaSebastián Duarte SantoyoAún no hay calificaciones
- ACTIV1Documento3 páginasACTIV14 G Amaro Diego0% (1)
- Proyecto Integrador S4M9Documento3 páginasProyecto Integrador S4M9Lupita Linda MoxaAún no hay calificaciones
- Norberto GalassoDocumento2 páginasNorberto GalassoSergio Raul Escalante100% (1)
- Resistencia Sin El PuebloDocumento1 páginaResistencia Sin El PuebloSantiago RomeroAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Historia de México II 2020Documento43 páginasCuadernillo Historia de México II 2020Valente Saucedo100% (1)
- El Hechicero de La TribuDocumento3 páginasEl Hechicero de La TribuwilnerAún no hay calificaciones
- ERIK NORLING Fascismo-Revolucionario TraducidoDocumento82 páginasERIK NORLING Fascismo-Revolucionario TraducidoDaniel Fernández MartínAún no hay calificaciones
- Liberales y ConservadoresDocumento3 páginasLiberales y Conservadoresleyda echaverriaAún no hay calificaciones
- Resumen Historia Argentina Desde 1930 A 1943Documento15 páginasResumen Historia Argentina Desde 1930 A 1943anibalAún no hay calificaciones
- Los Origenes de La Democracia Totalitaria J L TalmonDocumento280 páginasLos Origenes de La Democracia Totalitaria J L TalmonDavid Jordi ArnedoAún no hay calificaciones
- Despotismo y DictaduraDocumento4 páginasDespotismo y DictaduraHector Perez DelgadoAún no hay calificaciones
- Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 (INTENTO 2)Documento5 páginasActividad de Puntos Evaluables - Escenario 2 (INTENTO 2)Laura KatherineAún no hay calificaciones
- Lucy Parsons. Viuda de Un Mártir de Chicago y Sobre Todo Luchadora Infatigable PDFDocumento5 páginasLucy Parsons. Viuda de Un Mártir de Chicago y Sobre Todo Luchadora Infatigable PDFEdu ArdoAún no hay calificaciones
- Unidad Temática 5 La Guerra FríaDocumento22 páginasUnidad Temática 5 La Guerra FríaFabian PonceAún no hay calificaciones
- 00 Lista de Schindler ESPDocumento2 páginas00 Lista de Schindler ESPÁlvaro Pinto IbarraAún no hay calificaciones
- Sociologia Resumen, Cuadro SinopticoDocumento6 páginasSociologia Resumen, Cuadro SinopticoGabriela Isabel Morales AbadAún no hay calificaciones
- Frente Patriótico Manuel RodríguezDocumento1 páginaFrente Patriótico Manuel RodríguezLuis SantibañezAún no hay calificaciones
- El SindicalismoDocumento3 páginasEl SindicalismoOdeth LeonardoAún no hay calificaciones