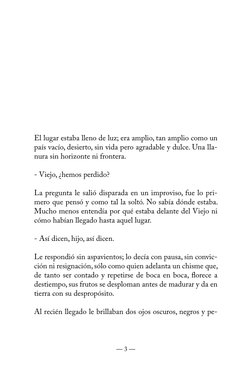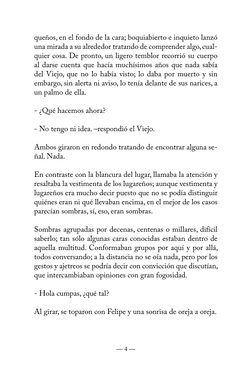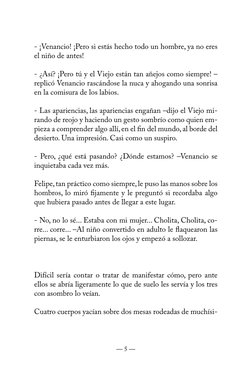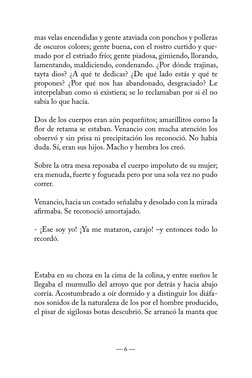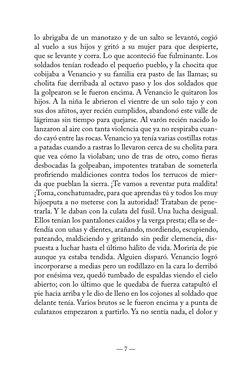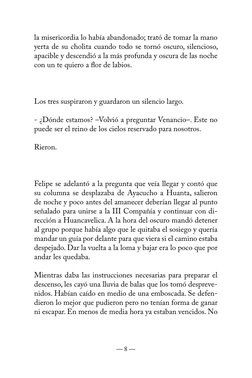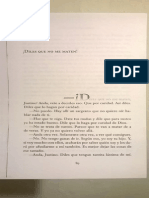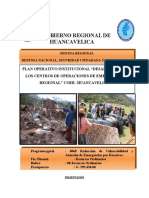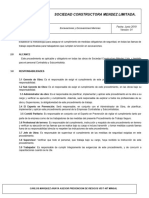0% encontró este documento útil (0 votos)
575 vistas16 páginasEl Reencuentro PDF
Cargado por
nehemias gonzales huamanDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
575 vistas16 páginasEl Reencuentro PDF
Cargado por
nehemias gonzales huamanDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd