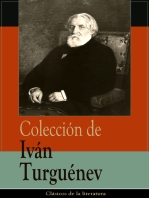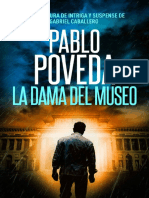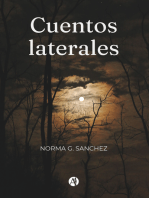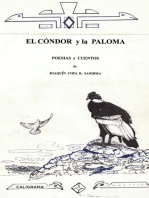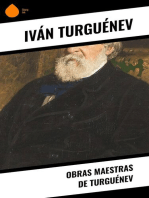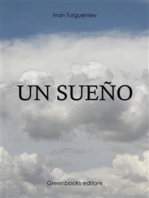Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Insoportable Levedad Del Ser
Cargado por
giovanna gutierrez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
79 vistas23 páginasEste documento es una recopilación de breves historias y reflexiones sobre experiencias amorosas y sexuales. Relata encuentros fugaces con diferentes mujeres como María Isabel, Yamilé y Susana R., así como recuerdos de la infancia y la juventud. A través de un estilo literario reflexivo, el autor parece analizar temas como el deseo, la soledad y la culpa.
Descripción original:
Desamor
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento es una recopilación de breves historias y reflexiones sobre experiencias amorosas y sexuales. Relata encuentros fugaces con diferentes mujeres como María Isabel, Yamilé y Susana R., así como recuerdos de la infancia y la juventud. A través de un estilo literario reflexivo, el autor parece analizar temas como el deseo, la soledad y la culpa.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
79 vistas23 páginasLa Insoportable Levedad Del Ser
Cargado por
giovanna gutierrezEste documento es una recopilación de breves historias y reflexiones sobre experiencias amorosas y sexuales. Relata encuentros fugaces con diferentes mujeres como María Isabel, Yamilé y Susana R., así como recuerdos de la infancia y la juventud. A través de un estilo literario reflexivo, el autor parece analizar temas como el deseo, la soledad y la culpa.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 23
DESAMOR
(Resumen de polvo)
Por
Lao Pe
EXPERIENCIAS IN-TRASCENDENTALES
A medida que un individuo va madurando, algo en este empieza a
convertirse en cristal –galería de formas puras como el fluir de una música: La
Memoria, la que va separándose, vagarosamente, a modo de soplo del
Espíritu, quedando atrapada en un librito como el que hoy te presentamos,
querido lector.
PRÓLOGO
D e s a m o r: Una exultación constante y sin objeto, un exacerbado
narcisismo, una erotomanía sin amor permanente. Demasiada fruición, poco
calor humano, poca compañía real. Soledad, hora mía entre todas. ¿Quién
imaginaría que es dolor lo que aquí se narra?
**
¿Cuál es el colmo de un narcisista? –Mirarse, fijo, en la pupila del Otro.
**
Un negro tirado en la playa. Un rayo de sol de madrugada blanqueaba su
cuello moreno. Parecía demasiado tieso para estar borracho y demasiado
soñando para estar muerto. Allí lo vimos tirado entre la arena ondulada de las
playas del río a esa hora de la mañana. El aire estaba fresco –casi frío- y
habíamos salido a dar una vuelta con León, los dos con ojos demasiado
abiertos.
Esa noche habíamos hecho el amor muy lentamente, -como si fuera la
última, alcancé a pensar.
**
Las palabras son una ficción aún más profunda que quien las escribe. Baste
esto para advertir al lector que lo que aquí se cuenta no es nada del otro mundo
(ni de este). Son palabras, palabras, palabras.
ADVERTENCIA: Los nombres han sido cambiados, (como bien lo prevé
el lector), por razones obvias.
Las montañas azules. A la vuelta de nuestra casa hay un potrero a donde
vamos a elevar cometas. Es un potrero alto. Abajo se ve un taxi estacionado a
un lado de la carretera, -la que va para Boquerón.
En el potrero hay un hombre al que mis hermanas miran, estupefactas; mis
hermanas me tapan los ojos para que yo no vea; hoy, en mi recuerdo, creo que
vi aquel hombre moviendo la mano rítmicamente a la altura de su vientre; lo
guardé para, muchos años después, entenderlo.
Nos devolvemos para la casa.
II
Voy para Puerto Boyacá. Estoy en el Terminal de Transporte de pasajeros
de Bogotá. Hago la fila para comprar el tiquete. Leo Todos los cuentos de
Gabo, mientras espero que salga el bus –edición de pasta dura color
vinotinto… no, café, color café; ahora mismo la tengo en mis manos- Oveja
Negra- no, Seix Barral. Ya dentro del vehículo, de repente, una muchachita,
que estuvo en la fila, se sienta a mi lado y me pregunta que qué leo. Le digo lo
que leo, y la miro: -Cómo te llamas. -María Isabel –dice con voz de ángel que
busca la caída. -Qué haces?
Yo continúo leyendo. Voy en El rastro de tu sangre en la nieve. María
Isabel me interrumpe de vez en cuando con comentarios. Yo soy serio, un
estudiante universitario. La miro con condescendencia y respondo como quien
contesta las preguntas de una bebé. María Isabel no se rinde tan fácil; insiste
en conversar. Entonces, cierro el libro, decidido a seguirla, resignado. Mucho
más hermosa que cualquier texto, se me impone ante mis propios ojos, una
niña que quiere ser vista como mujer. Guardo el libro, definitivamente, en la
mochila. La escucho y la veo. Es buena riéndose. Conversa y ríe todo el
tiempo.
Al ir cayendo la tarde –casi anocheciendo- comienzo a verla distinta. Es
otra. La magia de su voz y la de su risa -por varias horas- ha hecho su efecto,
me ha hechizado. Es otra. Nos besamos sin parar, con un ardor inesperado.
Niña entre mi pecho y desbarajada, deshaciéndose en ternuras, pegada a mí
como si nadara. Se desprende de mí sólo para despedirse. Me da su dirección y
yo la mía. Pasaré a buscarla más tarde. Es por allá por donde vivía Walter
Lugo, por la Bomba de gasolina de la subida al cementerio, la estación de
servicio de los Villanueva.
Quedo con la sensación de haber besado a otra más fugaz y más eterna.
III
Yamilé se le pierde a los papás, en la fiesta de fin de año de los vecinos.
Me pide que salgamos de la casa, a conversar. La sigo como quien dice Sí a la
vida, siempre –se diría que resignado. En el antejardín se me lanza al cuello y
pide que la bese apasionadamente. Escucho y obedezco. Tiene el sabor de otra.
Siempre es así.
A Clêa
Por sus enseñanzas
A Maidén, que no se ponía brassier, en la escuela Primaria.
Susana R. estudia psicología en la Universidad Nacional de Colombia.
Cuando la vi por primera vez me gustó. Su hermanita, Cecilia R., me la
presentó cuando fuimos a visitarla a Bogotá con mi novia, Esperanza Castel.
Cecilia R. quiere parecerse a Mercedes Sosa, pues se viste como ella y lleva
siempre el cabello largo, lacio y negro. ¡Es igualitica y muy bella! Antonio
Galán es su novio -y mi amigo. En total, somos cuatro los que fuimos aquella
vez al encuentro con Susana R.
Ya con ella, abordamos un bus hacia la Universidad Nacional. Vamos
felices los cinco porque estamos juntos y porque Susana R. es simpática e
inteligente –dice me tocó de suegra y se ríe-, y, en fin, porque somos
estudiantes universitarios en la gran ciudad y en busca de un lugar dónde
conversar, bailar, tomar unas cervezas.
Dado que me tocó ir de pie en el bus, las manos arriba teniéndome del tubo
del techo para evitar caer durante las continuas frenadas y arrancadas del
vehículo público, fui saqueado en mis haberes sin siquiera percatarme (me
robaron). Quedé sin dinero e indocumentado. Aún así, la alegría no se perdió.
Fuimos a Sol Caribe, una taberna cercana a la Universidad. Lugar
agradable, austero, de luz suave y cálida y amarilla, con retablos de cine que lo
adornan, sillas y mesas de madera, palmatorias con la vela encendida. Yo
canturriaba se me perdió la cartera / ya no tengo más dinero/ voy a ver una
santera o a buscar un buen brujero. Sin embargo, con su tono maduro y
reposado, Susana R. dijo que tranquilo que yo pago. Cuando bailamos El
carretero de Guillermo Portabales, el mar se nos vino encima con su brisa
delicada, y nos meció. Esperanza Castel, mi novia, había estado todo el tiempo
tratando de aparentar que no éramos pareja (indiferente y distante) como
avergonzándose de nuestra relación. Yo aproveché, entonces, para acercarme
más y más a Susana. Era alta, seria e interesante. Bailábamos y nos decíamos
cosas en la oreja –de las que se dicen siempre, como por ejemplo -¿Será que
Esperanza Castel no se pone celosa?
Quedamos de vernos después. (No sé ni cómo nos volvimos a ver). Fue en
Bogotá mismo. Sin palabras, me llevó de la mano a un motelito que ella
conocía. Fuimos caminando despacio, como convenía a la personalidad de
Susana. Residencias Confort. Amoblados. Habitación pequeña, aséptica, con
televisor y equipo de sonido. Antes de entrar, el antejardín me hizo pensar que
era una casa normal, de familia, pues el aviso no era demasiado visible y más
bien pasaba inadvertido. Esa vez nos dedicamos a hablar –a hablar solamente,
imagínense- de la culpa de traicionar a su novio (a quien yo conocí una vez
que fue a Tunja, en el restaurante estudiantil de la universidad; decía llamarse
Juan Carlos) y también a mi novia Esperanza Castel, la amiga de su hermanita,
Cecilia R. Aún así, y sin haber copulado siquiera, al final nos duchamos.
Todavía guardo el empaque del jaboncito, de esos que dan en cualquier
hotelito de mala muerte.
Con Patricia lo intentamos, una vez, en el baño del primer piso de su casa,
mientras su hermana Sandra permanecía en el segundo piso puliendo un
artículo sobre El discurso del Método, de Renato Descartes, que yo le había
escrito. No pudimos; mucha incomodidad y premura. Pospusimos el acto para
otra oportunidad. Así, un buen día, llegó el chance con una salida de
compañeros de estudios de Economía, a tomarnos unas cervecitas, por ahí, en
un lugar no muy escogido, una discoteca, digamos. Cuando ya estábamos
envueltos en la música, la bulla, la palabrería, el sonido de vasos, Patricia
recordó que yo había quedado de prestarle unas fotocopias de desarrollo
económico y que tenía afán de leerlas porque aquel fin de semana iba a
escribir su ensayo sobre el tal asunto y como estábamos tan cerca de dónde yo
vivía, es decir, las residencias universitarias Juan de Castellanos, entonces,
¿por qué no íbamos a por ellas, ah? Pues yo ni corto ni perezoso, como dicen
por aquí en Boyacá para anunciar una viveza de un sujeto cualquiera, entendí
de qué iba la cosa -y la cosa queriendo- y agarré con Paty para mi cuchitril
estudiantil. Ni siquiera prendí la luz. A tientas y besándonos fuimos a caer a
mi catre (había otros tres: el de Manuel, el de Álvaro y el de Alfonso) ¿Sí sería
el mío? (¡Vamos, que estaba oscuro, hombre!) Llegamos pues, a tientas,
besándonos, soltando prendas en el trayecto, de tal modo que cuando caímos
ya estábamos empelotas. Las tetas de Patricia eran grandes, pero sin sabor, sus
pezones estaban, cómo decirlo, como sin desarrollar. Bastante turgentes, eso
sí, y además calientes. Yo no me demoré mucho. Fue un polvo como en seco
(no hubo mucha lubricación).
Paty no me volvió a dirigir la palabra desde aquella noche.
Regresamos a donde nuestros compañeros.
Ella se perdió en la oscuridad para siempre.
Luz Stella tiene un culo precioso, de los mejores que he conocido. Jorge
me la presentó en la Luna de Changó. Cuando bailamos, yo me descaro en su
oreja diciendo cosas como que me gustaría besarle el coño. Lus Stella se
sorprende, las mejillas se le encienden pero las aprieta aún más a mi cara
contagiándome su inmenso calor.
En el apartamento de ella, me restriega su culo contra mi bragueta mientras
yo espicho sus tetitas desde atrás como si fueran limones. Es enloquecedor. La
ayudo a bajarse el bluyín apretado, luego los calzoncitos blancos, la camisita,
el brasier. Le dejo sólo las medias.
Basta con acomodarme encima de ella, con sus piernas exageradamente
separadas y bien en lo alto, para entrar como un puñal suave y brillante,
afilado y cortante, dentro de su humanidad inferior.
Es uno de los coitos más fáciles de mi vida: es sólo entrar y balancearme
entre sus calientes muslos, -los que agarro a dos manos y sostengo en el aire
para apuntalarla mejor y darle como a violín prestado- para lograr alcanzar el
punto más alto de los infiernos.
Claudia es la Directora de la Casa de la Cultura de la ciudad X, en donde
yo soy profesor. Un día cualquiera, yo pasé a ver sus instalaciones y, de
pasada, la exposición del momento. Claudia manda a uno de sus servidores a
que por favor, me dijera que pasara a su oficina, para conversar. Una vez
adentro, cierra bien las puertas. Luego de una conversación más bien corta y
sin objetivos, se me arroja a los brazos. Yo se lo permito, un tanto incómodo.
Me gusta que es alta y le gusta la cultura y tiene unas grandes tetas.
Al poco tiempo me visita en el hotel. Escuchamos, a oscuras, el Carmina
Burana de Carl Orff, y hacemos juegos, sin llegar a un final feliz y más bien
ambos como culpables de eso.
Mónica es caleña. La conocí una tarde en la que yo salía de la Universidad
y ella, sin por qué, me acarició la cintura. Iba con su hermana y las dos
soltaron una risotada. Yo las miré y sonreí tímidamente, asombrado. Miren
esta tan abusiva, alcanzó a decir la hermana. Me gustan las mujeres atrevidas,
recuerdo que pensé.
Un día que habíamos quedado de encontrarnos, ella no llegó a la hora
convenida. Descorazonado me fui con la primera que pasó. Esta fue una
estudiante de Educación Física y muy destacada como árbitro de fútbol:
Liliana T. Cuando ya casi coronábamos la salida del Campus Universitario
pasó Mónica con una cierta premura en el caminar, mirándome apenas de
reojo. Yo quedé estupefacto pero alegre al mismo tiempo de encontrarla al fin.
En cambio, Mónica apresuró aún más el paso. No hice nada por darle alcance
creyendo que ya la encontraría en el Paradero de los buses pero, para mi
desconcierto, cuando llegamos allí, Mónica ya no estaba. Entonces,
pretextando cualquier cosa pedí, descaradamente, dinero prestado a Liliana T.,
el árbitro de fútbol, para, a mi vez, tomar un bus hacia La Torre, barrio donde
vivía Mónica. Toqué a la puerta. La encontré airada e indiferente, pero me
hizo seguir.
Tomamos café y, después de una conversación plana, me preguntó: -Qué
querés hacer. No supe qué responder. –A vos como que no te gustan las
mujeres, dijo después de una incómoda pausa, que me anunciaba como un
relámpago que deseaba refocilarse conmigo. La tomé de la mano y subimos a
su habitación. La abracé, nos besamos y luego nos empelotamos, en silencio.
Me impresionó su belleza de mulata primitiva, clara como una lámpara,
simple como un anillo. Esa vez, sólo nos acariciamos, nos abrazamos, nos
reconocimos, tímidos. Era la primera mujer en bola que me dejaba sin aire, de
pura fascinación. De aquí que, el día que subimos a mi pieza a leer a Marx y
nos quedamos dormidos abrazados y decidimos pasar la noche allí y cuando
me desperté de madrugada y la sentí a mi lado –y no podía creerlo- me le subí
y la cabalgué como a un potro salvaje, entre sueños: el amor me despedazó en
mil pedazos. Me dolió en el alma tanta felicidad. Me creció como un silencio
abismal en el fondo del ser. Era como caer y caer, y en la caída ir gritando te
amo te amo te amo te...
Claudia P., me regaló un bello poema de Borges que arrancó para mí de
una cartelera de la Universidad, en donde estuvo publicado hasta ese
momento. Lindo detalle. Me gustó. El amenazado, se leía en el título.
Con ella anduve una o dos veces, abrazados, por la calle, -la tomé por el
talle delgado y apretado.
Ella es tierna, dulce, romántica. De poderosas caderas. Cree en los
revolucionarios, los poetas y los artistas.
A ella también la invité a mi habitación, pero no se quiso desnudar entera.
Sólo la blusa. Dos senos chiquitos como limones, pero su besar y su abrazar
me dejan buenos recuerdos, aunque en mis sueños, aún la siento lejana,
inasible, inalcanzable.
Magnolia es la sirvienta del hotel. Ella me lava la ropa y me la plancha. Es
llanera. Le calculo doce años. Cuando puede, me manda papelitos, en donde
me llama profesor de mi alma. Una tarde, en la que llegó a arreglar mi
habitación, la tumbé en la cama. Pero, a los pocos minutos de estar saboreando
su boca, sus pechos, me dio la sensación de que era una fruta biche. No pasé
de unas rápidas perforaciones; arrepentido de inmediato, la saqué de mis
sábanas.
Eva es la novia de Álvaro, mi compañero de habitación. Entre los
comentarios que hace de mí cuando, por casualidad, nos topamos en el cuarto,
está este: Feliz la que se case con usted, un tipo tan juicioso y dedicado al
estudio. Yo apenas la oigo y suelto una risa para mis adentros.
Un sábado después de almorzar, nos encontramos de frente a la salida del
restaurante. Entonces decidimos -o coincidimos- en dar una vuelta por El
Pozo, para conversar. Nos sentamos en el pasto y al poco rato ya estábamos
besándonos. Comenzamos a eso de la 1 p.m. y no acabaríamos sino como a las
6.pm ¡Mucho besar bueno esta Eva del Paraíso!
Tiempo después, cuando yo ya no vivía con Álvaro sino que me había
trasladado a una habitación independiente, otro sábado, Eva subió conmigo
hasta el tercer piso donde estaba ubicada mi nueva pieza y nos pusimos a jugar
como niños en mi cama de hierro, toda la tarde, hasta que, por un descuido,
sus resistencias cedieron, aflojó toditos los músculos y como sin querer mi
miembro se perdió en ella, suave como mantequilla, y en un batir de alas o de
huevos, me desperdigué en sus adentros, mientras Eva me decía sin parar
Juanca, me alocas, Juanca, me alocas, hasta que al final terminó llorando de
gozo -y de rabia también, por habérselo permitido.
Martha C. me mira con unos ojitos que lo dicen todo. Desde nuestros
primeros encuentros, ya sabemos adónde iremos a parar, pero lo que no
alcanzamos a imaginar es cómo.
Nos citamos para ir de caminata. En campo abierto, en una casa
abandonada, entramos para resguardarnos de la lluvia. (Yo no quiero, -pero
quiero, pienso). Entonces, cuando me dispongo a orinar sobre el piso de tierra
en una de las habitaciones de la que alguna vez fue vivienda campesina, ella se
acerca, se asoma y dice: ¿Te puedo ayudar? y, sin esperar respuesta, me toma
el miembro desde atrás de mí mismo, el cual apunta ahora hacia arriba y el
chorro forma una parábola en el aire como lluvia cóncava. Ella lo agita
suavemente, como quien bate un tarro de aerosol para grafitear las paredes.
Acto seguido, pasa al frente y se agacha y empieza la acción con delicia, con
dulzura casi, hasta torcer los ojos en el frenesí in crescendo, lo blanco de los
ojos intentando mirar hacia arriba y emitiendo un sonido como de vaca.
Pareciera que la casa reviviera mientras caemos en el piso, desvanecidos,
sobre una cama de hojas secas y cortezas de troncos y chamizos de ramas de
árboles que alguna vez fueron. Nuestra brasa interior se enciende, como en
tiempos antediluvianos, desde los siglos de los siglos.
A Martha Liliana la conocí en una fiesta en donde Román y Bibiana. A eso
de la medianoche, me pidió que la acompañara hasta su casa. Desde antes, yo
ya me había percatado de sus miradas ansiosas y llenas de un furor pervertido.
Cada que me miraban, sus ojos desprendían chispas. Cuando íbamos saliendo,
los de la fiesta nos miraban sin asombro. Imaginé que lo habían planeado de
antemano.
Me pidió que entrara sin hacer ruido porque adentro dormía la madre, en el
primer piso de la casa.
Arriba pasó lo de siempre, bajo una luz muy intensa, fea, desagradable. Lo
más de destacar fue la fuerte mamada de más de media hora.
Al otro día, me levanté temprano, con mucha hambre, y me bajé para la
Universidad a dar clases de Ética y Política.
L A
La ternura del color rosado entre tus piernas, tus labios en suave caricia en
mi glande como un beso rodado, tu mirada indagadora pero al mismo tiempo
confiada. Leve presencia como unos pasos sobre la luna eterna, nunca te
quedaste como estatua o símbolo, vibrante, volátil como mariposa de
indescifrables motivos en las alas y colores, posas para la cámara abierta,
desprevenida, sin aspavientos, nada te crees, sola en el tiempo pasajero,
volando atroz entre geranios, presta para todas las batallas del amor entre
paisajes, flexible y atenta como un gatito de innatural tamaño y dimensiones,
fucsia parpadeas a mil soles por segundo, velocidad extra en la inmensidad de
pinos como fondo de La Monalisa, renacentista en el instante último como el
mar en los ojos. Eras así desde siempre aun cuando no eras mía.
Un día apareciste, aparecimos, tú delante de un carro blanco y con boina
sonriendo crayolas de colores pastel e intensos borbotones de luz, yo adentro,
paralizado de asombros momentáneos. Preguntaste, dijiste, contesté. Nada. El
sol eterno de por la mañana nos seguirá hasta el fin de nuestros días
encerrados entre estas cuatro paredes de dos a cuatro o entre cuatro y seis. O el
mar. Mar de circunstancias oficiales sin sentido único, sino el de estar ahí
parado entre flores, preguntas, comentarios, glosas marginales de un amor
enorme.
Cuando una vez nos despedimos, quedaste esculpida en la memoria de
hierro de los días para herirme con tu suave espada y dulce y besadora. Tus
perfumes no pasarán ni tus mordiscos en los míos.
A Rubi la conocí durante unos comicios para la elección de unos tales
constituyentes. A pesar de que yo era allegado a las filas del M-19 que en su
desmovilización se alió con otros movimientos (entre ellos el Partido
Conservador, en cabeza de Álvaro Gómez) yo no quería salir a votar y, por
tanto, me pasé toda la mañana haciendo pereza en casa de mi amiga Liliana,
que se había ido de vacaciones con su querida familia. Pero me venció el
deber democrático. Salí a la calle con tan excesivamente mala fortuna que
pasó junto a mí una camioneta de prosélitos del grupo que mencioné antes y
me invitaron a subirme a esta para ir a sufragar. Ahí iba Rubi con su hermanita
Yudy, que era la que me gustaba de las dos monas ojizarcas. Pero me
conformé con la otra porque se le parecía un poquito. La niña, que tenía
diecisiete años, tenía una cara de ingenua y sin experiencia, pero apenas pudo
me dijo que yo le inspiraba solo sexo. Y así fue. Comenzó a visitarme en mi
habitación de Residencias, sobre todo en las mañanas, cuando uno lo tiene más
tieso que un diablo y cuando la sociedad organizada y vestida cree que las
niñas están donde sus amigas o haciendo tareas y otros menesteres
académicos. Entonces, la jovencita iba y armaba su porro y se lo fumaba
delante de mis narices, en mi cama. Decía que le gustaba el olor de mi cuerpo
y el de mi cuarto –a cigarrillos PielRoja.
A la niña le gustaban mis embestidas de toro bravo, pero tengo que
confesar que no las resistía de a mucho, que digamos. Muchas veces tuvo que
pedirme que no más, no más, no más.
Roxana, en las noches y en las mañanas, se cambia de habitación sin
previo aviso ni permiso. Abre la puerta de la mía, se lleva un dedo a los labios
en señal de silencio, sonriente. Se acuesta a mi lado y me pregunta qué estoy
leyendo. Le digo. Entonces me abraza, me besa, me acaricia con sus dulces
manos y me dice cosas bonitas, -apasionada que es ella. Después me mete la
mano dentro de la sudadera; su mano escarba más allá, debajo de los
calzoncillos. Cuando ya no aguanta más su candente deseo, interna su cabeza
entre las cobijas y va por la presa que tiene en la mano. Nariz y boca,
explorando; también sus ojos, sus mejillas. Ella puede pasarse allá abajo sus
buenas dos horas, sin cansarse. Cuando termina, da las buenas noches y se
vuelve a su habitación, como si nada.
A Lupita yo no sé cómo la conocí –tal vez por medio de la Directora de la
Casa de La Cultura, Claudia, de la que hablé hace un rato. El caso es que nos
pusimos una cita en una discoteca. Bebimos y bailamos y conversamos. Por
cosas del destino, nos encontramos esa noche con Mauren, la amiga de Jorge.
Mauren hizo un comentario algo atroz, como que me gustaba la carne dura. Yo
no entendí, porque siempre he creído que la mujer madura es más blanda,
menos turgente, obviamente, que las biches o no-maduras...
Lupita es buena para besar, conversar y reír (en la cama). Le fascina sobre
todo, besar... Y reír. Es deliciosa. Con ella pasamos toda la tarde de un sábado
en la cama de un amigo (él nunca lo supo) dándole a la vaina, al jugueteo. La
siguiente semana vino el marido a hacerme reclamos desde el andén de la
calle. Yo apenas le escuché desde el postigo de la ventana y le despaché
gritándole que mejor le hiciera escándalos a su mujer.
Alicia me acaricia la espalda por debajo de la camisa, justo junto a su
marido, que está pidiendo unas cervezas en la barra de la taberna.
Otro día, Alicia me visita en mi casa –tengo la impresión que de forma
furtiva. (Nohora y Claudia están en sus trabajos respectivos.) La señora, como
siempre, se porta muy coqueta, gata golosa. Después del tinto en el comedor,
pasamos a la sala. Nos sentamos en la alfombra, cerca del teléfono rojo que
está a punto de sonar a cada minuto, en una esquinita, en el suelo. Ahí Alicia
me baja la cremallera y después me besa. Mete su delicada mano por entre el
pantaloncillo y comienza su deliquio, su devaneo, sus escarceos eróticos para
finalizar en un solo de trompeta largo y silencioso por toda la eternidad.
El día que Luz Stella me visitó en mi casa, Claudia y Nohora no mostraron
ningún entusiasmo, pese a que yo les insistiera en que se trataba solo de una
niña, diez años menor que ellas. No quisieron comprender y se empeñaron en
afirmar que esa muchacha no me convenía. Aún así, Luz Stella siguió
visitándome, procurando ir cuando las señoras de la casa no estaban.
Una vez, comenzamos nuestros juegos como a las cuatro de la tarde.
Únicamente con las manos. Pero cuando fueron las seis de la tarde, me vi
obligado a vestirme para cumplir una obligación laboral. Entonces, la muy
Luz Stella, se atrevió a decirme alzando la voz, que si no la dejaba como
cuando llegó, no se iría. ¿Pues qué me tocó? Como yo no tenía ganas de
cabalgarla, le propuse masturbarla. Así lo hice, pero ella estaba tan mojada y
tan abierta, que se me iba toda la mano adentro, dentro de su gran vulva.
(Se me iba la mano con Luz Stella, definitivamente.)
A donde W., llegué de carambola: una amiga estuvo, días antes, alabándole
las carnes gordas a la congénere –como diría Cantinflas: Órale, pues que
dorándole la píldora: Que qué mujer tan espectacular, que si yo fuera hombre
me la follaría, que se ve deliciosa. Yo decía para mi reino interior: ¡Guácalas!
Pero una noche, cuando me dirigía a mi casa, luego de no hallar a Andrea
González por ningún lado, pasado un fin de año maravilloso junto a ella,
entonces, de casualidad, W. se asomó por la ventana de su apartamento, en un
segundo piso de un edificio multifamiliar. Ostensiblemente, se alegró mucho
al verme y a voz en cuello me invitó a subir. Yo ya sabía para qué era, pero
ante tanta tristeza por Andrea González...
W. estaba tomándose unos tragos con una amigovia (supongo, porque
como ella es tan plurigénero; además, a la amiga no le gustó mi presencia; lo
supe porque cuando llegué, se fue muy prontamente a encerrarse en una
habitación –o... tal vez lo habrían convenido previamente). Entonces,
quedamos W. y yo, solos.
La cortina de la ventana seguía sin correr. Yo miraba hacia afuera sin
sospechar que alguien estaba en alguna otra ventana de en frente espiándonos,
al acecho de las escenas eróticas que sobrevendrían (después lo comprobaría
con mis propios ojos) -y que, en verdad, no se hicieron esperar.
Más temprano que tarde, la mujer ya tenía mi trompeta en su boca,
moviendo la cabeza pa’lante y pa’trás, como se ve que hacen en las películas
de porno, dejando ver mi pelvis como orientada hacia la ventana, la cortina sin
correr y ¡Por supuesto! ¡El vecino gay, Fernando, el de la ventana de enfrente
estaba disfrutándose la visión del ángel caído! y W. no paraba de soplar mi
instrumento alocada, desaforadamente. En un respiro, alcanzó a decir que no
se explicaba cómo, alguien tan espiritual como yo podía tener una cosa tan
dura y tan erguida, y después siguió en su faena casi ahogándose, sin
descanso, sin detenerse. Yo, de pie, pensando que, a mi vez, estaba asombrado
de que una feminista acérrima fuera capaz de interpretar con tanto ahínco mi
herramienta musical, sin hacer apenas caso a la botella de brandy que estaba
en la mesita de centro esperando a ser bebida también, al lado del comedor,
donde ella estaba acurrucada y yo arriba, vestido completamente, sólo la
cremallera bajada y el miembro afuera -pero en su boca-, ofreciéndole
tremendo espectáculo a su amigo gay, Fernando, el de la ventana de enfrente,
al otro lado de la calle.
A Sandra J. la conocí una medianoche en una taberna. Ella vivía a la vuelta
de la esquina y había salido a dar un paseo antes de acostarse a dormir y de
esta manera combatir los ataques de insomnio por los que estaba atravesando
por aquellos días. Apenas llegó, mi compañero de mesa se fijó en ella, pero yo
hice caso omiso a sus señales. Fingí -o tal vez fui sincero, no lo recuerdo bien-
que no me interesaba. En cambio, mi acompañante se lanzó como un ave de
rapiña sobre una indefensa paloma en la noche de música y cerveza. La invitó
a venir a nuestra mesa, seguro de que de allí se la llevaría a la cama, pero la
mujer, mientras conversaba animadamente con el anfitrión, me tomaba la
mano por debajo de la mesa so pretexto, según lo expresaba cada cinco
minutos, de que estaba haciendo mucho frío, en vista de lo cual mi camarada
decidió marcharse y dejarnos hacer lo que quisiéramos.
Al amanecer la acompañé hasta su vivienda. –¿Quieres pasar? dijo con voz
discreta y torciendo el cuello despaciosamente hacia mí para mirarme, segura
de mi respuesta afirmativa, pero poniéndome a prueba, como lo haría un lindo
gatito con un peluchito. La oscuridad fría de la calle hizo su parte. Entramos y
fuimos a caer directamente a la cama. Vestidos, nos besamos. Me advirtió que
sólo quería que la besara y la acariciara las tetas (grandes, valga decirlo)
porque no quería traicionar (del todo) a su marido (y por respeto a sus hijos).
Dije sí, un poco desilusionado. Algo es algo, peor es nada, recuerdo que pensé.
A eso de las siete a.m., me fui a mis consabidas clases de Ética y Política
en la Universidad.
A Cecy también le gusta que le admiren y le agarren a dos manos sus
hermosos senos –solamente. Ah, y que se las chupen, desde luego. Uno la
mira a la cara y con los ojos ella le ordena a uno lo que quiere que le hagan.
Sonríe, jubilosa.
Siempre que me visita pasamos la noche vestidos de la cintura para abajo.
Creo que espera una propuesta matrimonial para aflojar y separar las piernas.
Tristes amores. Amores tristes.
Andrea González es una hermosa y juvenil ibaguereña. Parece que fuera
una de mis hermanas. Con la ventaja de que no lo es.
Ella deja a su hijito, de un añito de edad, al cuidado de su hermana Natalia
para poder ir a estar conmigo. Por los lados de la Plaza Real, hallamos un
hotel. Cuando me estoy quitando la camisa dice, como si pensara en voz alta,
como en las películas: -Mi marido solo tiene camisas viejas, ninguna tan
bonita como las tuyas. Sonrío, un tanto apenado por el comentario, pero
continúo desnudándome, contento de lo por venir. Arrojo al piso el pantalón
azul oscuro, de pana. Ella también se enviringa. Hacemos un amor lleno de
encanto debajo de las cobijas como si fuéramos a vivir siempre unidos, como
esos faraones y faraonas abrazados en lo oscuro de una pirámide sin tiempo,
en sarcófagos con criptas en derredor, o en un cuadro de Gustav Klimt.
Fue Andrea González la que un día, bellamente desnuda y ante mi
pensamiento atroz y tal vez ordinario de que Algún día nos íbamos a morir,
contestó, sin perder la sonrisa, que sí, pero que mientras eso sucedía
culiáramos, papito -y sin perder el ritmo siguió haciéndome una felación como
nunca antes me la había hecho nadie. ¡Con qué placer y alegría!
Cuando todos se van a conseguir más trago, a eso de la 1 a.m., Alicia (otra
vez Alicia, la que me acariciaba la espalda por debajo de la camisa, en la
taberna, en presencia de su marido pero sin que este se percatara, lógicamente)
y yo nos quedamos solos, esperándolos. Entonces nos dedicamos a bailar
salsa, embriagados de soledad. En esos momentos no sabíamos ni
sospechábamos siquiera que la abuela de Abelardo nos miraba en la oscuridad,
como una conciencia acusadora a los transgresores de la ley. Yo alcancé a
darme cuenta cuando ya era tarde, cuando Alicia me tenía contra la pared, las
manos alzadas presionándome en el pecho mientras de su boca entraba y salía
mi miembro viril, en una especie de rito nocturno en las profundidades órficas.
Nori siempre me sonríe ampliamente, mostrando todos los dientes. Es la
vecina de mi hermana. A veces yo voy a explicarle matemáticas a la hijita, que
parece una princesa japonesa o china (para mí es igual, o casi). Al menor
descuido y sin ninguna razón, cuando yo me estoy despidiendo para irme, Nori
me lanza la garra hacia la bragueta, como una fiera, mientras me habla en la
oreja con voz de hembra en celo: -Papito, cuándo lo hacemos... Yo le digo que
vaya a la casa más tarde, que estoy preparando fríjoles y podemos
compartirlos.
Naturalmente, Nori va a la cita, a decir verdad, no muy interesada por mi
culinaria, sino más bien en sentido metafórico. Cual una guerrera amazona,
pasa del comedor a la alfombra y, literalmente, me arroja al piso para
montarme como se monta una bestia, restregándome todo. Fragorosamente se
quita el short para luego seguir con mi pantalón. Esta mujer echa chorros, está
enjuagada, mojada hasta la médula. Cabalga a su propio ritmo, cuidándose
muy bien de satisfacer sus urgentes necesidades. Yo la miro un poco como
desde el más allá, sin dar crédito a tanta belleza. Recuerdo entonces cuando yo
era un niño, y ella, una mujer mayor y con hijos. Definitivamente, la vida da
muchas vueltas.
Vicky sueña con tener mi enorme cabeza de adorno (o trofeo, pienso) en
uno de los rincones de su casa algún día. Me sorprende la imaginación
surrealista de Vicky, pero me río un poco de su hipérbole.
Cuando doña Celia, la mamá, no está -ni los hermanos-, nos besamos
largamente, sin pensar en nada más.
Un día se decidió a visitarme en mi habitación. Nos revolcamos en uno de
los catres de la pieza, hasta que por fin, desnudé los grandes pechos de Vicky,
los cuales no se parecían a su dueña tan dulce, aniñada, noble, hiperdecente,
esperanzada. Vicky nota, tal vez, mi mirada aterrada ante tal incongruencia:
sus tetas de hembra babilónica y su espíritu infantil y, entonces, rompe a llorar
en mi hombro, desconsolada. La ayudé a vestirse nuevamente y salimos.
Dora Cecilia es una niña de colegio, una colegiala, y aún así (o por eso
mismo) se atreve a ir a buscarme a mi habitación de estudiante universitario
¡En uniforme institucional! Por eso la quiero tanto. Tiene unos senos
adorables, trigueños, tostados, turgentes (las tres ‘t’ de tetas; además es
tunjana). Su risa es bella. En sus brazos yo vuelvo a ser niño. Ella me arrulla y
en su cabello negro y abundante yo me pierdo. Pasamos tardes enteras
besándonos en la sala de su casa, donde me conocen y me quieren. Incluso,
pareciera que se complacieran en dejarnos a solas para que nos besemos sin
parar. Nunca nos interrumpen.
A mí también me gustan su prima Yalile y sus sobrinitas. Constituyen una
bonita familia.
Al atardecer en una calle de Cali me dejo llevar por las señas obscenas de
la doña de abundantes carnes que está parada en una esquina. Cuando la doña
se siente segura de su presa, le es imposible disimular una sonrisa de contento.
Entonces echa el bolso hacia atrás y se compone la ropa, un tanto orgullosa de
su hazaña. Suspira hondo. Nos dirigimos a un amoblado. Tímidamente, me
desnudo. La valentía, en esos casos, huye, se esconde. La mujer se desnuda,
cuidando de doblar cada una de sus prendas, en un silencio casi ritual. Ante mi
temor, la profesional cae en súbita desconfianza. Entonces se fija en mis
partes, centrando la atención en el glande, el que examina minuciosamente.
Qué es eso rojo, pregunta. Nada, es así por la emoción, colorado, contesto.
Tranquilizada por la respuesta, se lo lleva a la boca, cada vez más convencida
de que soy un chico bueno. Después se da la vuelta y se pone en cuatro patas.
Es un culazo, suculento. La señora es de piel canela, bonita. Pero yo no puedo
hacerlo. Lo siento, digo. Y me voy a la ducha.
América me toma una mano y la deposita en su lindo pezón, por debajo de
la blusita color marrón. Estamos caminando rumbo a su casa, en las afueras de
Cali, en grupo familiar. Son las cuatro de la mañana. Una brisa muy fresca nos
acaricia la cara, llena de recuerdos de la fiesta de matrimonio de la noche
anterior, a la luz de la luna y del sueño, a orillas de Juanchito sobre el río
Cauca. América me citará en el Puente de La Octava para ir al cine. Tomamos
un bus San Fernando Ruta 3 o Azul Plateada o no sé cuál. Vamos de pie.
Entonces yo la tomo por detrás, restregándole mi pelvis en el alto y hermoso
culo de negra madura. América tiene 35, yo veinte. Mira hacia mí con sus
ojazos ribeteados de negro, las pestañas largas, pestañea varias veces seguidas.
Suspira y baja la mirada hacia mis labios. Bésame, dice.
Vamos callados, uno al lado del otro.
En el cine, naturalmente, sin saber siquiera el título de la película, pasa la
mano hacia mi parte baja, me soba por encima del pantalón. Clava sus ojos en
los míos y comienza a desabrochar el pantalón para extraer con mucha
habilidad mi genital erecto. Entonces, se agacha y empieza su concierto de
trompeta. Yo miro hacia los lados temiendo que nos vean, pero parece que
nadie se fija, parece una cosa tan natural en estos teatros caleños. Propongo
que salgamos. Nos dirigimos a uno de esos amoblados de los que ya mencioné
anteriormente. La habitación tiene un gran espejo en el techo, cosa que duplica
mi timidez. América tiene conciencia de mi nerviosismo, el sudor en las
manos. Pide cerveza fría para la habitación. No puedo, pese a tan esplendida
escultura viva de exquisita lencería. Pienso demasiado en que me están viendo
mis padres, mi familia, mi amada. Obviamente, América me justifica y
responsabiliza por lo no-hecho a la cerveza tan fría. Antes de que anochezca,
regresamos cada uno a su casa.
La mujer está parada en una calle. Con la mirada me invita a realizar el
acto más antiguo del hombre. Yo no digo que no. Es flaca y desgarbada, pero
no reparo en ello porque lo que yo estoy buscando, apremiantemente,
desesperadamente, es perder esta virginidad que me tiene al borde de un
ataque de nervios y de locura. Quiero saber qué se siente unir el propio cuerpo
al de una mujer por medio de la cópula sexual. Entonces vamos a un hotel de
mala muerte, subimos a uno de los pisos altos. Ella apaga la luz y comienza el
proceso de seducción. Yo estoy paralizado: ella es un esqueleto, literalmente.
Tomo una decisión brusca: ¡Me voy! Prendo la luz y entro a la ducha sin decir
nada más. Cuando salgo, la mujer está esculcándome la ropa. La dejo hacer.
Me dejó sin un peso, seguramente para ir a fumar droga.
Sonia estudia Biología. Su rostro es perfecto, siempre con una dulce
sonrisa pegada a la cara, rosada y enteramente saludable. Es la compañera de
apartamento de mi amigo Antonio. Cuando voy de visita, Sonia me mira
siempre con intensidad, pero no habla. Yo no sé cómo (lo juro) pero nos
acostumbramos a besarnos y a dormir juntos, -sin cópula de por medio, eso sí
quiero aclarar. Asimismo, un día, inopinadamente, Sonia dice que quiere oír
una declaración donde exprese que me quiero casar con ella. Me quedo mudo.
Yo sólo quiero dormir con ella –pero es lo único que me permite. Y besos,
muchos besos.
Laura se baja rápidamente de la buseta del transporte público y se me
abalanza con emoción. Después de este corto saludo quiero decirte lo
siguiente: Vamos a mi casa. Vamos. Prende la chimenea, me ofrece vino.
Luego, bailamos y de repente empieza a quitarse la ropa (en el sexo siempre
este repentismo). A mí me encanta este atrevimiento. Primera profesora
universitaria en mis exploraciones eróticas -o sexoexploraciones. Subimos a su
alcoba donde la profe’ me da la lección de forma oral. Oral, sólo oral. Oral
hasta siempre.
Sonia R. estudia Enfermería. Tiene unos grandes ojos, una gran boca y
bellos dientes. Pero sobre todo, Sonia R. tiene unas tetas enormes. Yo la invito
a mi casa y ella acude puntualmente. Su boca... no sé. Excesiva salivación.
Pero sus pechos son otra cosa; yo los adoro, los idolatro, los beso de manera
absurda.
Dilia P.es una jovencita deseable por donde se la mire. Pareciera que todo
el mundo supiera que está pasando por esos momentos de efervescencia y
calor y que, por lo tanto, hace que todo hombre la perciba con un solo
pensamiento, y viceversa: Ella quiere un hombre que represente ante sus ojos
a todos los hombres. Yo lo sé, pero hago como si no lo supiera. Me tengo
prohibido a mí mismo pensar cosas ‘malas’.
Cuando Dilia P., por cosas de la vida, se da mañas para conducirme al
campo de fútbol del Club, en la noche, a hacer barras en una de las porterías
de microfútbol, me pongo, como cosa rara, muy nervioso. Dilia P. me pide
ayuda para alcanzar el travesaño. Entonces, la tomo de la cintura y la alzo
apretándola contra mí, por detrás. Ella me coge las manos y se las lleva a sus
edénicos senos juveniles.
La noche está estrellada.
La muchacha morenita con la que me he cruzado en varios lugares una o
dos veces ¡Me saca a bailar en una discoteca! Se preguntará el lector, por qué
ella me saca a bailar y no al revés. Respondo: Soy muy tímido y además, se
me nota.
Es 31 de diciembre. Jamás me había acercado tanto a una muchachita, por
lo demás, desconocida (y sucia muchacha). Bailamos pegaditos, lo que llaman
en buen argot popular amacizados, toda la noche. La atracción de los cuerpos,
el deseo y la desesperación por fundirse en uno solo, toda la noche.
Ella nunca supo mi nombre ni yo el de ella –no hablamos nada, perdidos
en un mar de parejas, envueltos en la música a alto volumen, con los ojos
cerrados.
Regresé a mi casa como a las seis de la mañana con una sensación de
sueño aumentada por mi extraña pareja de la noche anterior. Al momento de
ponerme la piyama, me di cuenta de que había sangre en mi pantaloncillo. La
cabeza del pene me dolía. Al parecer, me había ‘desvirgado’ (un poquito
nomás) aquella noche misteriosa. O, por lo menos, fue un comienzo.
Magda, la de los ojos orientales, vino una vez a mi casa con la excusa de
revisar algunos apartes de su tesis de grado. Apenas abrí la puerta y vi su
espléndida sonrisa, adiviné cuál era el verdadero motivo que la traía por aquí.
La noche anterior, yo había ojeado un horroroso (sic.) film sobre zoofilia
(mujeres con burros –pero no hombres con burras, etc.-, caballos, cerdos,
perros, serpientes, toros...) de modo que, con esa fea y enfermiza sensación
fresca, las mujeres ‘normales’ se me aparecían como figuras angelicales. Por
esto, apenas entreví las intenciones de Magda, las califiqué como buenas y
plausibles. Seguramente solo quería que la quisieran, que la adoraran, que le
dijeran Qué sonrisa más hermosa, Qué hermoso pelo, Qué hermosura de
cuerpo, de nalgas y Qué senos, Dios mío y Cómo me gustas, ángel mía,
Encantado de conocerte y Siempre me gustaste, cuando te veía por los pasillos
de la Universidad, por tu colorido y tu risa alegre, Yo te miraba por detrás
cuando pasabas en sentido opuesto a mí, y suspiraba figurándome mordiendo
esas nalgas y contemplándolas y penetrándote toda mojada como estás ahora,
Magda mía, volteando la cara para verme poseyéndote como a una gata en
celo.
Todo tan natural y tan normal, Magda.
Paty Noriega revolotea con su amiga de un lado para otro (aún no la
conozco ni sé que se llama Paty Noriega), a la espera del bus que parte a la
medianoche para Bogotá. Yo estoy como hipnotizado, mirándola revolotear.
Pero todo el mundo está igual, en estado de trance al ver esta hembra joven y
hechicera inocente. Es bellísima. Pero yo me digo: Es porque va a llover. Esos
instantes de electricidad mágica antes de que se desplome la tormenta. El
ambiente está electrizado, cargado de energías extrañas.
Cuando subí al bus, ella no estaba por ahí, no se le veía. Nada. Me senté en
el último puesto, alerta de que apareciera. Pero cuando Paty Noriega subió, yo
ya estaba como distraído y resignado a no verla más, pero como siempre, el
benévolo destino quiso que fuera a sentarse directamente a mi lado, no sin
antes preguntar: ¿Está ocupado? Azorado, sorprendido y alegre contesto:
¡Claro que está libre, mujer!
Ella se sentó a mi lado derecho. Yo no podía dejar de mirarla de reojo. El
bus arrancó. El aire acondicionado sonaba al salir y caía sobre nuestras
cabezas. Tengo frío, dijo Paty Noriega. De inmediato me quité el saco gris de
líneas diagonales y transversales negras. Se lo ofrecí y ante su asentimiento, se
lo ayudé a poner, resistiendo discreta, coquetamente. Yo estaba en exceso
conturbado, como quien es testigo de un milagro. Intempestivamente, le
pregunté su nombre. Patricia Noriega, me dijo muy segura de sí misma. En un
arrebato salido no sé de qué trasfondo, tomé un impulso supremo y la abracé.
El bus ya había apagado las luces interiores. Entonces, la besé. Suavemente se
me fue zafando y diciendo que si quería, me devolvería el suéter en ese mismo
instante. Afanosamente respondí que no era eso... sino que ella era en demasía
hermosa, irresistible; le expliqué, casi como en un ruego; que me perdonara,
que nunca antes me había pasado aquello. Entonces se serenó y seguimos
abrazándonos, besándonos, queriéndonos en el bus a Bogotá que no cesaba su
marcha con un ronco sonido en los motores.
Debajo de su ropa pude palpar unas tetitas suaves y hermosas, calentitas,
las que supuse deliciosas. Su cintura tersa, contorneada. Sus caderas anchas y
firmes. El olor a hembra en el pelo.
Normalmente, estos viajes se realizan de noche para dormir durante el
frescor nocturno. Pero esta vez fue distinto –no dormimos-, aunque siempre
tuve la sensación de que estaba soñando con los ojos abiertos, muy abiertos,
para no perderme ni un instante de semejante epifanía de la belleza.
La invité a desayunar; también a la amiga. Nos presentó. Al acabar de
desayunar, me dio su número telefónico.
Mientras se iba caminando alegremente, volteó y me dijo: Llámame
cuando puedas.
Mery insiste en que vayamos a bailar, los tres, contando a Carlos, su
marido. En el bailadero, me saca a bailar, para enseñarme, dice. Pero al poco
rato, ya está besándome, embriagadoramente. El marido no se inmutó, porque
todo había sido planeado para que yo le perdiera el miedo a las mujeres.
Marilyn es la mujer de mi amante.
Un día, ellas se fueron a hacer un viaje juntas, por el norte de los Estados
Unidos. Confieso que con sólo imaginar esos dos coños unidos, esas cuatro
piernas, esos dos pares de tetas frotándose las unas contra las otras, esas dos
bocas, esos dos cuerpos amándose por las noches, por las madrugadas y en los
atardeceres, me ponía cachondo. Me masturbaba pensando en ellas juntitas,
follando como un par de pichoncitas rosadas, hermosas, sabiendo lo
apasionada que es mi amante en los momentos cruciales del amor, la íntima
crisis, el gritito final. Y la dulzura de Marilyn. Pensaba todo esto, pero sin
permitirme a mí mismo llegar al momento de arrojar la lava hirviente, tratando
sólo de alcanzar el estado interior de esas dos que imaginaba adheridas una a
la otra, encabronadamente arrechas y quizá, enamoradas. Todavía hoy, cuando
recuerdo lo cual, me excito un poco. Un poco todavía. Tengo la esperanza de
que al regresar, me dejen un sitio entre las dos, para refocilarme a mi gusto,
perversamente, como en un jardín de flores. Después, no sé cómo será el
desgarramiento solar de estas dos diosas en la despedida, su despedida. Habrá
de ser algo divino y atroz, eterno.
Lina Sofía vive con la mamá y un hermano. A mi casa yo no la puedo
llevar porque mi casera es terminantemente severa con las visitas femeninas.
Por esto, mientras pensamos en cómo solucionar la situación, vamos a un
parque. Es de noche. Nos sentamos en una banca, uno al lado del otro. Pongo
mi maletín ejecutivo encima de mis piernas, todo con el fin de que sirva como
parapeto a lo que le voy a pedirle enseguida: Que me masturbe. Lina Sofía no
se hace esperar. Mete la mano debajo del maletín, baja la cremallera, extrae
aquel animal erguido de todos los cuentos de Las mil y una noches y da
comienzo a su sinfonía de flauta. A nuestro alrededor la cotidianidad fluye con
normalidad. Altas estrellas comenzaban a titilar sobre las cabezas de todo el
mundo.
Mabel me llama mi niño. Le gusta el incienso y la música china. Pero,
como supone ya el lector, a Mabel le encanta, sobremanera, soplar el clarinete.
No es sino que ponga un pie adentro de su casa y ella prende el incienso, pone
la música china, y se sienta en un rincón del sofá a esperar que me le acerque
para abrirme la cremallera y empezar a felar. Lo malo de todo esto, es que
después de que Mabel termina, bebiéndose mi licor lechoso, yo quedo
¡mamado! Entonces no tengo más remedio que echarme en su cama a esperar
a que Mabel me prepare una deliciosa comida para reponer mis fuerzas -y me
quedo dormido, por lo general. A veces ella me lee algo para disipar los malos
espíritus que puedan haber quedado rondando por allí cuando uno hace esas
cosas que no se deben hacer sin amor, ni proyección de largo aliento, ni nada.
Sandra P. es mi estudiante. Cuando nos damos cita en un parque que queda
a unas cuadras de mi casa para resolver un asunto teórico de la asignatura,
Sandra P. descaradamente me propone: Profe, por qué no vamos a un hotel y
solucionamos la cosa. Y suelta una risa alegre, confiada, los ojos chispeantes,
vivos. Yo no le hago caso, porque me imagino después en clase sin poder
mirarla a la cara y, tal vez, ya no pueda enseñarle nada más de la materia
científica que nos convoca y reúne... Creo que me avergonzaría un poco. Sin
embargo, Sandra P. no renuncia fácil a lo que quiere. Un día, me invitó con su
amiga Mary Luz a salir a tomar unas cervezas. Fuimos en el carro del novio de
su amiga. Bebimos y conversamos, pero el ambiente no era el mejor y
decidimos cambiar de lugar. Nos subimos nuevamente al automóvil del joven;
Sandra P. y yo en el asiento de atrás. Entonces, Sandra P. deja atrás cualquier
miramiento y me palpa encima del pantalón. Sonriente como siempre, me lo
desabrocha y despierta el animal y lo hace salir a airearse un poco. Lo
contempla y lo mima con la manita suave (siempre lo mismo). Mi primer
impulso es de detenerla, un tanto indignado, pero me doy cuenta, en el acto,
que los de adelante también están de románticos, acariciándose mutuamente,
cual niños con una golosina. Entonces, me animo y pido a Sandra P.,
acariciando su pelo, que lo haga con la boca. Sandra P., cogida por sorpresa,
pregunta: ¿Aquí?
Amanda era la muchacha más altiva y orgullosa de la escuela. Por
intermedio de su amiga Dora nos pusimos de acuerdo para ir a la verbena
popular de la ciudad. El encuentro fue de fantasía, esa casualidad de habitar el
mismo instante y el mismo lugar habiendo infinitos puntos en el universo
entero. Nuestros cuerpos se movieron en profunda unidad al ritmo de la
música bailando, explorándose, estudiándose casi. Así hasta el amanecer en
que nos despedimos sin saber por qué tanto afán. Entonces, me quedé con
Dora, -pues ambos acompañamos a Amanda a tomar el taxi. Pero Dora
encontró aquí la oportunidad que andaba buscando para irse conmigo a su
habitación de estudiante, lo que, cuando se supo, llevó a que Amanda jamás
me dirigiera la palabra. Hasta el día de hoy, ¡ni el saludo siquiera!
Con María Isabel me encontré una noche como a las siete, saliendo de la
Universidad. El cielo estaba estrellado y límpido como nunca, por lo cual la
invité a caminar bajo las estrellas. Muy contenta y sonriendo con miraditas,
dijo que sí. Por el camino hablamos de esto y de lo otro y de lo más allá,
sabiendo que el trasfondo de nuestra caminata era la unión de nuestros
cuerpos, de nuestras bocas, dedos, manos. Cerca del aeropuerto abandonado
nos sentamos en el pasto, mojado por el rocío. Yo me entretuve besándola
mientras exploraba con los dedos su vulvita húmeda y cálida. El frío penetraba
nuestras ropas.
A María L. la conocí bailando. Al poquito tiempo, le regalé una rosa y ella
dijo: Qué hombre tan hermoso. (¡Hacía tiempos que nadie me decía algo así!,
sólo la mamá de uno es capaz de otro tanto).
Un día, llegó con el novio a cumplir una cita para ir a cine. No capté el
mensaje. De todos modos, fuimos. Otro día, salimos a caminar hasta una
montaña que parece la cresta de un gran lagarto dormido. Estaba florecida, el
tiempo detenido. Caminando, nos besamos sin parar.
Con Diana M. fue distinto. Una vez en que nos tocó presentar los famosos
exámenes del Icfes, ella me enseñaba unos pasos de baile, hermosa, durante
los descansos nocturnos, en una discoteca de la ciudad. Pero, estaba su amiga
Adriana M., que siempre me había deseado. Entonces bailamos, amacizados;
yo sentía sus grandes tetas contra mi pecho, su respiración agitada, caliente.
Era la hija de Doña Amanda, la aseadora del colegio. Sentía un gran cariño por
ellas, además porque Adriana M. era bizca y gran estudiante. Cuando
jugábamos baloncesto, al final de la jornada de la tarde, cierta vez, yo le había
agarrado los dos voluminosos montes de su geografía juvenil y,
conscientemente, muy conscientemente, la había oído cómo gemía, con un
placer reprimido, hondo, oscuro.
Una que me hizo una buena paja fue Marta C., (la misma del comienzo de
estas falsas y breves historias) una tarde que nos encontramos cerca a mi casa
y la invité a tomar un tinto. Pero mi compañero de mansión se encontraba aún
dentro y, por pena, no la hice subir a mi habitación. Entonces solo nos
besamos en la cocina mientras la cafetera bullía y hacía derramar el líquido
aromoso hacia arriba, para luego desplomarse verticalmente y depositarse en
la vasija interior del artefacto. Marta C., muy ávida y colaboradora me bajó la
cremallera (qué palabra tan absurda y tan repetida en estos relatos, querido
lector) y comenzó su concierto de movimientos Köchel números tales y
cuales, adelante y atrás y en círculos y arriba y abajo hasta que el coro de
angelitos tocando el arpa en el cielo sonó dentro de mí con todo el fulgor de
las cosas eternas.
Hubo otra Amanda, fea para mi gusto, que me arrebataba por ser mayor en
edad que yo y porque en los pasillos del edificio en que estudiábamos se
atrevía a besarme de forma atropellada como si fuera el príncipe de sus sueños
y quizá me le fuera a desaparecer ante el menor parpadeo.
Ligia M. me gusta por su mirada tierna y compasiva y porque me ha
contado una historia terrible en la que su horripilante marido y padre de sus
hijos ha ido a parar a la cárcel, y ella le hace visita conyugal, y él la amenaza
con que cuando salga va a matar a cualquiera que haya sido su amante, y ella
lo desafía a que lo haga, y contándome esta historia me besa y me saca el
martillo de dentro del pantalón, el de la porra purpúrea, y me masturba, y me
conturba estando embarazada y todo, y el celador se asoma al salón de clases
donde sucede todo esto y nos ve y no dice nada y se va.
Laura Samira no sabe de quién está embarazada. Dice que de mí, pero yo
no se lo creo, obviamente. Ella me ha contado de sus otros amantes, para mi
tranquilidad.
Sin embargo, seguimos cogiendo juntos incluso hasta una semana antes del
parto. Me encanta esta mujer en este estado interesante, porque siempre tengo
que joderla desde atrás, sobando su barriguita preciosa. Solo a veces lo
hacemos de frente, ella recostada en la cama, con las piernas muy abiertas, -
pero para mí es un poco incómodo.
Nelly Q. es casada, vive en Bogotá y estudia aquí, en mi ciudad. Cuando
me invita a comer calados con mantequilla de vaca los viernes con Helena C.,
me consiente impúdicamente con besos y caricias delante de Helena C., la que
de forma sutil protesta diciendo que no es de buena educación contar plata
delante de los pobres. Hoy día, no me explico cómo no la invitamos a hacer un
trío, claramente se lo merecía: Helena C. era una especie de diosa griega, una
diosa helena.
La peluquera que conocí en el Puente Ortiz nunca me dijo su nombre y yo
nunca se lo pregunté. Lo único cierto es que guardo el recuerdo de un polvo
mañanero agudo y sin gracia, sin sabor. La peluquera se hizo encima de mí,
sacudiéndose de adelante para atrás como un tornado. Tanto así, que nunca
supe si había introducido mi miembro dentro de ella. Lo que sí tengo muy
claro, es que en las habitaciones contiguas sólo se escuchaba un concierto de
quejidos eróticos, en un gran paisaje sonoro, como sucede en cualquier
paraíso.
Claudia es una muchachita dura, amachada. Yo trato de amansarla jugando
su mismo juego, cargado de brusquedad. La tiro al suelo, Claudia se defiende,
me muerde, la muerdo, me pellizca, le troncho el brazo, dice ¡Ay! y yo
aprovecho para morderle el labio superior. Nos besamos, sangrantes.
Julie es la esposa de un compañero revolucionario, Germán P. Cuando
estamos haciendo fila en el restaurante estudiantil, Julie pasa la mano hacia
atrás y me acaricia a la altura de la bragueta agarrándome el paquete (no
paquete chileno, por cierto) finalmente. Me dice que algún día haremos el
amor, por ejemplo, cuando vayamos a visitar a sus padres, en la provincia de
Sugamuxi, en el mismo bus en el que viajaremos.
Ana viene de lejos. Ha recorrido los continentes y los días buscando el
amor verdadero y siempre hallándolo a donde quiera que vaya. Dice que yo
soy la excepción a la regla y, a pesar de que tiene un novio que se fue a
maestrarse a los EU, desde la primera noche en que nos vimos duerme
conmigo. (Pero solo eso, porque yo le he advertido que únicamente después de
la décima noche podré poseerla.) Mientras tanto, leemos y conversamos y
escribimos y tomamos café y salimos de caminatas y dormimos. Pero después
de la primera cópula, ya no volvemos a detenernos y paulatinamente nos
enamoramos, -lo que me da cierto temor, el de perderla, como he perdido
siempre. Porque por fin, he encontrado un nuevo amor, después de tantas e
inolvidables aventuras en mil y una noches.
Vivi vive sola. Es cariñosa y hogareña. Además, echada para adelante:
Trabaja. Cuando yo voy a pagar las cuentas pendientes, Vivi se hace ojitos con
la cajera de al lado. Parece que se traen algo entre manos.
Una Navidad hicimos planes de tomar chocolate con almojábanas y queso,
en su apartamento. Tanto hablamos de este plan, que poco a poco se fue
transformando en símbolo de otra cosa. Por eso, el día que por fin se dio
nuestro encuentro, pasamos de inmediato a lo del sexo, pero con muchas
dudas y reticencias. Pese a que su cosita estaba húmeda y sus pezones
calientes, nada se pudo. Mejor no, no hay que jugar con fuego, dijo taxativa,
enfáticamente, aunque tantas veces se había masturbado a solas pensando en
mi sola presencia, tal como me lo confesó aquella noche antes de que yo
saliera decepcionado y humillado.
**
Querido Lector: Hemos llegado al final –afortunadamente. Supongo que
solo alguien muy desprogramado pudo llegar hasta aquí, hasta esta página. Lo
felicito, porque ya somos dos y no estamos solos. La escritura y la lectura
juntas han vuelto a obtener la victoria en la lucha contra la soledad y el
aburrimiento del hombre moderno.
También podría gustarte
- El Hombre Que No Besaba A Las MujeresDe EverandEl Hombre Que No Besaba A Las MujeresCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Entrevista Mayo ZambadaDocumento9 páginasEntrevista Mayo ZambadaVladimir RamírezAún no hay calificaciones
- Como Un Cielo Sin Estrellas - Naviru Shorno PDFDocumento357 páginasComo Un Cielo Sin Estrellas - Naviru Shorno PDFAlfonso Alejandro Hernández Huerta0% (1)
- Diálogo con mi sombra: Sobre el oficio de escritorDe EverandDiálogo con mi sombra: Sobre el oficio de escritorCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Charles Bukowski - Abraza La Oscuridad PDFDocumento14 páginasCharles Bukowski - Abraza La Oscuridad PDFCesar Augusto Carmen100% (1)
- Heterocurioso Matt WinterDocumento99 páginasHeterocurioso Matt WinterAylen Alexandra Cayo Becerra100% (1)
- Colección de Iván Turguénev: Clásicos de la literaturaDe EverandColección de Iván Turguénev: Clásicos de la literaturaAún no hay calificaciones
- 3) Silvina Giaganti - Tarda en ApagarseDocumento24 páginas3) Silvina Giaganti - Tarda en ApagarseMariana Fagandini100% (1)
- 09 - La Dama Del Museo - Pablo PovedaDocumento174 páginas09 - La Dama Del Museo - Pablo PovedaMaJa Netys100% (1)
- Correo ElectrónicoDocumento17 páginasCorreo ElectrónicoMayra AlejandraAún no hay calificaciones
- Selva CasalDocumento10 páginasSelva CasalNosemeocurreUnaliasAún no hay calificaciones
- Luis - Calderon - Tarea Semana 1 Log Distribucion y TransporteDocumento5 páginasLuis - Calderon - Tarea Semana 1 Log Distribucion y Transporteluis calderon rojoAún no hay calificaciones
- ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?De Everand¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2)
- Casuistica Ii Niif EspecialesDocumento229 páginasCasuistica Ii Niif EspecialesDenis Smith TC100% (1)
- 2.2.incendios en InterioresDocumento57 páginas2.2.incendios en InterioresCarlos Posada CamposAún no hay calificaciones
- Cecilia PavónDocumento5 páginasCecilia Pavónmaria diezAún no hay calificaciones
- Una Noche DifícilDocumento15 páginasUna Noche DifícilCarlos NejraAún no hay calificaciones
- Literatura MedievalDocumento10 páginasLiteratura Medievalzafari777Aún no hay calificaciones
- La Historia de ReynaldoDocumento4 páginasLa Historia de ReynaldoJose RuizAún no hay calificaciones
- La Historia de ReynaldoDocumento4 páginasLa Historia de ReynaldoJose RuizAún no hay calificaciones
- La Yanqui y El PolacoDocumento3 páginasLa Yanqui y El PolacoAdrián CaffeiAún no hay calificaciones
- Desires of a Vampire (A Southern Tale) A Novel Deseos de un vampiro (Un cuento sureno) Una novela: (Edicion en espanol)De EverandDesires of a Vampire (A Southern Tale) A Novel Deseos de un vampiro (Un cuento sureno) Una novela: (Edicion en espanol)Aún no hay calificaciones
- Entrev A Estela FigueroaDocumento10 páginasEntrev A Estela FigueroaFlor PalermoAún no hay calificaciones
- Zilahy Lajos - Primavera Mortal (1922)Documento60 páginasZilahy Lajos - Primavera Mortal (1922)Japanimation Chile RodrigoAún no hay calificaciones
- Blog de Pedro Juan GutiérrezDocumento5 páginasBlog de Pedro Juan GutiérrezAlejandro Del VecchioAún no hay calificaciones
- Viaje A NavidadDocumento5 páginasViaje A NavidadPex PexleyAún no hay calificaciones
- Voces Callado Quiroga HDocumento3 páginasVoces Callado Quiroga HFernandoAún no hay calificaciones
- Poniendo Banda Sonora A Los LibrosDocumento3 páginasPoniendo Banda Sonora A Los LibrosPara TeAún no hay calificaciones
- Entrevista - Georgette - Como Una Estela de Tu MuerteDocumento5 páginasEntrevista - Georgette - Como Una Estela de Tu Muertehenry jesus gonzales sosaAún no hay calificaciones
- La Sombra de Un Psicopata - 71Documento71 páginasLa Sombra de Un Psicopata - 71segundo vereauAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento15 páginasUntitledMatías GuañabensAún no hay calificaciones
- Eros My Love PDFDocumento27 páginasEros My Love PDFLauraMoretó50% (2)
- Gutierrez Pedro Juan - Animal TropicalDocumento250 páginasGutierrez Pedro Juan - Animal TropicalFrankz Carrillo GuevaraAún no hay calificaciones
- Misa de Gallo de J. M. Machado de AssisDocumento6 páginasMisa de Gallo de J. M. Machado de AssisVladimir Alvarado RamosAún no hay calificaciones
- 2020 El RemolinoDocumento7 páginas2020 El RemolinoMaria AbreuAún no hay calificaciones
- Los Augurios Alejandra Ceballos BookDocumento87 páginasLos Augurios Alejandra Ceballos BookLiliana EstradaAún no hay calificaciones
- InDocumento105 páginasInJazmín MorenoAún no hay calificaciones
- Poemas Martín Prieto - Escudero - PetreccaDocumento9 páginasPoemas Martín Prieto - Escudero - PetreccamartinlegonAún no hay calificaciones
- Plástico Cruel - José SbarraDocumento74 páginasPlástico Cruel - José Sbarraerven_chinaski100% (2)
- Plastico CruelDocumento74 páginasPlastico CruelantonioacrataAún no hay calificaciones
- Antologia La Juntada Rosario 2015 Versic3a3c2b3npdf PDFDocumento59 páginasAntologia La Juntada Rosario 2015 Versic3a3c2b3npdf PDFIvan Romero SaavedraAún no hay calificaciones
- Los Conjuntos Numéricos Naturales, Enteros y Racionales PDFDocumento10 páginasLos Conjuntos Numéricos Naturales, Enteros y Racionales PDFIED Externado Mixto San Sebastián-MagdalenaAún no hay calificaciones
- El Análisis de Valor Es Una Metodología Creada Por Lawrence DDocumento1 páginaEl Análisis de Valor Es Una Metodología Creada Por Lawrence DYuris Marcela Ruiz LopezAún no hay calificaciones
- Frases Recomendables en Los Informes de EvaluaciónDocumento11 páginasFrases Recomendables en Los Informes de EvaluaciónDanise Toro Da PonteAún no hay calificaciones
- Spotify Terminos y CondicionesDocumento32 páginasSpotify Terminos y CondicionesRenzoAún no hay calificaciones
- Salarios en CiberseguridadDocumento5 páginasSalarios en Ciberseguridadioritz.245Aún no hay calificaciones
- Procedimiento de Cambio de Filtro y Aceite de Motor-1-1Documento7 páginasProcedimiento de Cambio de Filtro y Aceite de Motor-1-1Angelo David Reyes GamarraAún no hay calificaciones
- Tarea 6Documento7 páginasTarea 6Liz RiveraAún no hay calificaciones
- Kiucxzsaser 5Documento175 páginasKiucxzsaser 5Sandra Andrade alviAún no hay calificaciones
- Cálculo de ArmaduraDocumento7 páginasCálculo de ArmaduraFranco SanhuezaAún no hay calificaciones
- Prueba Concurso 2005Documento168 páginasPrueba Concurso 2005Christian LealAún no hay calificaciones
- Metrado Costos y Presupuestos.Documento49 páginasMetrado Costos y Presupuestos.friveramon9486Aún no hay calificaciones
- El Limonero Del SeñorDocumento3 páginasEl Limonero Del SeñorEzequiel HERNANDEZ FAún no hay calificaciones
- Alimento AlteradoDocumento2 páginasAlimento AlteradoChoquehuancaRamosJohan100% (2)
- Tallermru 110629110532 Phpapp02Documento1 páginaTallermru 110629110532 Phpapp02Christian LealAún no hay calificaciones
- Catalogo de Vinos Octubre VFDocumento26 páginasCatalogo de Vinos Octubre VFEduardo Miguel PuricelliAún no hay calificaciones
- Guias Claves de Cierre FiscalDocumento24 páginasGuias Claves de Cierre FiscalJose Alfredo BarriosAún no hay calificaciones
- Examen AvesDocumento3 páginasExamen AvesJuan Jose GomezAún no hay calificaciones
- TFG Gol Dis PDFDocumento237 páginasTFG Gol Dis PDFaloAún no hay calificaciones
- DIRECTORIO - Hospital Victor Larco HerreraDocumento6 páginasDIRECTORIO - Hospital Victor Larco HerreraSergio Wong MoyaAún no hay calificaciones
- Carta A La Flip PDFDocumento2 páginasCarta A La Flip PDFZonaceroAún no hay calificaciones
- 7 Los Mejores Inmovilizadores de CodoDocumento4 páginas7 Los Mejores Inmovilizadores de CodomomonitaAún no hay calificaciones
- Despiece Equipo HD 9 - 23 GDocumento66 páginasDespiece Equipo HD 9 - 23 GRenato Castañeda RuizAún no hay calificaciones
- 5° Manual Mat Trim1 v.2023Documento119 páginas5° Manual Mat Trim1 v.2023cotecobein19Aún no hay calificaciones
- Terminologia de EsteticaDocumento3 páginasTerminologia de EsteticaGavilan FloresAún no hay calificaciones
- Cyberanálisis. Consideraciones ActualesDocumento16 páginasCyberanálisis. Consideraciones ActualesAnahi CopatiAún no hay calificaciones
- PREGUNTASDocumento8 páginasPREGUNTASRo MeoAún no hay calificaciones