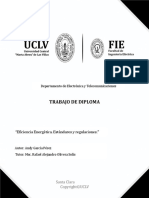Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Trabajo de Economia II
Trabajo de Economia II
Cargado por
Eduardo PatricioTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Trabajo de Economia II
Trabajo de Economia II
Cargado por
Eduardo PatricioCopyright:
Formatos disponibles
El crecimiento económico es el aumento de la renta o el valor de los bienes y
servicios producidos por una economía. Habitualmente se mide en porcentaje de
aumento del producto interno Bruto real, o PIB. El crecimiento económico así
definido se ha considerado (históricamente) deseable, porque guarda una cierta
relación con la cantidad de bienes materiales disponibles y por ende una cierta
mejora del nivel de vida de las personas. Sin embargo, no son pocos los que
comienzan a opinar que el crecimiento económico es una peligrosa arma de doble
filo, ya que, dado que mide el aumento en los bienes que produce una economía,
por tanto, también está relacionado con lo que consume o, en otras palabras,
gasta. La causa por la que según este razonamiento el crecimiento económico
puede no ser realmente deseables que no todo lo que se gasta es renovable, con
muchas materias primas o muchas materias reservas geológicas (carbón,
petróleo, gas, etc.).
El crecimiento suele calcularse en términos reales para excluir el efecto de la
inflación sobre el precio de los bienes y servicios producidos. En economía las
expresiones “crecimiento económico” o “teoría del crecimiento” suelen referirse al
crecimiento potencial productivo, esto es: la producción en “pleno empleo”, más
que el crecimiento de la demanda agregada.
En términos generales el crecimiento económico se refiere al incremento de
ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor
consumo de energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial
favorable, el aumento de consumo de calorías per cápita, etc. El mejoramiento
de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los estándares de
vida de la población.
El crecimiento económico de un país se considera importante, porque está
relacionada con el PIB per cápita de los individuos del país. Puesto que uno de los
factores estadísticamente correlacionados con el bienestar socio-económico de un
país relativa abundancia de bienes económicos y de otro tipo disponibles para los
ciudadanos de un país, el crecimiento económico ha sido usado como una medida
de la mejora de las condiciones socio-económicas de un país.
Sin embargo, existen muchos otros factores correlacionados estadísticamente con
el bienestar de un país, siendo el PIB per cápita solo uno de estos factores. Lo que
se ha suscitado un importe criticismo hacia el PIB per cápita como medida del
bienestar socio-económico, incluso del bienestar puramente material (ya que el
PIB per cápita puede estar aumentando cuando el bienestar total materialmente
disfrutable se está reduciendo).
La variación a corto plazo del crecimiento económico se conoce como ciclo de
negocio, y casi todas las economías viven etapas de recesión de forma periódica.
El ciclo puede confundirse puesto que las fluctuaciones es una de las tareas
principales de la macroeconomía. Hay diferentes escuelas de pensamiento que
tratan las causas de las recisiones, si bien se ha alcanzado cierto grado de
consenso (véase keynesianismo, monetarismo, economía neoclásica y economía
neo keynesiana) subidas en el precio del petróleo, guerras perdidas de cosechas
son causas evidentes de una recisión. La variación a corto plazo del crecimiento
económico ha sido minimizada en los países de mayores ingresos desde
principios de los 90, lo que se atribuye en parte a una mejor gestión
macroeconómica.
Engranajes del crecimiento económico
Existen muchas estrategias exitosas en el camino a un crecimiento económico
auto sostenido, estos pilares pueden diferenciar mucho entre países y en algunos
los combinan con mayor eficiencia que otros
Recursos Humanos:
En los últimos años se ha observado la importancia del capital humano como
factor de producción para el crecimiento económico.
Este factor productivo se analizo en distintos aspectos de la teoría económica.
Parte del análisis se basó en la incorporación exógena del conocimiento en la
producción, objetada posterior mente por economistas que consideran al proceso
técnico como variable endógena en el proceso productivo.
La existencia de convergencia se propuso, como el test fundamental que tenia que
distinguir entre los modelos de crecimiento endógeno y los del crecimiento
exógeno Esto se debe a que Solow predice la existencia de la convergencia
absoluta, mientras que los modelos de crecimiento endógeno niegan que haya
dicha convergencia. Posteriormente, Barro trata de analizar si existe la
convergencia condicional en países que poseen diferentes niveles de capital
humano.
La formación educativa es importante por varias razones: una de ellas es la
inserción en el mercado laboral cada vez más exigente, unido esto a un mundo
globalizado que requiere de un mayor y mejor entrenamiento. Otro de los motivos
es que, mediante la educación, los individuos puedan tener igualdad de
oportunidades.
El objetivo del siguiente trabajo es analizar la situación educativa en el contexto
latinoamericano, que está quedando cada vez más atrás de sus competidores en
suministrar mano de obra calificada para aumentar la productividad y mantener
una ventaja competitiva.
Esta región, a diferencia de países desarrollados, posee un bajo porcentaje de
personas que superan el umbral educativo, este es la enseñanza secundaria;
además de tener una menor jornada escolar. A nivel cualitativo, el capital humano
presenta grandes diferencias dentro de los distintos estratos sociales. Estas
deficiencias están circunscriptas a las clases de bajos ingresos en los países de
América Latina, generando así una mayor desigualdad de oportunidad,
aumentando la probabilidad de repetir la situación intergeneracional de pobreza.
Es necesario revertir esta situación mediante cambios estructurales debiendo
cumplir el Estado un rol fundamental, impulsando las reformas, para que aumente
la calidad y los logros educativos y poder así, integrar el sistema educativo, la
capacitación y la investigación entre sí y con el sistema productivo.
A pesar de los problemas sociales predominantes en América Latina, cabe
destacar que hay un importante número de egresados universitarios que
encuentren en el exterior mayores incentivos de los que le brinda su propio país,
optando por emigrar, produciendo el fenómeno denominado brain drain.
La educación, además de igualar las oportunidades tiene que ser capaz de
adaptarse a las diferentes identidades culturales dentro de un sector en la región
latinoamericana a la vez que debe asegurar los pilares de la democracia.
Un buen desarrollo humano refuerza al crecimiento, el que a su vez promueve el
desarrollo humano, y así sucesivamente.
Como citar este texto:
Econlink (17 de Ago de 2010). "La Influencia del Capital Humano en el
Crecimiento Económico". [en linea]
Dirección URL: https://www.econlink.com.ar/capital-humano-
crecimiento (Consultado el 26 de Abr de 2018)
Fuente: La Influencia del Capital Humano en el Crecimiento Económico
- https://www.econlink.com.ar/capital-humano-crecimiento
Recursos Naturales:
La teoría económica ha considerado la tierra como un recurso determinante para
las posibilidades de crecimiento de largo plazo de una economía, no obstante,
dado su carácter exógeno, con disponibilidad limitada y rendimientos marginales
decrecientes, se convierte en un factor limitante al crecimiento, cuyo uso
terminaría por reducir el nivel de producción. Dentro del análisis clásico, se
pueden destacar las posiciones de Thomas Malthus (1798) cuya preocupación se
manifestó en el crecimiento a ritmé- tico de la producción y el crecimiento
geométrico de la población, situación determinada por la existencia de una tierra
de cultivo limitada y unos rendimientos decrecientes del factor trabajo en la
agricultura; según Pearce y Turner (1995), la conclusión de Malthus (1798) giraba
en torno a que la producción agrícola sería insuficiente para cubrir el crecimiento
de la población; David Ricardo (1817), citado por Pearce y Turner (1995), por su
parte, incluyó el tema de la tierra en su análisis económico centrado en los
distintos niveles de fertilidad de la misma, en el que concluye que primero se debía
cultivar la tierra de mejor calidad, y al tiempo que crecía la población se debían
poner en cultivo tierras de peor calidad, lo cual implicaba una menor producción;
sin embargo, aun con dichas limitaciones la economía en el largo plazo llegaría al
estado estacionario. Por último, de acuerdo con Pearce y Turner (1995, p. 33),
John Stuart Mill (1862), analizó las limitaciones que la disponibilidad de tierra
puede imponer a los límites del crecimiento, y concluye al decir que los avances
tecnológicos pueden contrarrestar los rendimientos decrecientes de la misma.
Naredo (1987) expone que los fisiócratas durante el siglo XVIII, consideraron la
naturaleza como única fuente de riqueza, es decir, su enfoque partía de la idea de
que toda la riqueza provenía de la tierra y creían que la agricultura era la única
rama que generaba producto neto; por tanto, al provenir de la tierra el único
excedente, hacia ella debía dirigirse el Estado para obtener fondos, mediante la
orientación de la gestión de la economía monetaria a unos principios acordes con
las leyes del mundo físico y natural. De acuerdo con Pearce y Turner (1995, p. 36),
la aparición de la teoría neoclásica y con ello la inclusión del sistema de precios y
el análisis marginal pusieron de manifiesto la carencia de precios para los bienes y
servicios ambientales, razón por la cual se hizo necesaria una nueva concepción
de los recursos naturales, que permitiera su incorporación al mercado y un
movimiento hacia el uso de bienes menos intensivos en este tipo de recursos,
situación que derivó en el desarrollo de figuras como los derechos de propiedad y
la internalización de las externalidades, dado que hasta ese momento, los
productos proporcionados por el medioambiente eran considerados “gratuitos” y
de libre acceso. Surgen entonces subdisciplinas de la economía tradicional como
la economía ambiental, la economía de los recursos naturales, la económica
agrícola y la más reciente, la economía ecológica, las cuales desde sus diferentes
perspectivas incluyen el tema de los recursos naturales en la teoría económica,
establecen límites sobre sus derechos y generan pautas sobre su gestión. Como
parte final de este apartado, es importante resaltar “El Club de Roma”, conformado
de acuerdo con Meadows (1972), citado por De Bruyn (2000), como una reunión
de investigadores y acadé- micos del Instituto Tecnológico de Massachussets,
cuya misión era la realización de un estudio sobre las tendencias y los problemas
económicos que amenazaban a la sociedad global.
Capital:
Dentro de los bienes de capital se incluyen las fábricas y maquinarias. La inversión
que se realiza en estos bienes de capital puede contribuir a aumentar la
productividad laboral, con la cual se aumenta la producción del PIB real de la
economía. Para aumentar la inversión en bienes de capital, un país debe reducir el
consumo actual.
Tecnología:
Uno de los hechos fundamentales del siglo XX fue el crecimiento económico
conjuntado, que experimento un grupo de países, conocidos como países
industrializados, crecimiento que les permitió dar mejoras en condiciones de vida,
mayor satisfacción, alimentos, vivienda, sanidad educación, cultura, etc. El
crecimiento económico sigue siendo un objetivo político fundamental y es el
elemento que a largo plazo determina el éxito económico de un país.
El crecimiento es la expansión del producto nacional bruto potencial o expansión
del nivel máximo de producción que se puede alcanzar, dado un nivel de
tecnología y unos factores productivos sin acelerar la inflación. Un concepto muy
relacionado es la tasa de crecimiento de la producción per cápita, que
determina la tasa a la que se incrementa el nivel de vida de un país.
Una cuestión que conviene resaltar es que los países hoy industrializados no han
tenido las mismas bases ni tienen ni tuvieron las mismas formas de crecimiento,
pero algunos comparten elementos que se consideran factores fundamentales.
Inglaterra fue lider en el siglo XIX por la Revolución Industrial, que se produjo a
mediados del siglo XVIII, por la introducción de ferrocarriles y la máquina de vapor.
Japón tuvo como bases la imitación de tecnologías del exterior, la protección inicial
de su industria que le permitió posteriormente alcanzar unos importantes niveles
de productividad y de competitividad en la industria manufacturera y electrónica.
Ahora bien, todos los países que han crecido y crecen rápidamente comparten
unos rasgos comunes. Los análisis de crecimiento económico señalan que éste se
basa en los mismos cuatro elementos, es decir, en los recursos humanos,
recursos naturales, formación de capital y en la tecnología. Esta relación entre
crecimiento y esos cuatro elementos, se suele establecer a través de la función de
producción agregada Q = AF (K, L, R) siendo Q la producción, A el nivel de
tecnología, K el capital, L los recursos humanos y R los recursos
naturales. Cuando aumentan las cantidades de (K, L, R) se incrementa la
producción a rendimientos decrecientes.
El papel de la tecnología es mejorar la productividad de los factores (cociente
entre producción y media ponderada de factores) A medida que mejora la
tecnología mejora la productividad.
Modelos del crecimiento económico
Hechos estilizados del crecimiento reciente: El hecho central que se aborda en
esta sección es la recuperación del crecimiento económico en la década de los
noventa, que contrasta con el período de crisis e inestabilidad que la antecedió,
particularmente en los años que siguieron a la crisis de la deuda externa de
principios de los años ochenta. Así, se discuten los hechos estilizados que
caracterizaron a la década, considerando tanto los pilares en que descansó la
recuperación del crecimiento como la fortaleza y limitaciones de este proceso.
Las bases de la recuperación del crecimiento en los años noventa:
El promedio simple de las tasas de crecimiento del producto real por habitante de
las economías de la región es de 1,7% en los años noventa, algo superior al
promedio del conjunto de América Latina (1,4%) y muy superior al promedio de los
años ochenta (–1,5%) (véase el cuadro 1). Las bases de esta recuperación son
cuatro: un entorno internacional favorable que incluye, en particular, la
normalización del acceso a los mercados internacionales de capital; la
estabilización macroeconómica; el fin de la inestabilidad política, y la transición
hacia un nuevo estilo de desarrollo basado en la exportación de productos
manufacturados. El fin de la crisis de la deuda constituye el aspecto central del
marco internacional en el que se da la recuperación. Como consecuencia de
factores externos —el plan Brady y la disminución de las tasas de interés en los
Estados Unidos a principios de los años noventa— e internos —el proceso de
reformas estructurales iniciado a mediados de los años ochenta, en particular la
liberalización de la balanza de pagos y, en mayor o menor grado, del sistema
financiero así como las privatizaciones de empresas públicas—, el período de
severo racionamiento del crédito externo que caracterizó los años de la crisis de la
deuda terminó a fines de los años ochenta. La normalización del acceso de la
región a los mercados internacionales de capital, y el auge de capitales externos
que la siguió entre 1990 y 1993, crearon condiciones para la recuperación
económica en la medida en que las transferencias netas de recursos del exterior
dieron un vuelco radical y relajaron las restricciones de CEPAL - SERIE Estudios y
perspectivas – Sede Subregional de la CEPAL en México N° 18 9 balanza de
pagos al crecimiento (véase en el cuadro 1 el vuelco de la balanza comercial como
porcentaje del producto interno bruto, PIB entre 1982-1988 y 1989-2002). Estas
transferencias tomaron la forma de inversiones masivas de cartera en México
durante los primeros años de la década, así como de inversión extranjera directa
atraída por las privatizaciones y el desarrollo de zonas francas (Intel en Costa Rica
y maquila de ropa en el resto de Centroamérica). En el marco internacional debe
mencionarse también la intensa y prolongada recuperación económica de los
Estados Unidos, que significó un impulso crucial para el aumento de las
exportaciones de la región. En los años ochenta, las restricciones de balanza de
pagos —asociadas a la interrupción de los préstamos externos y shocks adversos
de términos del intercambio— habían llevado a devaluaciones sucesivas y al
deterioro de las finanzas públicas provocado por la recesión, mientras que los
conflictos bélicos habían forzado a los gobiernos de la región a recurrir al impuesto
inflacionario para cerrar la brecha de financiamiento generada por estos
acontecimientos. En una región tradicionalmente distinguida por una alta
estabilidad de precios, estas circunstancias condujeron a estallidos inflacionarios
aunque, con la excepción de Nicaragua y hasta cierto punto de México, de menor
magnitud que en el resto de América Latina. La normalización del acceso a los
mercados internacionales de capital, junto con la adopción de programas de
estabilización, inauguró un nuevo período de estabilidad. La inflación descendió a
lo largo de los años noventa,1 y es inferior a un dígito a principios de la actual
década en todos los países, con la excepción de Costa Rica.
Restricciones al crecimiento Las restricciones al crecimiento hoy día son
distintas a las del pasado. Viejos problemas han desaparecido con la superación
de la inestabilidad política y el logro de la estabilidad macroeconómica, mientras
que otros persisten, como los rezagos en competitividad y la desigualdad en la
distribución del ingreso. La alta volatilidad de los capitales externos en los años
noventa ha seguido afectando a México, pero menos a los países
centroamericanos, debido a la falta de profundidad de sus mercados financieros y
la menor liberalización de los movimientos de capital. En cambio, otros problemas
se han atenuado, como la dependencia con respecto a las exportaciones primarias
o la falta de dinamismo de los mercados externos. Nuevos obstáculos al
crecimiento han surgido, entre otros, la falta de integración local de los nuevos
sectores exportadores y su bajo potencial de crecimiento de la productividad
Una competitividad rezagada
En el análisis de las restricciones al crecimiento vinculadas con los rezagos de la
región en competitividad se utilizó la información generada para la construcción de
los índices de competitividad global del World Economic Forum (WEF). Estos
índices han sido ampliamente criticados (véase en particular Lall, 2001), entre
otras razones, por la falta de criterios objetivos para la agregación de los
componentes de los índices, la selección de los factores de competitividad
considerados y las relaciones causales entre las variables escogidas y el nivel de
ingreso por habitante. Una revisión de estas críticas se presenta en el anexo I,
donde se incluye además un análisis de la competitividad en 1999 que intenta
superar las principales deficiencias señaladas, al dejar de lado en particular
aquellos componentes de los índices que no tienen un sustento claro en la
literatura teórica y empírica sobre los determinantes del crecimiento económico.
En virtud de estas reservas, se presenta en el cuadro 5 la posición relativa de
cada país en relación con América Latina en cada una de las áreas de
competitividad. Varias consideraciones merecen resaltarse. En primer lugar, el
promedio simple de los factores de competitividad muestra que, con la excepción
de Costa Rica y México, la región tiene un rezago significativo con respecto al
resto de América Latina. En el siguiente orden, los principales rezagos (o áreas de
menor avance relativo) que caracterizan a los distintos países son: Costa Rica:
Competitividad cambiaria, entorno macroeconómico, entorno empresarial. México:
Competitividad cambiaria, desarrollo institucional, entorno empresarial. El
Salvador: Administración empresarial, competitividad cambiaria, entorno
empresarial. Guatemala: Administración empresarial, entorno empresarial,
desarrollo institucional. Nicaragua: Administración empresarial, entorno
macroeconómico, entorno empresarial. Honduras: Administración empresarial,
entorno empresarial, desarrollo institucional.
https://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/14763/l611-1.pdf
También podría gustarte
- DEFECTOS DE DESARROLLO DEL ESMALTE DefinitivoDocumento59 páginasDEFECTOS DE DESARROLLO DEL ESMALTE DefinitivoHugo Andres Herrera100% (1)
- Trad Ing Esp TR-TR1-1Documento1 páginaTrad Ing Esp TR-TR1-1Juan PillampelAún no hay calificaciones
- A-012 Alexis Bravo AldanaDocumento4 páginasA-012 Alexis Bravo AldanaBrendaDiazAún no hay calificaciones
- Situaciones Didacticas de DiagnosticoDocumento11 páginasSituaciones Didacticas de DiagnosticoKayzeruzscribdAún no hay calificaciones
- Resolucion 223 - Vinculacion Empresa Cootransa X Alcalde Municipal Uwa765Documento2 páginasResolucion 223 - Vinculacion Empresa Cootransa X Alcalde Municipal Uwa765MarioBoteroOsorioAún no hay calificaciones
- Manual de Primeros Pasos RSE (DERES)Documento47 páginasManual de Primeros Pasos RSE (DERES)damian_ferreroAún no hay calificaciones
- Cuestionario N°7 (Muestra)Documento2 páginasCuestionario N°7 (Muestra)alvaro gamarra argandoñaAún no hay calificaciones
- ExamenDocumento4 páginasExamenCarlos Martinez GutierrezAún no hay calificaciones
- NIDA (2018) : El Uso Indebido de Drogas y La Adicción.Documento6 páginasNIDA (2018) : El Uso Indebido de Drogas y La Adicción.akme73Aún no hay calificaciones
- Tesis IiDocumento116 páginasTesis IiMiler Wilder Gonzales RamosAún no hay calificaciones
- 34 RugosidadDocumento23 páginas34 RugosidadHUGUILLOELPILL0Aún no hay calificaciones
- Tasaciones Tunquén - Tasaciones Quintay - Tasaciones Algarrobo - Tasaciones MirasolDocumento87 páginasTasaciones Tunquén - Tasaciones Quintay - Tasaciones Algarrobo - Tasaciones MirasoljuanchoAún no hay calificaciones
- Instructivo OVIDocumento4 páginasInstructivo OVIadministrador belalcazarAún no hay calificaciones
- Matriz Energética Alrededor Del MundoDocumento14 páginasMatriz Energética Alrededor Del Mundoivan rondinelAún no hay calificaciones
- FLUJOGRAMA Proceso Ordinario Audiencia PreliminarDocumento1 páginaFLUJOGRAMA Proceso Ordinario Audiencia PreliminarZohenia MurilloAún no hay calificaciones
- Trabajo Colaborativo Algebra Lineal IDocumento15 páginasTrabajo Colaborativo Algebra Lineal IyeseniaAún no hay calificaciones
- Andy Garcia Perez - Información - Eficiencia Energética. Estándares y Regulaciones."2018Documento67 páginasAndy Garcia Perez - Información - Eficiencia Energética. Estándares y Regulaciones."2018mvasquez2011Aún no hay calificaciones
- Examen de ContabilidadDocumento2 páginasExamen de ContabilidadMARINA BAUTISTAAún no hay calificaciones
- Mi Vida en Sociedad - Cartilla - Iii PeríodoDocumento89 páginasMi Vida en Sociedad - Cartilla - Iii PeríodoPatricia RodriguezAún no hay calificaciones
- Glosario SindicatoDocumento2 páginasGlosario SindicatoMariana100% (1)
- RESPUESTAS Examen Trimestral Tercer Grado BLOQUE1 2020 2021Documento14 páginasRESPUESTAS Examen Trimestral Tercer Grado BLOQUE1 2020 2021Raúl Jiménez Ocampo100% (1)
- Cuadro Tentativo de Areas Con Dimensionamiento 2Documento1 páginaCuadro Tentativo de Areas Con Dimensionamiento 2Jean CerronAún no hay calificaciones
- Texto DemandaDocumento24 páginasTexto DemandaChristianVillegasManriquezAún no hay calificaciones
- Barreras A La ExportaciónDocumento1 páginaBarreras A La ExportaciónCristhian AraujoAún no hay calificaciones
- A Vanse de Anamnesis-1Documento3 páginasA Vanse de Anamnesis-1Jser Misael CsarAún no hay calificaciones
- Toyota Del PerúDocumento5 páginasToyota Del PerúAaronAún no hay calificaciones
- Marc Bloch - La Sociedad FeudalDocumento528 páginasMarc Bloch - La Sociedad FeudalEnrique Luque García100% (4)
- Cartas Con Su Respectiva EstructuraDocumento11 páginasCartas Con Su Respectiva Estructuramaria elena mollisaca pomaAún no hay calificaciones
- Lista de ParticipantesDocumento2 páginasLista de ParticipanteskrissitoOAún no hay calificaciones
- Planificación Anual de Primer Ciclo 2023Documento15 páginasPlanificación Anual de Primer Ciclo 2023Valeria MolinaAún no hay calificaciones