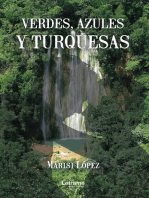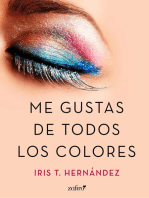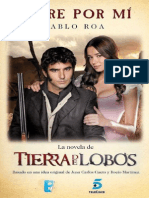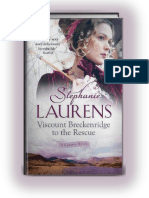Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Alegoría Del Carruaje I y II
Cargado por
luckyno0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
91 vistas8 páginasConcepto holístico del hombre
Título original
Alegoría del carruaje I y II
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoConcepto holístico del hombre
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
91 vistas8 páginasAlegoría Del Carruaje I y II
Cargado por
luckynoConcepto holístico del hombre
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
La Alegoría del Carruaje
Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice:
—Salí a la calle que hay un regalo para vos.
Entusiasmado, salgo a la vereda y me encuentro con el
regalo. Es un precioso carruaje estacionado justo... justo frente a
la puerta de mi casa. Es de madera de nogal lustrada, tiene
herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca, todo muy
fino, muy elegante, muy “chic”. Abro la portezuela de la cabina y
subo. Un gran asiento semicircular forrado en pana bordó y unos
visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo.
Me siento y me doy cuenta que todo está diseñado
exclusivamente para mí, está calculado el largo de las piernas, el
ancho del asiento, la altura del techo... todo es muy cómodo, y no
hay lugar para nadie más.
Entonces miro por la ventana y veo “el paisaje”: de un lado
el frente de mi casa, del otro el frente de la casa de mi vecino... y
digo: “¡Qué bárbaro este regalo! Qué bien, qué lindo...” Y me
quedo un rato disfrutando de esa sensación.
Al rato empiezo a aburrirme; lo que se ve por la ventana es
siempre lo mismo.
Me pregunto: “¿Cuánto tiempo uno puede ver las mismas
cosas?” Y empiezo a convencerme de que el regalo que me
hicieron no sirve para nada.
De eso me ando quejando en voz alta cuando pasa mi
vecino que me dice, como adivinándome:
—¿No te das cuenta que a este carruaje le falta algo?
Yo pongo cara de qué-le-falta mientras miro las alfombras y
los tapizados.
—Le faltan los caballos —me dice antes que llegue a
preguntarle.
Por eso veo siempre lo mismo —pienso—, por eso me parece
aburrido...
—Cierto —digo yo.
Entonces voy hasta el corralón de la estación y le ato dos
caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde adentro grito:
—¡¡Eaaaaa!!
El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia
permanentemente y eso me sorprende.
Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta
vibración en el carruaje y a ver el comienzo de una rajadura en
uno de los laterales.
Son los caballos que me conducen por caminos terribles;
agarran todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por
barrios peligrosos.
Me doy cuenta que yo no tengo ningún control de na-da; los
caballos me arrastran a donde ellos quieren.
Al principio, ese derrotero era muy lindo, pero al final siento
que es muy peligroso.
Comienzo a asustarme y a darme cuenta que esto tampoco
sirve.
En ese momento, veo a mi vecino que pasa por ahí cerca, en
su auto. Lo insulto:
—¡Qué me hizo!
Me grita:
—¡Te falta el cochero!
—¡Ah! —digo yo.
Con gran dificultad y con su ayuda, sofreno los caballos y
decido contratar a un cochero. A los pocos días asume funciones.
Es un hombre formal y circunspecto con cara de poco humor y
mucho conocimiento.
Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar
verdaderamente del regalo que me hicieron.
Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al
cochero adónde quiero ir.
Él conduce, él controla la situación, él decide la velocidad
adecuada y elige la mejor ruta.
Yo... Yo disfruto del viaje.
Esta pequeña alegoría debería servirnos para entender el
concepto holístico del ser.
Hemos nacido, salido de nuestra “casa” y nos hemos
encontrado con un regalo: nuestro cuerpo. Un carruaje
diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Un vehículo
capaz de adaptarse a los cambios con el paso del tiempo, pero
que será el mismo durante todo el viaje.
A poco de nacer, nuestro cuerpo registró un deseo, una
necesidad, un requerimiento instintivo, y se movió. Este
carruaje —el cuerpo— no serviría para nada si no tuviese
caballos; ellos son los deseos, las necesidades, las pulsiones y
los afectos.
Todo va bien durante un tiempo, pero en algún momento
empezamos a darnos cuenta que estos deseos nos llevaban por
caminos un poco arriesgados y a veces peligrosos, y entonces
tenemos necesidad de sofrenarlos. Aquí es cuando aparece la
figura del cochero: nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestra
capacidad de pensar racionalmente. Ese cochero manejará
nuestro mejor tránsito.
Hay que saber que cada uno de nosotros es por lo menos
los tres personajes que intervienen allí.
Vos sos el carruaje, sos los caballos y sos el cochero
durante todo el camino, que es tu propia vida.
La armonía deberás construirla con todas estas partes,
cuidando de no dejar de ocuparte de ninguno de estos tres
protagonistas.
Dejar que tu cuerpo sea llevado sólo por tus impulsos, tus
afectos o tus pasiones puede ser y es sumamente peligroso. Es
decir, necesitás de tu cabeza para ejercer cierto orden en tu
vida.
El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta. Pero
quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos. No
permitas que el cochero los descuide. Tienen que ser
alimentados y protegidos, porque... ¿qué harías sin los
caballos? ¿Qué sería de vos si fueras solamente cuerpo y
cerebro? Si no tuvieras ningún deseo, ¿cómo sería la vida? Sería
como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus
emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el
carruaje.
Obviamente, tampoco podés descuidar el carruaje, porque
tiene que durar todo el trayecto. Y esto implicará reparar,
cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento. Si
nadie lo cuida, el carruaje se rompe, y si se rompe se acabó el
viaje.
Recién cuando puedo incorporar esto, cuando sé que soy
mi cuerpo, mi dolor de cabeza y mi sensación de apetito, que
soy mis ganas y mis deseos y mis instintos; que soy además mis
reflexiones y mi mente pensante y mis experiencias... Recién en
ese momento estoy en condiciones de empezar, equipado, este
camino, que es el que hoy decido para mí.
LA PARÁBOLA DEL CARRUAJE II
Integrados como un todo, mi carruaje, los caballos, el
cochero y yo (como me enseñaron a llamarle al pasajero),
recorrimos con cierto trabajo el primer tramo del camino. A
medida que avanzaba cambiaba el entorno: por momentos árido
y desolador, por momentos florido y confortante; cambiaban las
condiciones climáticas y el grado de dificultad del sendero: a
veces suave y llano, otras áspero y empinado, otras resbaladizo
y en pendiente; cambiaban, por fin, mis condiciones anímicas:
aquí sereno y optimista, antes triste y cansado, ms allá
fastidioso y enojado. Ahora, al final de este tramo, siento que en
realidad los únicos cambios importantes eran estos últimos, los
internos, como si los de afuera dependieran de éstos o
simplemente no existieran. Detenido por un momento a
contemplar las hue llas dejadas atrás, me siento satisfecho y
orgulloso; para bien y para mal, mis triunfos y mis frustraciones
me pertenecen.
Sé que una nueva etapa me espera, pero no ignoro que
podría dejar que me esperara para siempre sin siquiera
sentirme un poco culpable. Nada me obliga a seguir adelante,
nada que no sea mi propio deseo de hacerlo.
Miro hacia adelante. El sendero me resulta atractivamente
invitante. Desde el comienzo veo que el trayecto está lleno de
colores infinitos y formas nuevas que despiertan mi curiosidad.
Mi intuición me dice que también debe estar lleno de
peligros y dificultades pero eso no me frena, ya sé que cuento
con todos mis recursos y que con ellos será suficiente para
enfrentar cada peligro y traspasar cada dificultad. Por otra
parte, he aprendido definitivamente que soy vulnerable pero no
frágil.
Sumido en el diálogo interno, casi ni me doy cuenta de que
he empezado a recorrerlo.
Disfruto mansamente del paisaje... y él, se diría, disfruta
de mi paso, a juzgar por su decisión de volverse a cada instante
más hermoso.
De pronto, a mi izquierda, por un sendero paralelo al que
recorro, percibo una sombra que se mueve por detrás de unos
matorrales.
Presto atención. Más adelante, en un claro, veo que es otro
carruaje que por su camino avanza en mi misma dirección.
Me sobresalta su belleza: la madera oscura, los bronces
brillantes, las ruedas majestuosas, la suavidad de sus formas
torneadas y armónicas...
Me doy cuenta de que estoy deslumbrado.
Le pido al cochero que acelere la marcha para ponernos a
la par. Los caballos corcovean y desatan el trote. Sin que nadie
lo indique, ellos solos van acercando el carruaje al borde
izquierdo como para acortar distancias.
El carruaje vecino también es tirado por dos caballos y
también tiene un cochero llevando las riendas.
Sus caballos y los míos acompasan su trote
espontáneamente, como si fueran una sola cuadrilla.
Los cocheros parecen haber encontrado un buen momento
para descansar porque ambos acaban de acomodarse en el
pescante y con la mirada perdida sostienen relajadamente las
riendas dejando que el camino nos lleve.
Estoy tan encantado con la situación que solamente un
largo rato después descubro que el otro carruaje también lleva
un pasajero. No es que pensara que no lo llevaba, sólo que no lo
había visto. Ahora lo descubro y lo miro. Veo que él también me
está mirando. Como manera de hacerle saber mi alegría le
sonrío y él, desde su ventana, me saluda animadamente con la
mano.
Devuelvo el saludo y me animo a susurrarle un tímido
“Hola”. Misteriosamente, o quizás no tanto, él escucha y
contesta:
—Hola. ¿Vas hacia allá?
—Sí —contesto con una sorprendente (para mí mismo)
alegría—. ¿Vamos juntos?
—Claro —me dice—, vamos.
Yo respiro profundo y me siento satisfecho.
En todo el camino recorrido no había encontrado nunca a
un compañero de ruta.
Me siento feliz sin saber por qué y, lo más interesante, sin
ningún interés especial en saberlo.
LA PARÁBOLA DEL CARRUAJE III
Adelante el sendero se abre en abanico.Por lo menos cinco
rumbos diferentes se me ofrecen.Ninguno pretende ser el
elegido, sólo están allí.Un anciano está sentado sobre una
piedra, en la encrucijada.Me animo a preguntar:
-¿En qué dirección, anciano?
-Depende de lo que busques —me contesta sin moverse.
-Quiero ser feliz —le digo.
-Cualquiera de estos caminos te puede llevar en esa
dirección.
Me sorprendo:
-Entonces... ¿da lo mismo?
-No.
-Tú dijiste...
-No. Yo no dije que cualquiera te llevaría; dije que
cualquiera puede ser el que te lleve.
-No entiendo.
-Te llevará el que elijas, si eliges correctamente.
-¿Y cuál es el camino correcto?El anciano se queda en
silencio.
Comprendo que no hay respuesta a mi pregunta.
Decido cambiarla por otras:
-¿Cómo podré elegir con sabiduría? ¿Qué debo hacer para
no equivocarme?
Esta vez el anciano contesta:
-No preguntes... No preguntes.
Allí están los caminos.
Sé que es una decisión importante. No puedo
equivocarme...El cochero me habla al oído, propone el sendero
de la derecha.Los caballos parecen querer tomar el escarpado
camino de la izquierda.El carruaje tiende a deslizarse en
pendiente, recto, hacia el frente.Y yo, el pasajero, creo que sería
mejor tomar el pequeño caminito elevado del costado. Todos
somos uno y, sin embargo, estamos en problemas.Un instante
después veo cómo, muy despacio, por primera vez con tanta
claridad, el cochero, el carruaje y los caballos se funden en mí.
También el anciano deja de ser y se suma, se agregan los
caminos recorridos hasta aquí y cada una de las personas que
conocí.No soy nada de eso, pero lo incluyo todo.Soy yo el que
ahora, completo, debe decidir el camino.Me siento en el lugar
que ocupaba el anciano y me tomo un tiempo, simplemente el
tiempo que necesito para tomar esa decisión.Sin urgencias. No
quiero adivinar, quiero elegir.Llueve.Me doy cuenta de que no
me gusta cuando llueve.Tampoco me gustaría que no lloviera
nunca.Parece que quiero que llueva solamente cuando tengo
ganas.Y, sin embargo, no estoy muy seguro de querer
verdaderamente eso.
Creo que sólo asisto a mi fastidio, como si no fuera mío,
como si yo no tuviera nada que ver.De hecho no tengo nada que
ver con la lluvia.Pero es mío el fastidio, es mía la no aceptación,
soy yo el que está molesto.
¿Es por mojarme?No.Estoy molesto porque me molesta la
lluvia. Llueve...¿Debería apurarme?
No,
Más adelante también llueve.Qué importa si las gotas me
mojan un poco, importa el camino.
No importa llegar, importa el camino.
En realidad nada importa, sólo el camino.
También podría gustarte
- 06 - La Alegoría Del CarruajeDocumento2 páginas06 - La Alegoría Del CarruajeBiblioteca Seminario San JeronimoAún no hay calificaciones
- Cuento de Jorge Bucay, La Alegoría Del CarruajeDocumento2 páginasCuento de Jorge Bucay, La Alegoría Del CarruajeCarlos Kalel CeronAún no hay calificaciones
- La Alegoría Del Carruaje - Jorge BucayDocumento2 páginasLa Alegoría Del Carruaje - Jorge BucayMi MoAún no hay calificaciones
- La Alegoría Del Carruaje Parte IIDocumento7 páginasLa Alegoría Del Carruaje Parte IITerapia Integral MonterreyAún no hay calificaciones
- La AlegoriaDocumento3 páginasLa AlegoriaDavid J. ZorrillaAún no hay calificaciones
- Metafora Del CarruajeDocumento4 páginasMetafora Del CarruajeSil ZarAún no hay calificaciones
- Alegoría Del COCHERODocumento3 páginasAlegoría Del COCHEROGimena BruscaAún no hay calificaciones
- La Alegoria Del CarruajeDocumento2 páginasLa Alegoria Del CarruajeYuri MarinAún no hay calificaciones
- Concurso de CorazonesDocumento4 páginasConcurso de CorazonesAna Reverte MartínezAún no hay calificaciones
- Bucay Jorge - El Camino de La AutodependenciaDocumento52 páginasBucay Jorge - El Camino de La AutodependenciaSuemy Castillo100% (1)
- Alegoria Del CarruajeDocumento3 páginasAlegoria Del CarruajeSilvano L. Gómez A100% (1)
- Alegoría Del CarruajeDocumento6 páginasAlegoría Del CarruajeSarah WattsAún no hay calificaciones
- Cuento, Técnicas de EstudioDocumento1 páginaCuento, Técnicas de EstudioJUDITH PARRAAún no hay calificaciones
- Alegoría Del Carruaje IIIDocumento3 páginasAlegoría Del Carruaje IIIjose eduardo garcia palafoxAún no hay calificaciones
- Bucay Alegoría Del CarruajeDocumento2 páginasBucay Alegoría Del Carruajeeneagrama_75928Aún no hay calificaciones
- Alegoria Hindu Del Carruaje y El CocheroDocumento1 páginaAlegoria Hindu Del Carruaje y El Cocherocarlos amaroAún no hay calificaciones
- Lecturas Reflexivas para Tercer GradoDocumento7 páginasLecturas Reflexivas para Tercer GradoGuillerman PFAún no hay calificaciones
- Front ErasDocumento3 páginasFront ErasDiego AraujoAún no hay calificaciones
- Actividades de Refuerzo 02Documento1 páginaActividades de Refuerzo 02ANTONIO srAún no hay calificaciones
- REFLEXIONADocumento9 páginasREFLEXIONAAna Luz Canaval PaterninaAún no hay calificaciones
- Noche AnteriorDocumento141 páginasNoche AnteriorsoporteexterioresubaAún no hay calificaciones
- Los primeros dirigentes de la TierraDe EverandLos primeros dirigentes de la TierraAún no hay calificaciones
- El PsicólogoDocumento1 páginaEl PsicólogoPatricia Melgar CapotteAún no hay calificaciones
- El Deporte De Criar: Un Librito Lindo De Arte Y ReflexionesDe EverandEl Deporte De Criar: Un Librito Lindo De Arte Y ReflexionesAún no hay calificaciones
- Pablo Roa - Sufre Por MiDocumento892 páginasPablo Roa - Sufre Por MiJairo70739801Aún no hay calificaciones
- Arrepentimiento en Los EvangeliosDocumento11 páginasArrepentimiento en Los EvangeliosluckynoAún no hay calificaciones
- Gravedad Del Pecado y Beneficio de TeshuváDocumento19 páginasGravedad Del Pecado y Beneficio de TeshuváluckynoAún no hay calificaciones
- Reino, Reinado מַלְכוּתDocumento2 páginasReino, Reinado מַלְכוּתluckynoAún no hay calificaciones
- Arrepentimiento Codigos StrongDocumento35 páginasArrepentimiento Codigos Strongluckyno100% (1)
- Acerca de Velo en El EntendimientoDocumento24 páginasAcerca de Velo en El EntendimientoluckynoAún no hay calificaciones
- El Reino de Los Cielos y ArrepentimientoDocumento11 páginasEl Reino de Los Cielos y ArrepentimientoluckynoAún no hay calificaciones
- Conjugación de לֶאֱהוֹב AmarDocumento8 páginasConjugación de לֶאֱהוֹב AmarluckynoAún no hay calificaciones
- Determinación de La Tesis y Punto de VistaDocumento3 páginasDeterminación de La Tesis y Punto de VistaluckynoAún no hay calificaciones
- Mi SanadorDocumento2 páginasMi SanadorluckynoAún no hay calificaciones
- Boi KaláDocumento1 páginaBoi KaláluckynoAún no hay calificaciones
- Determinación de La Tesis y Punto de VistaDocumento3 páginasDeterminación de La Tesis y Punto de VistaluckynoAún no hay calificaciones
- La Palabra Oración en La BibliaDocumento68 páginasLa Palabra Oración en La Biblialuckyno100% (1)
- El Esbozo Del EscritoDocumento2 páginasEl Esbozo Del EscritoluckynoAún no hay calificaciones
- Unción en NTDocumento7 páginasUnción en NTluckynoAún no hay calificaciones
- Fundacionyreformadelestado (PROGRAMA INDICATIVO)Documento7 páginasFundacionyreformadelestado (PROGRAMA INDICATIVO)luckynoAún no hay calificaciones
- H7522 AceptaciónDocumento17 páginasH7522 AceptaciónluckynoAún no hay calificaciones
- La Globalización Imaginada - Introducción y Cap. 1Documento21 páginasLa Globalización Imaginada - Introducción y Cap. 1luckynoAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis y Religión A La Luz de La PosmodernidadDocumento14 páginasPsicoanálisis y Religión A La Luz de La PosmodernidadluckynoAún no hay calificaciones
- EducacionysexualidadDocumento11 páginasEducacionysexualidadKarina Varela OchoaAún no hay calificaciones
- Esquema ModernidadDocumento1 páginaEsquema ModernidadluckynoAún no hay calificaciones
- Taller de Trabajo Gru PalDocumento7 páginasTaller de Trabajo Gru PalJhon AlexAún no hay calificaciones
- Entornosvirtualesdeaprendizaje (PROGRAMA INDICATIVO) OPTATIVADocumento8 páginasEntornosvirtualesdeaprendizaje (PROGRAMA INDICATIVO) OPTATIVAluckynoAún no hay calificaciones
- Proyecto de Animacion SocioculturalDocumento5 páginasProyecto de Animacion SocioculturalLuis Angel FigueroaAún no hay calificaciones
- Educacionyvalores (Programa Indicativo) OptativoDocumento8 páginasEducacionyvalores (Programa Indicativo) OptativoluckynoAún no hay calificaciones
- ComunicacionenlosprocesoseducativosDocumento7 páginasComunicacionenlosprocesoseducativosPocho LaAún no hay calificaciones
- CulturaambientalDocumento11 páginasCulturaambientalRosa Rosiiris Daza QzAún no hay calificaciones
- DesarrollodehabilidadesdelpensamientoDocumento5 páginasDesarrollodehabilidadesdelpensamientoAna María Villamil CamachoAún no hay calificaciones
- Educacion - y - Genero (Programa Indicativo) OptativaDocumento6 páginasEducacion - y - Genero (Programa Indicativo) OptativaluckynoAún no hay calificaciones
- Agente EducativoDocumento58 páginasAgente EducativoGabriela RamosAún no hay calificaciones
- Riassunti Capitoli Marina Di Carlos Ruiz Zafon in SpagnoloDocumento8 páginasRiassunti Capitoli Marina Di Carlos Ruiz Zafon in SpagnologiulaAún no hay calificaciones
- DRACULADocumento75 páginasDRACULAIrma RodríguezAún no hay calificaciones
- La AlegoriaDocumento3 páginasLa AlegoriaDavid J. ZorrillaAún no hay calificaciones
- Barthelme Donald - City LifeDocumento68 páginasBarthelme Donald - City LifesergioAún no hay calificaciones
- Alegoría Del Carruaje I y IIDocumento8 páginasAlegoría Del Carruaje I y IIluckynoAún no hay calificaciones
- Bram Stoker - DráculaDocumento209 páginasBram Stoker - DráculaRodrigo Jimeno CastellfollitAún no hay calificaciones
- Como Liberar Emociones AtrapadasDocumento6 páginasComo Liberar Emociones AtrapadasAlfresco100% (1)
- Misión en UltramarDocumento344 páginasMisión en UltramarFernandoAún no hay calificaciones
- Es El Cuarto Camino Una Poderosa e Invisible Secta Dentro de La MasoneríaDocumento5 páginasEs El Cuarto Camino Una Poderosa e Invisible Secta Dentro de La MasoneríaLisbethAún no hay calificaciones
- La Metáfora Del CarruajeDocumento4 páginasLa Metáfora Del Carruajeirenedejuan6594100% (1)
- Alegoria Del CarruajeDocumento3 páginasAlegoria Del CarruajeSilvano L. Gómez A100% (1)
- 12 Relactos SelectosDocumento63 páginas12 Relactos Selectosral-nvgtAún no hay calificaciones
- Lv2 Kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho No Mattari Isekai Life - Volumen 1 (World Project)Documento215 páginasLv2 Kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho No Mattari Isekai Life - Volumen 1 (World Project)Dia LocoAún no hay calificaciones
- City Life - Donald Barthelme PDFDocumento106 páginasCity Life - Donald Barthelme PDFLeonel AlesisAún no hay calificaciones
- Stephanie Laurens-LC17-Visconde Breckenridge Al RescateDocumento544 páginasStephanie Laurens-LC17-Visconde Breckenridge Al Rescateadriana serenaAún no hay calificaciones
- QUARTO CAMINHO - Parábola Da CarruagemDocumento20 páginasQUARTO CAMINHO - Parábola Da CarruagemAlcinara MirandaAún no hay calificaciones
- BUCAY JORGE - CuentosDocumento40 páginasBUCAY JORGE - CuentosmatiaslopezAún no hay calificaciones
- 1861 El Monitor de La Salud de Las Familias y de La Salubridad de Los PueblosDocumento590 páginas1861 El Monitor de La Salud de Las Familias y de La Salubridad de Los PueblosGamy HernandezAún no hay calificaciones
- La Parábola Del CarruajeDocumento1 páginaLa Parábola Del CarruajeAnonymous xeWYa6jNMYAún no hay calificaciones
- Alegoría El CocheroDocumento1 páginaAlegoría El Cocherocarolinaruiz06Aún no hay calificaciones
- Como Liberar Emociones AtrapadasDocumento7 páginasComo Liberar Emociones AtrapadasELSANADORDELPACIFICOAún no hay calificaciones
- Cuentos de Jorge BucayDocumento21 páginasCuentos de Jorge BucayTatii JiimenezAún no hay calificaciones
- Concurso de CorazonesDocumento4 páginasConcurso de CorazonesAna Reverte MartínezAún no hay calificaciones
- Carruaje, Caballo y CocheroDocumento12 páginasCarruaje, Caballo y CocheroJOHN JAIRO ARANGO QUINTEROAún no hay calificaciones