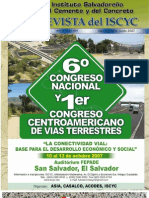Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Budismo 4 PDF
Budismo 4 PDF
Cargado por
elbriabero94400 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas5 páginasTítulo original
Budismo 4.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas5 páginasBudismo 4 PDF
Budismo 4 PDF
Cargado por
elbriabero9440Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Ya vamos avanzando con la enseñanza del Buda sobre las cuatro nobles
verdades. Para resumir, la primera es la verdad de dukkha, del sufrimiento. La
segunda es la verdad de la causa del sufrimiento, el apego o aferramiento. La tercera
es la verdad de la cesación del sufrimiento. ¿Qué sucede cuando dejamos de sufrir
tal como se describe en la primera noble verdad? Imagínate que fueras con un
médico y que te dijera: “Tengo una mala noticia. Eres obeso”. Bueno, no te
sorprende eso, ya lo sabes. Y luego te dice que la causa es que comes demasiado
grasa o que tienes un desequilibrio hormonal o algo así. Afortunadamente, el doctor
te puede ayudar, pero antes de decir qué es lo que hay que hacer para resolver tu
problema, te muestra una foto de cómo sería no ser obeso. Pues esto es lo que el
Buda hace en la tercera noble verdad. Uno podría pensar que una vida sin
sufrimiento sería una vida de intenso y constante placer sensorial, pero no es así. Más
bien es un estado psicológico de paz y tranquilidad, lo que el Buda llama “nirvana”.
Muchos han descrito la motivación humana en términos del deseo y el miedo,
la zanahoria y el palo. Para el Buda, la zanahoria es el apego, ese intenso anhelo de
poseer algo, y el palo es la aversión, el rechazo de lo que no nos gusta. Ya hemos
visto cómo esta dinámica produce el sufrimiento. El nirvana, entonces, sería un
estado psicológico en el que no estamos impulsado ni por ese intenso deseo ni por
el miedo o aversión. Sería como bajarse de la rueda del hámster en el que siempre
estamos huyendo de algo o aferrándonos a algo, una dinámica que, como esta
rueda, no te lleva a ninguna parte. O mejor que la rueda del hámster sería la Rueda
de la Fortuna en la imaginación medieval. Como puedes ver aquí, la Fortuna, una
diosa romana, da vueltas a la rueda de la vida. Si estás hasta arriba, eres afortunado.
Pero nunca dura mucho tiempo. Con una vuelta de la rueda te encuentras de
repente hasta abajo y eres desafortunado. Lo que las filosofías helenísticas
aconsejaban era ponerse en medio de la rueda, en el eje, de modo que ya no estás
afectado por las vueltas que da. Psicológicamente, esto significa que uno está
centrado o, como dijimos, ya no está impulsado ni por el apego o la aversión. El
estado de nirvana es uno donde la realidad no se percibe en términos dualistas
como un sujeto que anhela un objeto. La fricción producida por la constante
interacción de estos dos es lo que enciende el fuego que es el sufrimiento. Recuerda
que nirvana significa literalmente “extinguir”. El extinguir ese fuego no significa
extinguir tus sentidos y tu relación con el mundo de modo que te conviertes en una
especie de zombie espiritual. Significa simplemente que te despiertas. ¿Preferirías
comer un plato de lasaña en un sueño o en la vida real? Por supuesto que en la vida
real, no sólo porque te nutre de verdad, sino porque el sabor es distinto, lo disfrutas
más. El apego es como alguien que come su comida vorazmente sin realmente
disfrutarlo.
Ahora, quiero volver a eso de la rueda de la fortuna. Como había comentado
en uno de mis vídeos sobre el hinduismo, eso se parece mucho a la noción de
samsara que es la ronda o ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Si te
acuerdas, tus intenciones y acciones tienen efectos concretos no sólo en esta vida
sino en vidas por venir. Esto es “karma”. Si actúas mal, tienes mala karma y sus
efectos continúan ejerciéndose durante múltiples vidas hasta que con la meditación
logras identificarte con el Brahman y alcanzas moksha o liberación. De esta manera
sales de la ronda de Samsara, de los repetidos nacimientos. En su discurso sobre las
cuatro nobles verdades el Buda dice: “Es este apego lo que conduce a repetidos
renacimientos en Samsara y que hace que uno se aferre a toda forma de vida”. De
hecho, al describir su estado meditativo en el que alcanzó su iluminación debajo de
la higuera, el Buda dice que vio los innumerables vidas anteriores que habían
conducido a su propia vida como Sidarta, pero que al darse cuenta de la naturaleza
del mundo, la impermanencia y las cuatro nobles verdades, toda esa cadena de
efectos kármicos terminaba con él en ese momento de su iluminación.
La pregunta que tengo es ¿si para ser budista o al menos para seguir sus
consejos uno tiene que creer en el renacimiento? Yo creo que no. Para explicar por
qué, deberíamos primero distinguir entre renacimiento y reencarnación. La
reencarnación es la idea de que, al morir, la consciencia o espíritu de uno con todo y
su identidad y personalidad se encarna en un nuevo cuerpo. El Buda no enseña eso,
por la sencilla razón de que todo lo que dice sobre la impermanencia y la originación
dependiente lo contradice. No podría por un lado hablar de anatman, el no-yo, y por
el otro decir que el uno y el mismo yo pasa de vida en vida. En vez de esto, el Buda
habla del renacimiento. Lo que pasa de vida en vida no es una personalidad
concreta sino sus tendencias kármicas. ¿Qué significa eso? Pues, que mi forma de
ser, mi forma de responder a la vida y actuar en ella se debe a la forma de ser o el
karma de una persona ya muerta. Sus tendencias kármicas me pasaron a mi cuando
nací, quizá parecida a la manera en que un padre trasmite su forma de ser, es decir,
sus valores y disposiciones, a su hijo. El problema es que vemos cómo este último
puede hacerse, pero ¿cuál es el mecanismo de transmisión de karma de una vida a
una posterior? Para que yo herede las piernas largas de mi padre o los ojos de mi
madre, tiene que haber un medio de transmisión: los genes. Para la transmisión de
disposiciones kármicas, pues la verdad no sé cual sería. Si esas tendencias se
plasmaran en un medio cultural como libros o prácticas institucionales que luego
influyeran en generaciones posteriores, lo podría aceptar, tendría sentido. Pero tal
como se plantea en las sutras del budismo, no.
A muchos budistas esto pueda parecer herético. Si el Buda lo dice hay que
aceptarlo. Pues no. El mismo Buda dice a los que le siguen que no acepten nada de
lo que dice por fe o por reverencia a su persona, sino que lo pongan a prueba en su
propia experiencia, de la misma manera que pondrían a prueba un mineral para ver
si es oro o no. La esencia de lo que dice el Buda en las cuatro nobles verdades
puede ponerse a prueba de forma muy satisfactoria, incluso lo que dice sobre el
karma y el Samsara si los entendemos en términos de la dinámica de esta vida. Pero
no veo cómo poner a prueba la doctrina del renacimiento.
Una de las más célebres parábolas del Buda se llama “La flecha envenenada”.
Habla de un hombre que fue herido por una flecha envenenada. Cuando llegó el
doctor para extraer la flecha dijo el hombre: “Antes de sacarla quiero saber primero
quien la disparó, su edad, de qué clan proviene, quiénes son sus padres, de qué tipo
de madera está hecho el arco”, etc. etc. etc. Todo eso puede averiguarse pero
mientras tanto seguramente morirá. Lo importante es sacar la flecha para salvarse la
vida, no investigar de dónde provino la flecha.
Volviendo a la cuestión del renacimiento, lo importante para el Buda es
eliminar el sufrimiento. Para hacerlo, hay que eliminar su causa: el apego. Sea este
apego el resultado de la carga kármica de infinita cantidad de vidas anteriores es una
especulación metafísica que es irrelevante para curar la herida que uno tiene delante.
En el último vídeo dije que uno de los autores que más me ha ayudado a
entender el budismo y otras filosofías de oriente es Alan Watts. Otro que
recomendaría mucho es Stephen Batchelor, un inglés que fue un monje en la
tradición del budismo tibetano que estudió con el Dalai Lama. Pondré ligas a los
libros de Batchelor y Watts en la descripción aquí abajo. Batchelor en especial me
ayudó a entender esta cuestión del renacimiento. Dice que la combinación karma/
renacimiento funciona socialmente de la misma manera que Dios o la voluntad de
Dios funciona en las sociedades teístas de occidente. Da el ejemplo de una pareja
cristiana en una cultura premoderna que tienen un hijo con un trastorno psicológico
muy severo. Los padres no entienden qué está pasando, a qué se debe esto,
entonces dicen que ha de ser la voluntad de Dios. Una pareja budista en las mismas
circunstancias diría, no sé qué está pasando, esto es muy extraño, ha de ser por el
karma del niño de vidas anteriores. Lo que las dos posturas ofrecen es un consuelo a
los padres porque al menos dan una explicación. Sin embargo, como dice Batchelor,
el Buda no quiso enseñar un sistema de consolación, sino que abriéramos nuestros
corazones y mentes al mundo tal como es y que encontráramos una forma de
responder de forma auténtica a ello sin aferrarnos a alguna visión o fe que nos vuelva
insensible al impacto del sufrimiento del mundo. Sacar la voluntad de Dios o el
karma de vidas anteriores para explicar algún sufrimiento puede consolarnos, puede
disminuir nuestro sufrimiento, pero de la misma forma que una botella de whisky te
hace olvidar tus penas. No las elimina, sino sólo las cubre.
Entonces ¿por qué el Buda habla de vidas anteriores y renacimiento?
Pareciera que hay dos posibles respuestas. O bien tiene razón en lo que dice, o está
equivocado. Pero hay otra posibilidad. El Buda se encontró en una cultura dónde
esta idea de karma y renacimiento estaba bastante arraigada. Quizá por razones
didácticas incorporó esta idea en su pensamiento para facilitar su asimilación por una
cultura hindú, de la misma forma que la iglesia católica incorporó aspectos de la
mitología de México y otros países para que los "paganos" asimilaran una nueva fe.
Sea como sea, el renacimiento es una doctrina en la que muchos budistas
creen con implicaciones hasta perturbadoras. Hace varios años asistí a una plática de
una monja budista que estaba hablando precisamente del karma y el renacimiento y
la pregunté si el sufrimiento de la gente en Auschwitz o el sufrimiento de un niño
abusado sexualmente se debe al karma que heredó de vidas previas, y dijo que sí
porque eso es lo que el Buda enseña. Pues me levanté y me fui. El budismo siempre
me ha parecido una alternativa refrescante y sensata a los dogmatismos de las
religiones monoteístas de occidente. Pero cualquier sistema de pensamiento, incluso
el budismo, que llega a conclusiones éticas bárbaras como la que acabo de
mencionar, se ha vuelto dogmático e incluso peligroso. El Buda no fue un Dios que
hay que reverenciar con fe ciega, sino que fue un ser humano, un hombre que tuvo
unas muy buenas ideas que han tenido un impacto muy benéfico en el mundo. Si
nos aferramos a sus ideas de forma fundamentalista sin experimentar con ellas en
nuestra propia vida, estamos perpetuando la misma condición que pretenden aliviar.
El hombre siempre ha tenido miedo a su propia muerte. Para aliviar ese miedo
ha inventado dioses, cielos y ciclos de vida y renacimiento como consuelo. Ante
semejantes especulaciones metafísicas estoy de acuerdo con Batchelor cuando dice:
“Una postura agnóstica hacia la muerte parece más compatible con una actitud
espiritual auténtica. En muchos casos nos encontramos atraídos a doctrinas como la
del renacimiento no por una preocupación existencial genuina, sino más bien por
una necesidad de consolación. Como religión popular, el Budismo, tanto como
cualquier otra tradición, ha proporcionado semejante consolación. Sin embargo, si
asumimos una postura agnóstica, nos encontraremos enfrentando la muerte como un
momento de nuestro encuentro existencial con la vida. La confrontación espiritual
fundamental de la vida humana involucra la realización de que hemos sido arrojados
a este mundo, sin elección alguna por nuestra parte, sólo para esperar ser expulsado
de él en la muerte. La pura sensación de perplejidad ante esta situación es crucial
para una consciencia espiritual. Optar por una explicación consoladora sobre lo que
nos trajo aquí o lo que nos espera después de la muerte limita severamente ese
excepcional sentido de misterio con lo que la religión se ocupa esencialmente. De
esta manera, ocultamos con conceptos humanos consoladores aquello que más
profundamente nos aterra y nos fascina”.
En resumidas palabras, enfrentar la muerte y la impermanencia que implica
auténticamente y sin tapujos es lo que nos permite vivir la vida de forma real y
profunda. La voluntad de Dios o el renacimiento son como una pastilla que nos
vuelve insensible a precisamente esa experiencia tan importante.
Bueno, creo que he dicho más que suficiente sobre esta cuestión del
renacimiento. Con este examen de la tercera noble verdad podemos pasar en el
próximo vídeo a la cuarta verdad, la cura para el sufrimiento, que consiste en el Noble
Camino Óctuple.
También podría gustarte
- Protocolización de Silencio Administrativo Positivo A Escritura PúblicaDocumento6 páginasProtocolización de Silencio Administrativo Positivo A Escritura PúblicaAdelmo Enrique Gutierrez Nieves60% (10)
- Estandares AABB 32 Edition RevisiónDocumento155 páginasEstandares AABB 32 Edition RevisiónMAIRA ALEJANDRA MOLANO RODRIGUEZ100% (2)
- Ficha de Aplicación Sesión 9Documento4 páginasFicha de Aplicación Sesión 9josany arce tantaleanAún no hay calificaciones
- Minutas Cofat 2022 ListoDocumento13 páginasMinutas Cofat 2022 ListoPedro EscobarAún no hay calificaciones
- Curso CSWP Modulo 2Documento18 páginasCurso CSWP Modulo 2EduardoMartinMarquez100% (1)
- El Árbol Adentro y Los OtrosDocumento3 páginasEl Árbol Adentro y Los Otroselbriabero9440Aún no hay calificaciones
- Vanguardia y Tradición en La Poesía de Arturo CarreraDocumento15 páginasVanguardia y Tradición en La Poesía de Arturo Carreraelbriabero9440Aún no hay calificaciones
- La Cosmovisión de La Teoría Del Caos PDFDocumento6 páginasLa Cosmovisión de La Teoría Del Caos PDFLuis Martínez GuerreroAún no hay calificaciones
- Ideas Generales de Haya de La Torre en El Antiimperialismo y El APRADocumento6 páginasIdeas Generales de Haya de La Torre en El Antiimperialismo y El APRAelbriabero9440Aún no hay calificaciones
- Historia de La Sexualidad, Pt. 1 PDFDocumento7 páginasHistoria de La Sexualidad, Pt. 1 PDFelbriabero9440Aún no hay calificaciones
- Compresión Lectora Andres Vicente Peñaloza Riay PDFDocumento6 páginasCompresión Lectora Andres Vicente Peñaloza Riay PDFKrina Peñaloza RiayAún no hay calificaciones
- Actividad Asincrona N 12Documento4 páginasActividad Asincrona N 12Elias OviedoAún no hay calificaciones
- Iscyc 45Documento31 páginasIscyc 45Rudy Ernesto Alegria RodriguezAún no hay calificaciones
- Oferta VoltronicDocumento4 páginasOferta Voltronicing.jairoeljachAún no hay calificaciones
- 35 EfDocumento20 páginas35 EfErik TellezAún no hay calificaciones
- Parcial 1Documento12 páginasParcial 1siAún no hay calificaciones
- Linea Del TiempoDocumento6 páginasLinea Del TiempoJohnny Bryan Cruz Pech20% (5)
- UPSJB DL Casacion 1640 2019 Nacional LPDerechoDocumento15 páginasUPSJB DL Casacion 1640 2019 Nacional LPDerechoLisbeth AbantoAún no hay calificaciones
- Confianza TotalDocumento10 páginasConfianza TotalLuisSanchezAún no hay calificaciones
- AUTORIDADESDocumento3 páginasAUTORIDADESLuis Valdez espinozaAún no hay calificaciones
- La Germinación (Informe)Documento9 páginasLa Germinación (Informe)Mariella Cora Grovas100% (1)
- Conducción Preventiva Manejo DefensivoDocumento3 páginasConducción Preventiva Manejo DefensivoVladimir Soruco VelizAún no hay calificaciones
- CONSOLIDADO DE MES SALUD AMBIENTAL - AGUA - JunioDocumento623 páginasCONSOLIDADO DE MES SALUD AMBIENTAL - AGUA - JunioYeferson DAAún no hay calificaciones
- Catalogo Pruebas EncolpDocumento98 páginasCatalogo Pruebas EncolpAndrei AltamiranoAún no hay calificaciones
- F-7857-619 Liberación de Pernos Tipo A Anclados Con Resina Rev.0Documento1 páginaF-7857-619 Liberación de Pernos Tipo A Anclados Con Resina Rev.0Brayan OspinaAún no hay calificaciones
- Normativa Técnica de Construcción de Canalización Telefónica-1Documento99 páginasNormativa Técnica de Construcción de Canalización Telefónica-1Victor FarAún no hay calificaciones
- A IsoDocumento20 páginasA IsoadrienmartAún no hay calificaciones
- FGC Final 15 Mayo 2018Documento21 páginasFGC Final 15 Mayo 2018Atihatna GutiérrezAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Campues Ethos P60.Documento5 páginasTarea 3 Campues Ethos P60.Ricard AltamirAún no hay calificaciones
- Entrevista A Las Familias 2023Documento4 páginasEntrevista A Las Familias 2023Jeannette Crosby HerreraAún no hay calificaciones
- Capitulo 5 PresupuestoDocumento21 páginasCapitulo 5 Presupuesto7 SPORTSAún no hay calificaciones
- Cuadro Sujetos de DDDocumento1 páginaCuadro Sujetos de DDRIVAS BARRETO DIONY MARIELAún no hay calificaciones
- Certamen 1aDocumento4 páginasCertamen 1aAbril ValentinaAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Derecho AdministrativoDocumento2 páginasCuadro Comparativo Derecho AdministrativoNancy EstherAún no hay calificaciones
- ABC de Los Consejos ComunalesDocumento71 páginasABC de Los Consejos ComunalesDai'skar RomeroAún no hay calificaciones