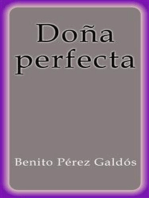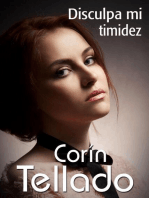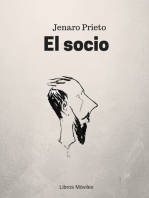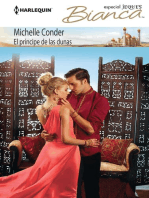Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Cartero de Bagdad
Cargado por
alleguchis0%(1)0% encontró este documento útil (1 voto)
2K vistas2 páginasNovela
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoNovela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0%(1)0% encontró este documento útil (1 voto)
2K vistas2 páginasEl Cartero de Bagdad
Cargado por
alleguchisNovela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
El cartero de Bagdad
Capítulo 2. Lección de geografía
Nada cambia en Bagdad. Los meses concluyen con el final de la luna nueva. Unas noches después, el resplandeciente hilal, el
delgado hilo blanco de la luna, anuncia en el cielo oscuro el cuarto creciente. Sfar, el segundo mes del año, comienza como los
anteriores, bajo la barahúnda de las explosiones y de los disparos.Abdulwahid juega en la almunia con un helicóptero de
plástico. Siente en la lejanía el runrún del motor que anuncia la llegada de su padre. Deja el juguete, el único que tiene, y corre
hacia la delantera de la casa.
La moto viene tambaleándose de un lado a otro de la calleja. Ibrahim sostiene con fuerza el manillar e intenta mantener el
equilibrio, pero el suelo, lleno de surcos y socavones, se lo impide. En uno de los bandazos a punto está de atropellar a un
perrito despistado que husmea en un montón de basura. El animal salta una tapia y escapa aullando del asesino motorizado.
Son, desde luego, malos tiempos para los perros de Bagdad; también para los hombres, las mujeres y los niños. En un último
esfuerzo, Ibrahim llega hasta donde espera Abdulwahid, que procura contener la risa para no ofender a su padre. Ibrahim
frena, por fin, aquella máquina infernal, se apea de ella y respira aliviado.
—¡Hola, Abdulwahid! ¿Qué tal? —pregunta el motorista, jadeando tras su peligrosa carrera.
—Bien —responde, casi incapaz de reprimir las carcajadas.
—Me alegro. Ayúdame, anda.
Abdulwahid le da una mano a su padre y entre los dos empujan la moto hacia la almunia.
Una vez allí, Ibrahim descubre lo que la mirada de su hijo anhela.
—¿Quieres subir?
—¿Puedo? —responde Abdulwahid con timidez.
—Pues claro, hombre. Pero no la balancees mucho, no vaya a ser que…
—Muy bien, padre —interrumpe Abdulwahid, emocionado, sin que a aquel le dé tiempo de concluir la advertencia.
Ibrahim abre el transportín de la moto, extrae un paquete envuelto en papel de periódico y entra en la casa. Abdulwahid se
queda fuera, pilotando a toda velocidad y tumbándose en las curvas más cerradas de su imaginación.
—Te dejo aquí este pescado que conseguí en la plaza —dice Ibrahim a su mujer, sin haberla saludado antes, dejando el
paquete al lado del hornillo.
—Muy bien. ¿Qué tal el día?
—Si te soy franco, paso más miedo encima de ese vehículo del que sentí en las trincheras
del desierto en la guerra contra los iraníes.
—Estoy cansada de decirte que no me gusta que hables de la guerra delante de Abdulwahid
—lo reprende ella sin levantar la mirada de la camisa que está remendando.
—¡Pero, mujer, si es casi un hombre! ¡Con lo que ve y escucha todos los días en las calles, qué más dará! ¿O no te has enterado
de que ahí fuera se libra una guerra?
—Lo sé perfectamente. Pero cuanto menos conozca de eso, mejor. Abdulwahid imita ahora, en la almunia, los rugidos del
motor, como si acelerase en una recta de salida. A Ibrahim le hace gracia, pero, enfrascado como está en una discusión con
Fatiha, evita sonreír delante de ella. Si lo hiciera, llevaría las de perder.
—Pues gracias a la guerra y a haberme licenciado allí, obtuve mi puesto de cartero —prosigue Ibrahim.
—¿No crees que sería mejor huir? —pregunta Fatiha, mirándolo esta vez a él.
—¿A dónde vamos? ¿A Jordania con la quisquillosa de tu prima?
—Ella me ha contado que no están mal, Ibrahim. Cree que podrían ayudarnos.
—Sí, mujer, lo sé. Pero su marido tiene dinero. Nosotros no tenemos ni un dinar.
Abdulwahid entra corriendo en la casa. Sus padres callan para que no se percate de su discusión. La casucha no tiene divisiones
en su interior, ni, por supuesto, un simple cuarto de baño. Presta ese servicio una vieja cuadra que hay en la almunia. La
vivienda no pasa de un espacio rectangular que sirve de cocina, salón y dormitorio. En una de las esquinas hay una vieja cocina
de leña. Sobre ella descansa un hornillo en el que Fatiha prepara esos platos deliciosos que a Abdulwahid tanto le gustan. Una
mesa baja, de forma circular, preside el centro de la estancia, en torno a la cual se amontonan varios almohadones,
desgastados unos, remendados los otros. Los menguados enseres de valor de la familia —algunos libros de Ibrahim y las pocas
piezas de una vajilla de plata, regalo de boda, que aún no vendieron— se mezclan con los utensilios de uso diario sobre unos
estantes carcomidos que hay junto a la ventana que da a la almunia. En otro rincón está la máquina de coser con la que Fatiha
confecciona, de vez en cuando, algún vestido para las vecinas, lo que le permite sacar unos dinares. Las paredes encaladas
están desnudas, sin adornos. Solo merece el honor de decorar la casa, como si fuese una obra de arte, un marco con una flor
amarillenta de periódico en la que se ve al levantador de pesas Abdulwahid Aziz sonriendo a la cámara. Es el último rostro
ajeno que Fatiha, Ibrahim y Abdulwahid observan cada noche antes de acostarse en sus jergones, alineados en el suelo sobre
una estera de palma.
Abdulwahid corre a su esquina y saca una revista que esconde entre la estera y el jergón. Se trata de un ejemplar muy usado
de National Geographic con el que su padre apareció hace unos meses, cuando aún hacía el reparto a pie con la cartera a
cuestas. Lo trajo de la estafeta, en donde se amontonaba junto a otro correo sin repartir. Su destinatario, como tantos otros,
habría muerto o huido de Bagdad. Por lo que le contó a Ibrahim un compañero, en la dirección que figuraba en el sobre solo
había un enorme socavón. La casa había desaparecido junto con otras muchas del contorno y entre los escombros aún se
adivinaban algunas pertenencias de los antiguos propietarios.
Parecía mentira que, con todo lo que estaba sucediendo en la ciudad y en el resto del país, un escritor pudiera recibir su
publicación favorita, aunque fuese con meses de retraso.
La revista ofrece en sus páginas centrales un mapamundi en el que a Abdulwahid le gusta buscar países. Todos los días, cuando
su padre llega del reparto, le pregunta con impaciencia.
Ibrahim sabe lo que le espera en cuanto ve a su hijo con el National Geographic entre las manos.
—¿Qué, ha finalizado ya tu carrera?
—Sí, sí. Dime, ¿de dónde venían hoy?
—Poca cosa hubo, Abdulwahid —contesta Ibrahim sonriendo, a pesar de la riña con Fatiha.
—¡Pero algo habría!
—Déjame recordar... Sí, había una que venía de Creta.
—¿Creta? —pregunta Abdulwahid, sorprendido.
—Sí. Es una isla griega, en el mar Egeo.
—Voy a ver. Abdulwahid se tumba en el suelo y abre la revista. Sigue con su dedo el hilo azul del caudaloso Éufrates, llega a
Siria y, desde la ciudad de Alepo, salta al mar Mediterráneo. Enseguida localiza la isla: es muy grande y tiene forma alargada.
Parece una figura acostada sobre las aguas.
—¡Aquí está! La capital se llama Heraclión y la montaña más alta, Idhi. Tiene 2.456 metros de altura.
—Sí, sí, todo eso está muy bien. Pero tu mapa no lo cuenta todo —interviene Fatiha.
—¿Ah, no? —pregunta Abdulwahid levantando la vista del mapamundi.
—Tu madre tiene razón. Ahí no dice nada del laberinto —replica Ibrahim, resignándose a contar una nueva historia.
—¿Qué laberinto? —pregunta Abdulwahid con los ojos abiertos como platos.
Ibrahim se sienta al lado de su hijo y comienza a desenredar el hilo de la historia. Abdulwahid no le quita ojo y escucha
encandilado sus palabras.
—Hace mucho, mucho tiempo, cuando el Profeta aún no había pisado la tierra de nuestros antepasados, gobernaba la isla de
Creta un poderoso rey llamado Minos. Le había mandado a Dédalo, el arquitecto real, un gran laberinto, una intrincada tela de
araña de largos corredores y cientos de puertas, en el que era imposible encontrar la salida. En él estaba encerrado el
Minotauro, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Cada año llegaban a la isla siete muchachos y siete
muchachas desde Atenas para servir de desayuno al monstruo. A empujones, los soldados minoicos los metían en el laberinto,
en donde se perdían. Y allí, uno por uno, iban cayendo en las fauces del Minotauro.
—¿Y después? ¿Se los comía?
—No dejaba ni los huesos —ríe Ibrahim mirando a Abdulwahid—. Pero no me interrumpas. Déjame terminar.
“Y así ocurrió año tras año. Hasta que un día, entre los muchachos destinados al sacrificio, llegó un príncipe ateniense llamado
Teseo. Ariadna, la hija del rey Minos, se enamoró de él nada más verlo. Cuando Teseo derrotó al Minotauro, logró salir del
laberinto siguiendo el hilo que Ariadna le había entregado. Gracias a ella y a su inteligencia, pudo encontrar el camino de salida
y salvarse de una muerte segura. Después, los dos huyeron felices en un barco y pusieron rumbo a Atenas, en donde Teseo era
heredero del trono de su padre, Egeo”.
Abdulwahid se queda asombrado con el cuento de su padre y busca en su mapamundi el reino de Teseo.
—Ibrahim, esa no es toda la historia —añade Fatiha.
—Sí, ya lo sé, mujer. Pero al chico le da igual.
—No, no. Acábala, por favor —pide Abdulwahid, dejando la revista e intrigado por la intervención de su madre.
—Pues, en el viaje de vuelta, Teseo abandonó a Ariadna en la isla de Naxos.
—¿Después de haberlo ayudado?
—Pues sí, hijo mío. Para que veas cómo le pagó a la pobre. Los hombres enseguida olvidan lo que las mujeres hacen por ellos
—puntualiza Fatiha. Abdulwahid piensa que él no habría abandonado a la buena de Ariadna después de que lo hubiese
ayudado a salir del laberinto. La convertiría en su reina y juntos gobernarían Atenas hasta el fin de sus días. Así, con cada país
que Abdulwahid encontraba en el mapamundi, comenzaba a viajar con las palabras de su padre y de su madre. En un viaje,
durante unos instantes maravillosos, lo llevaba lejos, muy lejos de Bagdad. Muy lejos del estruendo de las bombas, de los
disparos y de las ambulancias. Muy lejos de la guerra.
También podría gustarte
- El Cartero de Bagdad Cap 3Documento2 páginasEl Cartero de Bagdad Cap 3alleguchis50% (2)
- El Cartero de BagdadDocumento3 páginasEl Cartero de BagdadElsy Rocio Vargas0% (1)
- Bagdad PDFDocumento6 páginasBagdad PDFNievesmoon100% (1)
- Resumen de Los Siete Contra Tebas 1Documento9 páginasResumen de Los Siete Contra Tebas 1Nichols HurtadoAún no hay calificaciones
- El Cartero de BagdadDocumento24 páginasEl Cartero de BagdadAnGeLiTa BallesterosAún no hay calificaciones
- Webster, Jean - Mi Querido EnemigoDocumento118 páginasWebster, Jean - Mi Querido EnemigomarcelaAún no hay calificaciones
- Los-Solucionadores 5to GradoDocumento22 páginasLos-Solucionadores 5to GradoordossantosAún no hay calificaciones
- Cantar Mio Cid PDFDocumento9 páginasCantar Mio Cid PDFvalentina ValleciaAún no hay calificaciones
- FArias Juan-Un TiestoDocumento41 páginasFArias Juan-Un TiestoscunimanAún no hay calificaciones
- Resume en Pocas Palabras El Contenido de Cada CapítuloDocumento3 páginasResume en Pocas Palabras El Contenido de Cada CapítuloNatalia Tapia100% (1)
- El Condor y La PastoraDocumento13 páginasEl Condor y La PastoraLuis EspinozaAún no hay calificaciones
- PDF Resumen de Quotmariaquot de Jorge Isaacs DDDocumento8 páginasPDF Resumen de Quotmariaquot de Jorge Isaacs DDSantiago González Sánchez100% (1)
- El heredero del sultán: Hijos del desierto (1)De EverandEl heredero del sultán: Hijos del desierto (1)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Orígenes: Conversaciones secretas y otras historiasDe EverandOrígenes: Conversaciones secretas y otras historiasAún no hay calificaciones
- Cuentos de Amor de Locura y de Muerte: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandCuentos de Amor de Locura y de Muerte: Biblioteca de Grandes EscritoresAún no hay calificaciones
- Baila conmigo: Historias de Larkville (3)De EverandBaila conmigo: Historias de Larkville (3)Calificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Africa Con Un Par Alvaro NeilDocumento120 páginasAfrica Con Un Par Alvaro NeilMariana Rodríguez GonzálezAún no hay calificaciones
- La Gata EncantadaDocumento13 páginasLa Gata EncantadaPablo Kaien100% (1)
- El Arabe-HolaebookDocumento177 páginasEl Arabe-HolaebookMauricio Aguirre100% (1)
- Nivelacion Castellano SeptimoDocumento4 páginasNivelacion Castellano SeptimoSairoth Martinez FreyleAún no hay calificaciones
- Khalil, El Hijo Del Desierto - Andrea AdrichDocumento328 páginasKhalil, El Hijo Del Desierto - Andrea AdrichSonia Uria PumaresAún no hay calificaciones
- Rúbrica 1° Cambio de NarradorDocumento1 páginaRúbrica 1° Cambio de NarradoralleguchisAún no hay calificaciones
- Relacion Con La Pelicula Entre Los MurosDocumento3 páginasRelacion Con La Pelicula Entre Los MurosalleguchisAún no hay calificaciones
- EscondidoDocumento1 páginaEscondidoalleguchis100% (1)
- ChacareraDocumento5 páginasChacareraalleguchisAún no hay calificaciones
- Reflexión de La Peícula Entre Los MurosDocumento4 páginasReflexión de La Peícula Entre Los MurosalleguchisAún no hay calificaciones
- Ruben DarioDocumento2 páginasRuben DarioPedro PesantesAún no hay calificaciones
- TP #2 La Nona y StefanoDocumento1 páginaTP #2 La Nona y Stefanoalleguchis100% (1)
- Análisis de Entre Los MurosDocumento4 páginasAnálisis de Entre Los Murosalleguchis100% (1)
- Malt UrianDocumento2 páginasMalt UrianalleguchisAún no hay calificaciones
- El Que Siempre Da La Razón TextDocumento2 páginasEl Que Siempre Da La Razón TextalleguchisAún no hay calificaciones
- Gente Pobre León TolstóiDocumento2 páginasGente Pobre León TolstóialleguchisAún no hay calificaciones
- Es Que Somos Muy Pobres Juan Rulfo Aquí Todo Va de Mal en PeorDocumento6 páginasEs Que Somos Muy Pobres Juan Rulfo Aquí Todo Va de Mal en Peoralleguchis100% (1)
- Te Digo MásDocumento4 páginasTe Digo MásalleguchisAún no hay calificaciones
- Qué Tipo de Narrador Se Utiliza en Este RelatoDocumento2 páginasQué Tipo de Narrador Se Utiliza en Este RelatoalleguchisAún no hay calificaciones
- TFM001407Documento35 páginasTFM001407Ram DassAún no hay calificaciones
- LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE DE PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS. Capítulos 1-4Documento17 páginasLINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE DE PLANTAS PROCESADORAS DE ALIMENTOS. Capítulos 1-4Sergio Muñiz86% (21)
- T2 ProyectoDocumento18 páginasT2 ProyectoYare ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Funciones Del EnvasadoDocumento4 páginasFunciones Del EnvasadoEndulzarteImpresionesComestiblesTarijaAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo PDFDocumento5 páginasLinea Del Tiempo PDFjohanaAún no hay calificaciones
- El Descubrimiento de América y Conquista de GuatemalaDocumento8 páginasEl Descubrimiento de América y Conquista de GuatemalaEdin OsorioAún no hay calificaciones
- 3rto Sociales 2do Periodo Guia 4Documento5 páginas3rto Sociales 2do Periodo Guia 4Yuly HernandezAún no hay calificaciones
- Contabilidad Financiera - Sesión 6 Tarbajo en GrupoDocumento3 páginasContabilidad Financiera - Sesión 6 Tarbajo en GrupoLincer Cachique amasifuenAún no hay calificaciones
- Bandas de Rock PeruanoDocumento2 páginasBandas de Rock PeruanoMaria Fernanda elejaldeAún no hay calificaciones
- Paolo Macry. La Sociedad Contemporánea Una Introducción Histórica. Editorial Ariel, S.A. Barcelona 1997Documento37 páginasPaolo Macry. La Sociedad Contemporánea Una Introducción Histórica. Editorial Ariel, S.A. Barcelona 1997Alan Eduardo Sánchez BecerraAún no hay calificaciones
- Circuito Productivo Del Dulce de Leche - Proceso y Etapas (2019)Documento3 páginasCircuito Productivo Del Dulce de Leche - Proceso y Etapas (2019)Manuel Patti LorenzoAún no hay calificaciones
- Informe 3Documento4 páginasInforme 3Edison David CelyAún no hay calificaciones
- SYLABUSDocumento3 páginasSYLABUSFranklin Guzman HuamanAún no hay calificaciones
- DECISION 10 S7 - Tarea 7.2 Decisión 10 FIRMA 1Documento3 páginasDECISION 10 S7 - Tarea 7.2 Decisión 10 FIRMA 1ilsy SalesAún no hay calificaciones
- Cómo Redactar El Resumen de InvestigaciónDocumento3 páginasCómo Redactar El Resumen de InvestigaciónMario Chancahuañe Rendon100% (2)
- Trabajo - Ciclismo de RutaDocumento53 páginasTrabajo - Ciclismo de RutaJosé Tomás MendozaAún no hay calificaciones
- UNIDAD 1. Cómo Lograr Una Supervisión de ExcelenciaDocumento19 páginasUNIDAD 1. Cómo Lograr Una Supervisión de ExcelenciaFlashmanx MxAún no hay calificaciones
- Sistema Financiero ChilenoDocumento14 páginasSistema Financiero ChilenoEllLeonPanguipullinoAún no hay calificaciones
- Anuncio para Página Web 3 Plazas POLICIADocumento7 páginasAnuncio para Página Web 3 Plazas POLICIAJuankar RuizAún no hay calificaciones
- Tipos de Argumentos 1.5 Segun El Modo de Razonamiento1.5Documento16 páginasTipos de Argumentos 1.5 Segun El Modo de Razonamiento1.5Jazmina PintoAún no hay calificaciones
- La Personalidad y La Salud Mental Andres Zevallos-1Documento13 páginasLa Personalidad y La Salud Mental Andres Zevallos-1catalina2015100% (1)
- Sindrome de DownDocumento12 páginasSindrome de DownlauracAún no hay calificaciones
- PUDU Animal en Peligro de Extincion DoDocumento5 páginasPUDU Animal en Peligro de Extincion DoCarlos De La Cruz TrujillanoAún no hay calificaciones
- Evaluacion 2 - Taller de Obra GruesaDocumento4 páginasEvaluacion 2 - Taller de Obra GruesaSilvana Lizama ContrerasAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento6 páginasActividad 1Darwin CasasAún no hay calificaciones
- OFIDISMODocumento7 páginasOFIDISMOLiussmyth Vega SanchezAún no hay calificaciones
- Contrato de Servicio Juan Pablo II - 2022 Definitivo-OkDocumento10 páginasContrato de Servicio Juan Pablo II - 2022 Definitivo-OkJuan Fernando Garcia TorresAún no hay calificaciones
- Base de Datos EncuestaDocumento6 páginasBase de Datos EncuestaGeraldine Lopez GuerreroAún no hay calificaciones
- 4.3 Shock Hipovolemico FinalDocumento15 páginas4.3 Shock Hipovolemico FinalAna Gabriela Villatoro FloresAún no hay calificaciones
- Propuesta Pedagógica EIBDocumento150 páginasPropuesta Pedagógica EIBWilliam ChAún no hay calificaciones