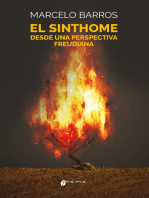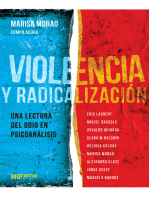Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Kristeva Conferencia El Adolescente Un Sindrome de Idealidad1
Kristeva Conferencia El Adolescente Un Sindrome de Idealidad1
Cargado por
Avril YazminTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Kristeva Conferencia El Adolescente Un Sindrome de Idealidad1
Kristeva Conferencia El Adolescente Un Sindrome de Idealidad1
Cargado por
Avril YazminCopyright:
Formatos disponibles
El adolescente, un síndrome de idealidad
Conferencia de Julia Kristeva en la UNSAM.
Traducción: Walter Romero
1. Perverso polimorfo vs. adolescente, o el teórico vs. el creyente
La celebración del centésimo aniversario de Tres ensayos sobre una teoría
sexual (1905) de Freud me ha hecho tomar conciencia de una cuestión
mayor: en todo adolescente dormita un “perverso polimorfo”.
Los sucesores de Freud, por supuesto, no dejaron de valorar los rasgos
característicos, y sobre todo las dificultades, siempre en souffrance, que el
adolescente manifiesta tanto en el desarrollo del sujeto dado como en su
familia, sin dejar de lado, a su vez, el real impacto del malestar adolescente
sobre la cultura de una sociedad o de una época determinada. Lo cual no
impide que nuestras aproximaciones se torsionen por los dos bordes de la
cadena psico-sexual: en principio, señalando que el polimorfismo del
dominante narcisístico y, su objeto de deseo en vías de constitución, siendo
incierto, induce a la curiosidad epistemofílica; y, finalmente, determinando el
paradigma de la neurosis y su óptima culminación en la genitalidad.
Sin embargo es conveniente señalar que este cuadro no funciona
adecuadamente tratándose de la crisis adolescente: yo diría más bien que el
adolescente la hace explotar, poniendo de manifiesto todas sus
insuficiencias, pero habilitándonos, a su vez, a nuevas problemáticas que
podrían ayudarnos a completar el cuadro clásico del descubrimiento
freudiano.
En vistas del dispositivo de desarrollo psico-sexual que se desprende de
Tres ensayos, tal como lo acabo de sintetizar, y en vistas también del
malestar adolescente, les propongo el siguiente esquema binario, sobre el
cual se desarrollan mis razonamientos hoy en día: al perverso polimorfo,
tributario de sus placeres parciales, que “quiere saber” y cuyo pensamiento
se desarrolla bajo el impulso de su teorización sexual se opone el
adolescente que idealiza la relación de Objeto al punto de sucumbir a esta
enfermedad de idealidad que lo empuja a beneficiarse tanto del fantasma
de un Objeto absoluto como de su destrucción vengadora. Perverso
polimorfo teórico vs. adolescente creyente: la dicotomía que propongo
obedece, evidentemente, a objetivos heurísticos de claridad, porque, de
manera más que frecuente, los dos dispositivos coinciden.
¿Se impone ser más precisos? El perverso polimorfo está dominado por
las pulsiones, que son infaliblemente polimorfas: tributarias de la
satisfacción de las zonas erógenas, del incesto primario (la seducción
maternal, o su versión materna) y del desafío edípico ultra-precoz (o su
versión paterna). Esta agitación pulsional se satisface y se perlabora en una
actividad fantasmática que toma la forma de una negación-Verneinung (“Yo
no quiero a mamá” igual “Yo quiero a mamá”), y, es sobre el impulso de la
negatividad así despejada, en sus escritos, por Freud, que se construye el
lenguaje con su síntesis gramatical y lógica. Estas últimas abren la vía a la
interrogación (“¿quién soy yo?”, “¿de dónde vengo?”, “¿qué es lo que
quiero?”). El fundador del psicoanálisis se inclinó durante bastante tiempo
por la emergencia de la representación como acto de negación de la pulsión
(Cf. Die Verneinung, 1925). Sin embargo, Freud no nos deja un estudio
específico sobre la interrogación, pero los Tres ensayos nos ofrecen el
contenido esencial: el niño perverso polimorfo, queriendo saber de dónde
viene, crea teorías sexuales consecutivas a la cuestión clave: “¿de dónde
vienen los niños?”.
Resumamos: el polimorfismo está en el cruce entre una pulsionalidad auto
erótica y una búsqueda de la relación objetual; el perverso polimorfo es un
sujeto de la curiosidad epistemofílica; el perverso polimorfo es un indagador.
Nada de eso corresponde al adolescente, o, más exactamente, el “perverso
polimorfo indagador” recubre más bien al adolescente con un sujeto
novedoso, que cree en la existencia del objeto erótico (objeto de deseo y/o de
amor). No lo busca porque está convencido que “eso” debe existir. El
adolescente no es un indagador en su laboratorio, es más bien un creyente. Todos
somos adolescentes cuando estamos apasionados por lo absoluto. Freud
no se ocupó de los adolescentes porque él era el más descreído, el más
irreligioso de los humanos que jamás haya existido. La fe implica una
pasión por la relación de objeto: la fe es potencialmente integrista, como lo
es el adolescente. Romeo y Julieta son su blasón, volveré sobre esto más
adelante.
Sin embargo, ya que la verdad sadomasoquista de la pulsión y del deseo es
inevitable, esta creencia en que el Objeto ideal Existe está continuamente
amenazada, cuando no destinada al fracaso. Por lo tanto, la pasión de la
relación de objeto se invierte en punición y en auto punición. Y en el
cortejo que acompaña al adolescente apasionado: la decepción-depresión-
suicida; cuando eso no es, bajo una forma más regresiva y somática, el
síndrome anoréxico; o, visto, desde un contexto político adecuado, la
fuerza destructiva de sí mismo-con-el–otro, y que nombro bajo los
términos del síndrome del kamikaze.
Yo planteo entonces que el adolescente es un creyente en la relación de objeto y/o de
su imposibilidad. Así formulada, la cuestión implica un parámetro que nos
cuesta tomar en serio, a pesar de los denodados esfuerzos de Lacan: es el
parámetro de la idealidad (Lacan dice: el significante).
2. ¿Qué es el síndrome de la idealidad?
El Edipo adolescente es violento porque opera sobre una onda portentosa
de idealización. Se trata de separarse de la pareja parental y reemplazarla
por un nuevo modelo, portador de una satisfacción absoluta de ese sujeto
adolescente cuya estatua se erige sobre el zócalo del perverso polimorfo.
Con ese fin, el narcisismo del yo, ahogado en sus ideales, desborda sobre el
objeto de deseo dando así lugar a la pasión amorosa que se caracteriza por
la imbricación de la pulsión junto con a la idealidad.
Freud escribe que, en la idealización, “el objeto es tratado como el propio
yo y (que) por ende en la pasión amorosa una cantidad importante de la
libido narcisista se desborda sobre el objeto” (Cf. Psicología de las masas y
análisis del yo (1921) trad. Fr., Payot, 1951 p. 126). Yo sostengo, sin
embargo, que la intensidad de esta satisfacción nueva se obtiene gracias a
lo que me parece suficientemente señalado en la teoría freudiana, a saber
precisamente: el anudamiento pulsión /idealización, y el englobamiento del
objeto en el narcisismo bajo el aspecto de una creencia. El sujeto adquiere
así la certeza de que “eso existe”. “Eso”: una satisfacción adquirida por los
medios conjuntos de la pureza y de la trasgresión. “Eso”: una euforia
vivida como un destino absoluto, tabula rasa del Edipo original que se
avalancha en pos de un paraíso nuevo. Imágenes, ideologías, saberes,
modelos existenciales: todo es convocado y erigido con el fin de apuntalar
un narcisismo idealizado que rompe sobre lo otro hasta englobarlo en la
certeza de una satisfacción común que sobrepasa en potencia a todos los
ideales anteriores.
La idealidad domina el inconsciente adolescente: la pulsión adolescente
está estructurada no solamente como un lenguaje, sino como idealidad. Se
trata de un momento decisivo de la construcción del ser hablante, donde, o,
en el cual el Ideal del yo y del Súper yo toman la vía regresiva e impregnan
las pulsiones inconscientes hasta dominarlas. Esta impregnación de la
pulsión por medio de una idealidad culmina en una idealización de la
satisfacción debida al objeto ideal.
Melanie Klein reveló que la idealización, desde los comienzos de la vida
misma, es defensiva porque establece una zona de clivaje entre el “objeto
bueno” y el “objeto malo”, para así defenderse de este último y de la
agresividad del yo que la acompaña. Desde esta mirada, yo agregaría que,
por más defensiva que pueda ser, la idealización adolescente no induce
menos a una culminación exponencial del tipo perverso. En efecto, la
dinámica cruzada de la idealización estimula e incrementa el placer que
prueba el sujeto en los dos bordes de ese clivaje: “tú gozarás tanto del bueno
como del malo”, dice el síndrome de idealidad.
Resumo: a partir de una evolución biológica y cognitiva, le perverso
polimorfo es capaz de operar una mutación decisiva: es la confluencia
entre sus fuerzas libidinales y el fantasma de una satisfacción libidinal
absoluta por un objeto nuevo, en el cual él proyecta su narcisismo
apuntalado por el ideal del yo. Esta confluencia está acompañada por la
creencia de deber y de poder sobrepasar la pareja parental, y aún más, de
abolirla, y de evadirla en una variante idealizada, paradisíaca, de la
satisfacción absoluta. El paraíso judeocristiano es una creación
adolescente: el adolescente goza del síndrome del paraíso, que puede ser
igualmente la fuente de su sufrimiento, en la medida en que la idealidad
absoluta se invierte en persecución cruel. Dado que cree que el otro,
sobrepasando el otro parental, no solamente existe sino que él/ella
procura una satisfacción absoluta, el adolescente cree que el Gran Otro
existe, y que es el goce mismo. La mínima decepción de este síndrome de
idealidad lo va a proyectar muy lejos, por fuera de las ruinas del paraíso,
que toma entonces el aspecto de conductas punitivas. El perverso
polimorfo retoma entonces sus dominios y derechos, pero “bajo el azote
del paraíso, ese verdugo sin piedad” (parafraseando a Baudelaire): a la
inocencia del niño le suceden necesariamente satisfacciones
sadomasoquistas, que extraen su violencia de la severidad del síndrome de
idealidad que por sí mismo domina al adolescente: “Debes gozar de cualquier
forma que sea”.
Creyentes y nihilistas
Se entiende entonces que, estructurada por la idealización, la adolescencia
es, sin embargo, una enfermedad de la idealidad: ya sea porque la idealidad
está faltante, ya sea porque, dispuesta en un contexto dado, no se adapta a
la pulsión post pubertaria, y, a su necesidad de reparto con un objeto
absolutamente satisfactorio. Siempre y en todos los casos la idealidad
adolescente es necesariamente exigente y en crisis, porque la imbricación
pulsión/idealidad conlleva una pesada amenaza de desimbricación. La
creencia adolescente bordea inexorablemente el nihilismo adolescente.
Esta creencia fanática en la existencia del partenaire absoluto y de la
satisfacción absoluta se opone a la circulación de representaciones entre
los diversos registros psíquicos, que caracterizan lo que yo denomino la
“estructura abierta” del adolescente (CF. J. Kristeva, “La novela
adolescente” en Las nuevas enfermedades del alma, Fayard, 1999, p. 203- 228)
debido al debilitamiento del súper yo bajo la fuerza de los deseos, y la
estabilización del sujeto.
Una estabilización fuertemente peligrosa sin embargo, si es verdad que la
creencia es un “consentimiento suficiente solamente desde un punto de
vista subjetivo, pero que se tiene por insuficiente desde un punto de vista
objetivo” (según la definición kantiana, Crítica de la razón pura, 2, 3).
Digamos que una creencia es un fantasma de satisfacción máxima, pero un
fantasma de una necesidad inexorable, fatal (el término proviene de la
ficción que aborda la pasión adolescente) por aquello que ha sido vivido
por el sujeto. Diciéndole de otra manera, a mitad de camino entre el guión
imaginario inherente al deseo y al delirio, la creencia no es en sí misma
delirante, sino más bien portadora de potencialidades. La desimbricación
pulsión/idealidad, bajo la fuerza pulsional acrecentada, favorece esta
potencialidad delirante. No sorprende en efecto que, estructurada por esta
aptitud a la creencia, el adolescente sea propenso al entusiasmo y al
romanticismo, y por ende al fanatismo. Sin embargo, en razón no
solamente del debilitamiento de las instancias psíquicas (“estructura
abierta”), sino también a causa de la estimulación de las pulsiones debido
al síndrome de idealidad, el adolescente se expone a su vez a esa explosión
defensiva que es el discurso y el paso al acto de lo que podríamos considerar el habla
propiamente delirante, que pueden, por otra parte, arrojar al sujeto a la
esquizofrenia.
Se puede interpretar de esta manera la esquizofrenia adolescente como un
fracaso del anudamiento idealidad/pulsión. Al adolescente no le queda,
por lo general, más que investir de idealidad su enfermedad y servirse de ella
necesariamente, yo diría casi banalmente, obligatoriamente, proyectándose
en cuerpo y alma en ese estabilizador de su excitabilidad que es la creencia
en la existencia del Objeto ideal. Creencia que es más dura que el hierro, ya
que nadie mejor que un adolescente para creer que el Objeto es, dado que
el adolescente es, sobre todas las cosas, un místico del Objeto.
Cuando este fantasma fracasa en tomar el camino de un proceso necesario
de sublimación (escuela, profesión, vocación), el fracaso del síndrome
paradisíaco conduce inexorablemente a la depresión y revela la forma
banal del tedio –“Si yo no lo tengo Todo, entonces me aburro”- abriendo así, de
manera inequívoca, la vía de las conductas punitivas que son inmejorables
reparaciones del tedio y que conducen a las fuentes del perverso
polimorfo. Éste retoma entonces sus derechos y dominios bajo el azote del
paraíso, ese verdugo sin piedad, que instala las conductas punitivas. Pero
debemos tener en cuenta que ellas no son el reverso de la enfermedad de
la idealidad, ya que persisten y las apuntalan, y no señalan tampoco su
abolición o su destrucción en curso.
Así, la toxicomanía suprime la conciencia, pero realiza la creencia en el
absoluto de la regresión orgásmica en un goce alucinatorio.
Las conductas anoréxicas en los adolescentes rompen la línea maternal, y
revelan el combate de la jovencita contra la femineidad, pero en beneficio
de una sobreinversión de la pureza y de la durabilidad del cuerpo, que
tiende a unirse al fantasma de una espiritualidad, también absoluta: a través
de ese fantasma, el cuerpo entero desaparece en un Más allá de fuerte
connotación paternal.
Romeo y Julieta: la pareja ideal e imposible
Por el contrario que el síndrome paradisíaco se vuelva eterno, de manera
notable, en la pareja burguesa, lo transforma en el pilar del orden establecido
que se encargan de sostener, por otra parte, los folletines televisivos
degradados, también llamados “óperas de jabón/ soap operas” o también
esas publicaciones que magnifican la vida de a dos en las revistas del tipo
“Gente”. Estas variantes espectaculares, comerciales o vulgares de un
paraíso secularizado a ultranza, que encubren una religiosidad intrínseca,
son la faz visible –y también secular- de esta profunda necesidad de creer,
que nutre y retroalimenta la cultura adolescente. Una religiosidad más que
notoria en la reciente crisis de las ideologías y del conflicto del Medio
Oriente que explotó a plena luz del día, pero que permanece inherente a la
organización en sí misma. En efecto, se puede demostrar cómo, con
Rousseau de manera más que notable (cf. La Nouvelle Heloïse, 1761 y Emilio,
1762), la “pareja” se transformó en la fórmula milagrosa destinada a
fundar un sujeto de dos caras, garante a la vez tanto del legamen padres-
niños como de la ligazón Estado-ciudadano (Cf. Julia Kristeva, El genio
femenino, t.3, Colette, 2002, p. 421 sq.). Este ideal rousseuaniano es
ciertamente insostenible, pero no puede ser respondido más que bajo la
forma del exceso, de la perversión y del crimen –como lo ha hecho Sade.
Esto es lo que tienta verdaderamente a la manera de ser adolescente,
cuando el fracaso del complejo del paraíso lo empuja a múltiples
“sinuosidades” o, directamente, al vandalismo.
En la forma en que “eso” está impregnado por la idealidad diferida de un
individuo a otro y según los contextos familiares o culturales,
reconocemos la severidad superyoica de ciertos modelos adolescentes,
fuentes de culpabilidad, o, al contrario, de la ausencia de marcas para los
demás, que conducen más bien a regresiones y a transgresiones. Sean
cuales fueran las diferencias, sin embargo, siempre el reloj biofísico
controla ese fenómeno particular sobre el cual yo insisto: la sombra del ideal
ha caído sobre la pulsión adolescente para cristalizarse en la necesidad de creer. La
pureza de Adán y Eva; Dante reencontrándose con Beatriz en el
firmamento del Paraíso o Romeo y Julieta como pareja ideal imposible,
son índices mayores de esta idealidad que jalonan nuestra civilización. Y
eso no es porque están en suspenso o se han degradado, sino, por el
contrario, porque no son únicamente parte de un impulso puramente
adolescente.
Ya sugerí que tal idealización de la satisfacción debida a un objeto ideal se
elabora y se vive como una revancha contra el Edipo y contra la pareja
parental, en lugar del cual precisamente se bate la pareja adolescente ideal.
Romeo y Julieta (1591 o 1594) de Shakespeare (1564-1616) es el paradigma
de esta construcción fantasmática en nuestra cultura.
La idealización mutua que se dispensan los dos adolescentes es prueba de
la refutación lacerante de la ley parental: Romeo y Julieta se aman tanto
más y con mayor razón a causa del modo en que los Montesco y los
Capuleto se desafían, se detestan y libran entre sí una guerra sin piedad; su
idilio es transgresivo y secreto, como aspiran a ser en definitiva todos los actos
adolescentes. Además, la idealización recíproca de los dos amantes es
vivida por ambos como una “fatalidad”. ¿Qué es una fatalidad? Yo
propongo pensar que lo inevitable de esa atracción gozosa, llamada
“fatalidad”, traduce precisamente la forma en que las pulsiones se
impregnan de idealidad, el control de las pulsiones perversas polimorfas
(infantiles) por uno o acaso para alguno de los modelos propios del ideal
del yo. Muchas de las réplicas de los adolescentes de Shakespeare tendrán
su eco en Marlowe: “No se trata de nuestro libre poder de amar o de odiar/ ya que
a nuestra voluntad la fatalidad la gobierna” (Hero and Leander, I, 167-8).
Sin embargo, y el genio de Shakespeare lo pone de manifiesto con gran
fuerza, la creencia en que “eso existe fatalmente” es frágil y resiste
difícilmente a los asaltos del perverso polimorfo que dormita en el
adolescente. Y he aquí dos pruebas. Por un lado, el discurso exaltado de
los amantes deja oír las latencias sado masoquistas del deseo. Julieta
despedaza literalmente el cuerpo de Romeo al caer la noche: “Ven, Noche
amante y de oscura frente. / Dame mi Romeo: y cuando tenga que morir, tómalo y
córtalo en pequeñas estrellitas…” (III, II, 9-25). En cuanto a Romeo, sus celos
demuestran ser para él un placer tan fatal como para sus rivales machos:
“Yo no soy más que un juguete del destino”, declama Romeo, traspasando así a
Teobaldo y a Paris. En definitiva, esta pareja ideal paradisíaca se muestra
como imposible. Romeo y Julieta mueren: en 1591 o en 1594 Shakespeare
ya ha dejado de ser un adolescente, acaba de separarse de su esposa Anne
Hathaway y su hijo, Hammet, acaba de morir. Romeo y Julieta, la novena de
sus piezas teatrales que pertenecen al segundo ciclo de obras maestras
líricas (junto a Sueño de una noche de verano) es una despedida a la creencia
adolescente de que eso existe. Una despedida al eso adolescente: a la forma
en que el eso se impregna del ideal del yo, y que sólo se satisface a través del
reencuentro con un otro ideal.
Una trampa para analistas
Esta es la forma en que el analista se deja atrapar, a causa de su tendencia a
pegarse al síntoma erótico o tanático y olvidando la idealidad que los
controla desde el inconsciente. ¿Cómo tener en cuenta el hecho de que el
inconsciente del adolescente creyente está construido como una idealidad
riesgosa?
Las civilizaciones llamadas primitivas habían instaurado los ritos de iniciación,
en los cuales, por un lado, se afirmaba la autoridad simbólica (divina para
el mundo invisible, y política para este mundo), y, por otro lado, por una
serie de prácticas sexuales llamadas también iniciáticas se autorizaba el
tránsito del pasaje al acto, prácticas que hoy serían tildadas de perversas.
En nuestra cultura occidental, notablemente en el cristianismo medieval, es
notorio el impacto tanto de rituales de mortificación como de ayunos excesivos que
absorbían los comportamientos anoréxicos y los pasajes al acto
sadomasoquista de los adolescentes, tanto sea para banalizarlos como para
volverlos un hecho heroico.
Desde otro aspecto, laico esta vez, y que me parece una elaboración
imaginaria de la crisis adolescente, propongo que el nacimiento de la
novela europea está profundamente ligado al personaje adolescente. (Cf.
Julia Kristeva, “La novela adolescente”, en Las nuevas enfermedades del alma,
Fayard, 1999, p. 203-228). El joven paje al servicio de la Dama es el pivote
del amor cortés, en torno del cual se despliega una gama compleja de
relaciones homosexuales más o menos confesas, mucho antes de que este
recorrido desemboque en la estabilización de la pareja en el happy end más
que provisorio del matrimonio en la novela burguesa. Aún hoy en día, la
literatura de éxito mediático no ha dejado de bregar en torno de esta lógica
narrativa, que se ha puesto en juego desde el Renacimiento y que el hard
sex no ha logrado hacer estallar sino a la cual, por el contrario, se ha
integrado muy fácilmente.
En comparación a estas dos diferentes “tomas de actitud” respecto del
fenómeno adolescente que nos precede, la escucha psicoanalítica, ¿es una
innovación? Y si realmente convenimos en que lo es, ¿de qué manera
interviene?
Se trata de que el analista vuelva a escuchar la necesidad del creer
adolescente, y de autentificarlo: los adolescentes vienen a vernos para que
nosotros reconozcamos la existencia de su síndrome de idealidad. Sin este
reconocimiento formulado y compartido, nosotros no seremos capaces de
comprender y de interpretar con probidad no sólo las conductas punitivas,
que ponen de manifiesto el acmé de la crisis adolescente, sino también los
espacios del goce extremo: los falsos-paraísos a los que el analista podría
aventurarse con el fin de focalizar el valor negativo, la revuelta edípica u
orestiana, de sus conductas.
En otros términos, sólo la capacidad del analista por comprender y
reconocer el recorrido gozoso e idealizante de las pulsiones adolescentes le
permitirá lograr una transferencia creíble y eficaz, y –bajo esta condición-
únicamente capaz de metabolizar la necesidad de creer que estará acompañada
del placer de pensar, de interrogar, de analizar. Compartiendo el síndrome de
idealidad específico del adolescente, el analista tiene una oportunidad de
levantar las resistencias y de introducir al adolescente en el verdadero
proceso analítico al cual el adolescente se muestra rebelde.
La necesidad religiosa, sustituida a lo largo de todo el siglo XX por el
entusiasmo ideológico, se proponía y se ha propuesto siempre autentificar
y hacer cultivar el síndrome de idealidad. No es por azar que el malestar
adolescente que inquieta a la sociedad moderna (a punto tal de producir o
de hacer disponer de jugosos presupuestos con el fin de inaugurar con
gran pompa las llamadas “Casas del niño y del adolescente”) se ve
acompañada de un retorno de lo religioso, en muchos casos bajo formas
bastardas (las sectas) o integristas (alentando en pos del ideal una
verdadera explosión de pulsiones de muerte). En este contexto, el
adolescente se vuelve acaso una oportunidad, si es que podemos pensarla t
así, en vistas de un mejor acompañamiento de los adolescentes en su afán
y necesidad de creer, y que se hace coextensiva a la imposibilidad de esta
creencia. Nosotros seríamos así más capaces de interpretar las variantes de
este nuevo malestar en la civilización que nos rodea y que comprende
efectivamente el retorno de estas “necesidades de creer”. Y que nosotros
compartiremos sólo a través de ese perpetuo adolescente que también nos
habita.-
También podría gustarte
- PNL TrastornosDocumento20 páginasPNL TrastornosCamila ZambranoAún no hay calificaciones
- Lacan (1965) Homenaje A Marguerite Duras PDFDocumento5 páginasLacan (1965) Homenaje A Marguerite Duras PDFDiego100% (1)
- Adoles(seres): La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentesDe EverandAdoles(seres): La orientación a lo real en la clínica psicoanalítica con adolescentesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Bermudez, Silvia, Casali, Valeria, Me (..) (2017) - Infancia Trans y Empuje de La Epoca A La LiteralidadDocumento5 páginasBermudez, Silvia, Casali, Valeria, Me (..) (2017) - Infancia Trans y Empuje de La Epoca A La LiteralidadGuadalupe TorresAún no hay calificaciones
- de Clase Semana 04 PDFDocumento26 páginasde Clase Semana 04 PDFNirvana HornaAún no hay calificaciones
- Proposición Del 9 de OctubreDocumento10 páginasProposición Del 9 de OctubreOscar VeynAún no hay calificaciones
- Wainsztein, SilviaDocumento14 páginasWainsztein, SilviaMoonnii González50% (2)
- Lacan - El Tiempo Lógico y El Aserto de Certidumbre Anticipada PDFDocumento7 páginasLacan - El Tiempo Lógico y El Aserto de Certidumbre Anticipada PDFGaloGuerreroB0% (1)
- ¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?De Everand¿Cómo cursa el pensamiento de un psicoanalista?Aún no hay calificaciones
- Mujeres Del Alma DIGITAL 1Documento286 páginasMujeres Del Alma DIGITAL 1Cecilia SilvaAún no hay calificaciones
- Arrive Michel - Lingüística Y Psicoanálisis - Libgen - LiDocumento24 páginasArrive Michel - Lingüística Y Psicoanálisis - Libgen - LiAmbar CorvalánAún no hay calificaciones
- 03 Seminario 1 LacanDocumento6 páginas03 Seminario 1 Lacanmaria rojasAún no hay calificaciones
- Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticasDe EverandUna política para erizos y otras herejías psicoanalíticasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Comentario Sobre El Libro El Deseo en Las Psicosis de Julieta BattistaDocumento5 páginasComentario Sobre El Libro El Deseo en Las Psicosis de Julieta BattistaGer MAún no hay calificaciones
- Raimbault, Ginette y Eliacheff, Caroline - Las Indomables Figuras de La Anorexia Ed - Nueva Vision PDFDocumento148 páginasRaimbault, Ginette y Eliacheff, Caroline - Las Indomables Figuras de La Anorexia Ed - Nueva Vision PDForkney1100% (1)
- Nota Sobre El NiñoDocumento1 páginaNota Sobre El NiñoLic Lau0% (1)
- El Adolescente Como Extranjero de Su Tiempo Juan MitreDocumento4 páginasEl Adolescente Como Extranjero de Su Tiempo Juan MitrelavaganciaAún no hay calificaciones
- Sufrimientos Modernos. Lacadé. 1Documento20 páginasSufrimientos Modernos. Lacadé. 1Evelyn Schejtman M.100% (2)
- Demanda, Necesidad y DeseoDocumento7 páginasDemanda, Necesidad y DeseoShelly RichAún no hay calificaciones
- Desenmascarar Lo RealDocumento141 páginasDesenmascarar Lo Realcaztro68100% (1)
- Escrito de Impugnación Al Nombre HACEMOS JUNTOS POR CÓRDOBA 27 Abr. 2023Documento14 páginasEscrito de Impugnación Al Nombre HACEMOS JUNTOS POR CÓRDOBA 27 Abr. 2023WeblmdiarioAún no hay calificaciones
- Adolescencia Unalecturapsi Wainsztein MillanDocumento15 páginasAdolescencia Unalecturapsi Wainsztein MillanAgustina PazAún no hay calificaciones
- Ernst Wagner, Asesino y ParanoicoDocumento6 páginasErnst Wagner, Asesino y Paranoicojonhgarci100% (1)
- Lider de Uma Dor Incomum Caso Ruth Duelo Melancolia y Mania en La Practica Analítica Nieves SoriaDocumento16 páginasLider de Uma Dor Incomum Caso Ruth Duelo Melancolia y Mania en La Practica Analítica Nieves SoriaLuisaAún no hay calificaciones
- Morales Heli Y Gerber Daniel - Las Suplencias Del Nombre Del Padre PDFDocumento215 páginasMorales Heli Y Gerber Daniel - Las Suplencias Del Nombre Del Padre PDFAna OteroAún no hay calificaciones
- Neurosis ObsesivaDocumento8 páginasNeurosis ObsesivaThonchyAún no hay calificaciones
- 625 178024 1 10 20181105 PDFDocumento3 páginas625 178024 1 10 20181105 PDFEncuentro de Poetas en Cuba La Isla en VersosAún no hay calificaciones
- Bleichmar. La Fundación de Lo InconcienteDocumento147 páginasBleichmar. La Fundación de Lo InconcienteSere CuadernoAún no hay calificaciones
- Millas - Las Suplencias en La Neurosis y en La PsicosisDocumento3 páginasMillas - Las Suplencias en La Neurosis y en La PsicosisRodolfo RojasAún no hay calificaciones
- El Psicoanálisis – La Educación. Sus articulacionesDe EverandEl Psicoanálisis – La Educación. Sus articulacionesAún no hay calificaciones
- MARIO ELKIN RAMIREZ - Estrago Materno y Prostitucin AdolescenteDocumento3 páginasMARIO ELKIN RAMIREZ - Estrago Materno y Prostitucin AdolescenteAndrea VargasAún no hay calificaciones
- 03 - Klein, Melanie - El Papel de La Escuela en El Desarrollo Libidinal Del Niño 1923Documento20 páginas03 - Klein, Melanie - El Papel de La Escuela en El Desarrollo Libidinal Del Niño 1923Monica MendozaAún no hay calificaciones
- Helene Deutsch Un Caso de Fobia A Las GallinasDocumento4 páginasHelene Deutsch Un Caso de Fobia A Las GallinasDanielaMonasterioSeoane100% (3)
- Violencia y radicalización: Una lectura del odio en psicoanálisisDe EverandViolencia y radicalización: Una lectura del odio en psicoanálisisAún no hay calificaciones
- Freud y WeissDocumento13 páginasFreud y WeissFrancisco Javier CBAún no hay calificaciones
- La Verdad Tiene Estructura de FiccionDocumento6 páginasLa Verdad Tiene Estructura de FiccionManuelAún no hay calificaciones
- La VejezDocumento8 páginasLa VejezBrisa FloresAún no hay calificaciones
- La Segregación Contemporánea Osvaldo DelgadoDocumento2 páginasLa Segregación Contemporánea Osvaldo DelgadoLizcipolletta100% (1)
- Masotta Lecciones CompletasDocumento17 páginasMasotta Lecciones CompletasLorena OstojicAún no hay calificaciones
- Raimbault Ginette - El Niño Y La MuerteDocumento159 páginasRaimbault Ginette - El Niño Y La MuerteLionel Barbosa100% (1)
- Pasaje Al Acto y Acting OutDocumento5 páginasPasaje Al Acto y Acting OutPalabreanteser1Aún no hay calificaciones
- TESIS. MironeDocumento204 páginasTESIS. MironeFelipe AgudeloAún no hay calificaciones
- Allouch La Princesa GeblescoDocumento5 páginasAllouch La Princesa GeblescovlagapeAún no hay calificaciones
- El Budismo en La Formación Del AnalistaDocumento3 páginasEl Budismo en La Formación Del AnalistaDEKACANOAún no hay calificaciones
- Un Pequeño Hombre GalloDocumento6 páginasUn Pequeño Hombre GalloVíctor Israel Villarreal VillanuevaAún no hay calificaciones
- Agustina Saubidet (2018) - El Marx Que Uso Lacan. Aportes Del Marxismo Al Psicoanalisis LacanianoDocumento16 páginasAgustina Saubidet (2018) - El Marx Que Uso Lacan. Aportes Del Marxismo Al Psicoanalisis LacanianoAndres SandovalAún no hay calificaciones
- Lo Ominoso Freud y LacanDocumento18 páginasLo Ominoso Freud y LacanMontse Op22100% (3)
- Psicoanalisis de La PesadillaDocumento10 páginasPsicoanalisis de La PesadilladanielAún no hay calificaciones
- Kraepelin Paranoia Lecc 15 y Loc SistemDocumento25 páginasKraepelin Paranoia Lecc 15 y Loc SistemSilvina RagoAún no hay calificaciones
- Reportage A Gloria Leff Final PDFDocumento18 páginasReportage A Gloria Leff Final PDFNadia Centeno RamirezAún no hay calificaciones
- Seminario Miller 2011 Sesión 1Documento11 páginasSeminario Miller 2011 Sesión 1Carlos Chávez BedregalAún no hay calificaciones
- Pertinencia Del Psicoanálisis en Espacios RuralesDocumento3 páginasPertinencia Del Psicoanálisis en Espacios RuralesAgustín Cisneros SantosAún no hay calificaciones
- Carta 69 (1897) FREUD A FLIESSDocumento1 páginaCarta 69 (1897) FREUD A FLIESSAnge VD100% (2)
- Freud - Manuscrito HDocumento3 páginasFreud - Manuscrito HVictorDanielAlvisGonzalesAún no hay calificaciones
- Kraepelin Lección 8Documento9 páginasKraepelin Lección 8Yael AntarAún no hay calificaciones
- Nenas de Papá La Relación de Los Varones Con Sus Hijas - VolnovichDocumento14 páginasNenas de Papá La Relación de Los Varones Con Sus Hijas - VolnovichAna Clara GimenezAún no hay calificaciones
- Dos Notas - Elkin Ramirez OrtizDocumento4 páginasDos Notas - Elkin Ramirez OrtizPablo Agustin BertinatAún no hay calificaciones
- ZUBERMANDocumento6 páginasZUBERMANRaul BraidaAún no hay calificaciones
- Recalcati, M SublimaciónDocumento1 páginaRecalcati, M SublimaciónLaura LoyolaAún no hay calificaciones
- Psicoanálisis y PandemiaDocumento2 páginasPsicoanálisis y Pandemiamarunews90Aún no hay calificaciones
- Constitucion Subjetiva. Alienacion y Separacion.Documento7 páginasConstitucion Subjetiva. Alienacion y Separacion.Gabriela Rivera100% (1)
- Consulta Algebra Lineal UEBDocumento12 páginasConsulta Algebra Lineal UEBElver GalargaAún no hay calificaciones
- Averroes. EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJERDocumento2 páginasAverroes. EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJERMiguel RoldánAún no hay calificaciones
- Que Es La Filosofia Trabajo Practico 1Documento2 páginasQue Es La Filosofia Trabajo Practico 1gretelAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica JorgeDocumento24 páginasFicha Tecnica JorgeIvanAún no hay calificaciones
- NMX B 066 1988Documento8 páginasNMX B 066 1988LUIS ALBERTO LOPEZAún no hay calificaciones
- Aumento Suspension Colorado 2010Documento2 páginasAumento Suspension Colorado 2010Marco Antonio GutiérrezAún no hay calificaciones
- g3 La Flexibilidad en El Horario de TrabajoDocumento6 páginasg3 La Flexibilidad en El Horario de Trabajo7eogyAún no hay calificaciones
- Seminario N - 5 de Algebra - RegularDocumento5 páginasSeminario N - 5 de Algebra - RegularJimmy Marcelo GuzmanAún no hay calificaciones
- Ejercicio 1Documento1 páginaEjercicio 1Jesus GarciaAún no hay calificaciones
- III Unidad PasivoDocumento5 páginasIII Unidad PasivogreidelgresAún no hay calificaciones
- Prelectura de El MataderoDocumento2 páginasPrelectura de El Mataderoprof.nataliafernandez91Aún no hay calificaciones
- El Control Es La Función Administrativa Por Medio de La Cual Se Evalúa El RendimientoDocumento3 páginasEl Control Es La Función Administrativa Por Medio de La Cual Se Evalúa El Rendimientoleticia sanchezAún no hay calificaciones
- Quiz FisicaDocumento1 páginaQuiz FisicaVIOLEDY JIMENEZ CARDOZOAún no hay calificaciones
- Ejercicio de Lógica 4Documento2 páginasEjercicio de Lógica 4Llyuvia Nayelli Diaz FernandezAún no hay calificaciones
- Maria LionzaDocumento1 páginaMaria LionzaVicmel DiazAún no hay calificaciones
- Introduccion Al ElearningDocumento4 páginasIntroduccion Al ElearningAndy AlisteAún no hay calificaciones
- Enfoques MetodológicosDocumento20 páginasEnfoques MetodológicosJean Paolo Porcel InquilloAún no hay calificaciones
- Hacia Una Ética de La DebilidadDocumento4 páginasHacia Una Ética de La DebilidadjostrelaAún no hay calificaciones
- Taller I Glosario Marco ConceptualDocumento3 páginasTaller I Glosario Marco ConceptualJOHANA PARADAAún no hay calificaciones
- GUIA LEAKEY - El Origen de La HumanidadDocumento2 páginasGUIA LEAKEY - El Origen de La HumanidadJuliana TabchicheAún no hay calificaciones
- Quebrada KaramolleDocumento25 páginasQuebrada KaramolleDeyvi Sma100% (1)
- Guia Completa de ArqueologiaDocumento12 páginasGuia Completa de ArqueologiaJuan LizarragaAún no hay calificaciones
- Actividades para Semana de Contingencia 3o SecundariaDocumento12 páginasActividades para Semana de Contingencia 3o SecundariaMicaela Zapata Mata100% (4)
- Mapa Conceptual Sobre ToxicologíaDocumento6 páginasMapa Conceptual Sobre ToxicologíaJhosner MosqueraAún no hay calificaciones
- Recopilación Mensajes Sobre Los Colores Por AgesetaDocumento32 páginasRecopilación Mensajes Sobre Los Colores Por AgesetaaveellavoAún no hay calificaciones
- 2da Practica Tecnologia de FluidosDocumento2 páginas2da Practica Tecnologia de FluidosJean Pierre Carranza CavaniAún no hay calificaciones
- Informe Pie NaranjoDocumento3 páginasInforme Pie NaranjoJano FariasAún no hay calificaciones