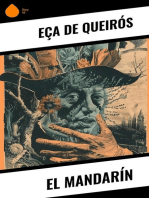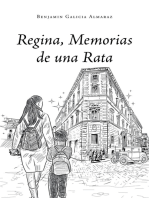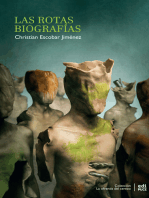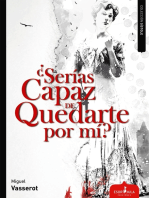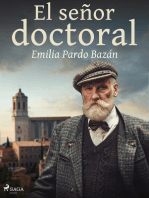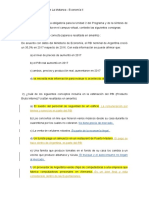Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Café Basia PDF
El Café Basia PDF
Cargado por
jercomargTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Café Basia PDF
El Café Basia PDF
Cargado por
jercomargCopyright:
Formatos disponibles
EL CAFÉ BASIA
Todas las tardes el Café Basia se llenaba de sombreros y bufandas, de cáscaras de cacahuetes y
ceniceros repletos de cigarrillos estrujados. Por la puerta se colaban los abrigos vacíos, y el humo
de la carne de los hombres oscurecía los cielos. Pero nunca se hablaba de eso. Solo los camareros
pululaban entre las mesas, como libélulas negras, y alguno, para distraerse, recorría con su mirada
plana los bigotes de un enorme gato imaginario. El café Basia era una mordaza bajo los sombreros
negros, el vodka y los dientes amarillos de los que viven un destino de barco de papel y de barreño.
Todos decían sí. Todos estaban de acuerdo en estar de acuerdo. Eso era básicamente lo que
pasaba, aunque nunca se expresara abiertamente.
Se rascaban las nucas y las miradas recorrían las baldosas. Las baldosas coloreadas del Café Basia,
por cuyas grietas se perdía el coraje amarillo de los hombres. Pero nunca se hablaba de eso, como
tampoco se habla de las manchas que se extienden entre los manteles de lino. Y cada vez se podía
hablar de menos cosas. Y mucho menos del humo. En realidad ya no se hablaba de nada. De nada
importante. De nada que supusiera algo más que los comentarios sobre lo adecuado de llevar botas
altas por la ribera del Vístula, y entonces todos estaban de acuerdo. “Sí, eso es cierto”, se
apresuraba a decir alguien aparentemente más decidido, como en un intento de recuperar el valor,
quizá solo el ánimo, y luego bajaba la cabeza, como si pensase que había sido inadecuado ser tan
impulsivo, o como los que temen que un primer paso les arrastre demasiado lejos. Y luego ya no se
decía nada más, solo el ruido de la cafetera, algunas manos temblando que barajaban los naipes,
las miradas que se evitaban, las patillas que se rascaban, y los perfumes que camuflaban el olor de
la muerte, en el café Basia, donde los hombres que ya no podían ser hombres, y se asomaban al
hueco de sus pipas y al abismo de las cascaras de cacahuete que desbordaban los ceniceros.
Y mientras, las fábricas de la muerte expulsaban sus columnas de humo arrastradas por los vientos
helados, flotando, y las manos agitaban los vasos, como si el tintineo de los hielos pudiese espantar
los fantasmas, Y cuando alguno ya no podía más y se arrancaba a contar alguna anécdota
desgastada, todos trataban de sonreír, solo para agradar, para seguir estando de acuerdo, hasta
que se congelaban los gestos y las miradas caían sobre las baldosas, como canicas heladas. Como
los arrecifes sin mar. Como los curas que se llevan a la boca una hostia sin Dios. O como los ciegos
que mastican los cristales rotos de sus propias corneas.
Si al menos algo hubiese podido decirse; un lo siento. Un no me mires así que te mato. Pero no.
Nada estaba permitido. Solo la rumiación sin fin de unas hierbas de cartón, las miradas caídas
sobre una escupidera sin saliva, que trataban de desaparecer entre las baldosas rotas, que se
estampaban una y otra vez como pajarracos negros contra los espejos de marcos dorados, sobre la
barra de bronce. Miradas que quedaban colgadas en la cima de los percheros de madera, y luego, al
caer la tarde, los abrigos se levantaban, los sombreros bajaban de sus baldas y las botas salían por
la puerta del café, unas al lado de las otras, bajo las enormes chimeneas decoradas con la esvástica.
También podría gustarte
- Hardware LibroDocumento623 páginasHardware LibroJoseba IturrateAún no hay calificaciones
- Zanjón de La AguadaDocumento4 páginasZanjón de La AguadaGuillermo Muñoz Araya0% (1)
- PRINCIPIOS Y VALORES DE LA EDUC. BÁSICA. JorgeDocumento5 páginasPRINCIPIOS Y VALORES DE LA EDUC. BÁSICA. JorgeJorgee Gonzalez100% (2)
- Xavier Villaurrutia. Poemas. CEPE.Documento8 páginasXavier Villaurrutia. Poemas. CEPE.César Eduardo Gómez CañedoAún no hay calificaciones
- D T MDocumento38 páginasD T MPedro Reynaldo Marin DominguezAún no hay calificaciones
- Derek Walcott, Puedo Sentirla Viniendo Desde LejosDocumento35 páginasDerek Walcott, Puedo Sentirla Viniendo Desde LejosRonaldo BerinAún no hay calificaciones
- Salas Hernández SalvoconductoDocumento69 páginasSalas Hernández SalvoconductobloyAún no hay calificaciones
- Tertulia NovelaDocumento37 páginasTertulia NovelaIvan Alejandro Bello CeronAún no hay calificaciones
- El Legado de La Perdida - Kiran DesaiDocumento384 páginasEl Legado de La Perdida - Kiran DesaiAna E. Cervera MolinaAún no hay calificaciones
- Mal de OjoDocumento4 páginasMal de OjoSerch ZarateAún no hay calificaciones
- La Patria Es Un Bar. Notas Sobre Un Bar Imaginario - Ernesto GuajardoDocumento5 páginasLa Patria Es Un Bar. Notas Sobre Un Bar Imaginario - Ernesto GuajardoErnesto GuajardoAún no hay calificaciones
- Versos PrestadosDocumento31 páginasVersos PrestadosMaría García EsperónAún no hay calificaciones
- Derek Walcott Mapa Del Nuevo MundoDocumento3 páginasDerek Walcott Mapa Del Nuevo MundojairomoragaAún no hay calificaciones
- Giron DoDocumento52 páginasGiron DoayeldlggAún no hay calificaciones
- Parra - Escaparate SuenosDocumento8 páginasParra - Escaparate SuenosJuariDocs100% (1)
- Carlos Castán - Con Sangre EntraDocumento3 páginasCarlos Castán - Con Sangre EntraDavid SalvatierraAún no hay calificaciones
- Cuando La Noche Obliga Montero GlezDocumento169 páginasCuando La Noche Obliga Montero GlezAlberto AntonioAún no hay calificaciones
- 1 ZANJON DE LA AGUADA Cap1Documento18 páginas1 ZANJON DE LA AGUADA Cap1hellennulloaAún no hay calificaciones
- LemebelDocumento7 páginasLemebelChicaBibliotecaAún no hay calificaciones
- Grito Hacia Roma, Federico García LorcaDocumento2 páginasGrito Hacia Roma, Federico García LorcaAlonso GilGilAún no hay calificaciones
- El Arco Con Que Una Gacela Traza La MañanaDocumento27 páginasEl Arco Con Que Una Gacela Traza La MañanaCarolinaAún no hay calificaciones
- Sóngoro CosongoDocumento15 páginasSóngoro Cosongomilhojas9Aún no hay calificaciones
- Chica Con Mono AzulDocumento51 páginasChica Con Mono AzulRicardoAún no hay calificaciones
- Fabián Casas-OdaDocumento6 páginasFabián Casas-OdaSebastian AguilarAún no hay calificaciones
- Contradanza Las Tres TazasDocumento39 páginasContradanza Las Tres TazasSofía Liliana Fonseca MontoyaAún no hay calificaciones
- Poema Sucio PDFDocumento42 páginasPoema Sucio PDFJean Paul Rojas VilchezAún no hay calificaciones
- Poema Sucio PDFDocumento42 páginasPoema Sucio PDFJean Paul Rojas VilchezAún no hay calificaciones
- Sinfonía Del Hombre Fósil (1953)Documento21 páginasSinfonía Del Hombre Fósil (1953)Shakti KundaliniAún no hay calificaciones
- Veinte Poemas para Ser Leídos en El TranvíaDocumento20 páginasVeinte Poemas para Ser Leídos en El TranvíaPepe LopezAún no hay calificaciones
- ESPINOSA, PEDRO - El Perro y La CalenturaDocumento15 páginasESPINOSA, PEDRO - El Perro y La Calenturaalcamp100% (1)
- Sota de Copas, Reina de EspadasDocumento156 páginasSota de Copas, Reina de EspadasCarolina-Dafne Alonso-Cortés RománAún no hay calificaciones
- El Mercader de Venecia-Shakespeare WilliamDocumento109 páginasEl Mercader de Venecia-Shakespeare WilliamCarmín Anabella100% (1)
- Alfonso Alcalde - Puertas AdentroDocumento101 páginasAlfonso Alcalde - Puertas AdentroMario Galle MAún no hay calificaciones
- El Legado de La Perdida - Desai, KiranDocumento798 páginasEl Legado de La Perdida - Desai, KiranSophie DtllelAún no hay calificaciones
- Invitacion Al VomitoDocumento4 páginasInvitacion Al VomitoTECH GALERASAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento279 páginasUntitledLeandro PeraltaAún no hay calificaciones
- Cartografias Adalber Salas Hernandez PDFDocumento23 páginasCartografias Adalber Salas Hernandez PDFEllen MariaAún no hay calificaciones
- Derek Walcott PoemasDocumento59 páginasDerek Walcott PoemaslushimaAún no hay calificaciones
- Villa ElviraDocumento58 páginasVilla ElviraCarlos ApreaAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento67 páginasUntitledDaniela VergaraAún no hay calificaciones
- Anexo 6, OPeración de Aeronaves, Parte III.Documento240 páginasAnexo 6, OPeración de Aeronaves, Parte III.raulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- eCFR - 14 CFR Part 137 - Agricultural Aircraft OperationsDocumento11 páginaseCFR - 14 CFR Part 137 - Agricultural Aircraft OperationsraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- La Chica de La Bicileta PDFDocumento1 páginaLa Chica de La Bicileta PDFraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Manejo Adecuado de Ransomware PDFDocumento2 páginasManejo Adecuado de Ransomware PDFraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Manifiesto VeganistaDocumento94 páginasManifiesto VeganistaraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Manual Del Veganista Emergente PDFDocumento42 páginasManual Del Veganista Emergente PDFEnrique Rojas Valverde100% (3)
- Cuadro 04-01 Grupo 3 Version CorregidaDocumento4 páginasCuadro 04-01 Grupo 3 Version CorregidaraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Sintesis Del Modelo Educativo de FfaaDocumento1 páginaSintesis Del Modelo Educativo de FfaaraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Indice ManualDocumento1 páginaIndice ManualraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Informe Finalizacion de La AsignaturaDocumento3 páginasInforme Finalizacion de La AsignaturaraulcostalesvasquezAún no hay calificaciones
- Presupuesto PublicitarioDocumento19 páginasPresupuesto PublicitarioGabiitha Davila SanchezAún no hay calificaciones
- Comunicado Vacante Asistente Well Testing - JACDocumento2 páginasComunicado Vacante Asistente Well Testing - JACJose Manuel Meriño MartinezAún no hay calificaciones
- Implementación-De-pagina Web - Heladeria - OkDocumento72 páginasImplementación-De-pagina Web - Heladeria - OkHenry PaterninaAún no hay calificaciones
- Qué Es La Carta de IntenciónDocumento7 páginasQué Es La Carta de Intenciónkerly_b94100% (1)
- Calculo AcondicionamientoDocumento72 páginasCalculo AcondicionamientocornoliaAún no hay calificaciones
- Cuestionario 1-Unidad-2-Cernadas,-PaulaDocumento4 páginasCuestionario 1-Unidad-2-Cernadas,-PaulaPaula CernadasAún no hay calificaciones
- Dosificacion-Nch-170, Datos Probetas CilindricasDocumento6 páginasDosificacion-Nch-170, Datos Probetas CilindricasEduardo RodriguezAún no hay calificaciones
- PRACTICA No 1Documento26 páginasPRACTICA No 1AliCiaAún no hay calificaciones
- Creer o Morir Capitulo 4Documento2 páginasCreer o Morir Capitulo 4Lalo ObrFarAún no hay calificaciones
- Microclase Teoría de La ComunicaciónDocumento1 páginaMicroclase Teoría de La ComunicaciónIsaias GallardoAún no hay calificaciones
- Manejode - Moko - (Ralstonia - Solanacearum - Raza - 2) - en - PlátanoDocumento1 páginaManejode - Moko - (Ralstonia - Solanacearum - Raza - 2) - en - PlátanoDIEGO FELIPE MURILLO HINESTRPZAAún no hay calificaciones
- Charlas 5 Minutos PrevencionistasDocumento219 páginasCharlas 5 Minutos Prevencionistasmarlene fuentesAún no hay calificaciones
- Comentarios CGN Sellers' Inflation en Colombia VDDocumento7 páginasComentarios CGN Sellers' Inflation en Colombia VDLa Silla VacíaAún no hay calificaciones
- Cálculo Del HeaderDocumento4 páginasCálculo Del Headertecnoscapealvarez100% (1)
- Cuadro COMPARATIVO Signos de PUNTUACIÓNDocumento3 páginasCuadro COMPARATIVO Signos de PUNTUACIÓNjessica zaqueAún no hay calificaciones
- Resumen OpdDocumento21 páginasResumen OpdIlse SánchezAún no hay calificaciones
- Huella Hidrica Sector PecuarioDocumento5 páginasHuella Hidrica Sector PecuarioMateo AgudeloAún no hay calificaciones
- 2023 EJ LCI Plan 2014Documento7 páginas2023 EJ LCI Plan 2014Andrea Montserrat Lopez MartínezAún no hay calificaciones
- Derecho de Petición Entrega de Arma Deportiva)Documento2 páginasDerecho de Petición Entrega de Arma Deportiva)Kathia Fernanda Valest MartínezAún no hay calificaciones
- Jesús Adrián RomeroDocumento3 páginasJesús Adrián RomeroDaniel JonathanAún no hay calificaciones
- El Auditor Interno en La Gestión de Riesgos CorporativosDocumento16 páginasEl Auditor Interno en La Gestión de Riesgos CorporativosHSE TRANSNAVALAún no hay calificaciones
- TDR CiraDocumento3 páginasTDR CiraNORIS ELENA ROSPIGLIOSI GONZALESAún no hay calificaciones
- Competencias Comunicativas La MemoriaDocumento4 páginasCompetencias Comunicativas La MemoriaLuis y Maria VelasquezAún no hay calificaciones
- 0.3 Auditoria Externa (Porter)Documento13 páginas0.3 Auditoria Externa (Porter)Alejandra parra rodriguezAún no hay calificaciones
- Solicitudes La PalmeraDocumento3 páginasSolicitudes La PalmeraAguri RequejoAún no hay calificaciones
- Gel AntibacterialDocumento52 páginasGel AntibacterialMartinAún no hay calificaciones
- El Efecto MeissnerDocumento5 páginasEl Efecto MeissnerAnonymous weSqoq8Aún no hay calificaciones