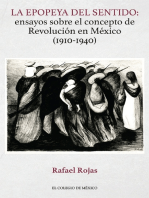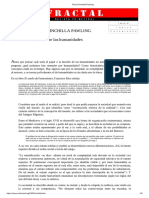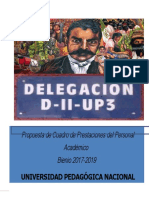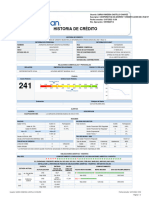Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Otro Movimiento Estudiantil Libro PDF
El Otro Movimiento Estudiantil Libro PDF
Cargado por
khalil1088Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Otro Movimiento Estudiantil Libro PDF
El Otro Movimiento Estudiantil Libro PDF
Cargado por
khalil1088Copyright:
Formatos disponibles
9 786074 027686
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El otro movimiento estudiantil.indd 3 13/08/2014 05:00:07 p.m.
El otro movimiento estudiantil.indd 4 13/08/2014 05:00:07 p.m.
El otro movimiento estudiantil
Enrique De la Garza Toledo
Tomás Ejea Mendoza
Luis Fernando Macias García
Universidad
Autónoma
Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
El otro movimiento estudiantil.indd 5 13/08/2014 05:00:07 p.m.
Primera edición: agosto 2014
D. R. © Universidad de Guanajuato, Lascurain de Reforma, núm. 5
colonia Centro, 3600, Guanajuato, Guanajuato.
© Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
© Enrique De la Garza Toledo, León Tomás Ejea Mendoza
y Luis Fernando Macias García
© Plaza y Valdés S. A. de C. V.
Manuel María Contreras 73. Colonia San Rafael
México, D. F. 06470. Teléfono: 50 97 20 70
editorial@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.com
Plaza y Valdés Editores
Calle Murcia, 2. Colonia de los Ángeles
Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid, España
Teléfono: 91 862 52 89
madrid@plazayvaldes.com
www.plazayvaldes.es
Formación tipográfica: Eduardo Olguín Molina
ISBN: 978-607-402-768-6
Impreso en México / Printed in Mexico
El trabajo de edición de la presente obra, fue realizado en el taller de edición de Plaza y
Valdés, ubicado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la ciudad de México, gracias
a las facilidades prestadas por todas las autoridades del Sistema Penitenciario, en especial, a
la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario.
El otro movimiento estudiantil.indd 6 13/08/2014 05:00:07 p.m.
Contenido
Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Capítulo 1. Inicio de la etapa democrática del movimiento estudiantil . . 25
Coyuntura mexicana de los 60’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Movimientos estudiantiles previos a 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . 28
El movimiento estudiantil nacional del 68 . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Capítulo II: El ascenso del movimiento estudiantil democrático . . . . . 51
La coyuntura económica y política de principios de los 70’s . . . . . . . 51
El proyecto de Echeverría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
La “Reforma Educativa” de Echeverría . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
El ascenso de la lucha democrática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
La lucha en la Universidad Autónoma de Nuevo León . . . . . . . . 64
Coerción y transacción en la Universidad Autónoma de Sinaloa . . . . 70
El lenguaje de la represión en la Universidad Autónoma de Puebla . . 75
De la democracia a la radicalización
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca . . . . . . . . . 77
Los descalabros del 10 de junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Reflexiones sobre el movimiento estudiantil
en su etapa democratizante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Capítulo III. La etapa radical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Estructura Universitaria durante el sexenio de Echeverría . . . . . . . . 85
Divisiones antes de la radicalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
El otro movimiento estudiantil.indd 7 13/08/2014 05:00:08 p.m.
La UANL: los precursores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
El “enfermismo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
El PCM y la Universidad Autónoma de Puebla . . . . . . . . . . . . . 107
Así fue el Comité de Lucha de Derecho de la UNAM. . . . . . . . . . . 111
Desde la rectoría de Martínez Soriano
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca . . . . . . . . . 114
Reflexiones acerca de la radicalización del movimiento . . . . . . . . 120
Capítulo IV. El movimiento estudiantil inicia el reflujo . . . . . . . . . . 123
La etapa del reflujo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
El reflujo en la Universidad Autónoma de Nuevo León . . . . . . . . 124
Ligas que se debilitaron en la Universidad Autónoma de Puebla. . . . . 125
De los estudiantes a los empleados
en la Universidad Autónoma de Sinaloa . . . . . . . . . . . . . . . . 126
El Sindicalismo universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Capítulo V. Conclusiones y perspectivas del movimiento
estudiantil en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Estado e izquierda contra “radicales” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Universidad, movimiento estudiantil y Estado . . . . . . . . . . . . . . 138
Futuro igual, pero diferente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
El otro movimiento estudiantil.indd 8 13/08/2014 05:00:08 p.m.
Prólogo a la primera edición
E
stamos permanentemente obligados a reescribir la historia; esta aserción ad-
quiere caracteres todavía más dramáticos en los casos en los que difícilmente
podríamos asegurar que la historia ya ha sido escrita. Tal es la situación del
movimiento estudiantil en México, siempre y cuando no identifiquemos historia con
descripción historiográfica ni mucho menos con anecdotario. Las pocas reconstruc-
ciones históricas sobre el tema se reducen comúnmente a estudios de caso que no
proporcionan una visión global del movimiento estudiantil en sus complejas articu-
laciones con otros procesos.
En este texto nos hemos propuesto dar una visión de conjunto del movimiento
estudiantil en México durante los años sesenta, especialmente en los setenta, años
que corresponden al auge y decadencia del movimiento estudiantil en México que
abrió espacios y alternativas políticas anteriormente insospechadas. Esta visión de
conjunto supone la introducción tanto de los niveles genéricos del movimiento como
lo específico de los casos que se analizan con detalle; visión de conjunto de un mo-
vimiento estudiantil con tintes nacionales que se enfrenta a dificultades importantes:
el movimiento aparece a primera impresión como un cúmulo inorgánico de múltiples
movimientos estudiantiles. Esta impresión de disgregación ha ocasionado que no
pocos análisis lleguen a reducir la protesta de los estudiantes a los sucesos de 1968
y a no reconocer que el movimiento de 1968 sintetizó ocho años de luchas de los
estudiantes en todo el país. También suele hablarse del 68 como el fin del movimiento
estudiantil nacional, cuando probablemente no fue sino la culminación de una etapa
que después se continuaría en provincia en niveles superiores a los del propio 68.
Superiores por las perspectivas de sus miras, por su capacidad de incidir en las con-
tradicciones sociales e incluso por los proyectos políticos que surgieron de su seno.
La visión que proponemos no contempla al movimiento sólo en su aspecto or-
ganizativo. Porque movimiento no implica necesariamente organización ni mucho
El otro movimiento estudiantil.indd 9 13/08/2014 05:00:08 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
menos centralización, y específicamente movimiento estudiantil nacional no implica
forzosamente centralización organizativa nacional. Un movimiento social presupone
relaciones políticas, organizativas, ideológicas, etcétera, pero nunca está restringido ni
caracterizado fundamentalmente por lo organizativo. De esta manera el movimiento
del 68 en su carácter de movimiento nacional no se explica fundamentalmente por la
existencia de organizaciones como la Central Nacional de Estudiantes Democráticos
(CNED), o el Consejo Nacional de Huelga (CNH), las cuales no llegaron a representar a
todo el movimiento estudiantil democrático (incluso el del 68 las rebasó con creces en
capacidad de movilización y programática). Desde ocho años antes del 68 múltiples
luchas parciales foguearon y relacionaron a amplios destacamentos estudiantiles,
cuando en julio de ese año el bazucazo destruyó la puerta de la Escuela Nacional
Preparatoria el terreno estaba ya abonado para el gran estallido.
La derrota del 68, si bien sumió en el reflujo al movimiento en la capital, fue
inicio del ascenso de las luchas en universidades de provincia donde la represión no
adquirió caracteres tan agudos como en el Distrito Federal. Tales fueron los casos
de las universidades de Nuevo León, Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Guadalajara, entre
otras. En estos y otros casos la derrota del 68 fue el comienzo de una etapa superior
en sus luchas y la conformación de verdaderos bloques hegemónicos al interior de las
universidades que se enfrentaron a los proyectos estatales. A pesar de que estas luchas
no cristalizaron en organizaciones nacionales de estudiantes, ello no autoriza a negar
de inmediato la continuidad del movimiento estudiantil nacional posterior al 68, las
luchas democráticas, las luchas por la hegemonía al interior de las universidades, gal-
vanizaron los intereses e intensificaron las relaciones entre los diversos destacamentos
estudiantiles separados geográficamente. Estas luchas, con sus bloques democráticos
consiguieron, en algunos casos, el cambio de las estructuras autoritarias de la univer-
sidad. Pero el triunfo democrático no fue sino el inicio de una nueva, intensa, aunque
corta etapa del movimiento estudiantil en México: la etapa del radicalismo. Etapa
sin legitimidad histórica según la visión de analistas posteriores, período confundido
con la provocación y obscurecido por el anatema, fuente de juicios que no hacen
sino encubrir la incapacidad de reflexión serena y superficialidad. El “enfermismo”
movimiento distintivo de este período fue, sin negar su izquierdismo, el resultado de
la acumulación de experiencias precedentes, en un contexto de autoritarismo estatal,
de un agrupamiento con caracteres tan especiales como lo es el estudiantil, es decir,
no fue producto del simple vandalismo y de la provocación policiaca. La derrota de
“enfermismo” coincide con el inicio del gran reflujo.
El libro pretende analizar en perspectiva histórica las causas del ascenso y debacle
del movimiento estudiantil de la década del setenta en México, dentro de una línea
que busca esclarecer las potencialidades de sectores como el estudiantil en la con-
10
El otro movimiento estudiantil.indd 10 13/08/2014 05:00:08 p.m.
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
formación de fuerzas sociales. Las consideraciones que se han hecho hasta ahora por
parte de otros autores transitan del optimismo, en cuanto al papel de los estudiantes,
al pesimismo, que los ve como pequeña burguesía autocomplaciente. La respuesta
que creemos encontrar no se halla en ninguno de estos polos.
El texto pretende analizar al movimiento estudiantil de los años sesenta y setenta
definiendo tres períodos: el democrático, el radical y el de reflujo. La exposición trata
de transcurrir en una línea histórica, con sus respectivos vaivenes entre el dato y la
abstracción, entre el hecho histórico y la teoría. Cada período, teniendo por eje el
movimiento estudiantil propiamente dicho, trata de articular otros procesos de distintas
temporalidades que conforman el contexto variable de dicho movimiento estudiantil.
Por un lado, el cambio de la economía que va, en el lapso estudiado, del desarrollo
estabilizador y el desarrollo compartido, entre el crecimiento y las dificultades en la
acumulación del capital. Otro proceso que pretendió articularse con el del movimiento
estudiantil fue el del poder y la dominación política del Estado mexicano: de un Estado
todopoderoso en su capacidad de su control corporativo sobre el pueblo (excepto los
estudiantes en los setenta) se transita a otro que encuentra dificultades para conti-
nuar imponiendo su dominación en la antigua forma. El tercer proceso articulado al
del movimiento estudiantil es el de los cambios en la estructura universitaria y sus
repercusiones para el estudiantado. Aunque los tres procesos señalados fueron los
puntos principales de articulación de otros niveles de la realidad con el movimiento
estudiantil, cuando la coyuntura lo requirió emergieron otros elementos que también
contribuyeron a conformar la explicación.
Explicar es reconstruir y reconstruir es articular, articular niveles, articular procesos
y descubrir en la coyuntura los elementos determinantes del proceso. Elementos no
deducidos de un marco teórico previo a la explicación, sino descubiertos en el propio
proceso de reconstrucción. En este contexto la periodización se vuelve central, cada
período está delimitado por virajes en la dirección del proceso, por la apertura de
nuevos espacios para la acción de los sujetos, por cambios en la correlación de fuerzas
o bien por la transformación en el carácter de las contradicciones.
Balance tardío el que pretendemos hacer mas no por ello menos necesario. De re-
surgir el movimiento estudiantil lo haría en condiciones nuevas: el crecimiento lento de
la economía actual no ha hecho desaparecer las viejas contradicciones que provocaron
que los estudiantes hace más de diez años se lanzaran a cambiar el mundo. Las nuevas
generaciones estudiantiles futuros sujetos políticos en potencia, no han acumulado mu-
chas de las experiencias de sus antecesores. Busquemos que la historia no se repita como
farsa, tratemos que los futuros sujetos sean capaces de proponerse objetivos viables, a
partir del análisis concreto de la coyuntura actual, pero también a partir de los aciertos
y errores de aquellos que quisieron cambiar la vida y terminaron cambiados por ésta.
11
El otro movimiento estudiantil.indd 11 13/08/2014 05:00:08 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El texto está dividido en 5 capítulos. El primero de ellos está dedicado a estudiar
los movimientos estudiantiles previos a 1968, inscritos en una primera etapa que
hemos llamado el inicio de la etapa democrática del movimiento. En el segundo ca-
pítulo se estudian los movimientos posteriores a 1968 dentro de la etapa de ascenso
de la fase democrática. En este capítulo se analizan con detenimiento los casos de las
universidades de Sinaloa, Nuevo León, Puebla y Oaxaca por considerarlos como los
más acabados de esa etapa. El tercer capítulo está dedicado al estudio de la fase que
hemos denominado de la radicalización, fase que se inicia en Monterrey en 1971 y que
culmina con la derrota del “enfermismo” en Sinaloa en 1974 (en el caso de Oaxaca
hay un evidente desfase con respecto de estas fechas). El capítulo cuarto describe la
situación del movimiento en los momentos del reflujo. Finalmente, el quinto capítulo
pretende ser una reflexión teórica acerca de las causas de los movimientos estudian-
tiles en general, a la vez que resume lo analizado en los cuatro primeros capítulos y
aventura elementos explicativos del proceso.
Para concluir se agregaron algunas reflexiones acerca del futuro del movimiento
estudiantil en México. Finalmente queremos agradecer la cooperación de Guadalupe
Reyes D. y de Martha González en la recolección de datos referentes a la estructura
universitaria durante el sexenio de López Portillo y del movimiento universitario en
Nuevo León, respectivamente.
México, D.F., 1985
12
El otro movimiento estudiantil.indd 12 13/08/2014 05:00:09 p.m.
Introducción
C
uando emprendimos el trabajo de escribir lo que habíamos investigado acerca
del otro movimiento estudiantil teníamos algunas certezas, como las que a
continuación se expresan:
1. El movimiento estudiantil mexicano de los años sesenta y setenta encontraba
sus raíces en los espacios de la Economía, del trabajo, de la educación y de la
cultura, en estos espacios se expresó en los setenta la contradicción entre un
modelo de desarrollo aparentemente éxitos con la falta de correlato democrático
formal y factual en todas las áreas de producción y reproducción de la sociedad.
2. Una figura histórica pensada desde el concepto de Estado Social Autoritario,
construido y desplegado por Enrique de la Garza Toledo, definía que el orden
de cosas que imperaba en la vida y la cultura política y sus formas de gobierno,
estaba agotándose y en su caída arrastraba no sólo al incipiente despegue eco-
nómico de la posguerra sino que, mediante procesos represivo, había paralizado
todo aquello que desde las entrañas mismas de un sistema corporativista se
manifestaba por una racionalidad democratizante.
3. Los actores tradicionales de la oposición, así como los actores emergentes,
configuraron una suerte de voluntad colectiva de nuevo tipo desde donde pen-
saron su realidad y diseñaron estrategias en espacios distintos de aquellos a
los que las teorías sociales dominantes en la época señalaban como los grupos
y factores de cambio social definidos a priori.
4. En el inicio de este proceso, obreros, campesinos, empresarios ni clases medias,
tuvieron legitimidad ni capacidad histórica para hacer inteligibles las contra-
dicciones del sistema y convocar a un movimiento social capaz de mover al
país en otra dirección. Lo novedoso fue el desplazamiento de la tensión social
hacia el territorio de los más jóvenes y la emergencia de la acción política en
los espacios universitario .
13
El otro movimiento estudiantil.indd 13 13/08/2014 05:00:09 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
5. El llamado movimiento estudiantil de la época no se significó solo por los
acontecimientos del 68, sino fue un ciclo de mediana duración histórica que
se inició casi diez años antes y se prolongaría por lo menos hasta inicios de
los años ochenta.
6. Ello implicaba definir de otro modo tanto a los actores, como a los escenarios
del mismo movimiento estudiantil, diferentes de los movimientos sociales
tradicionales, tratando de encontrar un hilo conductor que nos permitiera
entender teórica y empíricamente lo que sucedió durante casi 20 años en las
universidades de los estados y el Distrito Federal. De tal manera que hizo
falta establecer una estrategia de conocimiento que no se redujera al recuento
cronológico de acontecimientos, pero tampoco partiera de un marco teórico ni
de hipótesis, que incluyera la temporalidad, un dispositivo de periodización,
y una estrategia de explicación teorizante de reconstrucción El movimiento
estudiantil no era pues, un rayo de luz en un día sereno. Como no lo fue el 68
y como no estuvieron aislados de esta lógica los movimientos por la demo-
cratización de los espacios universitarios en Puebla y Morelia en los sesenta,
como no lo fueron en su radicalización, los que en Puebla, Sinaloa y Nuevo
León en los setenta, que marcaron también la emergencia de nuevas formas
de organización de la acción colectiva.
Ni con triunfalismo ni con un aire melancólico queremos emprender la reedición
de este trabajo, que fue generosamente cobijado por la editorial extemporáneos, en
un momento en que para nosotros era imperativo abrir la posibilidad de analizar y
debatir nuestra concepción de esa entonces historia reciente.
Queremos más bien dejar testimonio del significado político y de la pertinencia
sociológica que tiene el quehacer de la elaboración permanente del pensamiento his-
tórico, como una fuente de la crítica que configura la formación de la opinión pública.
Nuestro trabajo es y quiere ser parte de un pensamiento sociológico mexicano
cuya emergencia está a caballo, en la misma coyuntura de tiempos y corrientes de
pensamiento en efervescencia, en los albores de un giro fundamental en los abordajes
en estudio del movimiento social, de la vida y el trabajo, así como de la cultura en
nuestro país, y en una discusión fundamental de cara a la caída del muro de Berlín,
sobre el quehacer de una sociología crítica, que se renovaba y emergía también en
nuestro trabajo en los linderos contemporáneos de la modernidad.
No nos proponemos entonces escribir otra vez la historia para corregirnos o
desdecirnos, salvo en aquello que el decoro y el cuidado editorial nos aconseja. Sin
embargo, es necesario añadir algunas reflexiones sobre lo que nos inquieta a la vista
de los años transcurridos, respecto a los abordajes, las discusiones y los cambios en el
14
El otro movimiento estudiantil.indd 14 13/08/2014 05:00:09 p.m.
INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ OTRA EDICIÓN?
uso de la teoría con que la misma sociología y, de manera más amplia, la ciencia social
contemporánea, han ido encapsulando y en cierto modo justificando la invisibilidad
de ciertos enfoques que siguen insistiendo como el nuestro, sobre la preeminencia de
lo histórico social en la composición de la comprensión y la inteligibilidad del objeto
y el sujeto de la transformación social, independientemente de la complejidad que
impliquen los procesos de subjetivación.
¿Cuál puede ser la importancia de nuestra teorización y nuestros argumentos en
la tarea de pensar el movimiento estudiantil siempre como un espectro complejo de
diferencias que pueden condensarse en momentos históricos específicos, y la histori-
zación de los procesos sociales mexicanos que ya desde entonces venían definiéndose?
Eso es lo que a la luz de la memoria como síntesis de un modo de pensar el espacio
público y el análisis político queremos revisar con El otro Movimiento Estudiantil,
una aproximación crítica a la historia de los procesos en movimiento en un período
crítico de la Historia del país.
Del quehacer de la lectura de la Historia
Se ha vuelto un lugar común el decir que los vencedores escriben la Historia. Para
los movimientos estudiantiles en México que se desarrollaron entre 1964 y 1982 no
es menos cierto. Hay muchos libros y artículos sobre el tema, principalmente acerca
del movimiento nacional de 1968, escritos en parte por algunos de los protagonistas
principales. Sin embargo, la mayoría de estas Historias no logran o no quieren aceptar
que el movimiento se continuó después de la represión en la capital con mayor inten-
sidad en muchas ciudades de provincia, que en este segundo período del movimiento
estudiantil se realizaron importantes vinculaciones entre los estudiantes con emergen-
tes movimientos campesinos, populares y obreros. Más aún, que los estudiantes en
los setenta fueron un sujeto central en la explicación de esa gran insurgencia obrera-
campesina y popular. Esta insurgencia se enfrentó cotidianamente a la represión estatal,
a la condena de líderes obreros corporativos, de las organizaciones empresariales y
a casi todos los medios de comunicación. Era de esperarse, cuando en los sesenta el
Estado mexicano había llegado a la “perfección” como Estado Social Autoritario,1 la
rebelión primero estudiantil y luego de otros grupos sociales lo cuestionaban en su
omnipotencia corporativa, la represión no se hizo esperar. Luego de la matanza del
10 de junio de 1971, grupos de estudiantes estaban cada vez más convencidos de que
1
Enrique De la Garza, Ascenso y crisis del estado Social Autoritario, México, Colegio de México,
1988.
15
El otro movimiento estudiantil.indd 15 13/08/2014 05:00:09 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
el Estado no podía reformarse hacia la democracia. Unos optaron por vincularse con
inconformes del campo, de las colonias populares o en los sindicatos, visto como un
proceso de acumulación de fuerzas, otros siguieron el camino de la lucha armada. Esta
es la fase que en este texto hemos denominado de la radicalización del movimiento
estudiantil, un movimiento que siguió existiendo pero que cambió su actuar preferente
hacia afuera de la Universidad. Este turbulento período ha sido comúnmente oscure-
cido en las Historias del movimiento estudiantil. La paradoja es que los vencidos, los
radicales, no han sido invisibilizados por los intelectuales del “ancian régime”, sino
por la otra parte de la izquierda que desde que se separaron de los radicales en 1969
los descalificaron, especialmente por aquellos que se engancharon con la apertura
democrática de Luis Echeverría.
Es nuestra intensión con este libro rescatar notas de juventud que habían quedado
a la crítica roedora no de los ratones sino de los magos de la invisibilidad de los que
han escrito esta parte de la Historia de México. Lo consideramos un acto de justicia,
porque los estudiantes, a su manera lucharon por tener un país mejor, tanto los que
se acogieron a la apertura democrática como los que la rechazaron. Mostraremos
que estos últimos, en su mayoría fueron estudiantes que luchaban también son parte
de nuestra herencia de luchas en contra de Estado Corporativo Ampliado.2
El problema de teorizar sobre los movimientos sociales
Los Movimientos Estudiantiles que partieron del de 1968, con sus antecedentes a partir
de 1964, en México iniciaron una nueva era en nuestro país de Nuevos Movimientos
Sociales (NMS). Fueron nuevos no porque los estudiantes, las mujeres o los indígenas no
se hayan movilizado antes, sino por su carácter antisistémico. Es decir, sus demandas
no eran asimilables al sistema económico, político o cultural sin afectar sus funda-
mentos. Pero fue en la década del setenta del siglo anterior, cuando se extendieron
los NMS iniciados por los estudiantes hacia las mujeres, los gays, los ecologistas, el
nuevo indigenismo, hasta Yo Soy 132. Los NMS en el mundo ha sido inútil remitirlos
a un común denominador concreto del tipo de cultura-imaginarios, sistema político o
economía. Los que creyeron que los NMS se constituían solo en la disputa por un nuevo
modelo cultural no han logrado explicar recientes NMS que ponen el acento en la des-
igualdad económica, la riqueza de la plutocracia o la pobreza. Tampoco todos inciden
en el sistema político directamente, ni mucho menos todos tienen reivindicaciones en el
plano de la Economía. Sin embargo, estos NMS inciden, critican se rebelan en contra
2
Usamos la definición de Gramsci de Estado ampliado como sociedad política o gobierno más
sociedad civil, consistente esta última principalmente como organizaciones civiles.
16
El otro movimiento estudiantil.indd 16 13/08/2014 05:00:09 p.m.
INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ OTRA EDICIÓN?
de aspectos centrales de la formación socioeconómica capitalista actual, no obstante
que muchas veces terminan aceptando concesiones menores a cambio de cesar las
movilizaciones. Pero estas concesiones no han hecho sino aplazar futuras tensiones
puesto que los cuestionamientos de fondo no son asimilables al sistema actual.
En términos de teorías sobre NMS, hasta inicios de los ochenta quedó claro en las
ciencias sociales que estas no contaban en general con Teorías de Movimientos Socia-
les —las teorías psicológicas de Le Pen o bien las consideraciones de Smelser sobre la
acción colectiva no eran suficientes. Fue en esa década cuando impulsadas por la in-
surgencia estudiantil de los setenta, que tomó caracteres internacionales, se decantaron
dos de las matrices teóricas de estudio de los movimientos sociales: la de la movilización
de recursos y el paradigma de la identidad. Tanto una como la otra mostrarían pronto
sus limitaciones. La primera al considerar que la conflictividad cambia al modificarse
la estructura de oportunidades de los actores y aunque se considera el concepto de
“sostenedor por conciencia” del movimiento, junto al “sostenedor por beneficios”, de
cualquier forma, tanto solidaridad como beneficios son vistos como recursos sujetos
al cálculo racional. Como en toda teoría racionalista que vaya más allá de la Economía
no queda claro el concepto de escasez de solidaridad, ni el de solidaridad suma cero o
como comparar grados de solidaridad con recursos expresables en dinero.
Por su parte, el paradigma de la identidad rechazó el primado de la estructuras
como determinantes de la acción colectiva y también al neoutilitarismo del actor
racional, en cambio consideró que la acción colectiva seguiría la lógica de la bús-
queda de identidad, como imaginarios sin relación con estructuras, como finalidad
del propio movimiento.
Los desarrollos posteriores a los ochenta en teorías de movimientos sociales en
parte fueron polarizantes, como es el caso de Melucci, que plantea que ha habido un
desplazamiento de los conflictos colectivos del plano económico-industrial al cultural.
Propuesta insostenible a la luz de los movimientos antiglobalización, de indignados,
etc. Lo que sucede es que en estos últimos el conflicto se mueve en un nivel diferente
al de aquellos clásicos de tipo obrero patronal. Sin embargo, la Economía está en el
centro de estos en tanto eje de la desigualdad, de la precarización. Por otro lado, ha
habido también intenciones integradoras entre las dos perspectivas teóricas mencio-
nadas. Es decir, no toda la teorización obliga a escoger entre estructuras o imaginarios
sino que algunos tratan de combinarlos.
Nuestra reflexión
En estas condiciones conviene recapitular el origen de la discusión y este habría que
buscarlo en el marxismo, en el planteamiento de ver a la clase obrera como potencial
17
El otro movimiento estudiantil.indd 17 13/08/2014 05:00:09 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
sujeto histórico. El enfoque clásico marxista más socorrido en el siglo XX fue estructu-
ralista, en tanto que el paso de la clase como objeto estructural al movimiento obrero,
los trabajadores asalariados del capital se convertirían en sujeto por la adquisición de
una conciencia de clase. La versión estalinista, tan influyente dos cuartos del siglo
XX, apeló a la frase de Marx en la Miseria de la Filosofía.: “No se trata de lo que el
proletariado en su conjunto pueda representarse de vez en cuando como meta, sino de
lo que el proletariado es y de lo que está obligado históricamente a hacer de acuerdo
con ese ser suyo”. Planteamiento netamente estructuralista, la posición en la estructura
de relaciones de producción determinaría las formas de conciencia y de acción. Habría
que aclarar que hay otro Marx, el del Sujeto-Objeto (“los hombres hacen la Historia en
condiciones que no escogieron), el que llama a recuperar “la cara subjetiva del objeto”.
En esta línea, el marxismo occidental (Gramsci, Escuela de Frankfort, Historia
Social Inglesa, Obrerismo Italiano, etc.), con todas sus diferencias, hicieron esfuer-
zos considerables en contra de la versión estructuralista y positivista del marxismo
(voluntad objetiva en lugar de conciencia de clase; la incorporación del inconsciente
en el problema de la dominación; el concepto de experiencia como superior al de es-
tructura; el concepto de composición de clase del obrerismo italiano, para dar cuenta
de la heterogeneidad de la clase obrera con la incorporación de sus composiciones
políticas, y sociales junto a las técnicas). Y sobre todo la consolidación del concepto
de sujeto social, como mediación entre clase y movimiento social.
En estas condiciones de la discusión teórica se llegó a la década de los setenta del
siglo XX, rica en NMS, especialmente el estudiantil, que en México estuvo muy relacio-
nado con el campesino (clasista), con el urbano popular (luchas de los migrantes del
campo a la ciudad y de los marginados urbanos por un pedazo de terreno urbano para
vivir) y con un muy activo movimiento obrero en las grandes empresas. El movimiento
obrero de la segunda mitad de los setenta fue el más activo movimiento social, en
el inicio de esta década lo fue el movimiento estudiantil. Aquel movimiento obrero
sufrió la influencia del estudiantil, primero por la represión en contra de los estudian-
tes en el 68, aunque en ese momento pocos obreros se unieron al estudiantil, pero el
impacto de un movimiento sobre la sociedad o bien otro agrupamiento no se mide
exclusivamente por sus relaciones orgánicas o cara a cara, sino también como parte
del impacto sobre una sociedad asimilado en forma diferenciada por cada clase social.
La tensión de las Fuerzas
Así sucedió con la represión sangrienta al movimiento del 68, esta fue tan flagran-
temente desproporcionada e injusta que entre grupos diferenciados por clase y por
18
El otro movimiento estudiantil.indd 18 13/08/2014 05:00:10 p.m.
INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ OTRA EDICIÓN?
región se accionaron códigos fosilizados, por lo pronto humanitarios de posible
origen cristiano, convertidos en rechifla al presidente Díaz Ordaz cuando inauguró
los juegos olímpicos en el estadio Universitario. También el mostrarse el Estado
ampliado —gobierno, organizaciones empresariales, sindicales, medios de comu-
nicación— tan unánimemente en contra de los estudiantes que pudo haber logrado
el efecto contrario, el repudio frente a la desproporción de las fuerzas, frente al
uso ilegítimo de la fuerza extrema. Al mismo tiempo se iniciarían muy pronto
años de inflación y, a mediados de los setenta, una gran crisis económica. Solo la
combinación de factores estructurales —económicos, políticos, sindicales—, junto
a reconfiguraciones de significados, así como las acciones podrían explicar la in-
surgencia obrera de los setenta. Decíamos que en el 68 y unos años subsecuentes,
los contactos entre movimiento estudiantil y obrero fueron limitados, reducidos a
pequeños grupos de trabajadores, sobre todo los que reclamaban la liberación de sus
líderes aprendidos en los movimientos de 1958-60. Estos trabajadores fueron los que
primero se activaron con las manifestaciones estudiantiles. Sin embargo, cuando se
inició la etapa radical del movimiento estudiantil posterior a la otra represión del 10
de junio de 1971, masas de estudiantes se volcaron como organizadores, asesores,
propagandistas, ideólogos de futuros movimientos urbano-populares, campesinos y
obreros. Esta expresión de radicalismo tuvo componentes emocionales muy impor-
tantes, en especial por las represiones del 2 de octubre y del 10 de junio, pero, a la
vez, contó con intelectuales que pretendieron dar un sustento teórico a esta corriente
(Raúl Ramos Zavala, Ignacio Salas Obregón, Ignacio Olivares, José Luis Rhi Sausy,
Armando Martínez Verdugo, etc.). La forma más acabada de estas elaboraciones
teóricas del radicalismo fue la tesis de la “Universidad Fábrica”, según la cual la
actividad de estudiar era analizable desde el punto de vista de la Economía Política
marxista, en cambio la ideología de los moderados, aunque también influenciada por
el marxismo, no dejaban de hacer eco de la ideología de la revolución mexicana,
a la cual todavía se le adjudicaban capacidades transformadoras del país, de ahí la
adhesión de muchos dirigentes estudiantiles e intelectuales a la política de Echeverría
de “apertura democrática”.
Esta especie de intelectual colectivo —los estudiantes marxistas con diversas mo-
dalidades— debe ser incluido como un factor importante que explica la insurgencia
obrera, campesina popular de los setenta. Estas estrechas relaciones entre los estudian-
tes y el movimiento obrero tuvieron su máximo en 1976 año de mayor conflictividad
de la Tendencia Democrática de los electricistas con el gobierno. Estos vínculos no
desaparecieron a pesar de la derrota de los electricistas en 1977, se mantuvieron hasta
inicios de los ochenta y en ciertos casos —telefonistas, electricistas del SME— hay
rastros hasta la actualidad.
19
El otro movimiento estudiantil.indd 19 13/08/2014 05:00:10 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Teoría emergente
En esos años, en las discusiones de la gran teoría social se desprestigiaron las expli-
caciones de corte estructuralista, en primer lugar por la emergencia de los NMS que
no podían explicarse por la situación estructural de sus integrantes. De esta gran
transformación en la teoría social emergieron los nuevos paradigmas que han estado
en juego desde entonces: postmodernidad (fin de los grandes discursos, de los grandes
sujetos, de los grandes proyectos de transformación social, predominio de la fragmen-
tación); las teorías de elección racional ampliadas, más allá del ámbito de la Econo-
mía (individualismo metodológico, actor calculador de la relación costo beneficio);
teorías de sistemas sin sujetos; la nueva hermenéutica (comprensión y producción de
significados, sean como fenómenos de la conciencia, o bien de las interacciones con
significados o de los discursos objetivados); o las de la agencia (los sujetos sociales
como productos y productores de relaciones sociales y estructuras).
Es decir, en un extremo se encontrarían las teorías que reducen la realidad social
a como es concebida por los sujetos, a sus imaginarios, que en cuanto a movimientos
sociales cuentan con gran influencia dentro del paradigma de la Identidad. En el otro
extremo estaría la teoría de la elección racional, traducida en cuanto a movimientos
sociales en movilización de recursos .Aunque también habría que considerar, siguien-
do la tradición marxista del sujeto-objeto, a las que para explicar los movimientos
sociales toman en cuenta estructuras, mediadas por procesos de construir signifi-
cados para entender la acción colectiva. Las estructuras serían objetivaciones de las
prácticas que pueden ser artefactos o bien códigos de la cultura, del lenguaje o de la
subjetividad colectiva, estas estructuras no determinan la acción y la conciencia de los
sujetos sino los presionan3 pero entre las presiones de las estructuras y las acciones
estaría la subjetividad, entendida como proceso de construcción de significados.4 La
eficacia de las estructuras no debería de interpretarse solo para aquellas que afecta el
cara a cara de los sujetos, como estructuras del mundo de la vida, tampoco serían im-
portantes porque solo suscitaran significados. Las estructuras mediatas, messo, macro,
también pueden presionar más allá de la conciencia que tengan los sujetos de estas.
Así sucedió con los estudiantes, el efecto estructural más inmediato, la estructura
vivida tuvo que ver con la financiera de las universidades públicas, entes dependien-
tes casi totalmente de los subsidios del Estado, que mostraban elementales carencias
en profesores de tiempo completo, laboratorios, actualización de planes de estudio,
relación entre docencia e investigación. Es decir, la Universidad mexicana de los se-
3
E.P. Thompson, La formación histórica de la clase obrera, Barcelona, Laia, 1970.
4
Antonio Gramasci, Cuadernos de la cárcel, México, Siglo XXI,1974.
20
El otro movimiento estudiantil.indd 20 13/08/2014 05:00:10 p.m.
INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ OTRA EDICIÓN?
senta y setenta estaba rezagada en el concierto internacional. También las presiones
estructurales universitarias vividas tuvieron que ver con la del gobierno universitario,
no solo como estructura organizacional centralizada y poco democrática, en especial
porque no había canales de participación de los estudiantes en las decisiones importan-
tes, pero era también la gran dependencia de las autoridades de las Universidades del
gobierno federal o estatal, según el caso, que las volvía parte de ese Estado ampliado
de la Revolución Mexicana muy relacionado con el PRI.
Cuando la protesta por problemas internos estalló (aumento de cuotas a los estu-
diantes, por paridad en los consejos universitarios, por revisar la forma de elección
de las autoridades, por aumento en los presupuestos) la represión estatal apareció con
prontitud, porque estas limitadas demandas atentaban en contra de ese Estado Social
Autoritario que pretendió controlarlo todo. Por esto la analogía entre lo sucedido en
los sindicatos durante las movilizaciones de 1958-1962 fue fácil de establecer en los
significados de los estudiantes en movimiento. En el fondo, cualquier conflicto que
pudiera en cuestión el orden social accionaba las palancas represivas del Estado porque
ponía en cuestión la totalidad de su estructura. Es decir, el primer encadenamiento en
significados en los estudiantes fue que la estructura autoritaria en la Universidad era
parte del Estado ampliado que asfixiaba a la sociedad civil, incluidos los estudiantes.
Por esto, a las demandas puramente universitarias siguieron las referentes al autorita-
rismo del Estado, no por asociaciones abstractas sino porque las luchas por el cambio
en las estructuras de los centros de estudio se enfrentaban a la represión estatal, a ese
gran bloque que el PRI supo forjar en muchas décadas de gobierno, empresarios, sin-
dicatos, partidos, medios de comunicación y una parte de los intelectuales. Del nivel
de significación político estatal se pudo transitar al de la Economía y la Sociedad:
una sociedad polarizada entre pobres y ricos, entre explotados y explotadores, con un
Estado cuasi Totalitario, con sindicatos sometidos a la voluntad estatal.
Es decir, no acierta el paradigma de la identidad para movimientos sociales que
desliga este tipo de protestas de toda estructura, por el contrario, estas jugaron un
papel importante en el desencadenamiento y sostenimiento de la combatividad de
los estudiantes en el inicio. En la subjetividad de los estudiantes es probable que el
código autoritarismo en la Universidad se conectara con cierta facilidad con el de au-
toritarismo en el Estado, esto fue posible no por simple transformación de imaginarios
a partir de imaginarios, o por simple influencia doctrinaria de los grupos marxistas.
Por el contrario, las explicaciones marxistas fueron aceptadas ampliamente por la
masa estudiantil porque presentaban coherencia frente a hechos y acciones que ellos
mismos estaban viviendo, la represión, la falta de concesiones por parte del Estado
para el movimiento, el aparente monolitismo político de un bloque estatal que pare-
cía omnipotente, invencible. Es cierto que la doctrina marxista en diferentes formas
21
El otro movimiento estudiantil.indd 21 13/08/2014 05:00:10 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
(soviética, cubana, trotskista, maoísta, guevarista, etc.) desempeño un papel muy
importante, no en el arranque sino a través de la retroalimentación entre movimiento-
represión-radicalización del movimiento y especialmente porque a principios de los
setenta los movimientos obrero, campesino y popular se reactivaron en niveles nunca
visto en la Historia, que llevó a los estudiantes radicalizados, reprimidos en el 68 y
en el 71, a buscar vínculos y espacios de acción más allá de las Universidades. Este
fue “El Otro Movimiento Estudiantil”, el negado por los líderes-intelectuales del 68,
especialmente por los que se acogieron a la “apertura democrática de Echeverría”, es
el movimiento estudiantil que rompió la barrera de los campus y se internó entre los
sectores más activos colectivamente del momento, contribuyendo a su organización
y en especial a la difusión de discursos coherentes acerca del porqué de la lucha,
de sus objetivos, de las formas de la lucha, de las demandas, de la identificación de
amigos y enemigos.
El problema de la subjetividad
Es decir, en la subjetividad de los actores hubo un proceso de lo concreto a lo abstracto,
de la impresión en el 68 del basucazo en contra de la puerta de la preparatoria, a la
demanda de substitución de un jefe de la policía y de ahí a la derogación del delito de
disolución social por el cual varios líderes obreros permanecían presos. El marxismo
como doctrina ayudó al tránsito subjetivo hacia las grandes contradicciones de la
sociedad mexicana, el Estado social y autoritario, la persistencia del subdesarrollo
y la pobreza.
La insurgencia obrera-campesina y popular de los setenta no se puede explicar
solamente por las acciones de los estudiantes, pero tampoco sin estos. Los estudian-
tes, militantes principales de una infinidad de grupos políticos de izquierda también
sirvieron para vincular a obreros, campesinos con habitantes pobres de las colonias
de las ciudades. En este proceso también los estudiantes se radicalizaron, pero esta
radicalización no fue escenificada principalmente por vándalos o provocadores, que
los hubo, sino por jóvenes que abandonaron muchas veces su estudios para entrar
a trabajar en las fábricas, vivir en las colonias populares o en las comunidades ru-
rales, jóvenes que estuvieron dispuestos a perder la libertad o la vida cuando desde
1973 el Estado intensificó la represión, al mismo tiempo que proclamaba la apertura
democrática apuntalada por una parte de la izquierda. La parte más radical de los es-
tudiantes formó grupos guerrilleros, esta consecuencia era lógica, el Estado utilizaba
cada vez más la fuerza en forma semejante a la de las dictaduras militares del cono
sur (cárceles clandestinas, tortura científicamente aplicada, desaparecidos, muertos),
22
El otro movimiento estudiantil.indd 22 13/08/2014 05:00:10 p.m.
INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ OTRA EDICIÓN?
para esta parte de los estudiantes el camino era el de la Revolución armada y en ese
camino acabaron destrozados por la fuerza del Estado. También, una buena parte de
las interpretaciones marxistas que se manejaban llegaban de manera más o menos
contundente a la conclusión de que la Revolución ahora o después era necesaria.
Hay que recordar que en esos años el socialismo en el mundo parecía incontenible,
se extendía en muchos países del tercer mundo y los movimientos guerrilleros con
objetivos semejantes proliferaron en una gran cantidad de países, incluyendo en los
desarrollados.
Movimiento detonador
Es decir, el movimiento estudiantil en México dio origen a la guerrilla urbana, esta
se conformó en las principales ciudades en las que había habido agitación estudiantil.
Muchos grupos guerrilleros se formaron a lo largo del país, una parte de los cuales se
fusionaron en la Liga Comunista 23 de Septiembre. A la cabeza de estas organizaciones
estaban estudiantes o recién egresados de las universidades, que en general no podían
suponerse provocadores de la CIA, la KGV, los cubanos o los chinos: Ramos Zavala,
Irales Morán, Salas Obregón, Ignacio Olivares, los Campaña, los Lucero, Pedro Cas-
tillo, eran sujetos de su tiempo, del fogueo en los movimientos estudiantiles, de las
relaciones con otros movimientos sociales, del marxismo, de la radicalización frente
al endurecimiento autoritario del Estado, del contexto internacional de movilización
estudiantil y obrera, del movimiento guerrillero internacional. Por todo esto no pareció
tan descabellado a esta parte de los estudiantes el pensar que como aquella película
emblemática de la época que clamaba que había llegado “la hora de los hornos”.
Pero la parte radical del movimiento estudiantil falló al pensar que su disposición
personal o de pequeño grupo a la lucha era la de la mayoría de la población. De
eta manera, cuando los enfermos de Sinaloa llamaron a la insurrección en enero de
1972, los trabajadores de los campos agrícolas no los siguieron. Evidentemente no
era el momento de la guerra de movimientos. En esta debacle del radicalismo, estos
estudiantes no solo sufrieron persecución policiaca y militar, secuestros, tormentos,
prisión y muerte sino el ostracismo de la otra izquierda, al grado de quedar negados
para la Historia. Nunca existieron como movimiento legítimo, en todo caso aparecen
en la multitud de textos sobre el tema como descomposición o perversión del mo-
vimiento estudiantil. Los radicales no lograron sus objetivos, pero sin duda fueron
parte de esa ola de inconformidad social que con el tiempo contribuyó al deterioro
del Estado Social Autoritario, aunque en un nuevo contexto económico neoliberal
que nadie avizoró en los setenta.
23
El otro movimiento estudiantil.indd 23 13/08/2014 05:00:10 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Nunca más volvió a haber un movimiento estudiantil de la amplitud, impacto y
pretensiones políticas que la oleada que se desarrolló entre 1968 y 1982. Los dos gran-
des movimiento posteriores de la UNAM, el de finales de los ochenta y el del inicio del
siglo XXI, no rebasaron las demandas universitarias como el no aumento a las cuotas
que tienen que pagar los estudiantes, ni tampoco se derramaron a la sociedad civil
como sucedió en los setenta. Incluso el movimiento de Yo Soy 132, que ha sido en
alguna medida “nacional” y que sus demandas no ha sido universitarias sino político-
económicas, no ha logrado vínculos importantes con otras organizaciones civiles,
tampoco han quedado claras las jerarquías de esas demandas, luego de las elecciones
de julio del 2012, mucho menos han sido portadores de una doctrina coherente como
en los setenta lo fue el marxismo.
Es nuestra esperanza que este libro sirva para sacar de la oscuridad a una parte
de los estudiantes de los setenta que lucharon por cambiar este país.
México, D.F., 15 de septiembre del 2013
24
El otro movimiento estudiantil.indd 24 13/08/2014 05:00:11 p.m.
Capítulo I. Inicio de la etapa democrática
del movimiento estudiantil
La coyuntura mexicana de los 60´s
D
urante los años sesentas la economía mexicana creció apreciablemente, sin llevar
aparejado un crecimiento notable de los precios: es decir que el producto interno
bruto creció entre 1959 y 1970 a un promedio anual del 7.1 por cierto, mientras
que los precios sólo se incrementaron en 2.9 por ciento anual en el mismo período.
El sector industrial se perfiló como eje de la acumulación del capital, lo cual se
reflejó en primer lugar, en la distribución de la Población Económicamente Activa
(PEA) Sectorial, en segundo término en el crecimiento de la proporción de población
asalariada,1 y en tercer lugar en el crecimiento y distribución del PIB en el sector in-
dustrial, particularmente en el sector manufacturero.
En el trabajo de Enrique de la Garza2 se muestra en términos más analíticos cómo
fue que desde finales de los cincuentas la acumulación del capital no descansó más en
la intensificación del trabajo o sus jornadas prolongadas, sino en la reestructuración
productiva (tecnológica, de organización del trabajo) de las grandes empresas. Al
mismo tiempo, el consumo de la clase obrera dejó de depender cada vez más de los
productos campesinos, dándose, así, una recomposición en la estructura del mercado
hacia el predominio del consumo industrial final.
Los años sesentas presenciaron, en fin, la expansión y modernización de las re-
laciones capitalistas de producción y con ello, las tendencias a la monopolización,
dando forma a lo que algunos han llamado “el milagro mexicano”.
1
En el periodo mencionado la proporción de asalariados con respecto a la PEA llegó a ser alrededor
del 60 por ciento.
2
Enrique De la Garza, “Acumulación de capital y movimiento obrero en México (1940-1976)”, Tesis
en opción al grado de Doctor en Sociología, Colmex, 1984.
25
El otro movimiento estudiantil.indd 25 13/08/2014 05:00:11 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Hacia 1956 el Estado Mexicano estaba ya conformado y a su interior la oposición
de izquierda fue sólo un grupo de presión. En fin, uno de los rasgos básicos de este
Estado, el monolitismo y su fundamentación en el control organizacional corporativo
de las clases y capas sociales estaba ya plenamente conformado.
En los años 50s el Estado Social Mexicano sólo podría conceptualizarse como
un Estado social imperfecto,3 derivado de la propia debilidad económica del capita-
lismo que hacía entrar en contradicción la necesidad de acumular con concesiones
materiales a los trabajadores. En esas condiciones el control organizacional no fue
una casualidad sino una necesidad. Al arribar a 1956 nos encontramos con una clase
obrera y campesinos insatisfechos por el nivel de concesiones otorgadas desde el
Estado Social, aspiraciones que encontraron su principal obstáculo en el control
organizacional del Estado.
Si bien las direcciones sindicales oficialistas no habían significado oposición ab-
soluta para que la clase obrera elevase sus salarios y prestaciones, también es cierto
que sobre sus intereses estamentales estaban los del Estado en su conjunto.
La tensión principal que hizo explotar la crisis de los años 1956-63 fue la que se
estableció entre dos polos: el control “charro”, corporativo, y el bajo nivel de satisfac-
ción de las demandas de las masas. En la crisis de 1956-63 la explosión fue sobre todo
obrera, aunque también tuvo rasgos campesinos y estudiantiles. Cuando existe una
tensión social no se manifiesta con la misma intensidad en todas las clases sociales, y
es posible hablar del grupo que hace las veces de eslabón más débil. Es precisamente
en éste donde la crisis se manifiesta con más intensidad, y durante la crisis 1956-63
fue indiscutiblemente la clase obrera aquel eslabón más débil y por ello principal
protagonista.
Después de la crisis de dominación de 1958-60 que en cierta forma se continuó
en movimiento huelguístico hasta 1963 (en los últimos años no como movimiento
independiente pero activo de cualquier forma) se iniciaron años de reflujo en el mo-
vimiento obrero. En este período el país entra en lo que se ha llamado el “desarrollo
estabilizador”, caracterizado por un crecimiento aceptable de la economía sin presio-
nes inflacionarias de consideración. Fueron estos los años de oro del Estado Social
3
Como estado social el Estado Mexicano se había visto obligado desde el final de la Revolución
Mexicana a reconocer la existencia de las clases antagónicas, específicamente de la clase obrera. Pero
este rasgo de modernidad se vio aparejado al atraso material del país; el rumbo puramente institucional
del conflicto de clases se veía limitado por las necesidades de la acumulación del capital. Acumulación del
capital que antes de los sesentas se fincó en la disminución del salario real de los trabajadores. En estas
condiciones el Estado social no podía cristalizar y no pudo sino ser a la vez autoritario. Autoritario
en cuanto al control organizativo de lo fundamental de la sociedad civil, véase De la Garza (1984).
26
El otro movimiento estudiantil.indd 26 13/08/2014 05:00:11 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
en México, años en los que el nivel de vida se elevó, el salario real creció. Si bien
tal mejoramiento en las condiciones de vida no fue homogéneo, sí puede hablarse de
un esfuerzo del Estado en algunos renglones por mejorar las condiciones materiales
de la clase obrera.
Pero la capacidad del Estado para hacer concesiones materiales no benefició por
iguales a todas las clases, hubo una en particular que pagó materialmente gran parte
de los gastos del festín: los campesinos. Estos, productores de alimentos y materias
primas contribuyeron a través de los precios de garantía, estables por casi 20 años, a
que el salario real obrero ascendiera.
En la década de los 60s prácticamente todo el movimiento obrero organizado estuvo
controlado por el charrismo, lo cual no significaba que toda la clase obrera participase
de ese control, puesto que en 1960 sólo el 64 por ciento de la PEA asalariada se encon-
traba sindicalizada y este porcentaje se mantuvo constante durante todo el período.
A pesar del control del charrismo sobre el movimiento obrero existían muchas
centrales sindicales (v. gr. CTM, CROC, CROM, etcétera) que conformaban un panorama
disperso organizativamente del sindicalismo oficial.
No obstante los esfuerzos estatales por evitar la dispersión del sindicalismo “cha-
rro”, el Bloque de Unidad Obrera auspiciado por el Estado no había logrado aglu-
tinar a todo el sindicalismo oficialista, importantes centrales como la CROC habían
quedado fuera de él. En 1960 se fundó la Central Nacional de Trabajadores (CNT)
compuesta por el Sindicato Mexicano de Electricistas, la CROC, la FROC, el STERM, la
FOR y la Unión Linotipográfica de la República Mexicana. Esta central mencionó
en su constitución tener afiliados a 375 000 trabajadores. En 1966 desapareció junto
con el BUO para dar origen al Congreso del Trabajo (CT). En los años 60s la CTM fue
la confederación mayor, seguida de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al
Servicio del Estado. Para 1967 el CT expresaba exageradamente que aglutinaba a 3
millones de trabajadores; la formación del CT fue promovida por el PRI con la aprobación
del presidente de la República.
Con esto queda clara la necesidad del Estado de controlar organizativamente y
también de centralizar el control.
En los años 60s el Estado social mexicano se reafirma tanto por su intervención
en el eje económico industrial, como por su énfasis en los programas sociales. La
dominación estatal después de la crisis del 58-63 se afianzó pero este Estado social
autoritario no había sido capaz de lograr el consenso únicamente por medios reivindi-
cativos a fines de los 50s; al menos en la parte más independiente obrera y campesina,
y tuvo que recurrir, además de las concesiones, a la represión casi generalizada en los
grupos que impugnaron esa dominación.
27
El otro movimiento estudiantil.indd 27 13/08/2014 05:00:11 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El problema del uso de la represión lo vemos ligado en un Estado social imper-
fecto como el mexicano, a la incapacidad, en determinados períodos, de conciliar las
demandas de los trabajadores con la acumulación del capital y la perpetuación de una
forma estatal autoritaria. Estado caracterizado por el control organizacional de clases
y capas sociales, y la politización de la sociedad civil controlada en buena medida
por el Estado. Pero una sociedad compleja, no puede fácilmente ver constreñida su
sociedad civil al control organizativo, las tensiones que esto genera van de la mano
con la propia complejizarían de esa sociedad. De esta manera, a pesar de que los
años 60s (antes del movimiento estudiantil de 1968) fueron años de relativa calma
(excepción de las universidades y en alguna medida del movimiento campesino),
no es posible sacar de aquí la conclusión mecánica de que la paz social es igual a
consenso; y mucho menos a consenso político. El problema de la dominación en una
sociedad muy esquemáticamente queda definido en términos de consenso-coerción. Si
los años 60s fueron de paz en las elecciones presidenciales de 1964 el PRI obtuvo una
mayoría abrumadora de votos, hay que recordar que la represión a la independencia
obrera en 1959 estaba cerca y que, además, a partir de 1956 se inició un período de
elevación del salario real y del ingreso en general. Algunos han hablado para definir
el fundamento de la dominación en los 60s de consenso pasivo, refiriéndose a la si-
tuación de aceptación no entusiasta de la dirección del PRI sobre la vida nacional. Para
otros la dominación en estos años debe reducirse a un problema de control político
diferenciado según el agrupamiento social, con la intervención de patrimonialismo,
de la represión y la cooptación, etcétera.
No sólo la elevación de las condiciones de vida de las masas obreras, ni únicamente
la represión y el control charro en los 60s pueden explicar la pasividad de la clase
en esos años. Si bien la conciencia permaneció adormecida, las fuerzas ciegas de la
economía siguieron cavando, transformando la propia estructura de la clase obrera,
y transformando las jerarquías entre sus destacamentos de vanguardia. Así como la
economía creció y se modernizó, la vida civil creció en espacio y complejidad en
tanto el Estado siguió siendo social autoritario.
Movimientos estudiantiles previos a 1968
Antecedentes
La universidad mexicana en su creación, durante la época Colonial, se caracterizó por
ser una de las instituciones más conservadoras del país. Controlada por el clero, era
generadora de intelectuales e ideología al servicio de las causas menos progresistas.
El gobierno de Juárez clausuró aquella anacrónica universidad y sólo hasta el final
28
El otro movimiento estudiantil.indd 28 13/08/2014 05:00:11 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
del porfiriato fue reabierta. Con el triunfo de la revolución mexicana, la universidad
seguía representando los intereses de una élite que en lo militar había sido derrotada
y en lo económico menguada. Los años 20s en México, fueron años de reconstrucción
del Estado y de sus instituciones; en ese contexto la universidad y los universitarios se
resistieron por más de 20 años a ponerse en consonancia con el ritmo de la historia.4
Es posible periodizar el movimiento estudiantil posterior a la revolución mexicana
en tres grandes etapas: una, la del movimiento estudiantil oligárquico escenificado en
la décadas de los 20s y 30s; dos, la del movimiento estatalizado de los años 40s y 50s;
y tres, la del movimiento estudiantil no controlado por el Estado de los años sesentas y
primera mitad de los setentas. Esta última etapa constituye nuestro objeto de estudio.
En la primera etapa los movimientos más importantes fueron la huelga de la Es-
cuela Nacional Preparatoria en 1923, el movimiento que se oponía a la creación de la
escuela secundaria en 1925, el que estuvo contra la administración escolar en 1927,
pero el más importante fue la huelga por la autonomía de la universidad nacional en
1929. Esta huelga se inició en contra del sistema de exámenes parciales en la Escuela
de Derecho; la represión hizo crecer el movimiento de tal forma que desembocó en
la demanda por la autonomía.5
En la década de los 30s continuaron los enfrentamientos entre la intelectualidad
conservadora y el nuevo Estado, que al fortalecerse había creado su propio cuerpo
de intelectuales que se sumaron a la lucha interna de la universidad. En este plano el
debate incluyó a personajes como Lombardo Toledano, representante de las posiciones
de izquierda, y Antonio Caso, quien representaba a los intereses más conservadores. En
estos años se desarrolló la polémica en torno a la educación “socialista” emprendida
por el régimen cardenista. El cardenismo, si bien disminuyó las fuerzas conservadoras
en la universidad, no fue capaz de controlarlas, y le concedió la “plena autonomía” a
la vez que creaba como contrapartida el IPN.
La UNAM funcionó con “plena autonomía” hasta 1944, cuando una huelga por de-
poner al rector Brito Foucher impulsó la intervención del Estado y la aprobación de
una nueva ley orgánica que terminó con dicha autonomía, estableciéndose la junta de
gobierno de la universidad como la encargada de designar a las máximas autoridades
de la institución.
Posiblemente la segunda etapa del movimiento estudiantil a la que hemos llamado
de control estatal, se formalizó para el caso de la UNAM, en 1944. El resto de la dé-
cada presenció movimientos universitarios tales como la huelga de la UNAM de 1948
en contra del rector Zubirán (el estallido inicial fue por la elevación de las cuotas
4
G. Guevara Niebla, “La primera autonomía”, Buelma, año 1, núm, 1, abril 1979.
5
Ibidem.
29
El otro movimiento estudiantil.indd 29 13/08/2014 05:00:11 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
escolares de 180 a 200 pesos). Al parecer también influyeron pugnas interestatales.
El rector Zubirán dejó el cargo y ante el nombramiento del nuevo rector, grupos de
estudiantes y profesores impulsaron la candidatura de Antonio Díaz Soto y Gama; la
huelga terminó en julio sin lograr su objetivo final. A partir de esa huelga se inició
en la UNAM una paz octaviana que duró casi 15 años, sólo interrumpida por el apoyo
de algunas escuelas a la huelga ferrocarrilera de 1958 y por pequeños incidentes en
1961 debidos al cambio de rector.
En los años 50s, el movimiento estudiantil más significativo fue la huelga del Poli-
técnico en 1956. El 11 de abril de ese año se inició la huelga. Las demandas principales
eran: 1) aprobación de una nueva ley orgánica y cambio de director del instituto; 2)
construcción de instalaciones y otras demandas materiales; 3) ampliación de la becas.6
Simultáneamente a la huelga del IPN se escenificaban huelgas en las normales rurales,
en la Escuela Nacional de Maestros y en la Escuela Normal Superior; la dirección de
la huelga del Politécnico estuvo en manos de la Federación Nacional de Estudiantes
Técnicos (FNET) afiliada a la Confederación de Jóvenes Mexicanos (CJM) (parte del
PRI) aunque los principales dirigentes pertenecían al PPS. La huelga terminó el 18 de
junio, gracias a la mediación del presidente; sin embargo la agitación continuó en los
internados y el 23 de septiembre de 1956 fueron tomados por el ejército; se clausuraron
y fueron sustituidos por un sistema de becas individuales.
No obstante la violencia estatal desencadenada, la huelga del IPN no rebasó los
marcos del propio Estado y cuando esto tendió a suceder la represión no se hizo
esperar. El movimiento del IPN, si bien es un antecedente importante de las luchas
democráticas de los 60s, no representó un punto que tuviese continuidad.
La propia dirección del movimiento correspondía a fuerzas que ya habían mellado
su filo autónomo ante el Estado; representó el germen de la lucha democrática futura
pero en condiciones en las que todavía no era posible que prosperase, otro tanto su-
cedería al movimiento obrero pocos años después.
Los días del “Desarrollo Estabilizador”
Las huelgas obreras que se sucedieron entre 1958 y 1960, no obstante su derrota, in-
dicaron la existencia de tensiones profundas entre un Estado “perfecto” en su control
de la sociedad civil y una sociedad civil que llegaba a una etapa nueva de modernidad.
El inicio de la década de los sesenta era el inicio, a su vez, del desarrollo estabili-
zador, lo que significaba que la acumulación del capital no descansaría durante ese
6
El IPN contaba con 3 500 becarios y un internado, al que asistían también 1 500 estudiantes “ga-
viotas”, sin becas.
30
El otro movimiento estudiantil.indd 30 13/08/2014 05:00:12 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
período en la disminución del salario real de los trabajadores. Sin embargo, el Estado
“estabilizador” emergía de 20 años de lucha en contra de la independencia de lo civil,
provocando con ello profundas lesiones en la propia estructura social. Al parecer,
1958 era todavía temprano para que la insurgencia obrera prosperase, su derrota y el
desarrollo estabilizador habrían de posponer por más de 10 años la entrada en escena
de la fuerza proletaria. En este contexto donde surge la tercera etapa del movimiento
estudiantil, es decir, el movimiento independiente y no controlado por el Estado.
Es posiblemente en la universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, donde
en forma más temprana y acabada se desarrolló la lucha democrática no estatal.
En esta universidad existía desde 1939 paridad de alumnos y maestros en el Consejo
Universitario, sin embargo las funciones de este consejo eran meramente académicas
ya que las autoridades universitarias eran nombradas por el rector y éste, a su vez,
designado por el gobernador del Estado a partir de una terna propuesta por el propio
Consejo Universitario.
En 1961 se promulgó una nueva ley orgánica que seguía contemplando la existencia
de un Consejo Universitario paritario y que el rector fuera nombrado por el gobernador.
La nueva ley orgánica intentó dar una orientación más progresista a la educa-
ción universitaria. “El nuevo ordenamiento universitario se pronunciaba por la
aplicación del método dialéctico del movimiento y transformación constantes como
base del conocimiento científico”.7 Esta orientación progresiva fue resultado de una
nueva correlación de fuerzas dentro de la universidad, favorable a las corrientes
de izquierda y misma correlación que permitió al doctor Elí de Gortari llegar a la
rectoría de la universidad.
La nueva ley orgánica resultó de la lucha universitaria, de la coalición de fuerzas
cardenistas y, del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), PPS, PCM, principalmente.
El doctor Elí de Gortari, conocido intelectual de izquierda, inició una serie de reformas
académicas modernizantes y la construcción de nuevas instalaciones. Se crearon nue-
vas carreras, la Facultad de Altos Estudios, y la casa del estudiante. Se mejoraron los
sueldos, se incorporó a los profesores al IMSS, etcétera.
Las fuerzas conservadoras no permanecieron impasibles ante el avance de la
izquierda en la dirección de la universidad, se acusó al rector de violaciones a la ley
orgánica, pero recibió éste en cambio el apoyo de la Federación de Estudiantes y del
Consejo Estudiantil Nicolaíta, así como la mayoría de los profesores. La lucha interna
en la universidad se intensificó y se extendió a la propia población: la Unión Nacional
7
Adolfo Mejía, Michoacán ¿feudo cardenista?, México, Ed. Nuevos caminos, 1966, p. 20.
31
El otro movimiento estudiantil.indd 31 13/08/2014 05:00:12 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Sinarquista y el PAN instigaron a la población en contra de los “comunistas”, aún sin
producirse enfrentamientos físicos entre los contendientes.
Las fuerzas de la izquierda (PPS, PCM y MLN, principalmente) trataron de organizar
un frente popular de apoyo a su lucha. Elí de Gortari desautorizó esas acciones cre-
yendo que bastaría el diálogo para resolver el conflicto; el gobierno intervino en la
aprobación de una nueva ley orgánica que terminó con el cogobierno universitario y
puso en manos de una junta de gobierno la designación de autoridades, con lo cual el
rector se vio obligado a renunciar. La destitución del rector provocó respuestas violen-
tas de los estudiantes y la consecuente represión gubernamental. La junta de gobierno
designó como rector al licenciado Alberto Bremauntz, personaje de clara tendencia
cardenista. Al conformarse el nuevo consejo universitario, una gran mayoría de los
consejeros elegidos habían sido defensores del cogobierno, lo que significaba que
esta derrota de las fuerzas democráticas en 1963 sólo constituía un episodio más en
la lucha y no su reflujo.
Este primer acto de la lucha democrática en Morelia evidenció la inconsecuencia
de las fuerzas cardenistas y del PPS hasta que, al calor de los acontecimientos, se dio
una decantación entre las fuerzas estatales y aquellas que en los sesentas continuaron
en la lucha por abrir mayores espacios al control estatal.
Al mismo tiempo, en otras universidades del país se escenificaban luchas de-
mocráticas semejantes. En Guerrero, al reelegirse el rector y al expulsar éste a los
dirigentes de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense, se inició la lucha
por el cogobierno que desencadenó la represión. La dirección del movimiento fue
tomada por la Coalición Cívica Guerrerense, que formaba parte del PRI (antecesora
de la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez). Todavía esta lucha como
la de Morelia en 1961 no dejaba de desarrollarse parcialmente en el ámbito estatal,
reflejando también pugnas al interior de la clase política. Sin embargo, como en Mo-
relia, la propia lucha fue depurando al movimiento de sus connotaciones estatales,
conformándose en un movimiento de nuevo tipo.
En la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) se sucedían hechos semejantes.
Desde 1954 la UAP había obtenido su autonomía pero cayó en manos de grupos
clericales. En los años siguientes el movimiento tomó la forma de “Reforma Univer-
sitaria”, que inicialmente tenía carácter liberal-anticlerical y en el que participaban
diversas fuerzas, entre ellas el PCM, que posteriormente tendría un papel central en el
movimiento. Dentro de los objetivos iniciales de este movimiento destacaba la lucha
por la vigencia del Artículo 3º. Constitucional en la UAP.8
8
Política, 15 de mayo de 1961, p. 9.
32
El otro movimiento estudiantil.indd 32 13/08/2014 05:00:12 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El movimiento de “Reforma Universitaria” de Puebla oficialmente inició sus ac-
ciones con motivo de las manifestaciones en apoyo a la revolución cubana el 26 de
julio de 1960 y producirse choques con el Frente Universitario Anticomunista (FUA).
Los enfrentamientos con este grupo continuaron durante el año 60 y principios del
61, hasta que el domingo 30 de abril fue tomado el edificio central de la universidad
por el movimiento de “Reforma” y se destituyó al rector y al consejo universitario.9
Los estudiantes eligieron como rector a Julio Glockner, “ya que la mayoría de los
profesores eran reaccionarios”,10 pero el 16 de mayo fue reprimida una manifestación
de estudiantes en apoyo al nuevo rector y el gobernador dio su reconocimiento al
rector depuesto.
Sin embargo, en última instancia, el gobierno local se inclinó por la negociación y
se aprobó una nueva ley orgánica. La derecha clerical respondió con manifestaciones
anticomunistas bajo la consigna de ¡cristianismo sí, comunismo no! y el FUA efectuó
una serie de atentados. Ante la fuerte reacción de las fuerzas derechistas el goberna-
dor dio marcha atrás y pidió al Congreso local un nuevo estudio de la ley orgánica,
estudio que dividió a los diputados.
Aunque en este movimiento de “Reforma Universitaria” tuvieron papel sobre-
saliente los dirigentes de la Juventud Comunista (JC), existía en el movimiento una
fracción ligada al gobierno que se manifestó en apoyo a las demandas de “Reforma
Universitaria” a través del líder local de las juventudes del PRI, así como en campañas
de prensa en contra de la “reacción poblana”.
Desde principios de 1962 el FUA desató una ofensiva tendiente a recobrar algu-
nas posiciones perdidas durante el movimiento del 61, hubo atentados en contra de
maestros y provocó la expulsión de dirigentes del FUA de la universidad. En octubre
de ese año, el rector también sufrió un atentado y una asamblea para condenar al FUA
fue atacada por miembros de esta organización inclusive con atentados dinamiteros.11
Durante la primera mitad de los años sesentas, después del triunfo parcial del 61
sobre el FUA, se inició en la UAP un proceso de modernización y liberalización, incre-
mentándose sustancialmente la población escolar, el cuerpo de maestros y el nivel
académico. Esta situación se encontró en consonancia con el proceso de industrializa-
ción impulsado por el gobernador Merino Fernández, el cual cristalizó en la creación
del “corredor industrial” de Puebla. Sin embargo, los grupos derechistas locales, de
fuerte influencia clerical, pidieron mano dura al gobernador y presionaron a la fun-
dación “Jenkins” a fin de que no donara fondos a la UAP para la construcción de una
9
Ibidem, p. 8.
10
Política, 1o. de junio de 1961, p. 8.
11
Política, 15 de octubre de 1962, p. 5.
33
El otro movimiento estudiantil.indd 33 13/08/2014 05:00:12 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Ciudad Universitaria. Ante esto, el Directorio Estudiantil (organización mayoritaria
de los estudiantes) declaró, en contra de lo que sostenían los grupos conservadores,
que “es falso que haya intranquilidad, pueblo y gobierno laboran juntos por el futuro
de Puebla” y declaró que la reacción buscaba crear problemas “al mejor gobierno
que hemos tenido en lustros.12
En el movimiento de “Reforma Universitaria” se presentaban diferentes corrien-
tes: la del PCM que no era hegemónico; y la de los grupos Santillanista y el grupo
Barrientos y Nicandro López.13 Entre estas tres fracciones, como veremos adelante,
se dio un proceso de polarización: primero caería el grupo de Santillana, luego el de
los Barrientos y Nicandro y al final quedaría sólo el del PCM.
En 1964 dio el movimiento en contra del gobernador Nava Castillo. El gobierno
había emitido un decreto por el cual se obligaba a los productores de leche a pasteuri-
zarla, tendiente así a la monopolización del líquido por la pasteurizadora controlada por
funcionarios del gobierno del Estado.14 El 13 de octubre se realizó una manifestación
en contra de este decreto en la que se estimó una participación de 4 000 campesinos
y estudiantes; la manifestación fue reprimida con saldo de numerosos heridos y apre-
hensiones. De inmediato hubo apoyo de brigadas del IPN; los estudiantes secuestraron
a algunos jefes policiacos y los canjearon por presos. El consejo universitario pidió
la destitución del gobernador.15
El conflicto continuó y en los últimos días de octubre ya no sólo luchaban peque-
ños productores de leche y estudiantes, sino buena parte de la población. Ante esta
situación el gobernador se vio obligado a renunciar.16
Durante este movimiento el PCM ganó importantes posiciones, no sólo por su
influencia en el movimiento estudiantil, sino también porque la unión de pequeños
propietarios de leche estaba afiliada a la Central Campesina Independiente (CCI) de
la cual el PCM tenía la dirección. Durante este movimiento la UAP se convirtió en el
centro aglutinador de la lucha, tradición que sería decisiva en los años 72 y 73. Esta
lucha permitió, también, que el movimiento de reforma afianzara sus posiciones, tanto
a nivel estudiantil como a nivel de direcciones de escuela.17
Las luchas estudiantiles no estatales durante este período, permitieron un primer
intento para conformar una coordinación nacional en 1964. En Morelia en ese año
12
Política 1o. de julio de 1965, p. 5.
13
Entrevista No. 1.
14
Política, 1o. de noviembre de 1964, p. 5.
15
Política, 15 de octubre de 1964, p. 5.
16
Política, 1o. de noviembre de 1964, p. 5.
17
Entrevista No. 1.
34
El otro movimiento estudiantil.indd 34 13/08/2014 05:00:12 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
(lugar donde la lucha había obtenido logros mayores y el movimiento era más desarro-
llado) se llevó al cabo la primera Conferencia Nacional de Estudiantes Democráticos
donde se planteó la necesidad de constituir una organización nacional.
Y aunque todavía en 1964 la lucha no estatal no era lo suficientemente extensa y
experimentada como para lograr ese objetivo, la conferencia de Morelia de 1964 es
indicadora de que se estaba forjando un movimiento estudiantil nacional de nuevo tipo.
Entre los años 1966 y 1968 hubo una gran efervescencia estudiantil en las univer-
sidades, preludio del movimiento nacional de 1968. En Chilpancingo, Guerrero, en
1966, los estudiantes se enfrentaron a lo que consideraron una elección antidemocrá-
tica del rector, dándose enfrentamientos entre estudiantes y policías; finalmente, la
universidad fue ocupada por la policía y encarcelados los dirigentes.
En mayo de ese año se organizaron grandes manifestaciones en apoyo a la lucha
del pueblo vietnamita.
En Tampico, Ciudad Victoria y Cuidad Madero hubo protestas motivadas por el
secuestro de un profesor del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. En junio de 1966
estalló la huelga en la Escuela Nacional de Maestros, al mismo tiempo que alumnos de
la Escuela Nacional Preparatoria trataron de llevar a la dirección del plantel No. 7 a su
candidato. En agosto de 1966 el MURO18 realizó un asalto a la preparatoria No. 7 de la
UNAM, pero fue derrotado. Los alumnos de la Escuela Nacional de Economía repudiaron
la forma de elección de consejeros técnicos y universitarios, tal como lo establece la
ley orgánica de la UNAM, plantearon que fuesen nombrados por voto universal y direc-
to, y buscaron la paridad en los consejos técnicos universitarios. En Durango la masa
estudiantil agredió a pedradas al gobernador del Estado en un acto público. Hubo una
huelga en el Tecnológico de Coahuila que amenazó con extenderse a todo el sistema
de enseñanza tecnológica. En el XVII Congreso Nacional de la FNET abandonaron la
organización cuatro tecnológicos, la escuela superior de Medicina del IPN y otras más.19
En Sinaloa el movimiento estudiantil exigió la renuncia del rector Julio Ibarra, que
había sido reelecto en 1965, y se inició, así la lucha por las reformas universitarias.
En el transcurso de los meses de junio a octubre de 1966 se alcanzaron momentos de
gran violencia, sobre todo el 12 de septiembre, cuando fue atacado el edificio cen-
tral de la UAS por grupos de choque en apoyo a las autoridades universitarias.20 A raíz
de esto, se desató una campaña propagandista de corte anticomunista, encaminada
18
Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, grupo ultraderechista y fuerza de choque
del sector más reaccionario de la Universidad Nacional.
19
Gilberto Balam, Tlatelolco (reflexiones de un testigo), México, Talleres Lensas, 1969.
20
J. Wing y colaboradores, Los estudiantes, la educación y la política, México, Nuestro tiempo,
1971. p. 46.
35
El otro movimiento estudiantil.indd 35 13/08/2014 05:00:12 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
principalmente en contra de algunos dirigentes del movimiento, entre los cuales se
encontraban miembros del PCM.21 En este incipiente movimiento de Sinaloa, preludio
de las grandes acciones y radicalización de los primeros años de la siguiente década,
cabe destacar el carácter democrático y eminentemente estudiantil del mismo: se
luchaba en contra de una estructura de gobierno universitario que impedía que los
estudiantes participaran en las decisiones importantes de la institución. Cabe señalar
también la presencia de miembros de partidos políticos, como el PCM, al frente de la
lucha. A la vez que es de recalcar la solución represiva por parte del Estado que se
dio al movimiento.
En la UAP, en 1965 fue elegido como rector José F. Garibay, considerado por el
movimiento de reforma como miembro de la derecha. Garibay trató de “sanear” la
universidad de elementos reformistas, expulsó a maestros y estudiantes; se apoyó para
ello, en grupos de choque, los mismos que rompieron la huelga declarada por los
estudiantes en contra del rector22 y el 26 de julio, estos grupos tomaron la preparatoria,
apoyados por la policía.23 El resto del 66 y la primera mitad del 67 se caracterizaron por
un repliegue del movimiento de reforma. En julio del 67 hubo un enfrentamiento armado
por el control del Directorio Estudiantil24 y éste acusó al rector Garibay de implantar
el pistolerismo en la UAP. En el consejo universitario se produjo, con este motivo, una
gresca y el rector se vio obligado a renunciar, nombrándose en su lugar una junta de
gobierno paritaria.25 A raíz de estos últimos conflictos el grupo santillanista tomó las
riendas de la universidad, produciéndose la primera escisión en la coalición reformista.
Los santillanistas acusaron al PCM de buscar controlar la universidad; el PCM entró en
alianza con el grupo de Barrientos e insistió principalmente sobre la democratización
de la universidad (entendiéndola en dos sentidos: cogestión y facilidades a obreros y
campesinos a ingresar a la universidad). En general, este período, del 67 al 68 fue de
debilidad del PCM.26
En Morelia, en 1966, la protesta estudiantil se inició por el aumento de las tarifas
de transporte urbano, autorizado por el gobierno estatal. En las primeras represiones
fue asesinado el estudiante Everardo Rodríguez Orbe, por un golpeador. Los hechos se
sucedieron de la siguiente manera: “El 1º de octubre, Morelia se había quedado sin
transporte urbano; los propietarios habían subido intempestivamente el precio de los
21
Entrevista, No. 2.
22
Política, 15 de julio de 1966, p. 7.
23
Política, 15 de agosto de 1966, p. 33.
24
Política, 15 de julio de 1967, p. 33.
25
Política 1-15 de agosto de 1967, p. 28.
26
Entrevista, No. 1.
36
El otro movimiento estudiantil.indd 36 13/08/2014 05:00:13 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
pasajes. Los estudiantes universitarios, en estas condiciones, convocaron al pueblo
a un mitin de protesta.
El mitin se efectuó el 2 de octubre, y fue agredido por grupos de choque supues-
tamente del PRI, los cuales se apoderaron por la violencia del aparato de sonido. Un
grupo de estudiantes se dirige a las oficinas del PRI a tratar de recuperar dicho aparato,
siendo recibidos a balazos y el estudiante Everardo Rodríguez Orbe cae acribillado”.27
Ante tales circunstancias los estudiantes votaron por la huelga y el 4 de octubre
se realizó una gran manifestación con motivo del sepelio del estudiante muerto: en
el transcurso de ella se recalcó que “las demandas no tienen un carácter puramente
universitario”. Lo anterior se constata por el pliego petitorio que dirigieron a las au-
toridades estatales; en este pliego los estudiantes pidieron castigo contra los autores
materiales del crimen, la liquidación de los latifundios, y el cese de la represión a
campesinos, obreros y estudiantes.28 Sin embargo las limitaciones de este movimiento
en el aspecto político quedan evidenciadas en la carta abierta al presidente de la Repú-
blica en la que se dice que “es falso que nos hallamos apoderado de varias estaciones
radiodifusoras para incitar al pueblo a la comisión de hechos sediciosos”, “queremos
señalar… que el actual movimiento universitario, en modo alguno, ha salido, ni saldrá
de los causes que la Constitución Federal nos marca”.29
El movimiento de Morelia adquirió un desarrollo muy dinámico y pronto logró el
apoyo popular, para exigir junto al consejo universitario, la desaparición de poderes
estatales. Se efectuaron grandes manifestaciones y concentraciones que fueron tacha-
das por la prensa local y nacional de obedecer a una “conjura comunista”, dirigida por
extranjeros que “intentaban derrocar al gobierno del presidente Díaz Ordaz”. El 5 de
octubre se decretó la huelga general, apoyada por el pueblo, y, al mismo tiempo que con-
tinuó la campaña periodística contra los estudiantes, se iniciaron detenciones de éstos,
se expulsó del país a profesores extranjeros de la universidad y se secuestró a otros.30
Se concentraron tropas y se efectuó un desfile del Colegio Militar por las calles
de Morelia con fines intimidatorios. El 8 de octubre de 1966 el ejército tomó la Uni-
versidad de Morelia a petición del congreso local y continuaron las detenciones, los
cateos y los secuestros. Los estudiantes trataron de efectuar un mitin de protesta y
fueron reprimidos por la caballería para ser detenidas, entre estudiantes y pueblo en
general, más de 600 personas.31
27
Política, 15 de octubre de 1966, p. 6.
28
Ibidem, p. 7.
29
Ibid., p. 8.
30
Ibid., p. 9.
31
Ibid., p. 9.
37
El otro movimiento estudiantil.indd 37 13/08/2014 05:00:13 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
La legislatura local modificó rápidamente la ley orgánica de la Universidad, esta-
bleciendo la desaparición de las cinco casas de estudiantes, la supresión de la paridad
en el consejo universitario y el cierre de las secundarias pertenecientes a la universidad,
lo mismo que el Centro de Altos Estudios.32
En este movimiento tuvo un papel destacado el PCM por medio de su influencia en
la Central Nacional de Estudiantes Democráticos.33
Con estas medidas, el gobernador del estado, Agustín Arriaga Rivera, recibió el
apoyo de la iniciativa privada y de los dirigentes priístas locales; y aparecieron desple-
gados en su favor publicados por empresarios y líderes sindicales. Por otro lado, en la
UNAM hubo algunas protestas de grupos estudiantiles y el MLN emitió un comunicado
en el que señaló que las causas profundas del conflicto fueron las condiciones de ex-
plotación y la antidemocracia imperante.34 Sin embargo, la mayoría de los profesores
de la UNAM no se manifestaron ante estos acontecimientos.35
El movimiento de Morelia, como quedó apuntado, era el que contaba con mayor
avance en su época: la paridad en el consejo universitario, autoridades aceptadas
por los estudiantes, etcétera. De hecho el movimiento del 66 había rebasado los
propósitos democratizadores internos que caracterizaron al movimiento estudiantil
de la década; asimismo, las ligas con grupos populares, especialmente con campe-
sinos, se dieron en mayor extensión que en el resto de las universidades. También
la influencia de los partidos de izquierda, especialmente el PCM y la Liga Leninista
Espartaco,36 no tuvieron semejanza en otras universidades de la época. En esa misma
medida se dio también la represión gubernamental. Ya desde el 1º de septiembre de
1966, el presidente de la República había amenazado al movimiento estudiantil al
decir que “la ley se aplicará con todo vigor; no se permitirán actos antisociales, nadie
tiene fueros contra México”.
En la UNAM, las luchas por la democratización de los órganos de gobierno fueron
diversas en este período; así, en mayo de 1964 la dirección estudiantil de Economía
elaboró un proyecto democrático de modificación a la ley orgánica de la UNAM. Sin
embargo, esta corriente democratizadora sólo comprendía en la UNAM a algunas
32
J. Wing y colaboradores, Los estudiantes, la educación y la política, México, Nuestro tiempo,
1971. p. 46.
33
La CNED fue fundada el 29 de abril de 1966, siendo su primer secretario R. A. Talamantes, militante
del PCM. En el congreso constitutivo de la CNED participaron 800 delegados que dijeron representar a
160 mil estudiantes en todo el país. Las otras negociaciones estudiantiles a nivel nacional eran la FNET
(allegada al Estado) y la CNE (derechista).
34
Política, 25 de octubre de 1966, p. 10.
35
Política, 25 de octubre de 1966, p. 10, 2a. de forros.
36
J. Wing y colaboradores, op. cit., p. 50.
38
El otro movimiento estudiantil.indd 38 13/08/2014 05:00:13 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
escuelas como Economía, Ciencias Políticas y Filosofía.37 Dándose, además, una
fuerte influencia de grupos ligados al gobierno, lo cual quedó evidenciado, por
ejemplo, en el movimiento de 1964, que sería la primera intentona en contra del
rector Chávez. En este año coincidieron en la UNAM una serie de circunstancias que
fueron aprovechadas por algunos grupos para buscar la caída del rector; en febrero,
los profesores preparatorianos protestaron por la rebaja en sus salarios y categorías
decretada por la administración de Chávez en virtud de una reforma académica (los
sueldos descendieron entre el 25 y 40 por ciento). A la vez hubo protestas estudiantiles
en apoyo a las huelgas de la universidad de Chihuahua, en contra de la implantación
del bachillerato de 3 años; por la suspensión de los exámenes de selección y por el
respeto a las organizaciones democráticas. Esta crisis fue capitalizada por grupos de la
Facultad de Derecho, como el dirigido por Miguel Castro Bustos (al que nuevamente
veremos aparecer en el movimiento del 72 en la UNAM) y Flores Urquiza, los que,
después de una asamblea, se apoderaron de la rectoría. El bloque de estudiantes de
izquierda condenó la toma de rectoría y declaró que la lucha no debería dirigirse en
contra del rector, sino en contra de la ley orgánica antidemocrática; asimismo, la
coalición de profesores preparatorianos declaró que la toma de la rectoría era ajena
a su movimiento.38
Durante el resto del 64 y el 65 continuó la situación tensa en la UNAM, (agravada
por medidas autoritarias emprendidas por el rector), como la señalada respecto de los
profesores preparatorianos. Asimismo, el MURO dirigió una campaña propagandista
en contra del rector.
El 14 de marzo de 1966 se inició el movimiento que condujo a la renuncia de
Chávez el 28 de abril de ese año. El conflicto se inició por la oposición estudiantil a
que el director de la Facultad de Derecho, licenciado César Sepúlveda, fuese reelecto.
Este problema se ligó a otros de carácter académico que encontraron resonancia
en algunas preparatorias, en Economía y en Ciencias Políticas. Ante el conflicto,
la rectoría contestó reprimiendo a los estudiantes con los cuerpos de seguridad de la
UNAM y consignando a cinco dirigentes estudiantiles. Los estudiantes solicitaron una
entrevista con el rector, pero fueron nuevamente reprimidos. Ante esta situación fue
tomada la rectoría y se exigió la renuncia de Chávez. En la facultad de Derecho grupos
ligados al partido gobernante dirigieron el movimiento, con líderes como Espiridión
Payán y Leopoldo Sánchez Duarte (hijo de Leopoldo Sánchez Celis en ese entonces
gobernador de Sinaloa), en tanto que en las escuelas de Humanidades eran controladas
por grupos de izquierda. Sin embargo, la corriente hegemónica era la priísta, lo cual
37
Política, 1o. de junio de 1964, p. 21.
38
Política, 15 de marzo de 1964, p. 11.
39
El otro movimiento estudiantil.indd 39 13/08/2014 05:00:13 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
se evidenció al formarse el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), con la pretensión
de agrupar a los estudiantes de la UNAM. En este organismo ocuparon los cinco puestos
principales estudiantes ligados al régimen. No obstante, el programa del CEU era de
carácter democrático, coincidentes así los grupos de izquierda y los grupos oficiales.
Aquel programa pedía entre otras cosas la derogación de los artículos del estatuto
académico que constituían la base legal del gobierno de la UNAM.39
En la UNAM, hasta antes del movimiento del 68, la hegemonía no correspondía,
en el movimiento estudiantil, a los grupos de izquierda, sin embargo, se presentaban
luchas de carácter democratizador y en especial la izquierda insistía sobre este punto.
Si el movimiento del 66 tuvo un desenlace relativamente no violento por parte del
Estado, se debió posiblemente, a las coincidencias entre la dirección del movimiento
y sectores de la misma burocracia política.
En 1967 ocurrieron desórdenes en varias partes del país. En Puebla (el ejército
cercó la universidad) lo mismo que en Tabasco; en Veracruz los estudiantes exigieron
elecciones democráticas en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM); en San Luis Potosí hubo huelga de la facultad de Jurisprudencia;
en Yucatán se dieron enfrentamientos de estudiantes y campesinos contra la policía; en
Michoacán y Durango los estudiantes encabezaron la demanda de nacionalizar el cerro
de Mercado. Hay que destacar la huelga nacional de las escuelas de Agronomía del
país, iniciada en Ciudad Juárez en su momento culminante contó con los apoyos de
la Escuela Nacional de Maestros y del Politécnico.
Algunas de las movilizaciones más importantes inmediatamente anteriores al 68
fueron las de Morelia, Sonora y Tabasco. Los disturbios en Sonora se dieron cuando
fue elegido candidato Faustino Félix Serna al gobierno del estado en mayo de 1967.
Su elección fue considerada como una imposición del gobierno federal, y repudiada
por la población, en especial por los estudiantes que emprendieron una serie de actos
de protesta en contra de la política priísta y en contra del entonces gobernador Encinas
Johnson. La violencia alcanzó grandes proporciones: la comandancia de policía fue
atacada, fueron incendiados automóviles y atacadas las casas de varios funcionarios.
La policía ocupó la universidad y como respuesta, el movimiento estudiantil intensificó
sus acciones; se produjeron choques violentos con la llamada “ola verde” (grupos de
choque gubernamental). Las demandas estudiantiles se centraron en la petición de la
desaparición de poderes en el Estado de Sonora; 139 escuelas secundaron el movi-
miento en la entidad. Un reportero comentó al respecto:
39
Política, 1o. de mayo de 1966, p. 8.
40
El otro movimiento estudiantil.indd 40 13/08/2014 05:00:13 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Todo el pueblo participo contra la elección como candidato de Faustino Félix y para que
cayera Encinas Johnson.40
El miércoles 17 de mayo el Congreso local solicitó la intervención del ejército.
Ese día
[...] un batallón de paracaidistas con bazucas, ametralladoras y a bayoneta calada, se
lanzó sobre la universidad. Los estudiantes desalojaron el recinto a instancias del general
Hernández Toledo[...] El jueves[...] el ejército entregó la universidad al rector, quien se
lamentó de los sucesos[...] A todo ello se añadían numerosas detenciones de personas en
Hermosillo y otras poblaciones.41
Del mismo modo que en Morelia, el movimiento de Sonora no logró desenca-
denar una respuesta nacional, salvo la protesta de algunos grupos de estudiantes e
intelectuales.
La generalización de las luchas estudiantiles no controladas por el Estado había
permitido la formación de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED)
el 29 de abril de 1966.
Ante la generalización de las luchas estudiantiles y la respuesta represiva del
Estado, el Primer Consejo Nacional Ordinario de la CNED, efectuado en septiembre
de 1967 en Culiacán, patrocinado por la Federación de Estudiantes Universitarios de
Sinaloa (FEUS), tomó el acuerdo de llevar al cabo una marcha estudiantil popular que,
partiendo de Dolores, Hidalgo culminara en Morelia, demandando la libertad de presos
políticos estudiantiles. En la marcha se proponía fortalecer la organización estudiantil
independiente y relacionarse con los trabajadores. Esta se realizó del 3 al 10 de febrero
de 1968, y en su trayecto fue frenada por la fuerza del ejército.42
“La marcha de la libertad”, a pesar de su represión, significó la existencia de un
germen de movimiento estudiantil nacional no controlado por el Estado, con obje-
tivos democráticos al interior y exterior de la universidad, y que había recibido a lo
largo de los sesentas la respuesta represiva del Estado. No obstante, el movimiento
estudiantil había logrado desarrollarse, templarse en las luchas y conocer la cara
autoritaria del Estado.
40
J. Arce, “Sonora humillada”, Gente, 16 de junio de 1967.
41
“Sonora en trance”, nota de la Revista Siempre, 31 de mayo de 1967.
42
Liberato Terán, Marcha por la ruta de la libertad, Culiacan, serie Estudiantil, 1973.
41
El otro movimiento estudiantil.indd 41 13/08/2014 05:00:13 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Ya en los albores del movimiento nacional de 1968, en marzo de ese mismo año,
se produjo en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).43
[...] una protesta estudiantil en contra del “plan Elizondo”. Este fue un conflicto latente
desde antes de 1968. Año en que el déficit económico de la universidad llegó a cuatro
millones de pesos anuales y los estudiantes hicieron pública su inconformidad ante la es-
trechez de sus escuelas y facultades. En marzo de 1968, el gobernador Eduardo Elizondo
dio a conocer el llamado “plan Elizondo” que pretendía conseguir el autofinanciamiento
de la universidad mediante la elevación de las cuotas escolares en medida proporcional a
la capacidad económica del estudiante, y eliminar con esto el subsidio estatal a la universi-
dad.44 Ante esto, los estudiantes se pusieron en huelga dirigidos por el Consejo Estudiantil
Universitario, en el que se manifestaban como fuerzas principales las Juventud Comunista,
la Liga Leninista Espartaco (LLE), el grupo relacionado con “Obra Cultural Universitaria”
(de tendencia social-cristiana) y restos de la derecha tradicional.45
Este movimiento creó tal agitación que el “plan Elizondo” fue abandonado, pero
igual marcó el inicio de un período de luchas en las que la izquierda se constituyó
como fuerza hegemónica, primero del movimiento estudiantil, y posteriormente entre
profesores y empleados.46
En Villahermosa, Tabasco, también se produjeron hechos importantes inmediata-
mente antes del movimiento nacional de 1968.
Los estudiantes de la Universidad Benito Juárez solicitaron del gobierno del Es-
tado el mejoramiento económico de la universidad y al no conseguirlo se fueron a la
huelga y tomaron el edificio de la Normal. Surgieron grupos de choque que trataron
de desalojar a los estudiantes, y como consecuencia de los enfrentamientos murió
ahogado uno de ellos. También aquí como en Sonora brotó una especie de “ola verde”
para enfrentarse a los “agitadores comunistas”. Pero la protesta estudiantil con apoyo
popular creció y el movimiento amplió sus demandas hasta exigir la renuncia del
gobernador. Las manifestaciones se generalizaron y también los choques armados.
La violencia gubernamental incrementó la violenta respuesta estudiantil y popular:
fue destruido el edificio de Bellas Artes e incendiadas las oficinas locales del PRI. En
esas condiciones, policías y grupos de choque iniciaron una cacería de estudiantes.
43
En la Universidad de Nuevo León se produjo la primera huelga sindical universitaria del período
democrático en 1967 (el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León, STUNL, está cons-
tituido tanto por empleados como por profesores).
44
Excelsior, 1o. de junio de 1968.
45
Entrevista, No. 3.
46
Ibidem.
42
El otro movimiento estudiantil.indd 42 13/08/2014 05:00:14 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El 29 de julio de 1968, en las márgenes del río Grijalva fueron asesinados docenas de
estudiantes que intentaban cruzar a nado el río, perseguidos por las fuerzas represivas.
Hubo docenas de aprehendidos, contra algunos de los cuales en mayo de 1969 se dictó
sentencia. Durante dos días pistoleros, policías y soldados continuaron la cacería y el
30 de julio se disparó contra las alumnas de la Normal.47
Los sucesos de Villahermosa se cuentan entre las accionas represivas más violentas
ejercidas por el gobierno antes del movimiento del 68 en el DF.
En los movimientos descritos resalta como característica la de ser protagonizados
y dirigidos por estudiantes, contar con escasa participación magisterial (con excepción
del de Morelia, el que, por encontrarse en una etapa avanzada de democracia interna
contó con el apoyo de maestros). En los casos en los que los grupos de izquierda (PCM
y LLE principalmente) lograron hegemonizar los procesos sin alianzas con grupos gu-
bernamentales, la represión fue una constante. En cambio, en movimientos como la
huelga de la UNAM en 1966 y los movimientos en la UAP a inicios de los 60’s, donde las
fuerzas de izquierda coincidían con fuerzas gubernamentales, el movimiento alcanzó
algunos de sus objetivos inmediatos.
El movimiento estudiantil nacional de 1968 no fue un rayo en día sereno, múltiples
luchas lo anunciaron; en ellas los estudiantes fueron rompiendo con el control estatal.
Como hemos visto no todos los movimientos antes del 68 fueron totalmente ajenos al
Estado, incluso en su forma más elemental como participación abierta de fuerzas priístas
o del PPS. Pero las luchas y el carácter autoritario del Estado contribuyeron a que para
1968 ya existiese un amplio contingente a lo largo y ancho del país que había roto de una
manera o de otra con ese Estado. Las luchas democráticas, aun el más avanzado (el de
Morelia) sufrió graves derrotas; sin embargo, las derrotas parciales no fueron suficientes
para acallar el clamor de esa parte civil que no soportaba más el control autoritario del
Estado. Para el año 1968 muchos movimientos estaban exclusivamente dirigidos por
fuerzas de la izquierda no estatales. Asimismo, la CNED había logrado no ser destruida
por la represión. El movimiento se generalizaba y el Estado recurrió continuamente a
represiones cada vez más sangrientas. Los sucesos de Villahermosa coincidieron en
su represión con el inicio del movimiento nacional del 68.
El movimiento estudiantil nacional del 68
Escapa a nuestro propósito hacer un análisis pormenorizado o una crónica exhaustiva
del movimiento del 68, el que por su importancia amerita estudio especial. La literatura
47
M. Fernández, “El pueblo de Villahermosa ametrallado”, ¿Por qué?, 11 de septiembre de 1968,
México.
43
El otro movimiento estudiantil.indd 43 13/08/2014 05:00:14 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
que existe sobre el tema no es escasa; sin embargo nos remitiremos principalmente a
los trabajos de Fernando Carmona y de Ramón Ramírez.48
A partir de estos autores presentamos a continuación nuestra propuesta de articu-
lación y periodización para los sucesos del 68.
Dado los sucesos violentos que se escenificaron en el Distrito Federal entre grupos
de estudiantes de las vocacionales No. 5 y No. 2 del IPN y de la preparatoria Isaac
Ochoterena, la represión desatada el 23 de julio de 1968 por parte de las fuerzas
gubernamentales contra los estudiantes resultó coherente con la práctica represiva
seguida por el gobierno en el trato de los movimientos estudiantiles no controlados
por el estado. Durante la manifestación del 26 de julio, esta represión se extendió a
los transeúntes y se hizo más patente su violencia. La respuesta no se hizo esperar,
algunos grupos de estudiantes trataron de defenderse, se improvisaron las primeras
barricadas, y a partir de entonces empezó una desigual batalla que se prolongó hasta
el 30 de julio,49 día en que intervino el ejército dejando un saldo considerable de
muertos, heridos y detenidos. La misma noche del 26 de julio, la policía allanó el
local del PCM y aprehendió a varios dirigentes. Estos actos represivos hicieron crecer al
movimiento no sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores. Estudiantes
del Politécnico, la UNAM, las Escuelas Nacional de Maestros y la ENAH constituyeron
inicialmente el Consejo Nacional de Huelga (CNH).
El 1º. de agosto, el rector de la UNAM, ingeniero Javier Barros Sierra, encabezó
la primera de las grandes manifestaciones de protesta.50 Esta manifestación no fue
reprimida, ni tampoco las inmediatamente posteriores: la del 5 de agosto, y tres más
que llegaron al Zócalo (la del 13 de agosto, iniciada en el casco de Santo Tomás y las
del 27 de agosto y 13 de septiembre, iniciadas ambas en el Museo de Antropología).
El 28 de agosto, fuerzas del ejército y la policía desalojaron a una guardia estu-
diantil que había quedado en el Zócalo a raíz de la última manifestación. Una vez
más el gobierno recurría al mecanismo represivo, tan frecuente durante aquel sexenio.
El 1º. de septiembre, el presidente de la República advirtió: “Hemos sido tolerantes
hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que siga
quebrantándose irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo
ha venido sucediendo”.51
48
J. Carrión y F. Carmona, “Tres culturas en agonía” en R. Ramírez, El movimiento estudiantil de
México julio-diciembre de 1968, México, Era, 1969.
49
“Una cronología pormenorizada del movimiento” en R. Ramírez, El movimiento estudiantil de
México julio-diciembre de 1968, 1969.
50
R. Ramírez, El movimiento estudiantil de México julio-diciembre de 1968, México, Era, 196, p. 160.
51
Excelsior, 1o. de septiembre de 1968.
44
El otro movimiento estudiantil.indd 44 13/08/2014 05:00:14 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El ejército ocupó Ciudad Universitaria la noche del 18 de septiembre; manifes-
taciones y mítines fueron evitados por la policía. El 23 de septiembre el ejército y
la policía ocuparon Zacatenco y el casco de Santo Tomás, donde se enfrentaron a
tan fuerte resistencia que la toma duró 10 horas. Los incendios de autobuses y las
aprehensiones se generalizaron por la ciudad. En Baja California, Sonora, Yucatán,
Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Morelos e Hidalgo se
alzó la protesta estudiantil contra los sucesos del DF; al mismo tiempo las autoridades
ordenaban cercar militarmente algunas universidades del interior, además de normales
y escuelas técnicas.
A pesar de la ocupación de las instalaciones universitarias la huelga no cesó; ex-
tendiéndose, en cambio, a varias universidades y escuelas de provincia. En esos días
apareció en uno de los periódicos nacionales la siguiente declaración:
En los últimos días una ola de violencia se ha desatado sobre la ciudad… La policía, sin
ningún miramiento, ha atacado toda reunión pública que convoca el CNH y de esta manera
ha impedido la realización de seis actos centrales y ocho manifestaciones sectoriales en
distintos rumbos de la ciudad. Asimismo se realiza una persecución, digna de mejor causa,
contra los estudiantes y principalmente contra los miembros de ese consejo.52
La debilidad del apoyo magisterial se evidenció al desaparecer prácticamente la
“Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior pro Libertades Democráti-
cas” (integrada apenas en un mes con objeto de apoyar al movimiento) cuyo último
comunicado fue emitido el 24 de septiembre.53
El 27 de septiembre se realizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, con
asistencia de miles de estudiantes y buen número de corresponsales extranjeros que
habían llegado a México con motivo de la Olimpiada. En este mitin se reafirmó la
determinación estudiantil de continuar en lucha.
Cuando el ejército se retiró de Ciudad Universitaria, el 30 de septiembre, se em-
pezaron a reorganizar las asambleas estudiantiles y algunas brigadas. Las demandas
iniciales del movimiento se mantuvieron, pero se dio mayor importancia a otras
nuevas, tales como:
1. Libertad a los presos políticos recientemente aprehendidos.
2. Retiro del ejército de los planteles que todavía ocupaba.
3. Cese de la represión y de las aprehensiones.
52
El día, 28 de septiembre de 1968.
53
Suplemento No. 6, Historia y sociedad, p. XCIII.
45
El otro movimiento estudiantil.indd 45 13/08/2014 05:00:14 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Durante los sucesos del 2 de octubre de todos conocidos, en la plaza de las Tres
Culturas, se puso de manifiesto el exagerado trato represivo gubernamental a la disi-
dencia no controlada por el Estado.54 Es posible que nunca se conozca el número de
víctimas; centenares de personas fueron aprehendidas (algunos estiman que fueron
alrededor de 1 500).55
A pesar de esta gran represión siguió funcionando el CNH y, aún después de finalizar
las Olimpiadas, los estudiantes se negaban a reanudar las clases.
Durante noviembre, diciembre y los primeros meses del 69 continuaron las de-
tenciones. Numerosos maestros dependientes de la SEP fueron suspendidos. Sobre
las universidades de provincia se ejerció presión mediante la retención del subsidio;
los casos más conocidos fueron los de las universidades de Puebla y Sinaloa. La
revista Siempre, comentando estos hechos en un editorial afirmaba: “el gobernador
de Puebla, al entregar a la universidad un atrasado subsidio federal, recalca la vieja y
antihumanista tesis de que la única obligación de los maestros es enseñar su disciplina
específica y la de los estudiantes, estudiar”.56
A partir del 2 de octubre el movimiento en el DF paulatinamente se fue debilitando,
y a principios de diciembre, el CNH decidió levantar la huelga; así lo dio a conocer en
su “Manifiesto a la Nación: 2 de octubre”. Las clases empezaron a normalizarse en
enero del 69, poco más de cinco meses después del inicio del conflicto.
A pesar de que el movimiento estudiantil nacional sufrió grave descalabro en 1968
y que en la capital sólo empezó a recuperarse a partir de 1971, en las universidades de
provincia, donde la represión no fue tan intensa, la violencia gubernamental desatada
por entonces no hizo decaer el movimiento sino que lo llevó a su consolidación y
radicalización. Estos fueron los casos de las universidades de Nuevo León, Sinaloa,
Guadalajara, Puebla, Chihuahua y Oaxaca.
El movimiento del 68 presentó rasgos nuevos en el panorama de las luchas uni-
versitarias; algunas de las más importantes son los siguientes:
a) El movimiento del 68 fue universitario nacional en el sentido más cabal del
término. Desde principios de los sesentas la lucha estudiantil había comenzado
a adquirir carácter nacional, algunos momentos culminantes de esta expan-
sión y articulación de la lucha fueron la creación de la CNED, el movimiento
de Morelia de 1966 y “La Marcha de la Libertad”. Sin embargo, ninguno de
los momentos anteriores llegó a tener la magnitud que alcanzó el movimiento
54
J.L. Reyna, Cuadernos del CES, NO. 1, El colegio de México.
55
J. Carrión y F. Carmona, Tres culturas en agonía, 1970.
56
Ibidem, p. 227.
46
El otro movimiento estudiantil.indd 46 13/08/2014 05:00:14 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
del 68, al que se adhirieron prácticamente todas las instituciones públicas de
educación superior del país (una de las excepciones fue la Universidad de Gua-
dalajara, donde la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) impidió,
por la fuerza, el paro de labores) así como las universidades privadas más
connotadas (Iberoamericana, Anáhuac, La Salle, etcétera).
b) El movimiento del 68 polarizó a tal grado las fuerzas sociales que los media-
dores estatales, cuya actuación en casos anteriores había consistido en aliarse
eventualmente a la izquierda no oficial, se vieron obligados a tomar partido, ya
fuera contra o a favor del movimiento. Muchos de quienes lo apoyaron tuvieron
que romper temporalmente con el Estado. Por primera vez desde las derrotas
obreras de la década anterior se dio un movimiento nacional que escapaba al
control del Estado. Con esto volvía a existir una fuerza autónoma importante que,
sin la mediación oficial, adquiría presencia real en el enfrentamiento político.
c) El movimiento del 68 inauguró en México dos formas organizativas de lucha;
el Consejo Nacional de Huelga (CNH) y las brigadas.
—El CNH, formado por dos representantes de cada comité de lucha de las escue-
las, fue el organizador principal del movimiento y máximo órgano en cuanto
a toma de decisiones. En un principio su labor consistía primordialmente en
buscar resolución a las demandas del pliego petitorio y fijar fecha y hora para
las manifestaciones públicas. Pero a medida que se desarrolló el movimiento,
tuvo que hacerse cargo de nuevas funciones y coordinar a un sector de activistas
cada vez más organizado. Su carácter político se puso de manifiesto desde el
mismo día de su constitución, el 9 de agosto, cuando declaró públicamente:
“Hacemos constar que cualquier solución que se intente (a las demandas del
pliego petitorio) deberá ser aprobada por el CNH; desconocemos y desapro-
bamos cualquier arreglo en el que participen personas u organismos ajenos a
este consejo”.57
—Las brigadas constituyeron el principal vehículo de cohesión e identificación
entre todos los integrantes (las bases) y representaron, a la vez, la expre-
sión máxima de la creatividad de las masas en la lucha política. En agosto
hicieron su aparición por diversos rumbos de la ciudad. A partir de entonces
fueron una forma organizativa de lucha, paralela a las manifestaciones, que
cumplía con el doble objetivo de informar sobre la causa estudiantil y fomen-
tar la integración y movilización a través de tareas concretas. Su propaganda
buscaba extender el movimiento a los sectores populares, con énfasis en la
57
El día, 11 de agosto de 1968.
47
El otro movimiento estudiantil.indd 47 13/08/2014 05:00:15 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
denuncia de la antidemocracia sindical, la corrupción gubernamental, etcétera.
Se pretendía, finalmente, llevar al cabo una lucha conjunta con los obreros y
el pueblo, por la libertad de los presos políticos. Cada brigada se componía
de 5 a 10 miembros, lo cual le daba gran movilidad y le permitía dispersarse
fácilmente ante cualquier amenaza represiva; sus tareas consistían también en
realizar mítines relámpago, distribuir propaganda, hacer pintas y otras.
d) Las manifestaciones fueron la expresión de más impacto entre las masas
durante el desarrollo del movimiento estudiantil. Las ocurridas en la capital
fueron las siguientes: 26 de julio, 1º. de agosto (marcha de luto por la pérdida
de la autonomía universitaria), 5 de agosto (marcha del Politécnico), 13 de
agosto (toma del Zócalo), 27 de agosto (la más grande con 350 000 personas)
y la del 13 de septiembre (marcha del silencio).
e) En lo que respecta a las demandas de los estudiantes éstas se mostraron en el
pliego petitorio que fue levantado. El 28 de julio se realizó una reunión en la
Escuela Superior de Economía del IPN con representantes del IPN, de la UNAM,
de las Escuelas Normales y de Chapingo (ENACH). En esta reunión se elaboró
un pliego petitorio y se estudió la posibilidad de efectuar una huelga general
para obtener respuesta favorable del gobierno a las demandas. Los puntos del
pliego petitorio eran los siguientes:
1. Desaparición de la FNET, de la “porra universitaria” del MURO.
2. Expulsión de los estudiantes miembros de las citadas organizaciones y
del PRI.
3. Indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los
familiares de los que resultaron muertos.
4. Excarcelación de todos los estudiantes detenidos.
5. Desaparición del cuerpo de granaderos y demás cuerpos policiacos de
represión.
6. Derogación del Artículo 145 del Código Penal.
Así en este primer pliego petitorio de carácter eminentemente pragmático, los es-
tudiantes incluyeron demandas en contra de las instituciones políticas involucradas
en los actos represivos; sin embargo el adversario no estaba bien definido. Los dos
primeros puntos atacaban a los enemigos internos: FNET, MURO, Porros, PRI; mientras
que los restantes trataban de encauzar el movimiento contra las instituciones guber-
namentales represivas.
La redacción del pliego petitorio definitivo, elaborado el 4 de agosto, estuvo
influida por los enfrentamientos entre estudiantes y policías ocurridos los días 28 y
48
El otro movimiento estudiantil.indd 48 13/08/2014 05:00:15 p.m.
CAPÍTULO I. INICIO DE LA ETAPA DEMOCRÁTICA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
29 de julio. Sus planteamientos rebasaron los del anterior, y esta vez, iban dirigidos
exclusivamente en contra de instituciones y actos represivos gubernamentales. Los
puntos del pliego petitorio fueron los siguientes:
1. Libertad a los presos políticos.
2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como
del teniente coronel Armando Frías.
3. Extinción del cuerpo de granaderos.
4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal (delito de diso-
lución social).
5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de las
agresiones en los actos represivos iniciados desde el viernes 26 de julio.
6. Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo reali-
zados por las autoridades a través de la policía, los granaderos y el ejército.58
El pliego petitorio lograba la ubicación de su adversario, haciendo a un lado aque-
llas cuestiones que correspondían al ámbito meramente universitario o educativo.
Tal hecho está claramente ejemplificado en la sustitución que se hace del punto 4
del pliego inicial (excarcelación de todos los estudiantes detenidos), por el punto 1 del
pliego definitivo (libertad a los presos políticos); así como en la omisión que se hace
respecto de la FNET, el MURO y los estudiantes priistas.
El pliego petitorio jugó un papel fundamental en cuanto a la organización y cohe-
sión del movimiento estudiantil. Si el CNH era el “órgano dirigente” por llamarlo así,
el pliego petitorio equivalía a su “programa de acción”.
Las diferencias en el primer pliego petitorio y el definitivo reflejan el rápido
abandono por parte del movimiento del carácter estudiantil de sus demandas, lo cual
dio un contenido político general al movimiento, permitiéndole incidir en aspectos
centrales del dominio estatal.
El Estado Mexicano al que hemos caracterizado como Social y Autoritario, tenía y
tiene como uno de sus pilares el control organizativo de las relaciones fundamentales
de la sociedad civil, especialmente del movimiento obrero y campesino. El movi-
miento del 68, con su estructura organizativa, que iba desde las brigadas y asambleas
por escuela hasta el CNH, demandaba al Estado, basándose en la movilización inde-
pendiente, la supresión de instituciones y actos coercitivos. Con ello rompía una de
las reglas de oro del propio Estado (en un sentido restringido), y sociedad política.
58
El día, 4 de agosto de 1968.
49
El otro movimiento estudiantil.indd 49 13/08/2014 05:00:15 p.m.
El movimiento del 68 al hacer política fuera del Estado pretendió romper la camisa
de fuerza que éste había impuesto a la sociedad política, al identificarla consigo mis-
mo. El movimiento del 68 era así materialización de las profundas contradicciones
subyacentes en una sociedad a la cual ya no era imprescindible lo autoritario para
continuar reproduciéndose.
Si por un lado el 68 cuestionó el control organizativo estatal, por el otro, con el
pliego petitorio y su exigencia de diálogo público cuestionó uno de los pilares del Estado
Mexicano: el monolitismo.
El Estado Mexicano, desde el período presidencial de Lázaro Cárdenas, se fue
conformando en su lucha con la sociedad civil, haciendo desaparecer toda disidencia
interna. (La expulsión del lombardismo de la CTM se compaginó con la disminución
de la influencia del cardenismo). Así se iba constituyendo el Estado monolítico.
Monolitismo político implica que ante los dominados el Estado se presenta como
un bloque articulado y sincronizado en cuanto al funcionamiento de sus diversas ins-
tancias; como una máquina universal, invencible, lo cual no niega las contradicciones
a su interior ni sus transformaciones. El monolitismo implica también la centralización
del poder en la cúspide del aparato: el presidente de la República y la imposibilidad de
cuestionar su autoridad.
El movimiento del 68 al exigir el diálogo desde una posición de fuerza, iba en
contra de esos dos pilares del Estado Mexicano; el control organizativo y el mono-
litismo político.
Pero aunque el movimiento del 68 expresó tensiones estructurales, no sólo estu-
diantiles, no logró incorporar a otros grupos sociales importantes, y en su base activa
quedó reducido a los universitarios. Al parecer, las tensiones en la sociedad no incidían
con la misma intensidad en todas las clases pues el “desarrollo compartido”, no se
había agotado todavía. Los movimientos obrero y campesino tendrían que esperar
pocos años para manifestarse, impelidos por contradicciones semejantes a las que
llevaron a los estudiantes en el 68, a querer “tomar el cielo por asalto”.
50
El otro movimiento estudiantil.indd 50 13/08/2014 05:00:15 p.m.
Capítulo II. El ascenso del movimiento
estudiantil democrático
La coyuntura económica y política de principios de los 70’s
E
n el sexenio de Echeverría (1970-1976) se inició la crisis del Estado Social
Autoritario en México. Esta crisis ha sido por un lado: la del estado capita-
lista en general durante los años 70’s (crisis de un Estado y de una forma de
acumulación de capital surgida desde 1929) la cual cuestionó el proyecto keynesiano
del Estado y al propio Estado Social. Por otro lado puede afirmarse que la crisis se
intensifica al articularse con la contradicción entre lo social y lo autoritario del Estado,
es decir la contradicción entre la politización antiautoritaria de la sociedad civil y la
búsqueda de un desarrollo económico suficiente por parte del Estado.
En el plano político el movimiento estudiantil del 68 fue un gran llamado de
atención a la “clase política” acerca de los acontecimientos que se producirían en los
70’s. Una fracción de esta clase política, la más comprometida con el proyecto del
Estado Social mostró gran conciencia en cuanto a la alternativa que se plantearía en
1970, con el cambio presidencial.
El movimiento estudiantil no llegó a atraer activamente a sectores importantes
fuera del medio universitario; pero no por ello expresaba solamente necesidades
sectoriales. El pliego petitorio del movimiento no hizo sino resumir en forma ele-
mental necesidades sociales globales que no implicaban sólo a quienes participaron
en dicho movimiento; así las demandas se referían básicamente a la necesidad social
de independencia de lo civil respecto del Estado, contradicción social fundamental
del período.
En el sector universitario se dieron varias condiciones y de ahí que se expresara en
este sector con tanta fuerza la tensión social fundamental. El movimiento universitario
antes del 68, a diferencia del movimiento obrero del 58-60, no había sido golpeado tan
51
El otro movimiento estudiantil.indd 51 13/08/2014 05:00:15 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
fuertemente por la represión, sino, por el contrario, el 68 significó para este movimiento
universitario la resultante de 8 años de acumulación de fuerzas independientes del
Estado. Al mismo tiempo que el gobierno reprimió a los ferrocarrileros, petroleros,
telegrafistas, maestros, etcétera, y se iniciaba un gran reflujo del movimiento obrero;
en las universidades (principalmente de provincia) empezaban a escenificarse luchas
parciales, inicialmente movidas por causas sectoriales (en contra de aumentos en
las cuotas escolares, por el despido de un profesor y otras). La experiencia politiza-
dora y la capacidad de impugnación al Estado creció en los campus. De las luchas
sectoriales académicas se pasó a la propiamente política general, todavía al interior
de la universidad; iniciándose toda una etapa del movimiento estudiantil mexicano
caracterizado por la lucha democrática o por democratizar los órganos de decisión
de las Universidades. Al calor de ésta los estudiantes se politizaron y aprendieron a
conocer al Estado Social autoritario en su cara represiva.
En la propia fortaleza de esta forma de Estado se encuentra su debilidad, su avidez
de control de lo civil significa, al mismo tiempo, que la lucha más insignificante le
concierne, lo afecta cerca del corazón y le mina, aunque sea en pequeña escala, una
parte de sus cimientos. Así, las luchas democratizadoras en la universidad, a pesar
de su apariencia, eran también las luchas de independencia, de una parte de lo civil
respecto del Estado. Se daban precisamente ahí porque el control organizacional
estatal en la universidad no alcanzaba el mismo refinamiento que en otros espacios
como en los sectores obreros y campesinos. Además, con la derrota del movimiento
obrero, la oposición de izquierda se había refugiado en los campus universitarios (de
donde sólo parcialmente saldría en los 70’s); era la universidad su campo principal
de acción.
Por otro lado, los años 60´s significaron un cambio importante en la estructura
misma universitaria, se transitaba del profesionista liberal al profesionista social, es
decir, al asalariado. Este nuevo proceso venía aparejado con la masificación de la
matrícula universitaria.
La primera mitad de la década de los 70´s se caracterizó, para México, por la crisis
económica que no fue una simple crisis cíclica de sobreproducción, sino que, a la par
de los estados capitalistas modernos, era la crisis del Estado interventor. Crisis política
que, a diferencia de otros países donde el pacto reformista o social-democrático hacia
agua, en México significaba también el cuestionamiento por parte de los trabajadores
del control organizacional. En el año 70, año de sucesión presidencial, una parte de la
clase política visualizó el problema; pero la percepción que de él tuvo fue en términos
muy weberianos, como si fuese una crisis de legitimidad del Estado (producto de
los sucesos del 68) cuando en el fondo se trataba de la posibilidad de que el control
organizacional pudiere entrar en crisis.
52
El otro movimiento estudiantil.indd 52 13/08/2014 05:00:15 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
Decíamos que el problema de la crisis del primer quinquenio de los 70’s no se
agota en el concepto de relegitimación. Si la legitimidad política es concebida como
el convencimiento por parte de los dominados sobre la validez de un régimen, es
dudoso que esta legitimidad pudiese plantearse antes del 68. El estado social hacía
concesiones materiales, mas las hacía de manera autoritaria y vertical, de tal forma
que a los dominados sólo restaba aceptar las acciones y políticas gubernamentales y
en esto poco contaba estar convencido o no de la legitimidad del régimen. Algunos
han definido esta situación como “consenso pasivo”, pero otros lo han hecho como
pasividad sin consenso. Aquí “cabría” entonces dar un carácter más complejo a la
dualidad gramsciana del consenso y la coerción. El consenso podría ser pasivo o ac-
tivo, y entre el consenso y la coerción podrían encontrarse situaciones como las que
Newman denomina patrimonialistas.1
Es decir, lo que la crisis económica y el 68 empezaron a cuestionar no era tanto
al gobierno en su legitimidad, sino la forma misma del Estado y todo un proyecto de
acumulación que había arrancado desde los años 30’s.
Al cuestionarse el 68, el monolitismo estatal y el control organizativo, a pesar de
lo limitado de sus demandas, no hacía sino incidir en el corazón mismo del Estado
Social autoritario.
La crisis económica al cuestionar el papel y la posibilidad de ampliación del Es-
tado en la economía, cuestionaba al Estado Social, a su capacidad de dar concesiones
materiales y a su capacidad de guiar la acumulación de capital. Esto, que en los años
70’s, se hizo presente en México con claridad, no era sino el componente nacional de
una profunda crisis capitalista mundial de causas semejantes. No es que en México
se diese la crisis del Estado Social autoritario porque había crisis mundial sino preci-
samente había crisis mundial y la de México era parte de esa crisis.2
El proyecto de Echeverría
El régimen de Echeverría pretendió refuncionalizar el Estado Social, su estrategia se
llamó el “desarrollo compartido”. El presidente Echeverría en su primer mensaje a
la Nación en diciembre de 1970, declaró:
F. Newman, El Estado democrático y el Estado Autoritario, Buenos Aires, Paidós, 1975.
1
Véase, Carlos Tello, La política económica en México: 1970-1976, siglo XXI, 1975, Otros autores han
2
demostrado que el efecto del mercado mundial no fue desencadenador importante de la crisis en México.
53
El otro movimiento estudiantil.indd 53 13/08/2014 05:00:16 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Si para cumplir los mandatos de la Constitución es preciso modificar la estrategia de nues-
tro desarrollo, procederemos resueltamente[…] Actuaremos por mandato de la soberanía
nacional e iremos tan lejos como el pueblo quiera.
Dos días después, en reunión con inversionistas nacionales y extranjeros reiteró:
[…] ha llegado al gobierno un grupo de hombres que piensa que es necesario modificar
la estrategia de desarrollo económico de México.
Y agregaba que
[...] no existe un dilema inevitable entre la expansión económica y la redistribución del
ingreso. Quienes pregonan que primero debemos crecer para luego repartir, se equivocan
o mienten por interés. Se requiere en verdad aumentar el empleo y los rendimientos con
mayor celeridad que hasta el presente. Para ello es indispensable compartir el ingreso con
equidad y ampliar el mercado interno de consumidores. Para lograrlo es preciso distribuir,
el bienestar, la educación y la técnica.3
A los problemas de carácter político que enfrentaba el Estado Social a raíz del 68,
se agregaba evidentemente una grave situación económica potencialmente peligrosa.
El régimen de Echeverría buscó hacer frente al previsible deterioro del Estado Social
en lo económico y lo político no por mecanismos nuevos, como parece desprenderse
del mensaje presidencial, sino por la intensificación de uso de las que Arnaldo Córdova
llama “las instancias fundamentales de la Revolución Mexicana”.4
Si en el aspecto económico, el desarrollo compartido pretendió la ampliación del
mercado interno vía la redistribución del ingreso, en lo político era claro para una
parte de la clase política que “se necesitaba” una remodelación de esas “instancias
de la Revolución Mexicana”.
El presidente de la República recién elegido, en su discurso del primero de diciem-
bre de 1970, reflejó también las preocupaciones políticas del Estado diciendo que
3
Banco Nacional de Comercio Exterior, La política económica del nuevo gobierno, Apéndice
Documental, Doc.
4
Dicho autor llama así al uso de reformas sociales como instrumento de control social, Véase Cór-
dova, A., “Las reformas sociales y la tecnocratización del Estado Mexicano”. Rev. Méx. Pol. 70, oct-dic.,
1972 FCPyS, UNAM. En contraste con el autor agregaríamos que una de esas instancias siempre presente,
ha sido la represión a los movimientos que intentaron ir más allá de dichas “instancias”.
54
El otro movimiento estudiantil.indd 54 13/08/2014 05:00:16 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
[...] cada seis años tenemos ocasión de analizar resultados, proponernos nuevos objetivos,
rectificar el rumbo, si es necesario, y atender las expectativas de cambio que se han gestado
en la comunidad.5
De la misma forma, en el homenaje de despedida de la CTM al presidente saliente,
Fidel Velázquez expresó con claridad los temores que inspiraban los fantasmas del
68. A propósito del movimiento de independencia sindical que se inició en la empresa
Ayotla Textil en octubre de 1970,6 pidiendo castigo a la disidencia y temiendo la alianza
obrero-estudiantil. Tiempo después, otros importantes funcionarios del gobierno, como
Fausto Zapata, subsecretario de la Presidencia, se encargaría de formular de manera
más clara que como lo hizo el presidente de la República, los propósitos políticos del
“desarrollo compartido”:
Objetivamente, el proceso de democratización alentado por el presidente Echeverría,
connota una lúcida decisión política, cuyo primer efecto fue evitar lo que después del
68 parecía inevitable: la crisis estructural del sistema. Cualquier observador del proceso
mexicano reconoce que en los últimos años de la década de los 60´s la presión se había
elevado peligrosamente. El hermetismo nada solucionó. Fue necesario abrir las válvulas;
dejar que el viento desplazará a la masa de aire enrarecido.7
El problema de las formas para restituir las bases del Estado Social autoritario no
fue concebido de la misma manera por toda la clase política. Para la parte hegemónica
durante el régimen de Echeverría, el acento debía ponerse en lo social, para otros en lo
autoritario. Otro tanto sucedió en la propia clase dominante, que se dividió en quienes
pedían privilegiar las medidas correctivas y quienes las sociales.
En un primer momento, el “desarrollo compartido”, en su vertiente política, tomó
la forma de “apertura democrática”, apertura dirigida específicamente a estudiantes,
profesores e intelectuales como principales protagonistas del 68 mexicano. Decíamos
en otro momento que el 68 no fue un rayo en día soleado, ni tampoco la derrota de
este movimiento universitario fue la del movimiento estudiantil nacional.
Por el contrario, la dramática derrota del 68 en la capital, para las universidades de
provincia, como las de Nuevo León, Sinaloa, Guadalajara, Puebla, etcétera, significó
un gran paso adelante que incentivó la lucha y fue de hecho punto de partida en el avan-
5
Discurso presidencial, Tiempo, 7 de dic. 1970, p. 5.
6
Esta huelga se resolvió mediante la intervención de las autoridades del trabajo en favor de la di-
rección sindical “charra” y con la intimidación de la fuerza pública.
7
Citado en varios autores, Las crisis del sistema político mexicano, México, Colegio de México,
1977, p. 200.
55
El otro movimiento estudiantil.indd 55 13/08/2014 05:00:16 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
ce del movimiento universitario. De 1968 a 1971 en las más importantes universidades
de provincia se sucedieron movimientos democratizadores. Este período en términos
generales, termina el 10 de junio de 1971.8 A este movimiento protagonizado por la
juventud universitaria iba principalmente dirigida la “apertura democrática”, ellos en
estos momentos representaban un activo contingente que escapaba al control orga-
nizacional del Estado: la insurgencia obrera y campesina apenas iniciaba su ascenso.
La “apertura democrática” tuvo dos vertientes principales: las reformas políticas
y el “diálogo”. En cuanto a las reformas políticas, las más importantes fueron:
a) Conferir la calidad de electores a los mexicanos de 18 años.
b) Reducir a 21 años la edad de elegibilidad para los diputados y 30 años para
los senadores
c) Ampliar a 250 000 habitantes o fracción que pasase de 125 000 los distritos
electorales, creándose un total de 16 nuevos distritos.
d) Rebajar los índices de 2.5 a 1.5 por ciento de la votación total para que un
partido nacional pudiese ser representado en la Cámara de Diputados y am-
pliar a un máximo de diputados por partido.9 La intención de esas reformas
fue la asimilación de la parte de la juventud que se había sustraído al control
del Estado Social, intento de encauzar sus inquietudes a través de partidos
reconocidos oficialmente.10
Un indicio de la escasa efectividad de esas reformas políticas fueron los resultados
de las elecciones federales de 1973, en ellas el porcentaje de votos captados por el
PRI disminuyó en casi un 10 por ciento respecto de los votos de 1970. En los estados
norteños y en el DF, fueron particularmente serias las pérdidas electorales del PRI.11
En cuanto al intento de “diálogo” entre la clase política y la oposición, éste también
se dirigió en forma importante a estudiantes e intelectuales. Entre los estudiantes el
diálogo promovido se manifestó en el apoyo a reformas universitarias y en ofertas de
incremento de apoyo financiero a las universidades por parte del gobierno así como
algunos intentos para democratizar su estructura interna.
8
Los límites entre los periodos son en realidad amplias franjas en el tiempo por el desarrollo desigual
de los movimientos estudiantiles locales, probablemente la franja que delimita la fase democrática de
la radical se sitúe entre 1971 y 1973.
9
Varios autores, La vida política en México, México, Colegio de México, 1974, p. 64.
10
Ibidem, p. 65.
11
Ibid., p. 62.
56
El otro movimiento estudiantil.indd 56 13/08/2014 05:00:16 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
El “diálogo” con los sectores estudiantiles más radicales se estableció de manera
indirecta, liberando a una gran parte de los estudiantes y profesores encarcelados en
el 68.12
Con los intelectuales el “diálogo” se dio a través de una mayor libertad para un
sector de la prensa, y mediante el trabajo personal de acercamiento del presidente de
la República que logró que algunas figuras destacadas de la intelectualidad dieran su
apoyo al gobierno.13
Sin embargo ni las reformas políticas ni el “diálogo” implicaron el reconocimiento
oficial de nuevos partidos y no fueron promovidas reformas en tal sentido, de suerte
que la oposición organizada no reconocida legalmente quedó fuera del juego electoral
y trató de desarrollar su acción en el seno de organizaciones de masa.
En cuanto a los movimientos obrero y campesino, el “desarrollo compartido” no lo-
gró contener la llamada “insurgencia de masas”, caracterizada en la lucha por rescatar
sus organizaciones de control estatal, lucha que al no poder ser frenada por las “ins-
tancias reformistas”, tuvo que ser contenida muchas veces con medidas coercitivas.
La contradicción en la que se vieron envueltos el proyecto del “desarrollo com-
partido” y la “apertura democrática” fue la derivada del intento de impulsar al Estado
Social en un momento en el que a nivel internacional éste había entrado en una larga
crisis objetiva. Contradicción que se estableció entre la acumulación de capital y
el sostén al reformismo estatal, en términos concretos, materiales y no puramente
declarativos; todo esto en un contexto de ascenso del movimiento reivindicativo y
democrático que amenazaba romper con el control organizacional. Esta contradicción
estuvo presente también en los conflictos que se dieron en el sexenio entre la clase
dominante y la clase política.
La “Reforma Educativa” de Echeverría
Al tornar posesión Luis Echeverría como presidente de la República, el primero de
diciembre de 1970 anunció ya la realización de una “reforma educativa”, y afirmar
entre otras cosas que
[...] nuestro tiempo desafía, en todos los países, la eficiencia de la escuela. Una escuela
estática puede generar discordias y retroceso. Una auténtica Reforma Educativa exige
12
M. Huacuja y J. Woldenberg, Estado y lucha política en México actual, México, El Caballito,
1976, p. 93.
13
E. Suárez-Iñiguez, “El dilema de los intelectuales”, Estudios políticos 11, núm. 8, oct-dic., 1976, p. 49.
57
El otro movimiento estudiantil.indd 57 13/08/2014 05:00:16 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
revisar profunda y permanente, los objetivos, los conceptos y las técnicas que guían la
docencia. Desconfiemos de los cambios espectaculares y las decisiones de arriba. La Re-
forma que iniciaremos no será fruto de una imposición burocrática, surgirá de cada aula
y estará fundada en la veracidad y en el diálogo”.14
Asimismo, el presidente Echeverría en su primer informe de gobierno del 1o. de
septiembre de 1971, aclaraba:
[. . .] no será por decreto como habrá de mejorarse la eficiencia de la escuela. Hemos
celebrado hasta la fecha 25 asambleas regionales y numerosos debates, seminarios, con-
ferencias y encuestas para recibir la opinión de todos los sectores. Trataremos de alentar
la participación y la voluntad, de cambio entre los maestros, los padres de familia, los
jóvenes y la sociedad entera para emprender, sobre bases firmes, la renovación permanente
de estructuras, métodos y sistemas”.15
En su segundo informe de gobierno, el 1o. de septiembre de 1972, a la vez que
puntualizaba las medidas adoptadas y los logros obtenidos insistía:
[...] nos empeñamos en ampliar los servicios educativos y en mejorar su calidad; en volverla
más democrática y eficaz. Queremos evitar la frustración de las nuevas generaciones por
una formación más cabal y mejor orientada hacia las oportunidades de empleo.16
Hugo Cervantes del Río, secretario de la Presidencia, expresaba, por su parte,
cuáles eran los objetivos de la Reforma:
La tecnología no puede vencer (sic) si carece de recursos humanos altamente calificados
por parte del gobierno para estimular el estudio de las técnicas adecuadas, para resolver
los problemas específicos de nuestro medio geográfico y de nuestro estado de desarrollo
económico, puede afirmarse con certeza que la capacidad industrial de un Estado moderno
depende en alto grado de la capacidad de las aulas.17
Es decir, se concibió una “reforma educativa” enfocada, en parte, a la formación
de una fuerza de trabajo más adecuada para el desarrollo.
Echeverría en noviembre de 1971, expresó a su vez:
Tiempo, 6 de septiembre de 1971, p. 35.
14
Banco Nacional del Comercio Exterior, La Política Económica Exterior del Nuevo Gobierno,
15
1971, p. 161.
16
Tiempo, 11 de septiembre de 1972, pp. 23-24.
17
Castrejón Diéz y C. Panisio, Sobre el pensamiento educativo del régimen actual, México, SEP
SETENTAS No. 163, 1974, p. 70.
58
El otro movimiento estudiantil.indd 58 13/08/2014 05:00:16 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
[...] pensamos que no puede haber ni independencia intelectual, ni independencia nacional
en lo económico y en lo político si no desarrollamos cultura y tecnología nacionales.18
Puesto que la independencia nacional en lo económico y en lo político implica
independencia intelectual. Surge entonces el imperativo de la “reforma educativa”,
como se desprende del siguiente párrafo:
[...] tengo la convicción de que el proceso educativo es el cauce natural para conseguir la
democratización de la cultura; a través de la renovación educativa podemos acceder a un
desarrollo independiente y completo.19
Más tarde se afirmó:
[...] estamos buscando[...] hacer un país económicamente independiente[...] a efecto de
lograr un progreso no solamente más acelerado sino más firme.20
Este aspecto del ideario de la “reforma educativa” de Echeverría, en cuanto a
visualizar una relación estrecha entre desarrollo económico y nivel educacional de la
población, no es de ninguna manera original de la administración echeverriísta sino
que diversos autores lo han señalado así; por ejemplo, Faure dice que “el despegue
económico presupone un esfuerzo paralelo en el dominio de la educación”.21
Dentro del ideario anterior se desprende que, como consecuencia de la concep-
ción de la educación para la independencia, se sigue la educación para el desarrollo;
sin desarrollo económico no puede haber justicia social:
Hemos proclamado que ante el crecimiento del país, ante un afán de justicia social, se
requiere que impartamos una educación para el desarrollo económico.22
Al año siguiente Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, precisaba los
conceptos anteriores:
[...] sabemos que es necesario en esta hora apoyar ampliamente el desenvolvimiento cien-
tífico y tecnológico, y ponerlo al servicio de un desarrollo industrial. Empero es preciso
L. Echeverría, Gobierno Mexicano, No. 12, 30 de noviembre de 1971, p. 39.
18
V. Bravo, Ahuja, “Ceremonia de entrega de los premios nacionales”, México, noviembre 26 de
19
1971, Documentos II, SEP, 1972, p. 311.
20
L. Echeverría, Gobierno Mexicano No. 15, 29 de febrero de 1972, pp. 240-241.
21
E. Faure, “Aprender a ser”, UNESCO, 1972, p. 32.
22
L. Echeverría, Gobierno Mexicano, IV, 28 de agosto de 1971, p. 260.
59
El otro movimiento estudiantil.indd 59 13/08/2014 05:00:16 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
considerar que la historia de México, los factores sociales que legitiman los actos del
Estado Mexicano, no se satisfacen con el logro de la industrialización, es decir, con el
sólo crecimiento de nuestras tasas de producción; el país busca la soberanía económica
como fundamento del desarrollo independiente y, aún más, equilibrado. Este supuesto
básico incluye de un modo insobornable las complejas actividades de la vida social en
un marco de justicia y equidad.23
Pero ¿cómo se concebía por el régimen de Echeverría que la educación contribuiría
al desarrollo económico? Al respecto, en la comisión coordinadora de la Reforma
Educativa se afirmó:
[...] en conjunto el sistema escolar tiene una importancia de la mayor significación si se
la juzga desde el punto de vista del desarrollo. Lo anterior se debe no sólo a que la acción
educativa crea un clima psicológico favorable a la innovación y al cambio, sino también
a que, mediante ella, se procuran recursos humanos de mayor calificación que hacen po-
sible la evolución y conducción del proceso mismo del desarrollo. Después de los niveles
correspondientes a la educación básica, el sistema escolar tiene como importante función
la de preparación de los cuadros medios superiores de la fuerza de trabajo.24
Para el régimen de Echeverría la “reforma educativa” es definida por el presidente
de la República como “fundamentalmente una tarea política”.25 “Hoy en día —ma-
nifestaba el secretario de Educación— se percibe con más intensidad que nunca el
cobrar conciencia de las relaciones que existen entre la educación, la economía y las
estructuras sociales”.26
La necesidad de la “reforma educativa”, por tanto, no sólo se contempla en fun-
ción de la producción de fuerza de trabajo para el desarrollo sino que, como dice en
los documentos preparatorios de la Reforma: “la juventud estudiantil tiene pocas
perspectivas para el ejercicio profesional por falta de fuentes de trabajo, hecho que
limita su participación social y produce intranquilidad y pesimismo. La juventud
inconforme y apasionada canaliza su conflictiva actual destacando la confusión de
valores de la vida individual y social, la necesidad de cambiar las estructuras que
considera anacrónicas”.27
23
V. Bravo Ahuja, “II Reunión de la Junta del CONACYT”, febrero 21, Documentos II, SEP, 1972,
p. 279.
24
Aportaciones al Estudio de los Problemas de la Educación, SEP, 1970, p. 89.
25
L. Echeverría, Gobierno Mexicano, IV, 28 de agosto de 1971, p. 260.
26
V. Bravo Ahuja, Documentos II, SEP, 1972, p. 348.
27
J. Castrejón, Sobre el Pensamiento Educativo del régimen actual, México, SEP 70s, No. 62, 1974,
p. 50.
60
El otro movimiento estudiantil.indd 60 13/08/2014 05:00:17 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
Por otro lado, en la declaración de Veracruz de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Enseñanza Superior (anules), se manejo como tesis
central el que “la educación debe contribuir a superar la dependencia de las clases
económicamente menos favorecidas”.28 Es decir, se concibe la “reforma educativa”
como un medio de lograr la justicia social; por esto mismo, una de las tesis centrales
de la reforma es la de la democratización de la enseñanza, en especial la superior,
aspiración derivada de nuestro sistema político y social. Democratización de la en-
señanza significa igualdad de oportunidades a todos los aspirantes, sin distinción de
situaciones de orden económico, social y político, religioso o geográfico.29
Por otro lado, al considerar, como una de las causas de la necesidad de la reforma,
la explosión demográfica educativa30 y en congruencia con el planteamiento de la
democratización de la enseñanza y su papel de pasarela social, en el documento de
la comisión sobre la Reforma Educativa se afirma que “reducir la afluencia de estu-
diantes para mantener los niveles académicos actuales, no puede ser en manera alguna
una solución aplicable al caso mexicano”.31 Para impulsar esa democratización de la
enseñanza y evitar el problema del cupo
[...] el gobierno de la República ha aportado todos los recursos a su alcance para propiciar
una más generosa distribución del sector y del quehacer, para constituir un sistema educativo
abierto. A la mitad del sexenio el presupuesto educativo se ha triplicado y en los centros de
educación superior se ha cuadruplicado.32
En la “reforma educativa” está presente la disidencia estudiantil que tuvo su máxi-
ma expresión en el movimiento del 68. En este sentido las autoridades educativas y
el presidente de la República hicieron continuas exhortaciones al diálogo, a que la
planificación de la Reforma fuese también producto de los estudiantes, a provocar con
la Reforma un proceso constructivo de concientización, y a plantear ciertas formas
de democracia interna en las universidades.
Sobre los peligros que entraña la carencia de diálogo se expresó claramente el
secretario de Educación Pública:
[...] y somos nosotros, compañeros de las instituciones de cultura superior, quienes
estamos obligados a mantener el diálogo, quienes debemos recurrir en todo momento a
28
Aportaciones al Estudio de los Problemas de la Educación, SEP, 1970, p. 96.
29
Ibidem, p. 20.
30
Ibid., p. 92.
31
Tiempo, marzo 18, 1974, XV Asamblea de la ANUIES del 10 de marzo, p. 5.
32
V., Bravo, Ahuja, Documentos I, SEP, 1972, p. 139.
61
El otro movimiento estudiantil.indd 61 13/08/2014 05:00:17 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
los medios superiores de entendimiento porque todo dogmatismo, todo autoritarismo sólo
engendra regímenes de terror y de violencia.33
Como dice Alonso Aguilar, hubo sin duda un interés de los funcionarios por lo que
ha dado en llamarse el “diálogo”, por oír y, sobre todo, hacerse oír en círculos donde,
como ocurre entre los estudiantes, es patente la inconformidad.34 Así lo confirma LEA
en su segundo informe de gobierno:
[...] casi no ha transcurrido día de mi mandato en que no haya dialogado con maestros,
estudiantes y jóvenes profesionales; con científicos, artistas y escritores. Su participación
en el cambio garantiza avances genuinos y perdurables.35
Durante la primera parte de la década de los sesentas, la principal demanda
estudiantil fue la democratización del gobierno de las universidades. La “reforma
educativa” fue sensible a esta inquietud:
En los establecimientos escolares las tareas docentes deben estar impregnadas de sentido
democrático. La participación activa del alumno, en el proceso de su formación y en el
gobierno escolar, debe ser condición esencial del funcionamiento de las escuelas.36
Pablo González Casanova, entonces rector de la UNAM, apuntalaba las considera-
ciones anteriores, al afirmar que
[...] la Reforma del gobierno y la administración de la Universidad consiste en aumentar
el número de organizaciones democráticas de profesores y estudiantes e incrementar su
participación y su influencia en la toma de decisiones, por lo que se refiere a los planes de
estudio, designación de autoridades, elaboración de presupuestos y, en general, fijación
de derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad universitaria.37
Por último, la comisión coordinadora de la “reforma educativa”, en su documento
final consideró que
[...] la expansión de los servicios educativos y el desarrollo de una mayor cobertura de los
medios de comunicación social han incidido en la más amplia información de la juventud,
33
Ibidem.
34
Varios autores, Los Estudiantes, la Educación y la Educación y la Política, 1971, 110.
35
Tiempo, septiembre 8, 1972, p. 3.
36
Aportaciones al Estudio de los Problemas de la Educación, 1970, p. 60.
37
Gaceta de la UNAM, agosto 27, 1971, p. 1.
62
El otro movimiento estudiantil.indd 62 13/08/2014 05:00:17 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
con respecto a los variados y complejos problemas derivados de las situaciones de pobreza,
injusticia, discriminación, opresión y agresión física o económica. Frente a esta realidad,
la juventud se ha constituido en un grupo frecuentemente crítico de tales condiciones.
Este fenómeno alcanza su más vigorosa expresión en el medio estudiantil, en el que la
falta de perspectivas para el ejercicio profesional y la ausencia de comunicación entre
los jóvenes estudiantes y las autoridades, se interpretan como elementos que coartan las
posibilidades de participación democrática en el examen de las cuestiones fundamentales
del desarrollo nacional.38
Por otro lado, se señala en el mismo documento, que las demandas de ingreso a
estudios profesionales se ven incrementadas en magnitudes importantes y además
que se ha presentado, desde hace algunos años, una fuerte corriente de opinión que
convierte a las instituciones de enseñanza superior en tema de debates respecto al
papel que les corresponde jugar en el proceso de cambios estructurales de la sociedad;
[...] particularmente importantes en este sentido son las manifestaciones de la juventud
estudiantil que, habiendo formado conciencia de los problemas y desequilibrios que ori-
ginan las actuales condiciones de orden social y económico desea participar en el análisis
de dichos problemas.39
Es probable que la comisión tenía presente tanto la disidencia estudiantil como la
participación de grupos políticos en los movimientos universitarios; como solución
se propuso:
[...] en cuanto al contenido de la enseñanza, como estrategia en el proceso educativo,
parece necesario vincularlo estrechamente a la problemática de la sociedad mexicana, no
sólo porque de esta manera se interesa a los estudiantes en el conocimiento de los temas
actuales de orden político, socioeconómico, científico y tecnológico, sino que de esa ma-
nera se estimula a comprender y apreciar los fenómenos de cambio y progreso del país.40
A diferencia del periodo de Díaz Ordaz, en el régimen de Echeverría existió una
sustentación ideológica y un proyecto coherente para la educación en general y
para la educación superior en particular, con su propio estatuto político que contem-
plaba a la estructura universitaria como potenciadora de movimientos estudiantiles
peligrosos.
38
Aportaciones al Estudio de los Problemas de la Educación, 1970, p. 20.
39
Ibidem, pp. 90-91.
40
Ibid., p. 93.
63
El otro movimiento estudiantil.indd 63 13/08/2014 05:00:17 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El ascenso de la lucha democrática
Con la derrota del 68, el movimiento estudiantil capitalino se sumió en largo reflujo;
no así el de provincia, donde el movimiento del 68 constituyó un puntal, mejor dicho
el inicio de la lucha democrática en muchas universidades, que les llevaría algunos
años después a superar las demandas y objetivos del movimiento del 68.
El 68 había tenido la virtud de conformar con plenitud un movimiento estudiantil
nacional no controlado por el Estado, hegemonizado por las fuerzas de izquierda.
Después de la derrota del 68, el foco de las luchas se desplazo hacia las universidades
de provincia; entre las más importantes tenemos a Nuevo León, Sinaloa, Puebla,
Oaxaca, Chihuahua y Guadalajara.
Los intentos por disminuir el apoyo estatal a la educación se repitieron en Sinaloa
y en otros lugares. Los datos que hemos analizado acerca de la estructura universitaria
muestran el estancamiento del apoyo estatal a la educación superior durante el régimen
de Díaz Ordaz. Ante esta situación nos parece claro que el crecimiento de la demanda
educativa al no tener consonancia con los requerimientos de fuerza de trabajo por
parte del sistema, hizo que la política estatal de educación superior se determinara
por las presiones políticas de las capas medias; sin embargo, este proceso se daba
en el contexto de un déficit peligroso del gasto público y ante un régimen que había
privilegiado la fuerza sobre el consenso (al menos en los momentos más críticos de
la lucha política).
La lucha en la Universidad Autónoma de Nuevo León
El movimiento más importante posterior al 68 fue el que se escenificó en la UANL, tanto
por los logros que obtuvo como por su capacidad de fijar la atención nacional sobre
un movimiento universitario. La Universidad Autónoma de Nuevo León participó en
el movimiento estudiantil nacional de 1968 desde septiembre de ese año integrado al
movimiento a la dirección estudiantil del Tecnológico de Monterrey.
En Monterrey el 68 no tuvo caracteres dramáticos como en la capital; la represión
no fue especialmente notoria y el movimiento estudiantil democrático salió fortalecido.
La masa estudiantil de la Universidad de Nuevo León participó por primera vez en
un movimiento nacional no controlado por el Estado; se enfrentó a la cara autoritaria
del Estado y mantuvo sin merma a un grupo amplio de dirigentes que hasta 1971
fungieron como dirección intelectual y organizativa del movimiento.
En 1969 los problemas materiales de la UANL se habían agravado, ante una masa
estudiantil que había recibido el impacto de 1968. En septiembre de 1969 se gene-
64
El otro movimiento estudiantil.indd 64 13/08/2014 05:00:17 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
ralizaron los paros en diversas escuelas por problemas muy variados; en estos paros
predominaron las demandas de autogestión universitaria y aquellas ligadas con la
solución de problemas materiales de los estudiantes (como falta de instalaciones
adecuadas) y aun llegó a pedirse la destitución del rector y del secretario general de
la universidad: esta última demanda tuvo eco y el rector se vio obligado a renunciar.
A partir de la renuncia del rector, el gobernador expidió dos decretos: uno que
concedió la autonomía a la universidad (que pasó de ser Universidad de Nuevo León
(UNL) a Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)) y, otro, autorizar al consejo
universitario, constituido por 1/3 de profesores, 1/3 de estudiantes y 1/3 de directores
de escuela, para elegir al nuevo rector que anteriormente era nombrado por el Gober-
nador del estado. Además, hubo otro decreto que autorizó la creación de una comisión
de profesores y alumnos que redactase un proyecto para una nueva ley orgánica.
A raíz del primer decreto fue nombrado rector el doctor Oliverio Tijerina, y secre-
tario de la universidad el licenciado Tomás González de Luna, prominente miembro
del PCM en el estado de Nuevo León.
Mientras tanto muchas direcciones de escuela fueron ocupadas por militares del
Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo León (STUNL) o del PCM.
En cuanto al segundo decreto la comisión redactó el proyecto de ley y éste fue
entregado al Congreso local en mayo de 1970. Este proyecto contemplaba la creación
de un órgano supremo de la universidad llamado asamblea universitaria, integrado
por tres representantes maestros y tres alumnos por cada escuela.41 En ese proyecto
quedó plasmada la aspiración máxima del movimiento en la fase democratizadora,
en que la clara hegemonía de la Juventud Comunista (JC) imprimió su sello al periodo,
y a través de todo este proceso tuvo una participación muy importante a nivel de la
dirección del movimiento.
Durante el segundo semestre de 1970 se desató una campaña periodística en contra
de las nuevas autoridades de la UANL y, más aún, hubo atentados en contra del rector.
Este renunció a principios de 1971, cuando el gobierno del estado redujo el presupuesto
universitario en 10 millones de pesos. Después de la renuncia del rector Tijerina el
consejo universitario nombró al ingeniero Héctor Ulises Leal como rector de la uni-
versidad. Contó con el apoyo del PCM, de los grupos espartaquistas y otras corrientes
democráticas. Cuando el rector Leal Flores tomó posesión de su cargo pidió que se
resolviera de inmediato sobre el proyecto de ley orgánica e insistió en la gravedad
de la situación económica de la universidad; “Elizondo (el gobernador) contestó
41
J. Wing, Los estudiantes, la educación y la política, México, Nuestro tiempo, 1971, p. 80.
65
El otro movimiento estudiantil.indd 65 13/08/2014 05:00:17 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
diciendo que la quiebra de la universidad se debía a malos manejos y no era culpa
de su gobierno”.42
El 25 de marzo de 1971, el gobierno del Estado redujo nuevamente el presupuesto
en otros 7 millones de pesos y al día siguiente el gobernador entregó al Congreso local
su propio proyecto de ley orgánica, que fue aprobado 24 horas después. Esta nueva
ley creaba una “Asamblea Universitaria” integrada por 30 miembros, de los cuales
seis correspondían a los universitarios (tres profesores y tres estudiantes), el resto
estaba constituido por líderes obreros, líderes campesinos, representantes de la prensa
y la televisión, del Congreso local y de los profesionales organizados.
El rector Ulises Leal fue destituido y en su lugar se nombró como rector el coronel
Arnulfo Treviño Garza. Maestros y estudiantes repudiaron la nueva ley y al nuevo
rector impidiéndole tomar posesión de su cargo. Durante un mes el movimiento man-
tuvo su carácter local, pero a principios de mayo otras universidades de provincia y
escuelas superiores del DF empezaron a solidarizarse con la lucha de Nuevo León.43
Es decir, a raíz del conflicto de NL el movimiento estudiantil, desarticulado en 1968
como movimiento nacional, empezaba a recomponerse. La de Nuevo León era la
lucha más avanzada del momento y la que había obtenido logros democráticos más
importantes, en esta medida se convertía en prototipo a seguir por el movimiento
democratizador.
Los estudiantes y maestros siguieron reconociendo como rector a Ulises Leal y
formaron, al margen de la ley orgánica, una asamblea universitaria paritaria el 18 de
mayo de 1971, e iniciaron una huelga general ante la negativa del gobierno estatal para
dialogar en torno del problema originado con la promulgación de la nueva ley orgánica.44
El 7 de mayo, en entrevista con representantes del STUNL, el presidente de la
República se limitó a proponer el diálogo como medio para resolver el problema
y mostró disposición a enviar al secretario de Educación Pública, para que actuase
como mediador.
Muchos medios de información hicieron eco de la actitud conciliadora del gobierno
central; por ejemplo un diario capitalino comentaba:
“Ahora tiene el gobernador de NL una buena oportunidad de mostrar su adhesión
práctica al presidente de la República[...] derogando la ley repudiada y restaurando
en esas condiciones la autonomía de la universidad”,45 y a medida que el conflicto
empeoraba hablaban de “la deplorable ineptitud de las autoridades locales para re-
42
Excelsior, 1o. de junio de 1971. (Elizondo era entonces gobernador de Nuevo León).
43
J. Wing, op. cit., p. 80.
44
El Día, 9 de mayo de 1971.
45
Últimas Noticias de Excelsior, 8 de mayo de 1971.
66
El otro movimiento estudiantil.indd 66 13/08/2014 05:00:18 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
solver el conflicto mediante el diálogo y el empleo de la razón”.46 A fines de mayo un
editorial de El Universal se refirió a la “peligrosa actitud del gobernador Elizondo”,
quien “no ha entendido nada y es el lunar negro en la blancura del procedimiento
gubernamental de nuestra época”.47
Elizondo contestó diciendo que en la universidad era sólo un pequeño grupo el que
alentaba la oposición a la ley y que “el nuevo estatuto tiende a poner fin a un estado
de cosas en que la ingerencia de fuerzas extrañas a la UANL daba lugar a problemas,
que han hecho perder lamentablemente el tiempo de los universitarios” y que “la
asamblea representaba al pueblo”.48
Pero la ofensiva del gobierno estatal no terminó ahí; se suspendieron los salarios de
los trabajadores de la universidad, se congeló el subsidio estatal, se amenazó con cerrar
la universidad, se recurrió a grupos de choque y a la fuerza pública para arrebatar los
edificios universitarios al movimiento y entregarlos a las autoridades designadas por la
Asamblea.49 El 24 de mayo el STUNL levantó el paro para que los empleados pudiesen
cobrar sus salarios, puesto que tenían más de dos meses sin recibirlo; de todos modos
el STUNL declaró que eso no significaba la aceptación de la ley orgánica.50,51
A pesar de la toma de las escuelas por la policía, el paro continuó en 20 de las 27
dependencias de la universidad. Ante esto, las autoridades estatales aumentaron el
subsidio y empezaron a pagar los salarios caídos a los empleados; la Asamblea acordó
dar como plazo el 31 de mayo para volver a clases, en caso contrario se perdería el
año escolar.
A la campaña de prensa en contra de la política del gobernador de Nuevo León se
sumaron declaraciones de personajes importantes como Pablo González Casanova,
rector de la UNAM, quien hizo un llamado a las autoridades de la UANL para que, por
conductos legales a su alcance, procedieran a derogar la ley orgánica y devolvieran
a la mayor brevedad la autonomía de la universidad, y agregó:
El gobernador de NL ha expresado que el concepto de autonomía es confuso y en declara-
ciones públicas ha demostrado no haberlo entendido[…].52
46
Excelsior, 24 de mayo de 1971.
47
El Universal, 28 de mayo de 1971.
48
El Día, 12 de mayo de 1971.
49
Excelsior, 22 de mayo de 1971.
50
El Día, 31 de mayo de 1971.
51
El caso del STUNL es el de un sindicato universitario que organizó y participó en movimientos que
no tenían el carácter de luchas gremiales. Esta posición del STUNL se repetiría en el movimiento del 72-73
para deponer a Ulises Leal como rector; en esta ocasión el sindicato tomó abierto parido por Ulises Leal.
52
Excelsior, 29 de mayo de 1971.
67
El otro movimiento estudiantil.indd 67 13/08/2014 05:00:18 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
La prensa nacional interpretó lo anterior como una concordancia entre González
Casanova y la tesis del gobierno federal. Al respecto, Víctor Bravo Ahuja, secretario
de Educación, expresó:
El rector de la UNAM coincide con la tesis que sustenta el gobierno federal. El gobierno
federal no empleará nunca la limitación de recursos físicos como un pretexto para propiciar
la intromisión de fuerzas públicas y económicas en el seno de las comunidades educativas.53
Al día siguiente de las anteriores declaraciones se puso en marcha la fórmula
presidencial para terminar con el conflicto:
[...] por instrucciones del presidente Echeverría, el ingeniero Bravo Ahuja salió ayer a la
ciudad de Monterrey. La medida fue tomada en atención a las peticiones presentadas por
el licenciado Elizondo, los ingenieros Héctor Ulises Leal y Fabián Navarro, ex-rector y
secretario general del STUNL, respectivamente.54
El 3 de junio, Bravo Ahuja dio a conocer sus recomendaciones para terminar el
conflicto.55 Unas horas después se anunció que el Congreso convocó a un periodo
extraordinario de sesiones y el secretario de Educación adelantó la solución, al plantear
que todos los grupos que entrevistó estaban en contra de la asamblea popular y sugirió
a los diputados que escucharan a todos los sectores y se entendiera que el concepto de
autonomía universitaria debería ser claro como en la UNAM.56 Ocho horas después
de iniciado el periodo extraordinario del Congreso, los legisladores aprobaron un
proyecto de ley presentado por siete ex-rectores de la UANL; en dicha ley desaparecería
la asamblea popular y se establecía una junta de gobierno.57
El conflicto culminó con las renuncias del rector impuesto, el mismo día de apro-
bación de la nueva ley orgánica, y la del gobernador, al día siguiente. Elizondo, al
renunciar, expresó su inconformidad ante la solución dada al conflicto:
Se sacrificó lo esencial en aras de una paz temporal que poco significa, y, en mi modesta
opinión, el medio adoptado precipitará a nuestra Alma Mater a un abismo del que difícil-
mente podrán rescatarla las generaciones venideras.58
53
El Día, 30 de mayo de 1971.
54
El Día, 31 de mayo de 1971.
55
Excelsior, 4 de junio de 1971.
56
Ibidem.
57
Excelsior, 5 de junio de 1971.
58
Últimas Noticias, 5 de junio.
68
El otro movimiento estudiantil.indd 68 13/08/2014 05:00:18 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
Durante el conflicto las organizaciones patronales locales habían tomado partido
por el gobernador. Las dos soluciones estatales respecto del conflicto en Monterrey,
dejan ver la existencia de dos proyectos en la clase dominante para la solución de las
crisis que los primeros años de los 70’s representaron: el primer proyecto comprendía
la apertura democrática y el desarrollo compartido, dirigido por el gobierno federal, que
ante conflictos como el de NL no siempre planteó soluciones de capitulación incondi-
cional por parte de la oposición, ni utilizó siempre el recurso de los cortes presupues-
tarios; el segundo, el proyecto impulsado por algunos de los grupos más homogéneos
y desarrollados de la burguesía, privilegiaba las soluciones de fuerza sin mediaciones.
Nuevo León fue primer terreno de prueba donde se impuso el proyecto del gobierno
federal, a pesar de las protestas de los empresarios.
En el movimiento universitario se presentaron divergencias ante la solución dada
por el gobierno federal, ya que la nueva ley orgánica, si bien no era la propuesta por
Elizondo, tampoco era la deseada por el movimiento universitario. El 8 de junio, en
una asamblea convocada por Ulises Leal, se manifestaron las diversas posiciones:
cuatro escuelas no aceptaban la ley, tres mantuvieron una posición ambivalente, nueve
dijeron estar dispuestas a aceptar la ley siempre y cuando se le hicieran algunas refor-
mas, y nueve decidieron aceptarla como estaba. La mayoría se inclinó por aceptar la
ley aunque con posibilidad de reformas.59 De este modo la expresión de las distintas
posiciones dejó ver claramente cuáles eran los componentes del bloque democrático
en ese momento: El PCM (dividido entre la célula Ángel Martínez Villarreal y la Ju-
ventud Comunista), los espartaquistas y los ulisistas.
Héctor Ulises Leal, quien había expresado su inconformidad con la ley, no tardó ni
24 horas en rectificar su posición y hacer un llamado a retornar a clases.60 Es posible
que esta actitud contribuyese para que el 28 de julio la junta de gobierno lo eligiera
nuevamente como rector.
El segundo arribo de Ulises a la rectoría de la Universidad dividió al bloque
democrático: la célula Ángel Martínez Villarreal planteó apoyarlo, el resto del PCM
proponía brindar al nuevo rector apoyo condicionado (ya que este rector era visto
como agente de la política presidencial en la UANL). Las diferencias se definieron en
una asamblea del PCM donde, a excepción de la célula Ángel Martínez Villarreal, se
decidió no apoyar a Ulises Leal.
Como se ve, la lucha democrática del 71 arrojó resultados más pobres desde el
punto de vista jurídico que la emprendida en 1969. Esta vez ya no era el consejo uni-
versitario el que nombraba al rector, sino una junta de gobierno; sin embargo, se logró
59
El Día, 9 de junio.
60
Excelsior, 6 de junio.
69
El otro movimiento estudiantil.indd 69 13/08/2014 05:00:18 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
hacer llegar a la rectoría una persona identificada con parte importante del movimiento
democratizador, y el movimiento resultó enriquecido en experiencia y combatividad.
A partir de este momento, la lucha en la universidad ya no tendría por objeto el es-
tablecimiento de organismos paritarios de gobierno, sino que se daría un complejo
enfrentamiento entre la parte radicalizada del movimiento democratizador contra las
nuevas autoridades universitarias y de éstas con los restos de la derecha tradicional.
Los enfrentamientos al interior de la izquierda en Nuevo León se hicieron patentes
a partir del congreso nacional de la juventud comunista, realizado en Monterrey en
1969. En este congreso Raúl Ramos Zavala encabezó las posiciones radicales frente a
las posturas tradicionales del PCM. El deslinde formó parte de una crisis, que afectó al
PCM, a las juventudes comunistas, a los espartaquistas y a algunos grupos de carácter
social-cristiano. Vale señalar que la correlación de fuerzas y el sistema de alianzas
que permitieron la llegada de Ulises Leal a la rectoría, una vez que éste ocupó el
cargo dió un vuelco.
En la fase democrática del movimiento en la UANL, la formación temprana del
STUNL respecto de los sindicatos de otras universidades, permitió que los profesores
se integraran a las luchas de manera más importante que como lo hicieron trabajado-
res de Sinaloa y Puebla; sin embargo, el destacamento de avanzada durante la fase
democratizadora en Monterrey fue el sector estudiantil.
Cuando la lucha democrática en la UANL llegaba al clímax en 1971 (antes que nin-
guna otra universidad de provincia) el movimiento obrero independiente todavía no
tenía sino tímidas manifestaciones. El avance del movimiento estudiantil en Nuevo
León se volvería en su contra, puesto que la radicalización estudiantil no correspon-
día con el nivel de las luchas en otras clases subordinadas. Así la fracción radical del
movimiento estudiantil llegó a concebir las condiciones de radicalización en la UANL
con las del país en su conjunto, al menos en forma potencial.
Coerción y transacción en la Universidad Autónoma de Sinaloa
En 1968, los estudiantes de la UAS apoyaron al movimiento estudiantil del DF y demos-
traron gran combatividad. La primera forma de apoyo se manifestó en la suspensión
de labores académicas universitarias en el Estado.61
Para frenar la protesta estudiantil, el gobernador del Estado, Leopoldo Sánchez
Celis, suspendió el subsidio a la universidad, y prometió entregarlo en cuanto se
normalizaran las clases. Posteriormente envió al Congreso local un proyecto de mo-
61
La Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa (FEUS) se encontraba en ese entonces
adherida a la CNED, organización estudiantil controlada por el PCM.
70
El otro movimiento estudiantil.indd 70 13/08/2014 05:00:18 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
dificaciones a la ley orgánica de la UAS que establecía un sistema de “becas”, con la
idea de que la universidad se autofinanciara; asimismo creó una comisión formada
por representantes de la iniciativa privada, el gobierno y la universidad, para controlar
el subsidio universitario (esta comisión tendría, además, la función de determinar el
costo por alumno en cada escuela y exigir al estudiante el pago anual correspondiente).
Tal sistema de “becas” no se llevó al cabo por la presión estudiantil, y el nuevo
gobierno estatal suspendió, en enero de 1969, la aplicación del plan. Además, pro-
metió aprobar el proyecto de ley orgánica que el consejo universitario le presentara
en el futuro. Posteriormente, el consejo presentó ante el Congreso un proyecto de ley
que había sido discutido y aprobado previamente por estudiantes, profesores y las
autoridades universitarias el 28 de enero de 1969. En ese proyecto se incluían como
reformas fundamentales: a) desaparición de la junta de gobierno, b) establecimiento de
un consejo universitario paritario, como máxima autoridad dentro de la universidad, c)
consejos técnicos paritarios, y d) eliminación del sistema de “becas”. Así en 1969 el
movimiento estudiantil sinaloense enfrentó dos problemas: la lucha por la aprobación
de la ley orgánica y el inminente cambio de rector para febrero de 1970.62
El rector en funciones, Rodolfo Manjarrez Balbuena, inició una estrategia en rela-
ción con el próximo nombramiento de rector que consistió en encabezar la campaña
de desprestigio en contra de posibles candidatos tales como el licenciado Marco César
García Salcido, quien fue suspendido de su puesto como secretario de la UAS y del
licenciado José Luis Ceceña.63
La agitación en la universidad continuó durante todo el 69 y la situación hizo crisis
el 12 de febrero de 1970 cuando el Congreso local aprobó una ley orgánica que no
fue la presentada por los universitarios, en la que se mantenía la junta de gobierno
como máxima autoridad de la universidad, no se eliminó el sistema de “becas”, ni
se establecía el consejo universitario paritario, aparte otorgaba facultades al rector
para nombrar directores de escuelas e institutos. Para rematar la situación, la junta de
gobierno eligió como rector al licenciado Gonzalo M. Armienta Calderón, miembro
distinguido del partido oficial.
El nuevo rector declaró al conocer su nombramiento que: “aparte de ligar más la
universidad a la industria y construir la ciudad universitaria”, se proponía, “evitar
que la universidad siga en manos de comunistas que la están llevando al caos”.64
Los estudiantes desconocieron el nombramiento del rector y rechazaron la nue-
va ley orgánica. El 25 de febrero se apoderaron de los edificios de la universidad
62
J. Wing, op. cit., p. 80.
63
Oposición, 15 de abril de 1970, p. 5.
64
Ibidem, p. 2.
71
El otro movimiento estudiantil.indd 71 13/08/2014 05:00:18 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
e impidieron que el rector tomara posesión del cargo ante el consejo universitario.
La represión policiaca no se hizo esperar y el edificio central de la universidad fue
tomado por la policía y grupos de choque. El saldo fue un estudiante muerto y otros
varios heridos. Los estudiantes se organizaron y lograron tomar nuevamente el edificio
central, después de fuertes enfrentamientos.65
La violencia continuó y fueron encarcelados 21 estudiantes; hubo una gran cam-
paña de prensa que acusó al movimiento estudiantil de subversivo y comunista. El
gobernador del Estado, siguiendo la línea trazada por el presidente de la República en
su cuarto informe de gobierno, amenazó con la intervención del ejército y la pérdida
del año escolar si no se volvía a clases.66 El 4 de abril el Consejo Estudiantil Uni-
versitario (CEU) decidió abandonar el edificio central, considerando que la amenaza
del gobernador de hacer intervenir el ejército era real. El rector volvió al edificio de
la universidad pero las clases prácticamente no se reanudaron. El consejo estudiantil
puso como condiciones para la vuelta a clases el cese de las persecuciones y de la
represión, la libertad de los presos y la conservación de derechos y puestos de los pro-
fesores que apoyaron el movimiento. El 22 de abril el CEU llamó al retorno a clases.67
Después de este repliegue del movimiento, las autoridades universitarias reprimieron
a algunos maestros opositores despidiéndolos o bajándolos de categoría. La represión
continuó en septiembre con el secuestro de líderes estudiantiles como Antonio Pacheco
Ortiz, presidente del Frente de Defensa Popular, fundado en 1969.68
Durante el resto del 69 y prácticamente todo 1970, esta represión cotidiana a
la oposición continuó en la UAS. El 8 de octubre de 1971, al visitar el secretario de
Educación Pública la UAS, con el fin de anunciar el incremento en el subsidio federal,
un grupo de estudiantes denunció la política represiva del rector ante el funcionario.
El secretario de Educación presidió la reunión del consejo universitario, durante la
cual hubo manifestaciones de repudio a las autoridades universitarias, como resulta-
do de estos actos, el rector expulsó a seis dirigentes de la FEUS. El 13 de octubre, las
juventudes del PRI organizaron un acto de desagravio a Bravo Ahuja, que terminó en
zafarrancho. Los actos relacionados con la visita de Bravo Ahuja a la UAS marcaron
la reanudación del movimiento democratizador.69
Con motivo de las últimas expulsiones de estudiantes hubo paros en varias escuelas,
pero las clases se reanudaron en noviembre. Aprovechando las vacaciones de fin de
65
Ibid., p. 8
66
Oposición, No. 2, p. 3.
67
Oposición, 1o. de mayo de 1970, p. 8.
68
Oposición, No. 12, p. 10.
69
Tiempo, 21 de febrero de 1972, p. 39.
72
El otro movimiento estudiantil.indd 72 13/08/2014 05:00:19 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
año, se reunió el consejo universitario y acordó no reconocer los estudios realizados
en la universidad, del 15 de septiembre al 15 de enero, en las escuelas de Economía,
Derecho Contabilidad y Administración y a cambio de ello, realizar cursos intensivos
para los estudiantes de estas escuelas, del 3 de enero al 15 de febrero. Los estudian-
tes, al volver de vacaciones, repudiaron el plan de cursos intensivos e insistieron en
la antigua consigna de la destitución de Armienta y su administración;70 también se
planteó el establecimiento de la autogestión en algunos consejos técnicos. El rector
denunció, entonces, la intromisión del PCM en el conflicto.71
El movimiento buscó apoyos extrauniversitarios y logró concertar acciones con-
juntas con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el
Movimiento Revolucionario del Magisterio, el Movimiento Sindical Ferrocarrilero
y con grupos de colonos. Sin embargo, este movimiento siguió como esencialmente
estudiantil y la participación de los profesores no se dio a nivel masivo (los estudiantes
acusaron a los profesores, de mantener una actitud “chambista”).
El rector fue apoyado insistentemente por los representantes locales de la burguesía,
los cuales desataron una gran campaña propagandista en contra del movimiento. Sin em-
bargo, las acciones no menguaron; el movimiento se extendió y la cogestión fructificó.
El 5 de abril del 72 se produjeron grandes enfrentamientos entre estudiantes y
grupos de choque, que se prolongaron durante varios días, con saldo de varios muertos
y heridos. El gobernador acusó al PCM de ser culpable de los enfrentamientos.
El secretario de Educación Pública se prestó como mediador en el conflicto y, coin-
cidiendo con la “apertura democrática”, el Congreso local aprobó el 1o. de abril una
nueva ley orgánica, por medio de la cual desapareció la junta de gobierno y se estableció
un consejo universitario paritario. A raíz de la aprobación de la nueva ley orgánica
renunció el rector el 7 de abril y el gobernador prometió que cesaría la represión.72
En esencia, durante el desarrollo de esta lucha, las fuerzas en pugna y las contra-
dicciones interestatales fueron muy semejantes a las del movimiento de Nuevo León:
el ascenso de la lucha se inició por la situación material de la universidad y con la acu-
mulación de la experiencia del 68 se convirtió en lucha política, las fuerzas en pugna
eran, por un lado, las democráticas y por el otro las estatales (locales y nacionales),
las fuerzas estatales no presentaban una sola posición, las locales privilegiaban la
solución de fuerza, en tanto que las federales esgrimieron la “apertura democrática”.
Se puede decir que con el establecimiento de la paridad en el consejo universitario
culmina la fase democrática del movimiento en Sinaloa, pero en esta última lucha
70
Oposición, 16-31 enero de 1972, p. 6.
71
Tiempo, 28 de enero de 1972, p. 29.
72
Oposición, 16-31 abril de 1972, p. 1.
73
El otro movimiento estudiantil.indd 73 13/08/2014 05:00:19 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
ya se empezaron a presentar gérmenes de conflictos futuros. Dentro del movimiento,
donde la Juventud Comunista era indiscutiblemente la fuerza hegemónica, se presen-
taron dos posiciones: a) una que planteaba que la lucha por el cogobierno era lucha
reformista y que la caída del rector era sólo resultado de pugnas interburguesas; y b)
otra que planteaba la fase democratizadora como un paso necesario en la politización
de los universitarios.73
Hay que recordar que la culminación de la lucha democrática en Sinaloa se produjo
cuando ya, desde 1969, al interior de la Juventud Comunista, se habían dado escisio-
nes dentro de la izquierda, como en el caso de NL. En Sinaloa no dejaron de tener
presencia estos grupos que se insertaron en el movimiento en un momento en que la
ola democrática llegaba en su clímax.
Durante 1970, 1971 y 1972 que son los años del movimiento en contra del rector,
los ingresos por alumno en la UAS disminuyeron de 4 500 en 1969 a 3 800 pesos en
1972, para luego aumentar constantemente a partir de 1972 (a pesar de que, en 1973,
como se verá más adelante, la radicalización fue notable). Los incrementos en los
ingresos/alumno anuales siguieron la trayectoria marcada en el cuadro 2-1.
Cuadro 2-1. Incrementos anuales en los ingresos-alumnos en la UAS (%)
Año % de Incremento anual
1968 -15.5
1969 50.3
1970 -6.2
1971 -2.2
1972 -7.6
1973 13.3
1974 52.7
1975 13.7
Fuente: elaboración propia.
Recordamos que el intento del gobierno federal en 1971 por mejorar la situación
financiera de la UAS quedó momentáneamente coartado por el rechazo de los grupos
estudiantiles. Hay que hacer notar que el proyecto del gobierno federal, en ocasiones,
como en Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, encontró obstáculos importantes ante
los grupos locales de poder (especialmente los de carácter económico), que pugnaron
73
Oposición, No. 40, 3a. de forros.
74
El otro movimiento estudiantil.indd 74 13/08/2014 05:00:19 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
por soluciones coercitivas a estos conflictos universitarios. De esta manera, el proyecto
federal sólo pudo imponerse en la UAS hasta 1972, no obstante haberse iniciado el
nuevo régimen en 1971.
Cabe finalmente recalcar algunos de los rasgos de esta primera fase del movimiento
de la UAS: a) la lucha tiene un carácter cogestivo; b) en el transcurso del mismo se
ponen en contraste dos soluciones: la coercitiva apoyada por el gobierno y la burguesía
local, y la otra, la de la transacción, impuesta finalmente por el gobierno federal; c) se
trata de una fase esencialmente estudiantil; d) la dirección política del movimiento
se encuentra en manos de grupos y partidos organizados: el PCM, en primer término y
el grupo de los “chemones” en segundo;74 e) el movimiento contó con apoyo popular
pero todavía el carácter de estas relaciones no dejó de ser incipiente.
El lenguaje de la represión en la Universidad Autónoma de Puebla
Al estallar el movimiento del 68 en el DF, el PCM tomó la dirección del movimiento
estudiantil en la UAP; la universidad se paralizó en ese año y en Puebla, a diferencia de
otros lugares de provincia, se generó una fuerte represión que desarticuló al PCM y a la
JC momentáneamente, especialmente después del 2 de octubre. En estas condiciones,
el santillanismo se impuso en la universidad produciéndose un reflujo importante del
movimiento que duró hasta 1969.
En Puebla, en 1970, la lucha fue para demandar la libertad de los presos políticos
del 68, y los que pertenecían a los restos del movimiento de Reforma lograron ganar
varios consejeros universitarios y formar la Preparatoria Popular con estudiantes re-
chazados de la universidad. En mayo de 1970, a raíz del rechazo de 350 estudiantes
en la escuela de Medicina se produjo un movimiento que fue atacado por el FUA, el
cual agredió también a la Preparatoria Popular, donde se produjeron nuevos enfrenta-
mientos. El consejo universitario decretó la expulsión de los alumnos pertenecientes
al FUA.75
Con el movimiento de Medicina el PCM logró controlar la mayor escuela de la UAP
y se inició un proceso de conquista de escuela por escuela durante todo el 71, hasta
lograr mayoría en el consejo universitario en coalición con el grupo de Barrientos.
En aquel año se activó la lucha campesina por la tierra, en la que algunos estudiantes
participaron como dirigentes, y como propagandistas.
74
Nombre despectivo con que eran conocidos los miembros del grupo “José María Morelos”, en
relaciones con el grupo de la UNAM que giraba en torno de la revista Perspectivas que después sería
Punto Crítico.
75
Oposición, 15 de mayo de 1970, p. 20.
75
El otro movimiento estudiantil.indd 75 13/08/2014 05:00:19 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
La activación de la lucha en la UAP fue propiciada también por la importación de
maestros de la corriente de izquierda, lo que contribuyó a la formación de nuevos
grupos políticos. El ultraizquierdismo hizo así su aparición, aunque todavía en forma
incipiente, bajo el influjo de las luchas del Frente Estudiantil Revolucionario de Gua-
dalajara (FER) y de las discusiones del Segundo Congreso de la Juventud Comunista en
torno a la crítica al PCM. Algunos ex-dirigentes de la JC en Puebla, trataron de constituir
un movimiento de ex-militantes cuyo objeto sería superar las tesis del PCM sobre la
“democratización de la enseñanza”, y establecer mayor relación con el movimiento
campesino. A pesar de la proliferación de grupos políticos, en ese año la lucha principal
siguió entablándose por la democratización de la enseñanza.
Hay que señalar una particularidad del proceso durante este periodo: En la UAP las
importantes ligas del movimiento estudiantil con movimientos extrauniversitarios, se
dieron con campesinos, pequeños comerciantes y colonos, pero no con los obreros
de las nuevas industrias del corredor industrial de Puebla; de tal forma que el movi-
miento no entró inmediatamente en contradicción directa con esta nueva burguesía
industrial, sino con la antigua burguesía poblana, la que exigió mano dura al gobierno
para frenar la agitación.
En febrero de 1972 se inició la lucha por la rectoría. Previamente se había roto el
grupo de choque rectoral encabezado por el porro llamado “La Salerosa”. Después
del rompimiento del grupo de choque, la coalición de izquierda efectuó una serie de
expulsiones por la fuerza de gente adicta al rector. Este proceso permitió que un
miembro de la coalición de izquierda llegara a la rectoría.
En estos años de la lucha por la conquista de la rectoría, el gobernador del Estado,
Rafael Moreno Valle, proporcionó un importante apoyo a la UAP a pesar de la agita-
ción reinante, lo que le permitió decir en su tercer informe de gobierno que “nuestro
permanente interés por ayudar a la UAP quedó una vez más demostrado durante el año
que se informa con el aumento de 1 000 000 de pesos como subsidio extraordinario”.
“A petición del rector interino solicité y logré obtener un aumento del 100 por ciento
en el subsidio ordinario, además de 6 millones para diversas construcciones”.76
En el primer semestre del 75 se dio una fuerte lucha en contra del aumento en los
costos de los pasajes de camiones urbanos,77 encabezada por los comités de lucha
de la UAP; sin embargo, en el transcurso de ésta, el PCM informó a la Coalición Socia-
lista que se había descubierto una conjura del gobierno estatal en contubernio con el
grupo de Barrientos (quien controlaba la rectoría) en contra del movimiento, lo cual
provocó que la lucha en oposición al alza de pasajes se abandonara, para derivarse
76
Tiempo, 24 de enero 1972, p. 25.
77
El movimiento estudiantil estaba dirigido en ese momento por los comités de lucha.
76
El otro movimiento estudiantil.indd 76 13/08/2014 05:00:19 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
sobre los problemas internos de la universidad. En estas condiciones se realizó una
reunión del consejo universitario para juzgar la actitud de uno de los grupos de la
Coalición Socialista que había realizado “expropiaciones” en algunas casas comer-
ciales durante las movilizaciones. El rector condenó las acciones de este grupo, pero
la Coalición y el PCM depusieron al rector por la fuerza, descabezando al grupo de
Barrientos. Se nombró un rector interino y el nombramiento recayó en un miembro
del PCM (Sergio Flores).
A raíz del problema camionero, el gobernador Moreno Valle renunció y fue tacha-
do por las fuerzas conservadoras de Puebla de incapaz para resolver el conflicto. Lo
sustituyó Gonzalo Bautista O’Farril, muy ligado a la antigua burguesía poblana, el
cual inició un año de fuertes represiones, que contrastó con el trato del anterior gober-
nador cuya política había estado más en consonancia con la “apertura democrática”.
De esta segunda fase, resaltaremos algunos rasgos principales: a) la lucha prin-
cipal se dio por la democratización de la universidad y fue dirigida por el PCM en
alianza con diferentes grupos, en esta alianza participaron desde grupos con ligas
gubernamentales hasta grupos izquierdistas; b) en ese periodo fueron los estudiantes
los principales protagonistas; c) la proliferación, más que de partidos, de grupos, en
torno a caudillos y el uso de la violencia “putchista” sustituyeron en muchas ocasiones
las acciones de masas para solucionar los problemas políticos; d) la burguesía local
presionó por una política de mano dura ante el gobierno; e) del año 1971 al 1972
los ingresos por alumno se incrementaron en la universidad en un 30.88 por ciento
y los subsidios por alumno en 115 por ciento, o sea que la lucha no correspondió
a las peores condiciones económicas en la universidad, aunque éstas de cualquier
manera influyeron en el detonante inicial que fue el problema de cupo en la escuela
de Medicina.
De la democracia a la radicalización de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
En este caso también “el movimiento estudiantil nacional de 1968 fue el motor prin-
cipal de las luchas estudiantiles en el estado de Oaxaca, impulsor de la dinámica que
rompió con el statu quo imperante…”78 en la universidad.
1968 marcó el inicio del movimiento estudiantil universitario oaxaqueño actual.
En ese año los estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se
78
Punto Crítico, mayo 1973, p. 38.
77
El otro movimiento estudiantil.indd 77 13/08/2014 05:00:19 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
movilizaron al influjo de las acciones en la capital de la República, e impulsados
por éstas, las fuerzas no estatales se apoderaron de la dirección de la Federación de
Estudiantes de Oaxaca (FEO), antiguo instrumento del control gubernamental del mo-
vimiento estudiantil. En general, desde entonces la FEO estuvo ligada al movimiento
universitario no controlado por el Estado y a las luchas populares.79 La reacción del
gobierno estatal no se hizo esperar, retiró el subsidio a la universidad con el pretexto
de que se había convertido en un centro de agitación. Para contrarrestar a la dirección
no controlada de la FEO se formó un directorio estudiantil que tomó la universidad por
la fuerza, el ejército dispersó un mitin organizado por la FEO, sus dirigentes fueron
expulsados por el consejo universitario y se vieron precisados a huir de la entidad.80
En 1969, todavía bajo el influjo de las movilizaciones del año anterior, se expidió
una nueva ley orgánica de la UABJO, la cual presentaba rasgos más democráticos que
el resto de las leyes orgánicas de las universidades de la época.81 En sus artículos 17 y
38 concedía el voto universal a los catedráticos, tanto en las asambleas de cada escuela
como en la Asamblea Universitaria, aunque sólo concedió un voto estudiantil por cada
grupo, de tal forma que, frente al voto de los maestros, los estudiantes representaban
el 10 por ciento del total.
La dirección del movimiento no controlado estuvo representada por la FEO y los
comités de lucha. Las más importantes luchas en ese año fueron: 1) lucha académica
por mejorar las condiciones materiales de los estudiantes (programas y planes de es-
tudio); 2) lucha democrática por lograr la paridad del consejo universitario; 3) apoyo
a otras luchas democráticas en escuelas; 4) lucha popular en contra del aumento de
los costos del pasaje de los camiones urbanos.
En 1970 el gobierno del Estado reprimió violentamente a los estudiantes, con
saldo de muertos y heridos; además de expulsar a José Antonio Castillo, dirigente
de la FEO. Este hecho provocó que un grupo de estudiantes tendiese a radicalizarse,
cuestionando la lucha democrática como lucha reformista.
En 1970 se fusionaron la FEO y los comités de lucha. La FEO ampliada, encabezó
importantes luchas populares. A raíz de la lucha que dieron los vendedores ambulan-
tes se produjeron choques con la policía y grupos paramilitares. El grupo gobiernista
denominado “Directorio Estudiantil” asaltó la universidad. El consejo universitario
expulsó a dirigentes de la FEO. Las fuerzas democráticas repudiaron las expulsiones
y trataron de tomar la universidad, pero se vieron impedidas por el ejército. En las
Oposición, 21 de septiembre de 1970, p. 19.
79
Nueva Universidad, 1o. de febrero de 1977, p. 6.
80
81
R. Bustamante y colaboradores, Oaxaca una lucha reciente: 1960-1978,México, Ed. Nueva
Sociedad, 1978.
78
El otro movimiento estudiantil.indd 78 13/08/2014 05:00:19 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
acciones represivas fue asesinado un líder democrático de la preparatoria nocturna y
el presidente juvenil del PRI en Oaxaca fue secuestrado.
La lucha democrática iniciada en el 68 quedó así momentáneamente truncada por
la represión en 1970. A raíz de las persecuciones algunos dirigentes iniciaron la fase
radical cuando la democrática aún no se había consumado.
Los descalabros del 10 de junio
El movimiento de México en la UNAM sufrió un grave descalabro a raíz de las repre-
siones del 68, efecto que fue diferente como ya hemos dicho en algunos lugares de
provincia: en Monterrey, el 68 no fue un descalabro sino jalón importante; igual se
puede decir de Sinaloa y Oaxaca. En cambio, en el DF, los años 69 y 70 fueron de de-
sarrollo del “porrismo” y de debilidad del movimiento representado por los comités
de lucha. En esos años fue prácticamente imposible realizar manifestaciones públicas
que rebasaran los recintos universitarios y politécnicos: en noviembre de 1970, una
manifestación que pretendió salir del casco de Santo Tomás, fue reprimida e hicieron
su aparición los después famosos “halcones”.
En 1971 en la UANL se daba una fuerte lucha por la democratización y el CoCo (Co-
mité Coordinador de Comités de Lucha) planteó la realización de una manifestación
de apoyo; sin embargo, antes de que esta manifestación se realizara, el gobernador
de Nuevo León renunció y fue aprobada una nueva ley orgánica.
Ante estas circunstancias afloraron dos posiciones dentro del CoCo: una planteaba
que el motivo de la manifestación ya no existía y que tratar de realizarla se conver-
tiría en provocación para el gobierno; esta posición estaba encabezada por algunos
ex-líderes del 68, recientemente excarcelados , que constituyeron el “pregrupo” y
editaban el periódico “Perspectiva” (antecesor de la revista Punto Crítico).82 Con esta
corriente coincidían articulistas como Ricardo Garibay, quien expresaba que “Ganar la
calle es un acto de provocación gratuito y aberrante... es buscar mañosa y suciamente
la represión gubernamental”;83 y dos, la corriente dirigida por el PCM consideraba que
la solución dada al problema de Monterrey no podía considerarse como conquista
efectiva de las fuerzas democráticas, enarbolando consignas que fueran más allá
del problema de Nuevo León, tales como: auténtica reforma universitaria, libertad
82
J. Wing, op. cit., p. 74.
83
Excelsior, 10 de junio de 1971.
79
El otro movimiento estudiantil.indd 79 13/08/2014 05:00:20 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
a los presos políticos, apoyo a la lucha de los estudiantes de Monterrey, rechazo a la
represión, etcétera.84
El CoCo decidió, finalmente, por amplia mayoría, realizar la manifestación el
10 de junio. En medio de gran despliegue de fuerzas policiacas, la manifestación
estudiantil, apenas iniciada la marcha, fue agredida por un cuerpo parapolicíaco
que después fue conocido como los “halcones”. El saldo de la manifestación fue de
numerosos muertos y heridos. Ante esta circunstancia, el presidente Echeverría, en
contraste con Díaz Ordaz, no aceptó ninguna responsabilidad e incluso cuatro meses
después planteó en Durango que los acontecimientos del “jueves de Corpus” fueron
una agresión contra el gobierno.85
Los hechos del 10 de junio impactaron a los estudiantes de la UNAM que efectuaron
una serie de asambleas para definir su posición ante tal situación. En la búsqueda de
esta postura surgieron nuevamente dos corrientes: la primera, dirigida por el “pregru-
po”, planteó señalar como directo responsable de la agresión al regente de la ciudad,
Alfonso Martínez Domínguez. La segunda consideró que el señalar solamente al
regente de la ciudad como responsable, era olvidar el carácter represivo del Estado y
pugnó por responsabilizar globalmente al gobierno federal; esta última posición fue
la que triunfó en el CoCo.86
El presidente Echeverría ordenó la inmediata investigación de los hechos y el PRI
organizó un mitin el 15 de junio en el zócalo de la ciudad de México, de apoyo a la
política gubernamental y de condena a las provocaciones.87 Horas después del mitin
renunciaron el regente de la ciudad y el jefe de la policía.
Los estudiantes detenidos a raíz de los sucesos del 10 de junio fueron liberados a los
pocos días, de tal manera que la represión no tuvo el efecto inhibidor del movimiento
que tuvo la del 68, sino que la actividad de los comités de lucha de la UNAM y del IPN
se intensificó y sirvió de apoyo al segundo acto: la huelga del STEUNAM.
Además de la represión del 10 de junio, el movimiento de Sinaloa en contra del
rector Armienta Calderón tuvo un efecto importante en la radicalización de algunos
grupos de la UNAM.
En mayo de 1972, bajo el influjo del movimiento de Sinaloa se realizó en la UNAM el
Primer Foro Nacional de Estudiantes; en él se enfrentaron las posiciones que existían
en el movimiento de la UNAM, y se manifestaron embrionariamente las de los grupos
radicales que adquirían notoriedad en la fase radical del movimiento estudiantil.
84
Oposición, 1o.-15 de junio de 1971, p. 3.
85
J. Wing, op. cit., p. 87.
86
Ibidem, p. 94.
87
Excelsior, 16 de junio 1971, p. 1.
80
El otro movimiento estudiantil.indd 80 13/08/2014 05:00:20 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
Estos grupos cuestionaron la lucha por la democratización de la universidad, pues la
consideraban una lucha reformista. Sin embargo, en el foro se impuso la corriente que
pugnaba por continuar luchando por la democratización.88
Este foro permitió que se reconociesen a nivel nacional las dos grandes corrientes
del movimiento estudiantil generadas durante la fase democratizadora: la corriente
propiamente democrática que pugnaba por la democratización de la enseñanza como
objetivo fundamental de la lucha estudiantil, y la corriente radical surgida en el seno
de la primera en los últimos años de la fase democrática y que daría origen al fenó-
meno llamado “enfermismo”.
Las conclusiones del Foro Nacional de Estudiantes estuvieron marcadas por los
signos de la época. En él se manifestaría la escisión de las dos alas del movimiento
estudiantil: la moderada y la radical.
Lo anterior quedó reflejado en las conclusiones del foro. En estas conclusiones se
ponía como eje central de la lucha el problema de la revolución, se rechazaba la “aper-
tura democrática” y el dilema de “Echeverría o el fascismo” y se trataba de esbozar
como alternativa, la de la “revolución política”, es decir, “derrocar a la burguesía e
implantar la dictadura democrática del proletariado”.89
Se atacaba el “aperturismo” de quienes veían potencialidades democráticas al
Estado Mexicano, se les acusaba de crear ilusiones en las masas trabajadoras. Incluso
las cuestiones tácticas se ponían en función de la “toma del poder”. En cuanto a las
consignas universitarias, éstas veían la lucha académica como lucha política, como
lucha contra la “educación burguesa” y contra la reforma educativa; también contra el
autoritarismo y por un libre acceso del pueblo a la educación, etcétera, en este aspecto
la fracción de la juventud comunista de México ante el foro, expresaba que se iniciaba
una profunda crisis económica y política cuya única salida era una nueva revolución y
en ese proceso la lucha por la democratización de las instituciones educativas, debería
ocupar un lugar primordial, a fin de convertir a dichas instituciones en centros de lucha
y transformación revolucionaria, “en centros de impugnación política, ideológica y
social del sistema burgués en su conjunto”. ”Los estudiantes debemos apoderarnos de
las universidades y convertirlas en centros de lucha contra la dominación capitalista”.90
Las conclusiones del foro reflejaban las mediaciones entre las dos corrientes del
movimiento estudiantil. Por un lado, el acento en la revolución como salida a la crisis,
como eje central de la táctica inmediata; por el otro, la democratización de la ense-
ñanza, democratización que había sido cuestionada por los radicales dentro de una
88
Tiempo, 1o. de enero de 1973, p. 5.
89
Véase: “Resoluciones del Foro Nacional de Estudiantes”.
90
“De la fracción de la JCM ante el Foro Nacional de Estudiantes”, 22 de abril de 1972.
81
El otro movimiento estudiantil.indd 81 13/08/2014 05:00:20 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
concepción de la universidad como aparato económico e ideológico del capitalismo
(véase la tesis de la universidad-fábrica).
El Primer Foro Nacional de Estudiantes acordó realizar un segundo encuentro
nacional con miras a la formación de una organización nacional estudiantil, pero del
foro las dos corrientes del movimiento estudiantil salieron para sólo volver a enfren-
tarse en otros espacios de lucha.
Reflexiones sobre el movimiento estudiantil en su etapa democratizante
En síntesis este primer periodo del movimiento estudiantil no controlado por el Estado
presenta algunos rasgos importantes que cabe señalar:
1. En cuanto a los actores principales la lucha, estos se desenvuelven entre las
fuerzas de la izquierda democrática (PCM, espartaquistas, social cristianos y
otros grupos democráticos, principalmente) que en un primer momento se en-
frentaron a la estructura universitaria antidemocrática pero que en el desarrollo
de la lucha encontraron como enemigo directo al Estado.
2. Los móviles de la lucha se iniciaron con carácter académico que al enfrentarse
a la estructura interna antidemocrática pasaron a la lucha por el cogobierno
y de ésta al enfrentamiento con el Estado. La propia “perfección” del Estado
Social-autoritario lo llevaba a magnificar la lucha más insignificante. Las
luchas parciales estudiantiles irremisiblemente se universalizaban, trascen-
dían a un Estado ampliado que tenía en las universidades del periodo una de
sus instituciones. No se trata de concebir a las universidades como aparatos
ideológicos de Estado, sino que en la conformación del Estado Mexicano
éstas han sido una de aquellas esferas de lo civil politizadas y englobadas por
el Estado. De esta misma forma, aunque las luchas democráticas posteriores
al 68 sólo en momentos muy precisos llegaron a tener caracteres nacionales
todas obedecían en el fondo a la lucha de lo civil donde la camisa de fuerza
del Estado empezaba a quedar estrecha.91
3. Las relaciones del movimiento universitario democrático con las luchas po-
pulares son variables. En algunos casi no existen, en parte porque la oleada
obrera y campesina sólo se manifestará posteriormente. En otros lugares como
en Puebla y Oaxaca las ligas entre universitarios y otros destacamentos son
importantes; en general, podríamos afirmar que las relaciones del movimiento
91
Momentos culminantes de esta conformación del movimiento estudiantil como movimiento na-
cional son el 10 de junio y el Foro Nacional de Estudiantes.
82
El otro movimiento estudiantil.indd 82 13/08/2014 05:00:20 p.m.
CAPÍTULO II. EL ASCENSO DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEMOCRÁTICO
democrático con el obrero son escasas en este periodo y cuando se dan con
otros grupos, es con aquellos que necesitan de una representación política
por sus condiciones (colonos, vendedores ambulantes, campesinos, etcétera).
4. El Estado empezó a no presentarse como monolítico en el régimen de Eche-
verría, las fuerzas locales generalmente fueron partidarias de las soluciones
de fuerza sin mediaciones, pero el gobierno federal, en cambio, inauguró la
“apertura democrática” que en algunos casos se tradujo en cierta transigencia
con las fuerzas universitarias de la izquierda más moderada.
5. No obstante que las condiciones materiales en cuanto a estructura universitaria
constituyeron uno de los detonantes iniciales; no es posible mostrar una rela-
ción mecánica entre las condiciones materiales universitarias negativas y la
explosividad estudiantil.92 Nos inclinamos a pensar que contradicciones más
profundas en México estuvieron sobredeterminadas por la crisis de una forma
estatal, que hemos denominado Estado Social autoritario, que en el clímax de
su “perfección” iniciaba una decadencia. La lucha civil, en esta forma estatal
se convierte en lucha política, toda lucha civil concierne al Estado. Los obreros
habían sido derrotados en 1958- 1960 y el desarrollo estabilizador no dejó de
frenar su potencialidad transformadora. En cambio el sector estudiantil, hijo
de las capas medias, no principalmente por su situación material sino preci-
samente por su capacidad de desprenderse de ésta, logró expresar tensiones
sociales que ninguna clase subalterna pudo expresar en los 60’s. Políticamente
el control del Estado sobre los estudiantes nunca adquirió la organicidad ni
la verticalidad que tuvo con los obreros y los campesinos. El movimiento
estudiantil en su fase democrática se enfrentó igualmente a dos políticas edu-
cativas contrapuestas: primero a la de Díaz Ordaz que dio menos importancia
a la educación universitaria al retraer los apoyos materiales oficiales a ésta;
y segundo, la de la “apertura democrática” que implicó fuertes apoyos eco-
nómicos a las universidades. Posiblemente la primera sirvió de detonante de
un proceso que al separarse de su base material inicial no logró ser contenido
con la política de “apertura democrática”.
6. El movimiento estudiantil democrático tuvo la capacidad de abrir espacios
civil-políticos no estatales. El Estado Mexicano no sólo había absorbido a lo
más importante de la sociedad civil, sino que llegó a identificar Estado con
la sociedad. El movimiento estudiantil democrático, a fuerza de luchas, logró
abrir pequeñas fisuras en ese Estado autoritario. Asimismo cuestionó con su
92
Este aspecto será tratado con amplitud en el capítulo III.
83
El otro movimiento estudiantil.indd 83 13/08/2014 05:00:20 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
acción el monolitismo estatal y se convirtió, aunque incipientemente, en orga-
nizador y director de las luchas de otras clases. Esta función se profundizará
en la etapa radical del movimiento estudiantil no controlado.
84
El otro movimiento estudiantil.indd 84 13/08/2014 05:00:20 p.m.
Capítulo III. La etapa radical
Estructura universitaria durante el sexenio de Echeverría1
A
nalizaremos en este apartado la estructura universitaria entre 1970 y 1976. Al
aprovechar los cuadros que presentamos se tiene la ventaja de hacer compa-
raciones entre el sexenio de Díaz Ordaz y el de Echeverría y que ordenamos
de acuerdo a la manera cómo el Estado, acorde con la reforma educativa, modificó
su disposición frente a las instituciones de enseñanza superior.
En el cuadro 3.1 se puede apreciar cómo entre 1966 y 1970 hubo un incremento del
42 por ciento en el total de las instituciones de enseñanza superior, lo que da un creci-
miento promedio de 8.43 por ciento anual. Por otra parte, puede observarse que entre
1970 y 1976 hubo un incremento del 66 por ciento en el número de instituciones de
enseñanza superior, lo que implica un promedio anual de crecimiento de 11 por ciento.
En el cuadro 3.2 es posible apreciar la evolución de la matrícula en todos los niveles
de las instituciones de enseñanza superior.
De este cuadro se puede constatar que, durante el sexenio 1959-1964, el incremento
de la matrícula total en las universidades fue de 59.9 por ciento, lo que da un creci-
miento anual de 9.4 por ciento; en tanto que en el sexenio 1964-1970 ese incremento
fue de 84.0 por ciento, es decir, 14.0 por ciento de crecimiento anual: en el último sexe-
nio 1970-1976, esos incrementos fueron de 134.7 y 22.5 por ciento respectivamente.
En el cuadro 3.3 puede verse la evolución de la matrícula exclusivamente en el
nivel licenciatura, y nuevamente se puede apreciar que durante el sexenio de Eche-
verría el aumento en la matrícula en licenciatura rebasa con mucho los incrementos
de sexenios anteriores.
1
En esta investigación se consideró como institución de enseñanza superior o universidad a toda
institución educativa que imparta enseñanza a nivel licenciatura y/o postgrado.
85
El otro movimiento estudiantil.indd 85 13/08/2014 05:00:21 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Entre los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz la diferencia porcentual en los
incrementos totales es de 7.4% en tanto que la diferencia entre el sexenio de Echeverría
y el de Díaz Ordaz es de 186.0%. Estas cifras hablan del gran impulso que recibieron
los estudios a nivel licenciatura durante el régimen de Echeverría. Ahora bien, si te-
nemos en cuenta que la matrícula en licenciatura se distribuye entre las universidades
públicas y las privadas la proporción de estudiantes de nivel de licenciatura en las
instituciones públicas respecto del total de estudiantes en este nivel en 1971 fue de
86.0%, en tanto que en 1976 fue de 88.0%.Por otro lado, el aumento en la inscripción
en las universidades públicas entre 1971 y 1976 fue de 104.7% y en las privadas fue
solamente de 71.3 %. Es decir, el incremento en la matrícula a nivel licenciatura en las
universidades públicas fue superior al de las privadas durante el sexenio de Echeverría.
Puesto que en las universidades públicas es el Estado la fuente principal de ingre-
sos, y dado que los ingresos y los subsidios por alumno aumentaron durante el sexe-
nio de Echeverría, sin haber un aumento sustancial en las cuotas escolares, los datos
del incremento en la matrícula durante ese sexenio (en especial en las universidades
públicas), indican no solamente una oferta determinada de educación superior, sino
la disposición del Estado para tratar de satisfacerla y también mayor apoyo guberna-
mental a las universidades durante ese régimen respecto del anterior.
Cuadro 3.1. Instituciones de enseñanza superior (total)
Años Número de Instituciones
1966 83
1967 103
1968 112
1969 114
1970 118
1971 125
1976 196
Fuente: elaboración a partir de La Enseñanza Superior en México. ANUIES anuarios
1966-1971 y 1979-1980; Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional; SEP
anuarios 1976-1978; y Estadística Básica de Educación Superior, resultados preli-
minares 1980-1981.
86
El otro movimiento estudiantil.indd 86 13/08/2014 05:00:21 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
Cuadro 3.2. Número total de estudiantes en las Instituciones
de Enseñanza Superior
Años Número de estudiantes
1959 148 051
1960 164 953
1962 199 904
1964 232 389
1966 279 189
1968 393 772
1970 427 635
1972 574 371
1974 819 000
1976* 1 003 985
Fuente: elaboración de los autores de este estudio.
Cuadro 3.3. Alumnos en el nivel licenciatura
Años Alumnos
1959 62 130
1960 68 265
1961 76 265
1962 84 067
1963 90 157
1965 104 890
1966 114 082
1970 160 000
1971 271 275
1972 310 971
1973 396 269
1974 442 708
1975 *
492 000
1976 542 695
Fuente: elaboración a partir de datos de la ANUIES y de la SEP.
*Para este año las cifras corresponden a datos calculados por interpolación.
87
El otro movimiento estudiantil.indd 87 13/08/2014 05:00:21 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
A excepción del sector agropecuario, señalan Gálvez y Villagómez,2 en 1970 todos
los otros sectores de la economía presentaban una relación más o menos equilibrada
entre educación superior y desarrollo del sector. Lo anterior no significa que la ca-
lidad de la enseñanza fuese óptima, pero sí creemos que el incremento de la oferta
educativa durante el sexenio echeverrista no obedeció tanto a imperativos planteados
por el desarrollo económico, como a propósitos tendientes a frenar la “insurgencia
estudiantil”. Para los años posteriores a 1970 no contamos con índices de educación
y desarrollo como los utilizados hasta aquí; en cambio contamos con proyecciones
sobre oferta y demanda educativa para el periodo 1977-1982, realizadas por Francisco
García Sancho.3
De acuerdo con el estudio de García Sancho, la oferta posible de profesionales
titulados entre 1977 y 1982, de los centros de educación superior, debió haber rebasado
el incremento de la demanda de profesionistas en la República, de acuerdo al desa-
rrollo económico esperado entre 1976 y 1982. La diferencia entre oferta y demanda
habría provocado desempleo de diferentes magnitudes en las distintas áreas. Estos
desajustes muy probablemente tienen su origen, en parte, en la respuesta amplia que
se dio durante el régimen de Echeverría a la demanda nacional de educación superior.
Respecto a la oferta educativa en la enseñanza superior y su importancia relativa en
comparación con los otros niveles de educación durante el sexenio de Echeverría, la
educación superior tuvo un incremento del 1.56% en cuanto a su importancia relativa
respecto de otros niveles (incremento superado únicamente por la educación secunda-
ria y la media superior), mientras la educación primaria disminuyó en 7% y el resto
de los niveles educativos tuvieron incrementos menores del 1%.
En cuanto a los incrementos en la matrícula para cada nivel en el cuadro 3.4 puede
observarse que durante el gobierno de Echeverría todos los niveles superiores a la se-
cundaria registraron crecimientos mayores que aquellos niveles que van del preescolar
al medio básico o secundaria. Los sectores más dinámicos fueron el medio superior
y la educación normal, seguidos por el terminal medio y el superior, éste último con
un incremento del 15.69% promedio anual. Es decir, se dio un apoyo preferente a la
educación media superior (que se impartía en la mayor parte en las universidades) y
á la educación superior en el sexenio de Echeverría.
J. Elioth Gálvez y Rafael Villagómez, op. cit., Véase cita de capítulo I.
2
Francisco García Sancho, Un diagnóstico de la educación superior y de la investigación científica
3
en México, México, SEP, 1977.
88
El otro movimiento estudiantil.indd 88 13/08/2014 05:00:21 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
Cuadro 3.4. Pirámide Educativa
(Porcentaje de Incremento de la Matrícula por Nivel)
Nivel % Incremento Total Media Anual
Preescolar 56.91% 8.13%
Primaria 31.35% 4.47%
Terminal Elemental 65.40% 9.34%
Secundaria 95.29% 13.61%
Terminal Medio 129.38% 18.48%
Media Superior 137.83% 19.69%
Normal 143.07% 20.43%
Superior* 109.84% 15.69%
Fuente: SEP: Estadística Básica de Enseñanza Superior Nacional.
* Incluye a universidades, institutos de enseñanza superior y normales superiores.
De lo anterior podemos suponer que la presión de la demanda sobre la educación
media superior y la superior durante el régimen de Echeverría tendió a ser aminorada
mediante un fuerte apoyo gubernamental a estos niveles. Si a lo anterior se agrega que
el desarrollo económico no parecía presionar tanto hacia el incremento cuantitativo en
la oferta educativa de las universidades, es lógico suponer que los apoyos educativos
del Estado se podrían inscribir dentro de la táctica manejada por el gobierno en lo
político, ante los conflictos estudiantiles.
Ahondando un poco más en la problemática anterior, debe recordarse que la refor-
ma educativa del régimen de Echeverría planteaba el fomento a la labor educacional
como vehículo de promoción del desarrollo nacional y de la movilidad social. Sin
embargo, diversos estudios señalan que, en términos generales, la moda de distribución
de oportunidades ocupacionales corresponde a los estratos superiores de la población,
en la medida en que estos estratos ascienden en los niveles educacionales.4
Hacia 1978 los porcentajes, en cuanto al origen de clase de los estudiantes, no
habían variado mucho respecto de la década de los 60. Patricia de Leonardo y Gui-
llermo Villaseñor afirman que para ese año 68.4% de alumnos de la UNAM eran hijos
de empleados, trabajadores por cuenta propia y comerciantes, en tanto un 11.5% lo
era de obreros y un 2.3% de campesinos (jornaleros o ejidatarios).5
4
“Distribución del ingreso en México”, Revista CEE, IV, 1, 1974.
5
P., De Leonardo y G. Villaseñor en Foro Universitario No. 3, México, p. 44.
89
El otro movimiento estudiantil.indd 89 13/08/2014 05:00:21 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
En las universidades de provincia, aunque la participación de los hijos de los cam-
pesinos en la educación superior es mayor que en la UNAM, pero baja en relación a otras
clases. Estudios sobre las universidades de Nuevo León y Tabasco así lo prueban.6
La información disponible sugiere que el impulso a la educación superior (cuando
menos en las universidades señaladas) en el régimen de Echeverría, se dirigió sobre
todo hacia las clases y capas medias, que son las que principalmente participan en
la universidad como estudiantes. En cuanto a los ingresos por alumno, en el sexenio
1959-64 aumentaron en un 48.56%, en tanto que en el de Díaz Ordaz lo hicieron
solamente en un 11.12%. En los últimos años del mandato de Díaz Ordaz se observó
decremento en los ingresos por alumno en términos absolutos (3 325 en 1966 y 3 129
en 1968). En 1971 aumentaron los subsidios por alumno en términos reales a $2 513;
en 1972 a $2 627; y en 1973 a $2 590; a partir de ahí, la inflación de los años 73 y 74
disminuyó los ingresos reales por alumno a $2 477.
Los subsidios gubernamentales evolucionaron de manera semejante a los ingresos
totales de las universidades, en los períodos de Díaz Ordaz y de Echeverría: en el de
Díaz Ordaz se incrementaron en 11.55% en tanto que en el de Echeverría lo hicieron
en un 67.5% (subsidio/alumno). Lo cercano de estos incrementos a los mostrados
en los ingresos por alumno es resultado de dos circunstancias: primeros que la ma-
yoría del presupuesto universitario total corresponda a las universidades públicas, y
segundo, que de los presupuestos de las universidades públicas la mayoría proviene
de subsidios gubernamentales.
De lo anterior es posible visualizar el fuerte impulso que el régimen de Echeverría
dio a la enseñanza universitaria, no sólo en términos de grandes incrementos en la
oferta educativa, sino también en la mayor aportación de recursos por alumno en
comparación al régimen de Díaz Ordaz.
Por otro lado, en el cuadro 3.6 se ve cómo el crecimiento de los subsidios a las
universidades durante el régimen de Echeverría fue el resultado, principalmente, del
apoyo del gobierno federal y no del de los gobiernos de los estados.
Cuadro 3.5. Ingresos y subsidios totales por alumno
en las universidades (precios corrientes)
Año Ingreso/alumno Subsidios/alumnos
1959 2045.00 1868.00
1960 2148.57 -----
6
J., Castrejón, La Educación Superior en México, México, SEP, 1976.
90
El otro movimiento estudiantil.indd 90 13/08/2014 05:00:21 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
1962 2351.86 -----
1964 3038.20 -----
1965 3210.32 -----
1967 ------ -----
1971 3595.16 3439.70
1972 4673.03 3688.90
1973 4533.27 4172.50
1974 5376.30 4988.14
Fuente: elaboración a partir de datos de la ANUIES.
Cuadro 3.6. Financiamiento de la educación superior (% de crecimiento)
Periodos Federal Estatal
1965-70 7.85 10.07
1971-76 14.08 2.46
Fuente: elaboración a partir de datos de la ANUIES.
Mientras el gobierno federal aumentó su participación en el financiamiento de la edu-
cación superior en 7.85% de incremento anual, durante el Sexenio 1965-70, a 14.08%
en el período 1971-76, los gobiernos estatales disminuyeron su crecimiento de 10.07%
a 2.46% en los mismos períodos. De tal manera que el apoyo incrementado a las uni-
versidades, durante el régimen de Echeverría, fue sobre todo obra del gobierno federal.
En el cuadro 3.7 se puede ver la evolución del número total de profesores de
licenciatura en todo el país:
Cuadro 3.7. Número total de profesores en el nivel licenciatura
Años Profesores
1968 12 934
1970 14 296
1971 23 416
1976 36 108
Fuente: elaboración a partir de datos tomados de SEP y de ANUIES. No son
cifras precisas; su cálculo se hizo suponiendo una proporción de maes-
tros a nivel licenciatura sobre el total de maestros en educación superior,
semejante a la proporción de alumnos en licenciatura respecto al total de
estudiantes de educación superior.
91
El otro movimiento estudiantil.indd 91 13/08/2014 05:00:22 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
En este cuadro se puede apreciar un incremento en el número de profesores en el
nivel licenciatura de 5.2% anual durante el sexenio de Díaz Ordaz, mientras que el in-
cremento fue de 25.4% anual en el de Echeverría, lo que da una diferencia porcentual
de 20.2% en favor del último.
De las cifras anteriores no es posible, todavía, concluir acerca de la mejoría de la
situación de las universidades en cuanto a profesores se refiere, durante el sexenio
70-76 respecto del 64-70 puesto que depende de la cantidad de estudiantes atendidos
y de la distribución de los profesores en sus diferentes categorías (tiempo completo,
medio tiempo y por horas).
En el cuadro 3.8 puede verse el desarrollo del número total de alumnos por profesor
en las universidades, al nivel licenciatura.
Cuadro 3.8. Número de estudiantes por profesor en licenciatura
Año Estudiantes/profesor
1968 10.36
1970 11.19
1971 11.58
1976 15.02
Fuente: elaboración a partir de cuadros Nos. 3.3 y 3.12
En el cuadro anterior se puede observar que la relación estudiantes-profesor tuvo
una ligera alteración durante el sexenio de Echeverría, en el cual se aprecia un in-
cremento del número de estudiantes atendidos por cada profesor. Sin embargo, las
cifras globales de número de profesores no permiten saber si verdaderamente aumen-
tó o varió el número de estudiantes atendidos por profesor, al presentarse, cuando
menos, tres categorías de profesores (tiempo completo, medio tiempo y por hora) y
al interior de los profesores por hora no había homogeneidad en cuanto al número
de grupos atendidos por cada uno. Por lo anterior, analizaremos la situación de los
profesores de tiempo completo, considerando que un aumento de éstos indicaría una
mayor atención a los estudiantes y una mejoría de los profesores en cuanto a salarios
y condiciones de trabajo.
En el cuadro 3.9 puede observarse la relación en el número de alumnos por profesor
de tiempo completo a partir de 1970.
Del cuadro anterior puede derivarse que el número de estudiantes por profesor de
tiempo completo disminuyó 6.55% entre 1970 (año en que terminó el gobierno de Díaz
Ordaz) y 1976 (cuando concluyó el de Echeverría), lo cual significaba una mejoría en
la situación de los profesores, y potencialmente de los estudiantes
92
El otro movimiento estudiantil.indd 92 13/08/2014 05:00:22 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
Cuadro 3.9. Alumnos/profesores de tiempo completo en las universidades
(licenciaturas)
Años Estudiantes/PTC
1970 169.67
1971 170.39
1976 158.54
Fuente: elaboración utilizando los porcentajes de profesores de tiempo completo
que dan la SEP y ANUIES.
La información anterior puede complementarse con los datos sobre el porcentaje
de profesores de tiempo completo, respecto del total de profesores que impartían
clases a nivel licenciatura. En el cuadro 3.10 puede apreciarse cuál era su situación
a partir de 1969.
Cuadro 3.10. Porcentajes de profesores de tiempo completo en licenciatura
AÑOS %
1969 6.25
1970 6.60
1971 6.80
1976 9.48
Fuente: elaboración a partir de datos de la SEP y ANUIES.
En el cuadro anterior puede verse que desde el año en que se contó con información
del sexenio de Díaz Ordaz (1969 a 1970) el incremento en el porcentaje de los profe-
sores de tiempo completo fue de sólo 0.35%, en tanto que en el sexenio de Echeverría
fue de 2.68%, lo que daría un promedio anual de 0.44% de incremento; por tanto, no
puede hablarse de una diferencia en incrementos significativa de los profesores de
tiempo completo entre estos dos sexenios.
Trataremos de introducir, ahora, la variable interviniente “tipo de universidad”
(pública o privada) para ver cómo varían los resultados anteriores al realizar dicha
estratificación.
En el cuadro 3.11 puede verse el porcentaje de profesores de tiempo completo por
tipo de universidad.
93
El otro movimiento estudiantil.indd 93 13/08/2014 05:00:22 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Cuadro 3.11. Porcentajes de maestros de tiempo completo
de licenciatura por tipo de universidad
Años Privada Publica Diferencia porcentual
1971 8.20 7.19 1.01
1976 ---- 8.78 ----
Fuente: elaboración a partir de datos de la SEP y ANUIES.
El cuadro anterior no muestra diferencias significativas entre la proporción de
profesores de tiempo completo en universidades públicas y privadas. Queda por
analizar si existen diferencias entre el número de estudiantes atendidos por profesor
de tiempo completo en los dos tipos de universidades; el cuadro 3.12 nos proporciona
datos al respecto.
Cuadro 3.12. Número de alumnos/profesor tiempo completo
Año U. Públicas U. Privadas
1971 175.0 100.4
1976 151.0 225.0
Fuente: elaboración a partir de datos de la ANUIES y SEP. Las cifras incluyen
todos los niveles de educación superior.
En el cuadro anterior se aprecia un decremento en el número de alumnos por pro-
fesor de tiempo completo en las universidades públicas, entre 1971 y 1976 del orden
de 13.7% en tanto que las privadas muestran un incremento del orden del 100.2%.
Lo anterior tiene importancia al relacionarlo con la información del cuadro 3.12 en
el que veíamos que para el conjunto de las universidades del país no hubo una me-
jora sustancial durante el régimen de Echeverría en cuanto a la relación alumnos por
profesor de tiempo completo.
La aparente invariancia en la variable de alumnos por profesor de tiempo completo
fue resultado de un aumento importante en las universidades privadas y una disminu-
ción en las públicas. Lo anterior significa una mejoría en la variable señalada, durante
el régimen de Echeverría en las universidades públicas.
Respecto a esta mejoría es posible suponer que el aumento en los ingresos y sub-
sidios por alumno hayan permitido modificar las condiciones de los profesores en
cuanto a aumentar la importancia de los de tiempo completo. Es de esperarse que las
mejoras registradas en la variable que estamos analizando, también repercutieron en
la relación enseñanza-aprendizaje en beneficio de los estudiantes. Desgraciadamente
no contarnos con los datos necesarios para fundamentar esta hipótesis.
94
El otro movimiento estudiantil.indd 94 13/08/2014 05:00:22 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
Como veíamos, el número total de profesores de una universidad no nos indica
nada acerca de sus cargas de trabajo. No se cuenta con estudios a nivel nacional acerca
de esta cuestión.7
Los profesores por ahora encuestados por King en 1969, manifestaron dedicar un
promedio de 25 horas por semana a empleos fuera de la universidad (no se especificó
si en otras instituciones educativas). Esta es una cantidad de tiempo importante que no
corresponde al estereotipo del profesor por horas, que trabaja 40 horas por semana en
un empleo regular y sólo dedica unas cuantas horas a la universidad, con un carácter
más bien honorífico que con el fin de obtener ingresos. Al respecto King concluye que:
Tanto los profesores que tienen empleo fuera de la universidad, como los que obtienen sólo
ingresos de la universidad (en la muestra el 40% de los profesores por hora manifestó no
tener otro ingreso que el que obtiene en la universidad) sin duda dependen económicamente
de su posición en la institución.
El estudio señalado muestra que la mediana del número de horas por semana de
clase de los ‘profesores por hora’, es de 16, en tanto que la de los ‘profesores de tiem-
po completo’ es de 18. Si por otra parte analizamos la evolución del profesorado por
horas a partir del cuadro 3.13 se puede ver que entre 1968 y 1976, el porcentaje de
profesores de hora clase con respecto al total bajó del 90.50% al 82.74%. Atendiendo
a las indicaciones de King, (de las cuales desgraciadamente no hay datos actuali-
zados) para el año de 1969 había 30 769 profesores por hora y el ‘profesor de hora
clase’ impartía 16 horas por semana en promedio. Lo anterior da un total de 492,304
horas de clase impartidas por semana por los ‘profesores por hora’. Los ‘profesores
de tiempo completo’ habrían impartido, en el mismo año, un total de 38 952 horas de
clase por semana.
Es decir, del total de horas clase por semana impartidas en 1969 por los ‘profesores
de hora clase’ y de ‘tiempo completo’, que son la mayoría de las clases impartidas
en las universidades, puesto que la importancia del profesor de ‘medio tiempo’ es
escasa, el 92.7% corresponde a las horas de clase impartidas por el ‘profesor hora’.
7
Salvo el estudio realizado por Richard G. King en 1969, mediante una encuesta realizada en nueve
universidades, R., King, Nueve Universidades Mexicanas, México, Biblioteca de Educación Superior,
ANUIES, 1972.
95
El otro movimiento estudiantil.indd 95 13/08/2014 05:00:22 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Cuadro 3.13. Profesores de Hora Clase (PHC) en las universidades
Año % Número de PHC
1968 90.50 ----
1969 88.98 30,769
1970 89.40 34,188
1971* 88.30 20,445
1976* 82.74 29,824
Fuente: elaboración. *Sólo incluye licenciatura.
En el cuadro anterior se puede observar claramente que el porcentaje de ‘profesores
por hora’ muestra una tendencia continua a disminuir.
Del estudio realizado de las variables matrícula de estudiantes, ingreso por alumno,
subsidios por alumno, alumnos por profesor de tiempo completo y porcentaje de pro-
fesores de tiempo completo, es posible plantear como ya hemos dicho, que durante el
régimen de Luis Echeverría se dio mayor apoyo a las universidades respecto al que se
dio en sexenios anteriores. El hecho de que este apoyo se haya dado en momentos en
que el sistema económico no ejercía presiones cuantitativas hacia el sistema educativo
(cuando menos en lo que se refiere al número de egresados requeridos) y en los que
el gobierno implementaba una táctica de relegitimación, hace suponer que este apoyo
a las universidades públicas formó parte de las medidas tomadas por el Estado para
controlar a los sectores universitarios disidentes. Por otra parte, el sexenio de Eche-
verría se iniciaba con una heterogeneidad en cuanto a los profesores universitarios:
una gran masa de profesores por hora dedicados principalmente a la enseñanza y una
pequeña proporción de maestros de tiempo completo, situación que mejoró durante
el sexenio considerado, aunque no significativamente.
Por otra parte, como se ha explicado en otro apartado, el régimen de Echeverría
trató de implementar una reforma de la educación superior a diferencia del de Díaz
Ordaz que no estructuró una política definida.
Lo que en el discurso oficialista se llamó “reforma educativa” con Díaz Ordaz
abarcó tres aspectos:
La que Agustín Yañez definió en un discurso pronunciado como informe de ac-
tividades al final del sexenio: la síntesis de las acciones realizadas por la SEP en el
periodo que concluía.
Otro aspecto se enunció vagamente en el cuarto informe de gobierno como una
respuesta a los movimientos estudiantiles, por parte del mismo Díaz Ordaz, donde
no define ni el criterio ni el contenido de tal reforma.
96
El otro movimiento estudiantil.indd 96 13/08/2014 05:00:22 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
Y una tercera forma fue la acción concreta del Estado sobre la estructura univer-
sitaria, que hemos analizado en este apartado.
Divisiones antes de la radicalización
A nivel nacional la culminación de la fase democrática del movimiento estudiantil
corresponde también al inicio de su fase radical. Fue en la Universidad Autónoma de
Nuevo León donde primero se cumplió este ciclo en forma acabada. Cuando a media-
dos de 1971 culmina en esta universidad la lucha democrática con el nombramiento
de Héctor Ulises Leal como rector de la UANL. (Luego de la caída del gobernador
Eduardo Elizondo), se inicia la etapa radical.
Como antecedente de la etapa radical la escisión de la Juventud Comunista (JC),
jugó un papel central. Desde la derrota del movimiento nacional de 1968, se presen-
taron dos corrientes al interior de la JC. Por un lado, la que buscaba salvaguardar la
estructura partidaria del PCM y la organización de masas estudiantiles dirigida por la
Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED). (En 1968 la CNED trató
de ser la fuerza hegemónica del movimiento, pero fracasó en su pretensión). Y por
otro lado, la que comenzó a criticar las prácticas de la JC y la CNED, la radicalización
de esta segunda corriente la había llevado a cuestionar la propia existencia del Parti-
do Comunista como organización revolucionaria real o potencial. Se cuestionaba el
reformismo, el caudillismo, el autoritarismo y el paternalismo en el partido.
La polémica de la JC, posterior a 1968, impuso la necesidad de realizar el tercer
congreso de la organización para deslindar posiciones y aclarar puntos de vista. La
corriente defensora del aparato partidario se opuso a la celebración del evento. La co-
rriente radical había llegado a tener influencia considerable en los lugares donde la JC
tenía mayor presencia en el movimiento estudiantil, como en Nuevo León, Sinaloa y
algunos sectores del DF y Guadalajara.
El tercer congreso de la JC, en Monterrey en 1969, no pudo llegar a conclusiones
y la JC resultó definitivamente dividida. A lo sumo el congreso llegó a nombrar una
dirección transitoria que debería preparar el futuro congreso de la organización.
Por un lado, la corriente de apoyo al aparato partidario planteaba que no era el
momento de transformarse, sino antes reconstruir lo que la represión había destruido
en 1968. Por otro lado, la corriente radical establecía que para que la JC avanzara tenía
que negarse a sí misma; aceptar que el partido revolucionario no existía, y que, a partir
de las fuerzas con que contaba, había que plantearse tareas revolucionarias de mayor
envergadura. Lo que estaban en juego, era en lo inmediato, dos proyectos políticos:
uno, el moderado, que seguía apoyando las viejas tesis del PCM de concebir, previa
97
El otro movimiento estudiantil.indd 97 13/08/2014 05:00:23 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
a la revolución, una etapa socialista, democrática, popular y antiimperialista; y dos,
el radical, que negaba la posibilidad de esta etapa y hablaba sólo del cambio directo
hacia el socialismo. Desde el punto de vista del Estado y las alianzas, los radicales
concebían al Estado como reaccionario, y criticaban al PCM porque construía sus alian-
zas “de izquierda a derecha”, además establecían la necesidad de la lucha armada, en
la transformación socialista. Esta divergencia de opiniones en las dos corrientes de la
JC tendría amplias repercusiones y proporcionaría elementos centrales de oposición
política e ideológica en el período radical entre las fuerzas radicales y moderadas.
La UANL: los precursores
Después de 1968 el primer movimiento estudiantil de significación se escenificó
en la Universidad de Nuevo León. El carácter primordialmente democrático de sus
demandas y la disminución de los recursos materiales para la universidad llevaron a
la masa estudiantil a un enfrentamiento con las autoridades estatales.
La Universidad de Nuevo León que había participado intensamente en el movi-
miento solidario y nacional de 1968 vio madurar políticamente a sus miembros de
suerte que en 1969 la comunidad universitaria pedía autogestión y democracia en
todos sus procesos internos. Bajo estos rasgos se delineó el movimiento entre los
años 1969 y 1971.
A raíz de estos movimientos el gobernador del Estado expidió hacia fines de 1969
dos decretos: uno concedía la autonomía a la UNL (por medio de este decreto pasaría
a ser la “Universidad Autónoma de Nuevo León”) y a la vez autorizaba la creación
de un consejo universitario compuesto por un tercio de profesores, otro tercio por
estudiantes y otro más por directores de escuela, el cual estaba facultado para elegir
al rector: el otro decreto permitía la creación de una comisión que propusiese una
nueva ley orgánica para la UANL.
La propuesta que surgió de esta comisión proponía como máximo órgano de
gobierno a la llamada “asamblea universitaria” compuesta por tres profesores y tres
alumnos de cada escuela. Estos fueron los logros cualitativos más importantes del
período democrático en la UANL donde muchas de las nuevas autoridades elegidas por
el consejo universitario militaban en la izquierda.
Los grupos dominantes locales iniciaron en 1970 una campaña de desprestigio a
las autoridades de la UANL, el entonces rector Oliverio Tijerina renunció después de
ver reducido en 10 millones el presupuesto universitario. El consejo universitario
nombró entonces al doctor Héctor Ulises Leal para ocupar ese cargo. El gobierno del
Estado rechazó este nombramiento y estableció una nueva ley orgánica, a la vez que
redujo 7 millones más el presupuesto.
98
El otro movimiento estudiantil.indd 98 13/08/2014 05:00:23 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
La respuesta del movimiento estudiantil movilizó al Sindicato de Trabajadores
de la UANL y a otros sectores de la población contra el gobierno y sus aliados los
empresarios.
El gobierno federal en consonancia con la “apertura democrática” intervino tratan-
do de conciliar a las partes en conflicto, de modo que por mediación de Víctor Bravo
Ahuja, secretario de Educación Pública, el Congreso del Estado promulgó una ley
orgánica que no coincidía ni con la propuesta del gobernador ni con la del movimiento
universitario. En cambio establecía una junta de gobierno semejante a la de la UNAM.
Esta junta de gobierno designó a Héctor Ulises Leal como rector. Dada esta solución
las fuerzas políticas que habían conducido al movimiento estudiantil en todo el proceso
democrático se dividieron entre quienes aceptaban la nueva ley orgánica y quienes la
rechazaban, estos últimos consideraban que aquella no cumplía con las aspiraciones
del movimiento universitario, por tanto había que continuar la lucha. Esta situación
fue conformando las bases de lo que después sería el movimiento radical.
Podemos decir que en la UANL se inició la fase radical del movimiento cuando en
el segundo semestre de 1971 surgieron grupos políticos que ya no buscaban, como
tarea principal, la democratización de la Universidad, sino constituir un movimiento
político inscrito dentro de un proyecto de transformación revolucionaria de la socie-
dad, con base en la lucha armada. En esa lucha por constituir un movimiento político
radical jugaron un papel importante ex-estudiantes de origen político socialcristiano
y ex-militantes de la JC, como Raúl Ramos Zavala, quienes desde el comité de lucha
de la Escuela de Economía de la UANL, empezaron a plantear tesis radicales que luego
tendrían semejanza con las de los “enfermos” de Sinaloa.
El ascenso de Ulises Leal a la rectoría de la UANL a mediados de 1971 marcó el res-
quebrajamiento del bloque democrático. El PCM, en el que participaban tres fracciones
principales: la más moderada constituida por la célula Ángel Martínez Villarreal, la
fracción radical y la del centro. Estas fracciones presentaban entre sí dos posiciones
respecto de la rectoría de Ulises Leal. La célula Ángel Martínez planteaba apoyarlo
decididamente, en tanto que el resto, del PCM veía en Ulises la avanzada del echeve-
rrismo en la universidad. A pesar de que en una reunión el PCM decidió no apoyar al
rector, la célula Ángel Martínez siguió apoyándolo junto con otros grupos diferentes
del PCM como los espartaquistas.
Como inicio de las acciones radicales se produjeron en enero de 1972 en Monterrey,
Chihuahua y Aguascalientes actividades guerrilleras que en Monterrey acabaron con
la aprehensión de los principales dirigentes del grupo de Ramos Zavala, y la muerte
de éste en el DF. Descabezado el grupo, sus simpatizantes en Monterrey trataron de
continuar con la creación de una nueva organización política al nivel de la universidad
ligada con la fracción radical del movimiento estudiantil.
99
El otro movimiento estudiantil.indd 99 13/08/2014 05:00:23 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
En 1972 se establecieron importantes lazos entre el movimiento estudiantil ra-
dicalizado en la UANL y el movimiento obrero que iniciaba la oleada democrática
llamada insurgencia sindical. Para entonces, los estudiantes participaban ya al lado
del Movimiento Sindical Ferrocarrilero en acciones como la toma del local sindical
en Monterrey. De la misma forma, grupos estudiantiles se relacionaban con el mo-
vimiento sindical que se iniciaba en la fundidora de Monterrey; igualmente grupos
radicalizados participaban en el STUNL (Sindicato de Trabajadores de la UANL) y en
las luchas de los colonos.
A finales de ese año se constituyó el Comité Estudiantil Revolucionario (CER) a
partir de agrupamientos que habían recibido la influencia del grupo de Ramos Za-
vala; en el año 1973 el CER adoptó la tesis de los “enfermos” de Sinaloa acerca de
la “universidad-fábrica” y privilegió los enfrentamientos violentos para dirimir los
conflictos políticos, tanto con el Estado como con el resto de la izquierda universitaria.
Al mismo tiempo que en la UANL se dio el rompimiento del bloque democrático y
la radicalización de una parte del movimiento estudiantil, las fuerzas derechistas de-
rrotadas en 1971 que todavía controlaban algunas escuelas de la universidad, lograron
reagruparse desde finales de 1972, en alianza con algunos grupos del movimiento
democratizador.
El “ulisismo”, más preocupado por engancharse a la apertura democrática y a la
reforma educativa echeverrista, que por consolidar el proceso democrático, rompió
definitivamente con el PCM. Ante esta situación la fracción hegemónica del PCM en
Monterrey, la célula Ángel Martínez, que había apoyado a Ulises Leal, decidió com-
batirlo y para ello concertó una alianza con la derecha.8
En los intensos enfrentamientos participaron al lado del rector el STUNL y el espar-
taquismo. El Hospital Universitario, reducto ulisista, fue motivo de tomas y contra-
tomas armadas hasta que el ulisismo fue prácticamente expulsado de la universidad.
Esto dio origen a un período de gran confusión en las filas del grupo hegemónico de
la izquierda, que había “fabricado” en Ulises a un caudillo, cuando de improviso el
“caudillo” fue tachado de gobiernista y burgués tanto por el PCM como por los miem-
bros de la corriente radical.
En sus momentos más intensos la pugna se dio al margen de las masas universitarias
(con excepción quizá del personal del Hospital Universitario que apoyaba a Ulises)
8
Entrevista con Pablo Morales (ex-dirigente del PCM en Nuevo León) en octubre de 1982. Esta
alianza fue confirmada varios años después por Tomás González de Luna, uno de los principales diri-
gentes de la célula Ángel Martínez Villareal; véase Buelna núm. 3, octubre de 1979. “El sindicalismo
en la UANL”, p. 38. También Pablo Morales opina que la alianza no fue sólo una coincidencia práctica
sino un acuerdo formal.
100
El otro movimiento estudiantil.indd 100 13/08/2014 05:00:23 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
y así el ulisismo fue primero en echar mano de los grupos de choque para dirimir
el conflicto; el PCM y la derecha respondieron de la misma forma;9 la lucha final se
decidió a favor de la derecha y del PCM, en el hospital, por la fuerza de los porros.
Así, el ulisismo al mostrarse incapaz de mantener el orden en la universidad perdió
el apoyo del gobierno federal y fue lanzado al exilio escuela por escuela.
Los grupos radicalizados universitarios propiciaron que el desfile obrero del 1º de
mayo de 1973 desembocara en grandes desórdenes, protagonizados principalmente por
estudiantes y obreros de la Fundidora de Monterrey.10 Como consecuencia, el gobierno
organizó contra el CER una serie de represiones selectivas que lo fueron minando, al
grado de que para 1974 prácticamente había desaparecido.
Después de la renuncia de Ulises, lo sustituyó en la rectoría el doctor Lorenzo de
Anda, destacado miembro de la derecha regiomontana, quien desató la represión en
contra de todos los grupos opositores y se mantuvo en la rectoría por la fuerza del
“porrismo”.
En esta fase el Estado no trató de intervenir directamente en la solución de los
conflictos universitarios, sino que, por un lado, permitió que la pugna entre el ulisismo
y sus opositores se dirimiera internamente, y por otro, diezmó selectivamente a los
grupos radicalizados.
A pesar de la gran agitación reinante durante los años 72 y 73, el apoyo financiero
del gobierno a la UANL no disminuyo sino que aumentó considerablemente, hecho
que iba de acuerdo con la nueva política de Echeverría hacia las universidades más
conflictivas. Vale destacar el papel corruptor que jugó la gestión de la rectoría en
Nuevo León en el período de Luis Echeverría; en esta época, los recursos con los que
contó la universidad fueron ampliados extraordinariamente y utilizados para cooptar
cuadros de la izquierda.
El “enfermismo”
Durante el movimiento estudiantil de 1968 la Universidad Autónoma de Sinaloa se
mantuvo en paro uniéndose a las demandas del pliego petitorio presentado en el DF
por el Consejo Nacional de Huelga. A partir de este paro Leopoldo Sánchez Celis,
gobernador del Estado, suspendió el presupuesto de la universidad y en 1969 envió al
9
Entrevista a Pablo Morales P. Una asamblea sindical organizada por el PCM destituyó al comité eje-
cutivo ulisista y conformó nuevo comité; durante dos años existieron dos comités ejecutivos de la UANL.
En cuanto a la alianza PCM-derecha, ésta implicó el reparto de esferas de influencia en la universidad.
10
El Porvenir, mayo 2 de 1973.
101
El otro movimiento estudiantil.indd 101 13/08/2014 05:00:23 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Congreso local un proyecto de ley orgánica, al mismo tiempo el consejo universitario
enviaba otro proyecto previamente discutido y aprobado por la comunidad universita-
ria. Este último proponía la desaparición de la junta de gobierno y la formación de un
consejo universitario con carácter de máximo órgano de gobierno de la universidad
y una constitución paritaria.
La lucha estudiantil de apoyo a esta ley orgánica recibió como respuesta del gobier-
no estatal la negación de las demandas democráticas de su proyecto y la imposición
del proyecto de ley orgánica propuesta por el gobernador, a la vez que, sin consenso
se nombraba un nuevo rector; Gonzalo Armienta Calderón destacado miembro del
partido oficial.
En consecuencia, el 25 de febrero de 1970 los estudiantes tomaron la universidad
e impidieron la entrada del nuevo rector; la policía y grupos de choque “recuperaron”
las instalaciones y hubo al menos un estudiante muerto. La ola de represión desatada
por el gobierno local incluyó la expulsión y el cese de algunos profesores, y en algu-
nos casos se disminuyó su categoría académica. En 1971 el secretario de Educación
Pública, Víctor Bravo Ahuja, fue testigo de una denuncia masiva contra la política
educativa del Estado de Sinaloa. Los estudiantes desataron, entonces, una ola de
protestas enfrentándose directamente con las fuerzas represivas del gobierno estatal.
Los estudiantes en sus demandas exigían la renuncia del rector y la implantación del
cogobierno. A principios de 1972 como consecuencia de esta lucha el rector Armienta
Calderón renunció y el Congreso local, por la intervención del gobierno federal, se
plegó a las necesidades de la “apertura democrática” y creó una nueva ley orgánica
que contemplaba un consejo universitario constituido paritariamente, que aprobó el
presupuesto universitario.
En los últimos meses de este movimiento democratizante se presentaron dos
posiciones principales a su interior. Una de ellas, al mismo tiempo que planteaba un
deslinde ideológico con las otras corrientes del mismo movimiento, veía la caída de Ar-
mienta Calderón sólo como un episodio más de la lucha de clases escenificada dentro
de la universidad; en esta posición se encontraban, en mayo del 72, el PCM de Sinaloa
y una serie de activistas sin partido que después constituyeron el núcleo principal de
los “enfermos”.11 En contraste con la posición anterior se encontraba la del grupo
José María Morelos, llamado los “chemones”,12 que luchaban contra la corrupción
dentro de la universidad a favor de la implantación del cogobierno, y propugnaban
el desplazamiento del “poder burgués” dentro de la universidad.
11
Nombre con el que se conoció la corriente ultra izquierdista en la UAS.
12
Grupo moderado influido por la revista Punto Crítico.
102
El otro movimiento estudiantil.indd 102 13/08/2014 05:00:23 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
La victoria del 72 en Sinaloa marcó como en Nuevo León la victoria democrática
de 1971 el inicio de la división definitiva entre el PCM y los futuros “enfermos”. El
PCM inició una política de acercamiento a las nuevas autoridades universitarias, iden-
tificadas con los “chemones”.
El 30 de junio del 72 se produjo un acontecimiento que marca el inicio de la
corriente “enferma” como tal. En un lugar llamado “El Tajito” se produjo una toma
de tierras por parte de campesinos; el ejército cercó a los invasores. La incipiente
dirección “enferma”, representada por el consejo de la FEUS (Federación de Estudiantes
Universitarios de Sinaloa), sin tener todavía estructuradas sus concepciones acerca de
la lucha política, sino más bien, impulsada por la necesidad inmediata, planteó “con-
testar a la violencia gubernamental con la violencia revolucionaria”; de esta manera se
organizaron, como medidas para distraer al ejército, la pedrea al establecimiento del
“Copel Obregón” y la quema del local del CADES, (organización de los agricultores
de Sinaloa) con lo que se logró romper el cerco militar en torno a los campesinos.
Como consecuencia dos campesinos fueron asesinados y los activistas de la “casa
del estudiante” aprehendidos. La agresión a la Casa del Estudiante, principal centro de
aglutinamiento de los “enfermos” en esa época motivó que éstos en represalia que-
maran las oficinas del PRI.13
Los “chemones” convocaron a un mitin para condenar el vandalismo de los
“enfermos”, pero en el transcurso algunos grupos de estudiantes, desoyendo reco-
mendaciones de los “chemones”, saquearon los principales centros comerciales de la
ciudad. Los “chemones” se pronunciaron en contra de responder a las provocaciones
de los “enfermos” y el rector ofrecía la iniciativa privada reparar los daños. En estas
circunstancias, las posiciones de las principales corrientes políticas en la universidad
eran las siguientes: 1) los “chemones” que llamaban a evitar provocaciones, a conso-
lidar lo obtenido después de la victoria contra Armienta Calderón y a perfeccionar el
cogobierno; 2) el PCM que apoyaba en ciertos sentidos las acciones “enfermas” y las
presentaba como justas reacciones ante la intransigencia estatal, mientras al mismo
tiempo negociaba con las autoridades de la universidad; 3) los “enfermos.” que no sólo
justificaban las acciones violentas, sino que las consideraban como parte importante
de la estrategia ofensiva del movimiento revolucionario.
El segundo acontecimiento que apuntaló el surgimiento de los “enfermos” como
corriente política estructurada, lo constituyó el movimiento camionero de septiembre-
octubre de 1972. De un accidente casual, como fue el atropellamiento de un estudiante
por un camión urbano, se siguieron dos semanas de choques entre estudiantes y las
13
Tiempo, julio 31 de 1972, p. 29.
103
El otro movimiento estudiantil.indd 103 13/08/2014 05:00:24 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
fuerzas represivas; los estudiantes tomaron 56 camiones en represalia; el gobierno
trajo camiones de otras ciudades y los estudiantes los volvieron a tomar. Al mismo
tiempo, los “enfermos” trabaron relación con los choferes de los camiones secuestra-
dos quienes a su vez plantearon sus propias demandas a las empresas. Como respuesta
la policía tomó “Radio Universidad” y la Casa del Estudiante Guasavence, y hubo
numerosas detenciones. La FEUS controlada por los “enfermos” acordó la quema de
autobuses si los presos no eran liberados; después del primer camión quemado los
detenidos fueron puestos en libertad.14
La situación se volvió crítica en cuanto al orden social: los peseros decidieron parar y
los locatarios del mercado se negaron a pagar impuestos. El gobierno tomó los camiones
secuestrados por la fuerza y, a pesar de que la FEUS decidió no hacer frente a la represión,
grupos de estudiantes opusieron resistencia a las fuerzas policiacas. Ante esta situación
caótica, el gobierno realizó una represión generalizada en el centro de la ciudad.
Esta segunda experiencia fue fundamental para el desarrollo organizativo y táctico
de los “enfermos”. El consejo de la FEUS pasó a la clandestinidad y acordó la disper-
sión de los militantes que se concentraban en las casas del estudiante; se fue también
prefigurando la táctica de oponer a la represión, las acciones sorpresivas, móviles,
ágiles y dispersas, en lugar de las manifestaciones.
Después de octubre los “enfermos” plantearon la tesis de la universidad-fábrica,
en la cual se define a los estudiantes como proletarios. Esta tesis tuvo una profunda
influencia en las corrientes radicales, que también surgieron en virtud de procesos
semejantes al de los “enfermos, en muchas otras universidades: sus implicaciones
estratégicas son importantes en la medida en qué consideran al estudiantado como
fracción del movimiento obrero y no simplemente como su aliado; pero supone tam-
bién, relegar los intereses particulares de los estudiantes (académicos, de democracia
universitaria, -etcétera) por los intereses generales de la clase obrera. Consecuente con
dicha tesis, la FEUS planteó la necesidad de apropiarse de los recursos de la universidad
para realizar acciones políticas.15
Los integrantes de las casas del estudiante que se dispersaron para evitar la repre-
sión siguieron, sin embargo, exigiendo el subsidio a la universidad. Las autoridades
universitarias intentaron negarlo y acusaron a los “enfermos” de malversación de
fondos, así ellos se plantearon conseguir el subsidio por la fuerza. En este periodo,
que va de octubre del 72 a mayo del 73, se difundió a otras universidades la tesis
de la universidad-fábrica. Los “enfermos”, por un lado, se relacionaron con obreros
14
Tiempo, octubre 30 de 1972, p. 29.
15
El destacamento estudiantil del proletariado, Sinaloa. FEUS, 1972.
104
El otro movimiento estudiantil.indd 104 13/08/2014 05:00:24 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
y campesinos, asimismo sabotearon las conferencias de los que ellos consideraban
“aperturos”: Heberto Castillo, González de Alba, etcétera.
Se llegó así a la sesión del consejo universitario del 5 de mayo de 1973, donde
contando con la presencia de los rectores de varias universidades, se acordó cortar
el subsidio de las casas del estudiante y cerrar la casa del estudiante femenil. Los
“enfermos” se declararon en contra del acuerdo y realizaron una asamblea en la pre-
paratoria Emiliano Zapata, después de la cual salieron a la calle a exigir el subsidio.
Ante la negativa del rector se produjo un enfrentamiento con los “chemones”con
saldo de dos muertos.16
El 19 de mayo se efectuó otra sesión del consejo universitario, y sin quórum legal
se acordó expulsar a 46 universitarios, entre los cuales no sólo había “enfermos” sino
también militantes del PCM.17
Las autoridades universitarias realizaron asambleas en diversas escuelas con
objeto de legitimar las expulsiones pero sus planteamientos fueron derrotados por
las posiciones de los “enfermos”. Ante la incapacidad de controlar el proceso, las
autoridades decidieron cerrar la universidad, lo cual, sin embargo, no fue secundado
por los estudiantes de modo que fue reabierta el 11 de junio.18
El año 1973 fue el de mayor fuerza del “enfermismo” en Sinaloa. Como hemos
visto, en los años 72 y 73, los “enfermos” fueron una organización que llegó a contar
con una amplia base estudiantil, al grado de que en mayo del 73 controlaban a la ma-
yoría de las escuelas de la UAS. En junio del mismo año el PCM organizó en Sinaloa
un congreso estudiantil para condenar a los “enfermos” y hubo de reconocer que era
el “enfermismo” la corriente que tenía de su lado a la mayoría de los estudiantes.19
De lo anterior se desprende que la lucha en la universidad durante este periodo
ya no tenía como objetivo principal la cogestión, sino que se inscribía en el marco
de proyectos políticos cuya finalidad era la transformación de la sociedad como un
todo. La contradicción se estableció en ese momento entre la fracción radical —que
16
Oposición, mayo 15-31 de 1973, p. 15.
17
Oposición, junio 15-30 de 1973, p. 10.
18
Ibidem.
19
“La actual situación política en la UAS se caracteriza por la actuación de los ʽenfermosʼ. Posterior-
mente al 25 de junio, cuando renuncia el rector, los enfermos pasaron a ser dueños de la universidad”
(Oposición, junio 15-31 de 1973, p. 12). cincuenta dirigentes, catedráticos, directores, etc., de la UAS
presentaron sus renuncia. En la renuncia el rector señala: “A través de un año en la universidad se han
venido sucediendo hechos sumamente graves, y, en general, la comunidad universitaria ha visto con
gran indiferencia que grupos de personas que se dicen socialistas atenten a diario contra la dignidad
humana. Hay que agregar que un falso e ilegal consejo universitario, en apoyo franco a los ʽenfermosʼ,
revocó otros acuerdos de expulsión”, Tiempo, julio 2 de 1973, p. 43).
105
El otro movimiento estudiantil.indd 105 13/08/2014 05:00:24 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
no sólo no combatía por la cogestión sino que la rechazaba calificándola de reformista
y mediatizadora— y otras corrientes políticas de izquierda menos radicalizadas como
el PCM y los “chemones”. Esto no significó que el gobierno permaneciera al margen
de la lucha, de hecho su posición coincidió con las corrientes menos radicalizadas en
la represión a la ultraizquierda.
Durante el periodo radical, la relación entre los “enfermos” y grupos de la pobla-
ción, como camioneros, taxistas y sobre todo campesinos y obreros agrícolas fue de
suma importancia, de tal forma que las luchas en la universidad se entrelazaron con
otras fuera de ella.
A pesar de que en los años de radicalización el gobierno concedió importantes
subsidios a la UAS (en 1973 el subsidio por alumno aumentó 28.2 por ciento), la
dimensión política del movimiento había trascendido en mucho el plano de las re-
laciones materiales a su interior. Si en la fase democrática, las condiciones internas
en la universidad, en cuanto a la poca participación de los estudiantes en la toma de
decisiones fueron el principal motor del movimiento; en la fase radical el proyecto
político de los “enfermos” transgredió el ámbito de las condiciones internas.
Fue en esta fase, y gracias entre otras cosas a que el triunfo del movimiento
democratizante creó condiciones políticas favorables para que las autoridades uni-
versitarias aceptaran organizaciones sindicales, que la Asociación de Trabajadores
de la UAS decidiera constituirse en sindicato planteándose como uno de sus primeros
objetivos luchar por la contratación colectiva. Los “enfermos” obstaculizaron fuerte-
mente la labor organizativa del sindicato, acusándolo de reformista y economicista.
En cambio, el PCM trató de impulsarlo como parte de una táctica iniciada en el 72
dentro de la UNAM.
El 16 de enero de 1974, en pleno auge, los “enfermos” llevaron a cabo acciones
de tipo insurreccional en Culiacán y en los campos cercanos; a partir de ahí empezó
a decaer el movimiento. La revista Tiempo reseñó los sucesos de la siguiente manera:
Cinco grupos de jóvenes (alrededor de 300) sembraron la muerte y la destrucción en la
madrugada del miércoles 16 en diversas zonas de la ciudad de Culiacán y en algunos
campamentos agrícolas de las cercanías. Hubo un saldo de cuatro muertos. Divididos en
brigadas de lucha, robaron 17 vehículos. Asaltaron las oficinas de Recursos Hidráulicos,
de donde tomaron 7 rifles belgas. Hubo otro robo en el puente de peaje del río Culiacán.
Frente a la Escuela de Agricultura un grupo robó un camión de redilas, otro comando asaltó
la empresa Crisant. Diez minutos después, en la carretera 60, varios jóvenes atravesaron un
tráiler para impedir el acceso a los campos. En los campos realizaron mítines y exhortaron
106
El otro movimiento estudiantil.indd 106 13/08/2014 05:00:24 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
a los trabajadores a combatir a la burguesía. Hubo encuentros con la policía. A las 4:00
pm la situación estaba bajo control.20
Estos hechos desataron una represión selectiva en contra de los “enfermos”, sus
acciones se volvieron cada vez más esporádicas, limitándose al reparto de propaganda
y a la realización de algunos mítines en las escuelas.21
En octubre de ese año los “enfermos” recibieron el golpe final. Durante una semana
fueron perseguidos hasta ser prácticamente eliminados, con ello cesó la actividad de
todos los grupos políticos en la universidad hasta fines del 74.
El PCM y la Universidad Autónoma de Puebla
En la Universidad Autónoma de Puebla, en los años sesentas, el PCM jugaba papel
importante en la dirigencia de los movimientos estudiantiles. Así, al estallar el mo-
vimiento de 1968 en el DF, el PCM tomó la dirección del movimiento estudiantil local
hasta paralizar la actividad universitaria. La represión estatal en la Universidad Au-
tónoma de Puebla fue total e inmediata, de tal manera que desarticuló al PCM y a la
JC para sumir al movimiento estudiantil en una etapa de reflujo que duró hasta 1969.
En, 1970 los militantes del antiguo movimiento de Reforma Universitaria ganaron
los consejos estudiantiles en algunas escuelas y preparatorias, el Frente Universitario
Anticomunista (FUA) los atacó en forma violenta por lo cual los miembros de esta
organización fueron expulsados de la universidad por el consejo universitario.
Desde 1971 con el incremento en el estado de Puebla de movimientos cam-
pesinos que luchaban en contra del despojo de que eran objeto, bajo el pretexto
de “modernización” regional, por parte del gobierno estatal, se empezó a dar una
ligazón directa entre estos movimientos campesinos y sectores estudiantiles de la
UAP. Muchos de estos estudiantes estaban aglutinados en torno a nuevos grupos de
izquierda que se generaron por la influencia que ejercieron nuevos profesores que
ingresaron a’ la universidad y por el planteamiento de una fracción al interior de la
izquierda que buscaba ligarse a los movimientos populares para tratar de superar
las tesis democratizantes que el PCM sostenía y habían motivado la lucha al interior
de la universidad.
En 1972 el movimiento democrático llevó a la rectoría al químico Sergio Flores.
Culminó así la lucha democratizadora en la UAP. En adelante las luchas que se dieron
ya no fueron por la cogestión, sino que, mientras el PCM trataba de consolidar las
20
Tiempo, enero 28 de 1974, p. 10.
21
Tiempo, mayo 13 de 1974, p. 32.
107
El otro movimiento estudiantil.indd 107 13/08/2014 05:00:24 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
conquistas logradas, los grupos más radicales dentro de la universidad, por su parte,
intentaban aumentar sus relaciones populares y elaborar una línea política más precisa,
puesto que los objetivos democratizadores ya habían sido logrados.
Al mismo tiempo que el movimiento entró a una fase de radicalización subía a la
gubernatura del Estado Gonzalo Bautista O’Farril, quien para cumplir su promesa
usó mano dura contra los universitarios. Esto se manifestó en el 72, cuando varias
líneas de transporte urbano que enfrentaban un conflicto laboral, a raíz del mismo,
el gobernador prometió, en un mitin celebrado el 15 de octubre de ese año, aplicar
todo el rigor de la ley para terminar con el “gangsterismo estudiantil” y pidió a la
Procuraduría que “las puertas de la cárcel se abran de par en par para seis autoridades
de la UAP: Sergio Flores, Rivera Terrazas, Vélez Pliego, Jaime Ornelas, Cruz Quintas
y Enrique Cabrera”.22 El gobernador prometió además que “las personas que sufran
perjuicios en sus intereses por causas atribuidas a los pandilleros y falsos universi-
tarios serán indemnizadas y su importe deducido del subsidio de la universidad”.23
Durante el resto del 72 la lucha campesina, cada vez más ligada al movimiento
universitario, fue en ascenso, produciéndose frecuentes tomas de tierras y enfrenta-
mientos armados entre fuerzas represivas, campesinos y activistas. Tecamachalco,
Atlixco, son poblaciones que junto con otras recuerdan aquellas acciones. A partir
de estos hechos la respuesta represiva del Estado contra la UAP no se hizo esperar,
y a finales del 72 se produjeron una serie de atentados: 1) seis estudiantes fueron
aprehendidos acusados de asesinato; 2) el edificio de la Preparatoria fue ametrallado;
3) se produjo un atentado en contra del secretario de la Escuela de Derecho y el 20
de diciembre fue asesinado Enrique Cabrera, director del Departamento de Servicio
Social y Extensión Universitaria. El 24 de enero de 1973, en otro atentado, murió el
pasante de Derecho Josephat Tenorio Pacheco.
Más tarde el 31 de enero, durante un mitin, los estudiantes secuestraron dos poli-
cías y el cadáver de uno de ellos fue encontrado en las afueras del edificio central;24
la escalada de violencia iba en ascenso.
Esta serie de atentados culminó con la matanza del 1º. de mayo de 1973. La prensa
de la época relató los acontecimientos de la siguiente forma:
[...] antes del desfile del 1o. de mayo, se inició un tiroteo entre estudiantes y policías, arro-
jando un saldo de 4 muertos y más de una docena de heridos. El origen de los hechos tiene
versiones contradictorias: por un lado se afirma que el zafarrancho tuvo su origen cuando
22
Tiempo, octubre 30 de 1972, p. 40.
23
Punto Crítico, enero 1-15 de 1973, p. 5.
24
Oposición, enero 1-15 de 1973, p. 5.
108
El otro movimiento estudiantil.indd 108 13/08/2014 05:00:24 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
la policía intentó evitar que los estudiantes entregaran propaganda entre los obreros del
desfile; por el otro se dijo que los jóvenes detuvieron a una patrulla de la policía auxiliar,
secuestrando a sus ocupantes e incendiando el vehículo.25
De una u otra manera el Estado aprovechó los sucesos del 1o. de mayo para dar
fuerte y repentino golpe al movimiento.
El 3 de mayo fueron sepultados los cuatro estudiantes muertos acompañados de un
cortejo fúnebre de más de 20 mil personas. Dos días después el consejo universitario
se reunió y apoyó la propuesta de varias escuelas en el sentido de exigir la destitu-
ción de Gonzalo Bautista O’Farril. En el encuentro nacional de universitarios que
se realizó en Puebla antes del mes de mayo, surgió la iniciativa de efectuar un paro
nacional de universidades para el 8 de mayo. Incluso el rector de la UNAM, Guillermo
Soberón, expresó su acuerdo en un manifiesto firmado por él.26
El martes 8 se realizó el paro nacional,27 acompañado por una campaña periodística
en la capital que condenaba los hechos represivos en Puebla. Ante esta situación, el
gobernador declaró el día 8 que
[...] había considerado prudente presentar su renuncia, seguro de que con ello cesarían las
especulaciones y actividades de los grupos de agitación interesados en alterar el orden
estatal y nacional con actos violentos [...] Desde que llegué al gobierno hice frente a la
necesidad de restablecer el orden público, que estaba gravemente perturbado por la pene-
tración del Partido Comunista en los comités de lucha [...] estamos prevenidos de que la
escalada comunista que se ha desencadenado en el país compromete gravemente la paz y
estabilidad de la nación.28
El “Comité Coordinador Permanente de la Ciudadanía” (CCPC), entre cuyos organi-
zadores figuraba Gustavo Ponce de León, gerente de la Cámara de Comercio de Puebla,
llamó al pueblo a concentrarse frente al Congreso local para impedir que se aceptara la
renuncia del gobernador. En este mismo sentido, los representantes patronales locales
se entrevistaron con el gobernador interino Morales Blumenkron y le expresaron que
durante el gobierno de Bautista O’Farril “la tranquilidad se mantuvo, las vejaciones a
la ciudadanía habían terminado y la escalada comunista había sido reprimida”.29 Los
dirigentes empresariales presentaron sus demandas al gobernador interino condensadas
en 4 puntos: “a) consignación de los delincuentes incrustados en la UAP; b) completo
25
Tiempo, mayo 7 de 1973, p. 17.
26
Tiempo, mayo 1o. de 1973, p. 36.
27
Oposición, mayo 21 de 1973, p. 27.
28
Tiempo, mayo 21 de 1973, p. 27.
29
Oposición, mayo 15-31 de 197, p. 5.
109
El otro movimiento estudiantil.indd 109 13/08/2014 05:00:24 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
desarme de los universitarios; c) derogación de la ley orgánica de la UAP, y d) des-
centralización económica y administrativa de las escuelas de la UAP”.30
El día 10, el CCPC hizo un paro industrial, comercial y bancario como protesta
por la renuncia del gobernador Bautista O’Farril. El consejo atribuía la renuncia
a presiones ejercidas por el gobierno federal lo que significaba, según el consejo,
la violación de la soberanía del Estado; se protestaba además por el aumento de la
infiltración comunista.31 El día 31, el mismo CCPC trató de realizar un mitin en apoyo
a Bautista O’Farril, pero la policía impidió a los manifestantes llegar al zócalo. El
gobernador interino del Estado declaró, respondiendo a las demandas del CCPC de la
siguiente forma:
[...] una de las cosas más importantes que debe realizar un gobernador es preservar la paz
y el orden público; con este objeto procuraré mantener un diálogo permanente con todos
los sectores de la entidad”.32
De este modo se prefiguraba un cambio en el trato político del Estado hacia la
oposición más moderada.
En este movimiento de mayo quedó de manifiesto el enfrentamiento de dos pro-
yectos políticos a nivel de la clase dominante: una representada por el gobierno federal,
y otra por los grupos de la oligarquía local. Esta situación ya se había presentado en
Nuevo León en 1971 y, en Sinaloa, había tenido un carácter menos dramático.
A partir de esos momentos la actitud del gobierno estatal hacia la universidad su-
frió un cambio. Cesaron prácticamente los enfrentamientos entre estudiantes y fuerza
pública, y los conflictos se desplazaron al interior de la universidad como resultado,
también de la radicalización de algunos grupos.
Ya desde antes de los sucesos del 1o. de mayo, las discrepancias al interior de los
comités de lucha eran notorias. Por un lado, los moderados (principalmente el PCM),
consecuentes con su antigua línea de Reforma Universitaria, planteaban luchar para con-
servar las conquistas alcanzadas, profundizar la reforma universitaria y limitar las
acciones externas; por otro lado, los grupos radicales concebían esa lucha sólo como
un paso más dentro de un proyecto revolucionario de mayor amplitud, que implicaba la
liga cada vez más estrecha entre estudiantes, obreros y campesinos, y que justificaba,
en base a las experiencias violentas en la UAP, el enfrentamiento físico con el Estado.
30
Ibidem, p. 5.
31
Oposición, mayo 15-31 de 1973, p. 6.
32
Tiempo, mayo 21 de 1973, p. 27.
110
El otro movimiento estudiantil.indd 110 13/08/2014 05:00:25 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
En Puebla, a diferencia de otros lugares del país, no había partidos o grupos po-
líticos bien organizados, sino que surgieron grupos locales universitarios que, por
sobre los partidos, eran dirigidos por caudillos, quienes frecuentemente mezclaban
la política con las relaciones personales.
Una característica específica del proceso ocurrido en Puebla fue que la polémica
establecida entre los grupos radicales y los grupos moderados de izquierda permane-
ció por largo tiempo oculta a la masa y cuando los grupos radicales irrumpieron en
escena sus acciones parecieron extrañas a las masas, ya que éstas no contaban con
los antecedentes del enfrentamiento.
Los componentes de los grupos radicales se nutrieron principalmente de ex-
militantes del PCM y de activistas independientes. Algunos de ellos eran dirigentes de
ciertas escuelas de la UAP y de los movimientos campesinos y populares. Esta corriente
no se planteó formar una organización aparte, sino que sus principales exponentes,
en un principio trataron de dar la lucha ideológica al interior del propio PC, del cual
finalmente fueron expulsados.
En Puebla, la fase de radicalización no logró engendrar una corriente radical de la
misma magnitud que la de Sinaloa, y aunque este tipo de tendencias sí se presentaron
fue de una existencia efímera por falta de base social, su debilidad organizativa y por
falta de claridad en la línea política.
El resto deI 73 transcurrió bajo una gran tensión interna, con la amenaza de
enfrentamientos entre los grupos universitarios. En el proceso de polarización (por
un lado moderados, y por el otro los radicales) los grupos intermedios se inclinaron
finalmente por las posiciones de los moderados y dejar aislados a los radicales. Como
resultado, en diciembre de 1973 se expulsó de la UAP a los dirigentes del grupo más
radicalizado, descabezando con esto el movimiento radical en Puebla.
Así fue el Comité de Lucha de Derecho de la UNAM
La ruptura al interior de la Juventud Comunista, ocurrida en mayo de 1972, se venía
ya perfilando en la UNAM desde los acontecimientos del 68; el Tercer Congreso de la
JC, los hechos del 10 de junio y la escisión del grupo de Ramos Zavala, contribuyeron
a esta ruptura. Después del 10 de junio la corriente del “pregrupo” dejó de tener
la hegemonía que había ejercido en el comité coordinador (CoCo) de la UNAM y esta
hegemonía pasó a la JC; poco después, las pugnas al interior de la JC crearon una nueva
correlación de fuerzas en la que se fortaleció la corriente más radical, aliada con grupos
y activistas independientes. La corriente más moderada, encabezada por Pablo Gómez,
Joel Ortega y Moreno Wonche en esos momentos, representaban sólo una minoría.
Las concepciones de la corriente izquierdista de la JC en la UNAM coincidieron entonces
111
El otro movimiento estudiantil.indd 111 13/08/2014 05:00:25 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
con las de otros grupos de activistas sin partido. La ruptura al interior de la JC se hizo
patente cuando Pedro Castillo, principal dirigente de la corriente izquierdista de la
JC, fue expulsado del PCM; otros de sus compañeros renunciaron al partido antes de
ser expulsados. Ya fuera de la JC, intentaron constituir, contando con la colaboración
de los activistas que simpatizaban con ellos, una estructura organizativa cuyo núcleo
básico era la brigada, en contraste a la forma organizativa de asamblea o de comité
de lucha que había caracterizado al movimiento en su fase democratizante.
El movimiento de brigadas tomó fuerza a partir del 31 de julio de 1972, en que
estudiantes de la Normal, a quienes la UNAM exigía exámenes especiales para ingresar
a ella, tomaron por la fuerza el despacho del rector Pablo González Casanova apoya-
dos por el comité de lucha de Derecho controlado entonces por los radicales. En este
conflicto participaron como dirigentes Miguel Castro Bustos y Mario Falcón.33 Frente
a la toma, la rectoría hizo denuncias formales ante las autoridades correspondientes
y los demás grupos de izquierda condenaron las acciones, coincidiendo con el rector
en que la fuerza pública no debería intervenir en la UNAM. Después de un mes de to-
mada la Rectoría, el 30 de agosto salieron de ella los normalistas y se refugiaron en
la facultad de Derecho.34 Durante este lapso se desató una campaña periodística en
contra del rector, acusándolo de falto de energía.
Algunos de los entrevistados interpretan estos hechos como el resultado de la
imbricación de dos corrientes distintas en el Comité de Lucha de Derecho: por un
lado, la que representaba el grupo encabezado por Pedro Castillo, que buscaba, con
el movimiento de los normalistas, impulsar el movimiento universitario mediante las
acciones violentas, y por el otro, la que sustentaba gente oscura como Castro Bustos
y que mantenía ligas con intereses gubernamentales.
Al parecer estaba presente, como en el caso de los “enfermos” de Sinaloa, una
concepción política que privilegiaba la lucha violenta contra el Estado. Tal movimiento
de brigadas presentó además otras coincidencias con el de los “enfermos” de Sinaloa:
sustentaba una tesis parecida a la de la universidad-fábrica y pretendía poner la insti-
tución al servicio de los objetivos revolucionarios (hacer infuncional la universidad
para el sistema significaba en la concepción de los “enfermos”, “destruirla”). El mo-
vimiento de brigadas trató de llevar algunos contingentes populares a la universidad
para “contagiar con su ánimo a las masas estudiantiles que estaban un tanto confusas,
dispersas, amedrentadas por la represión y confundidas por la demagogia reformista
de partidos y organizaciones como el PCM y Punto Crítico”.35
33
Tiempo, agosto 14 de 1972, p. 12.
34
Tiempo, enero 1o. de 1973, p. 5.
35
Entrevista al Lic. Benito Collantes, mayo de 1982.
112
El otro movimiento estudiantil.indd 112 13/08/2014 05:00:25 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
Cuando nació el movimiento de brigadas, el resto de la izquierda tradicional lo
tachó de “grupo de porros”, por el tipo de acciones que efectuaron, tales como la quema
de la cafetería de la facultad de Derecho (centro de operaciones del grupo priísta-porril
Francisco Villa), tomas de Rectoría o de las cafeterías de la UNAM, etcétera.
La corriente de las brigadas hizo intentos de trabar relaciones con grupos populares
fuera de la Universidad: con los colonos del Campamento 2 de Octubre, con cam-
pesinos de la colonia Rubén Jaramillo (en el estado de Morelos) y con campesinos
de la sierra norte de Puebla, de Sinaloa y de Oaxaca, fundamentalmente. Al darse la
lucha por la constitución del STEUNAM, los líderes brigadistas entablaron relaciones
con la dirigencia del sindicato.
Durante el primer semestre del 73, se dieron diversos movimientos autogestionarios
en varias escuelas de la UNAM: Medicina, Arquitectura, Economía, Trabajo Social,
etcétera, en algunas de las cuales, permanente o transitoriamente, se lograron esta-
blecer órganos paritarios de gobierno. La debilidad del movimiento democratizador
quedó en evidencia por su incapacidad de establecer formas cogestivas a nivel de la
UNAM en su conjunto.
Al mismo tiempo que prosperó relativamente el movimiento autogestivo, el Co-
mité de Lucha de Derecho, que constituía el “movimiento de brigadas”, participó en
el conflicto de los becarios de la cafetería de la UNAM que estaban en manos de con-
cesionarios privados que pagaban una renta a la universidad; a raíz del movimiento
del 68, los concesionarios empezaron a abandonar las instalaciones y la universidad
fue absorbiendo la prestación de servicio. Después del 68, la intervención de los
estudiantes en el manejo de las cafeterías fue algo habitual.
A partir del control del movimiento de becarios y el control de las cafeterías, el mo-
vimiento de brigadas realizó una serie de acciones que fueron tachadas como provoca-
doras por el resto de los grupos de izquierda. El año del 73 fue el de máxima influencia
de los “enfermos” de Sinaloa y ésta se hizo sentir en el movimiento de brigadas. La
prensa nacional presentó a las cafeterías controladas por el movimiento de brigadas,
como centros de delincuentes, de tráfico de drogas y como instrumentos en manos de
“enfermos”. Se preparó así el escenario para la entrada de la policía a la UNAM. La policía
tomó la universidad en agosto del 73, desalojando a los miembros del movimiento de
brigadas de las cafeterías y obligando a sus dirigentes a ocultarse.36
El movimiento de brigadas nunca llegó a tener una línea política tan elaborada
como la de los “enfermos” de Sinaloa, ni su influencia en la UNAM se extendió como
el radicalismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Al interior del brigadismo se
36
Oposición, agosto 15-31 de 1973, p. 5.
113
El otro movimiento estudiantil.indd 113 13/08/2014 05:00:25 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
generaron desacuerdos entre sus miembros; algunos emigraron a la provincia y otros
pasaron al movimiento obrero.
La pobreza ideológica del movimiento, su escasa base social y la represión aca-
baron con el radicalismo en la UNAM; entre noviembre de 1973 y principios de 1974
había desaparecido como corriente de lucha.
Desde la rectoría de Martínez Soriano
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
A raíz de los acontecimientos represivos que se dieron en Oaxaca en 1970, se originó
al interior del movimiento estudiantil una discusión entre quienes sostenían que el
objeto de la lucha estudiantil era la democratización de la universidad, y que por tanto
las demandas y las formas de acción debían orientarse en ese sentido, y aquellos que
sostenían posiciones más radicales;37 en todo caso, las presiones y demandas de corte
democratizante siguieron caracterizando al movimiento en la Universidad Autónoma
Benito Juárez (UABJO) y llevaron a que en 1971, el Congreso del Estado de Oaxaca ex-
pidiese el decreto número 276 por el cual se reformó la ley orgánica de la universidad.
El cambio principal consistía en que la terna para elección del rector, que anterior-
mente presentaba el gobernador, sería ahora designada por el consejo universitario,
y se presentaría ante la asamblea universitaria para la elección definitiva. De esta
forma fue elegido el licenciado Vasconcelos Beltrán, de tendencia gobiernista, el 15
de diciembre de 1971.38
En, 1972 se dio una lucha al interior de la Federación de Estudiantes Oaxaqueños,
(FEO) entre el grupo radical de los “comitecos” y otros grupos democráticos entre
los que destacaba el Bufete Político Universitario (BPU). El grupo de los comitecos
participó también en tomas de tierras y en el conflicto de choferes urbanos.39 Por otro
lado, durante este año la fracción democrática de la FEO participó en luchas populares
junto con el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) y la Central Campesina
Independiente (CCI) hasta da origen a la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de
Oaxaca (COCEO).40
La COCEO participó en varias acciones de lucha popular; las principales fueron las
relacionadas con la Federación de Transportistas Electricistas de la República Mexi-
37
Yescas Martínez y colaboradores, Sociedad y política en Oaxaca, p. 289.
38
Nueva Universidad, 1, feb, 1977, p. 6.
39
Punto Crítico, mayo de 1973, p. 38.
40
Ibidem, p. 39.
114
El otro movimiento estudiantil.indd 114 13/08/2014 05:00:25 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
cana y la del Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF). De especial importancia para
este último fue el apoyo de la COCEO a la consigna vallejista que se difundió durante
el año 1972 en toda la República y que consistía en un llamado a la toma de locales
sindicales por parte del MSF. Los miembros del STERM tomaron el 24 de junio de 1972
el local de la sección 22 del mismo sindicato en Matías Romero, Oaxaca. En este lugar,
la COCEO estableció un centro de operaciones hasta el 3 de diciembre, día en que el
ejército desalojó las instalaciones; como represalia, la COCEO secuestró a tres policías
uniformados y pretendió canjearlos por presos ferrocarrileros, pero este intento fracasó;
la COCEO tuvo entonces que entregarlos personalmente al gobernador.41
En Oaxaca es notable la íntima ligazón del movimiento estudiantil, desde sus
inicios, con los movimientos populares. Posiblemente lo complejo de las contradic-
ciones que se dan en Oaxaca (en contraste, por ejemplo, con los casos de Monterrey
y Sinaloa) haya influido poderosamente en que esa liga se diese tan temprano. En
Oaxaca, aun dentro de lo que pudiera considerarse una fase democratizadora, se da
una intensa radicalización. Movimiento estudiantil y popular interactuaron impri-
miéndole una amplitud de proyecto que rebasó la mera exigencia de democratización
de la universidad.
El 12 de diciembre de 1974, el licenciado Vasconcelos Beltrán concluyó su periodo
y entregó la rectoría al licenciado Guillermo García Manzano, con la inconformidad
de los estudiantes. El 4 de diciembre de 1975 los estudiantes propusieron en una
asamblea al licenciado Alejandro de Jesús Ramírez como director de la Preparatoria.
El mecanismo legal de designación de directores de escuela preveía que fuese el
consejo universitario el que formara la terna para elegir al director, pero el consejo
universitario no escogió en la terna al candidato de los estudiantes. El 5 de diciembre
de 1975 los estudiantes de la Preparatoria No. 2 tomaron el edificio escolar en señal
de protesta y demandaron ante el consejo universitario un voto estudiantil por cada
grupo ante la asamblea de su escuela para elegir director. El 11 de diciembre de ese
año, la asamblea de la escuela de derecho nombró como director al licenciado Jorge
Martínez, quien tampoco era aceptado por los estudiantes; al término de la elección los
alumnos tomaron el edificio central de la universidad y se constituyeron en “Consejo
Estudiantil de Huelga”, con el apoyo de estudiantes de diversas escuelas; los paristas
exigieron la renuncia del rector y de los directores de las escuelas de Derecho, Co-
mercio y Administración, Bellas Artes, Ciencias Químicas y de la Preparatoria No.
4. de Tehuantepec.
41
Yescas Martínez, op. cit., p. 292.
115
El otro movimiento estudiantil.indd 115 13/08/2014 05:00:25 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Para el 10 de enero de 1976, casi la totalidad de las escuelas de la UABJO estaban
en paro; se pidió entonces la paridad en la asamblea universitaria.42
En este movimiento, de un lado se encontraba buena parte del estudiantado, los
empleados universitarios y una minoría de maestros; del otro lado, las autoridades
universitarias y la mayoría de los maestros. El 24 de enero se realizó una manifes-
tación de cerca de ocho mil personas en apoyo al movimiento; mientras tanto, todas
las escuelas permanecían en paro, excepto la de Comercio.43
Se tomó entonces como medida represiva expulsar a maestros y a estudiantes, pero
ello no logró detener el movimiento y el rector presentó su renuncia el 28 de enero;
en su lugar fue elegido el arquitecto Celestino Gómez Soto, en calidad de rector inte-
rino. El consejo estudiantil de huelga consideró que la sustitución de rectores era una
maniobra del Estado y por tanto decidió continuar en paro. El nuevo rector pidió la
devolución de los edificios tomados por los estudiantes, pero su petición fue recha-
zada al no cumplirse la demanda estudiantil de anular las elecciones de directores.44
Después de dos meses de huelga, el 23 de febrero terminó el paro mediante
un acuerdo entre el consejo estudiantil de huelga y el consejo universitario, en el
sentido de que fueran las asambleas de cada escuela las que decidieran si los direc-
tores elegidos en diciembre permanecerían en sus puestos. Asimismo se consideró
la creación de una comisión mixta de alumnos y profesores, que propondría una
nueva ley orgánica y establecería la paridad en la asamblea.45 Para constituir dicha
comisión el consejo universitario concedió al rector un mes de plazo, pero éste no
cumplió con la tarea encomendada y en junio de 1975 presentó su renuncia con ca-
rácter irrevocable, para designar en su lugar, y sin acuerdo del consejo, al arquitecto
Manuel de Jesús Ortega Gómez. El nuevo rector se negó a discutir el problema de
la comisión y como respuesta despidió a trabajadores y profesores. Mientras tanto, la
corriente democrática siguió fortaleciéndose de tal forma que, al realizarse las eleccio-
nes de consejeros alumnos, casi la totalidad de los triunfadores fueron activistas del
movimiento democrático. Los días 23 y 24 de julio de 1976 se celebró una sesión
extraordinaria del consejo universitario para nombrar rector, resultando elegido,
como encargado de la rectoría, el licenciado Marco Antonio Niño de Rivera, diri-
gente del movimiento democrático.
Ante la nueva elección, el rector depuesto publicó en los diarios locales, los días
26 y 27 de ese mes, un acta apócrifa de la sesión del consejo, que aludía a acuerdos no
42
Oposición, febrero 21 de 1976, p. 1.
43
Punto Crítico, núm. 48, p. 24.
44
Ibidem.
45
Punto Crítico, núm. 49, p. 23.
116
El otro movimiento estudiantil.indd 116 13/08/2014 05:00:26 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
tomados en la misma. El nuevo rector integró la comisión mixta que elaboró un pro-
yecto de reformas a la ley orgánica y lo presentó al Congreso local el 2 de septiembre.
La solicitud de reformas no encontró respuesta favorable y el movimiento democrático
recurrió al apoyo de otras universidades; fue importante entonces la ayuda que brindó
el PCM a través de la Universidad de Puebla. Como respuesta, los gobiernos federal y
estatal suspendieron el subsidio, ante lo cual se organizó una marcha de protesta a la
capital de la República, encabezada por el rector Niño de Rivera, con la oposición del
PRT y del Bufete Político Universitario (BPU). La marcha logró que el 15 de octubre, el
secretario de Educación Pública firmara un convenio con el rector encargado, por el
cual la SEP se comprometía a entregar el subsidio al rector que designara el consejo.
El 17 de octubre, el consejo universitario nombró como nuevo rector encargado
al doctor Felipe Martínez Soriano y en la misma sesión un representante de la SEP
entregó el subsidio federal; el gobierno estatal, en cambio, se negó a entregar su parte
del subsidio, alegando que la elección había sido ilegal.46
Al asumir la rectoría, Martínez Soriano recibió tres millones de pesos como subsi-
dio federal; éste se destinó según sus declaraciones, al pago de salarios y contrataciones
de gente nueva, ya que 70 catedráticos gobiernistas habían renunciado también.47
El gobierno estatal pretendió desconocer al doctor Martínez Soriano como rector
y trató de imponer al doctor Tenorio Sandoval. El 19 de noviembre se realizaron dos
asambleas para elegir rector: una convocada por las fuerzas gobiernistas que repre-
sentaba el ex-rector Ortega Gómez, entre cuyos participantes habían miembros de la
asamblea universitaria elegidos hacía más de dos años, y que eligió al doctor Horacio
Tenorio Sandoval, y la otra, que con la asistencia de seis mil universitarios, y ante un
notario público, eligió al doctor Martínez Soriano como rector definitivo.48
El gobernador del Estado, Manuel Zárate Aquino y el doctor Horacio Tenorio
Sandoval se entrevistaron con las autoridades de la SEP para exigir la entrega del
subsidio federal, las autoridades de la SEP propusieron, en cambio, soluciones inter-
medias. Martínez Soriano propuso un referéndum para decidir la situación, el cual fue
aceptado en principio por las autoridades estatales y federales; sin embargo, a inicios
de enero de 1977 las autoridades estatales anunciaron que el conflicto se resolvería
próximamente y, por tanto, que ya no era necesario el referéndum.49
46
Foro Universitario, 1, 8, enero de 1977, p. 42.
47
Entrevista al Dr. Martínez Soriano.
48
Nueva Universidad, 1, 2, febrero de 1977, p. 5.
49
Ibidem, p. 6.
117
El otro movimiento estudiantil.indd 117 13/08/2014 05:00:26 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
El 8 de enero, un grupo de 200 personas, entre policías y grupos de choque, tomaron
por asalto el edificio central de la universidad. Esta acción fue encabezada por el doctor
Tenorio Sandoval y se realizó seis días antes de la fecha fijada para el referéndum.
A raíz de la agresión, la secretaría de Gobernación intervino como mediadora
para tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes, e insistió en la celebración
del referéndum. La corriente de Martínez Soriano lo aceptaba, pero el gobernador
y el doctor Tenorio Sandoval se negaban a hacerlo.50 Se llegó pues al acuerdo de
formar una nueva comisión coordinadora para la solución de los problemas. La
primera comisión coordinadora debería estar compuesta por el presidente munici-
pal de Oaxaca, Agustín Márquez Uribe, Carlos René Vargas Ortiz por parte de la
universidad y “un oaxaqueño distinguido”.
Durante los meses de enero y febrero la agitación cundió en Oaxaca en contra del
gobernador. El 16 de enero, Martínez Soriano anunció el paro de 20 universidades
y, al mismo tiempo, el líder patronal de la entidad, Juan José Gutiérrez Ruiz, advir-
tió que si eso sucedía, los centros patronales de toda la República harían lo mismo,
a través de las cámaras de comercio. En Juchitán, la Coalición Obrero Campesino
Estudiantil del Itzmo (COCEI) organizó una manifestación de protesta en apoyo a la
lucha en la universidad; la manifestación fue reprimida por miembros de la Dirección
de Seguridad Pública del Estado, con un saldo de varios muertos. En consecuencia,
centenares de estudiantes demandaron la destitución del gobernador; el 24 de febrero
dos autobuses fueron incendiados, y campesinos de 162 ejidos de Oaxaca pidieron al
Congreso estatal la desaparición de poderes por haberse roto el orden institucional.
Por su parte el gobernador declaró: “En ningún momento pienso renunciar a mi cargo
por enfermedad o presiones de grupos subversivos”.
Mientras tanto, en la capital de la República, los partidos de oposición (PAN, PARM
y PPS) coincidieron en que la comisión permanente del Congreso de la Unión debería
dar pasos necesarios para el desconocimiento de los poderes en Oaxaca. La comisión
permanente del Congreso de la Unión envió una comisión de diputados y senadores
para conocer e investigar la situación. La Fusión Cívica de Organizaciones Productivas
de Oaxaca (FCOPO) realizó una concentración en el DF en apoyo al gobernador. Por otra
parte, Juan José Gutiérrez, presidente del consejo empresarial de Oaxaca, advirtió que,
en caso de que la comisión de legisladores diera la razón a los grupos subversivos, el
paro del comercio organizado sería indefinido. Los miembros de la comisión de legis-
ladores comenzaron a escuchar a los grupos en pugna, pero finalmente no pudieron
continuar su labor conciliadora. El 2 de marzo la comisión fue dispersada por una
50
Nueva Universidad, 1, 2, marzo de 1977, p. 11.
118
El otro movimiento estudiantil.indd 118 13/08/2014 05:00:26 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
manifestación de estudiantes, obreros y campesinos. Dados los acontecimientos, el
jueves 3 de marzo el gobernador presentó una solicitud de licencia por seis meses y
fue designado el general Eliseo Jiménez Ruiz como gobernador interino.51
El nuevo conflicto afloró cuando el rector consignó al secretario general de la
universidad, y logró su destitución, acusándolo de tratar de controlar a la universidad
para satisfacer propósitos partidistas.52 Para ese entonces las relaciones Rectoría-PCM
eran bastante frías; según Martínez Soriano, el PCM exigía puestos académicos como
pago a la solidaridad y atacaba al rector por autoritario.53
Poco después del triunfo del movimiento democrático, éste se escindió en dos
fracciones: una representada por el rector Felipe Martínez Soriano y apoyada por el
grupo Netzahualcóyotl, y otra en la que participaban el PCM, el PST, el PMT y el Bufete
Jurídico Universitario (que controlaba a la COCEO).
Al principio, las diferencias entre las dos fracciones del movimiento democráti-
co se dirimieron en el consejo universitario, pero pronto la escisión generó hechos
violentos.54
Los movimientos populares, que habían apoyado la lucha democrática en la uni-
versidad, al chocar las dos fracciones, también tomaron partido: la COCEI y el Frente
Campesino Independiente ratificaron su apoyo a Martínez Soriano; la COCEO y el
Bufete Jurídico apoyaron al grupo opositor al rector.
La violencia entre las dos fracciones continuó, y el 6 de diciembre dos estudiantes
cayeron muertos ante la Preparatoria, baluarte de la fracción martínez-sorianista. Poco
después del enfrentamiento en la Preparatoria, el gobernador anunció que retiraría el
subsidio a Martínez Soriano y que lo entregaría a la comisión coordinadora formada
por los opositores al rector. En la parte central de su comunicado, el gobernador
manifestó que:
[...] en las últimas semanas el doctor Felipe Martínez Soriano y el llamado grupo Netza-
hualcóyotl han desatado una serie de agresiones[...] atentando contra la sociedad en su
conjunto a través de actos ilícitos[...] con esto han conducido a la desintegración de la
propia autoridad.55
En los primeros días de diciembre de 1977, el ejército realizó una serie de manio-
bras en los lugares aledaños a la ciudad de Oaxaca, y el 14 de diciembre las fuerzas
51
Tiempo, marzo 14 de 1977, pp. 19 y 20.
52
Proceso, noviembre 21 de 1977, p. 29.
53
Entrevista al Dr. Felipe Martínez Soriano.
54
Proceso, noviembre 21 de 1977, p. 29.
55
Proceso, diciembre 12 de 1977, p. 28.
119
El otro movimiento estudiantil.indd 119 13/08/2014 05:00:26 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
represivas, ejército y policía, se apoderaron de los edificios de la universidad, salvo el
colegio Labastida, donde laboraba la comisión coordinadora opuesta a Martínez Soriano.
Se implantó prácticamente el estado de sitio en la ciudad y se practicaron numerosas
detenciones, principalmente entre los partidarios del rector Martínez Soriano.56 De
este modo, apoyado en una represión selectiva y alentado por las declaraciones de la
ANULES y las de los partidos de izquierda en contra de Martínez Soriano, el gobierno
recuperó los edificios y prácticamente aniquiló al movimiento estudiantil en Oaxaca.57
Poco después de la toma de la Universidad, el Gobernador declaró que los empre-
sarios pedían como solución al conflicto un “baño de sangre”.58
El movimiento encabezado por el rector Martínez Soriano no era homogéneo:
el rector y la mayoría de los directores de las escuelas de la universidad planteaban
una universidad ligada a las luchas populares, pero, a la vez, se proponían mejorar
la eficiencia de la enseñanza en la universidad. El grupo Netzahualcóyotl, heredero
del radicalismo de los “comitecos” de los años 72 y 73, buscaba por su parte y a la
manera de los “enfermos” de Sinaloa, no rehuir el enfrentamiento directo para dirimir
los problemas políticos, enfrentamientos en los que, al participar el Estado, eviden-
temente resultaron derrotados.
Resulta evidente que el gobierno federal coincidió con la mayoría de los grupos
políticos de izquierda en la universidad, en cuanto a la represión de la fracción “soria-
nista”. De hecho, la fracción radicalizada representada por el grupo Netzahualcóyotl
no tuvo oportunidad de desarrollarse, y a diferencia de algunos conflictos semejantes
en el sexenio de Echeverría, en esta ocasión no se permitió que las fracciones de iz-
quierda dirimieran sus diferencias dentro de la misma universidad sin la intervención
directa de las fuerzas represivas.
Reflexiones acerca de la radicalización del movimiento
La fase del movimiento estudiantil denominado del radicalismo no siempre ha sido
reconocida como tal; algunas veces ha sido calificada de porrismo, aventurerismo,
vandalismo, etcétera. Es posible que tales características hayan estado presentes, pero
políticamente no son las que definen a esta fase. El izquierdismo que predominó en
el movimiento estudiantil no puede entenderse sólo en virtud de algunas de sus ma-
nifestaciones parciales. Como hemos visto, el movimiento estudiantil radicalizado
56
Espartaco, enero de 1978, p. 1.
57
Miguel Lozano y colaboradores, Oaxaca una lucha reciente, Nueva Sociología, México.
58
Proceso, enero 16 de 1978, p. 14.
120
El otro movimiento estudiantil.indd 120 13/08/2014 05:00:26 p.m.
CAPITULO III. LA ETAPA RADICAL
llegó por momentos a constituir un auténtico movimiento de masas, más allá de la
mera acción de grupos armados. El radicalismo que tuvo sus primeras manifestacio-
nes en Monterrey durante 1971 y continuó hasta alcanzar su expresión más fuerte en
Sinaloa, contó con expresiones locales y con canales de comunicación que hicieron
posible su difusión a nivel nacional, a pesar de no haber tenido las dimensiones pro-
gramáticas y organizativas que se presentaron específicamente en Sinaloa. La tesis de
la universidad-fábrica recorrió las universidades mexicanas, y si no llegó a encarnar
en una organización nacional fue tal vez debido a la corta duración de la fase radical
y a errores evidentes de estrategia.
El radicalismo tuvo más impacto ahí donde las luchas democráticas cogestiona-
rias habían tenido mayor éxito, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Oaxaca. En los tres
primeros casos, donde pueden reconocerse con más claridad las diferentes fases del
movimiento estudiantil, el radicalismo surgió precisamente como consecuencia de
la radicalización sufrida, en la fase precedente, por una parte del movimiento demo-
crático, y por el agotamiento para ellos de los objetivos de democratización de la
universidad. En este contexto el radicalismo es hijo de la crisis de las organizaciones
de izquierda (JC, espartaquismo y social- cristianos, principalmente), y de la acumu-
lación de experiencias y combatividad de la masa estudiantil.
La fase del radicalismo coincide con la primera etapa de la “apertura democrá-
tica” del régimen del presidente Echeverría, entre cuyos objetivos se encontraba la
recomposición de las bases de la dominación política del Estado Mexicano, y cuya
manifestación concreta en el ámbito universitario fue el aumento creciente en los
subsidios federales a la educación superior. La política estatal trataba de combatir por
este medio lo que suponía eran las bases causales del malestar estudiantil, es decir las
precarias condiciones materiales de la universidad. Si bien esta política en el largo
plazo no dejó de dar frutos, en lo inmediato no logró contener la ola radical.
Aunque las malas condiciones de la enseñanza contribuyeron, a que se produjeran
las primeras oleadas de protesta en la fase democrática del movimiento estudiantil,
al llegar a la fase de radicalización las motivaciones de la lucha habían rebasado el
ámbito y las contradicciones universitarias. Al menos para una parte de los estudian-
tes —los radicales— el destacamento estudiantil se había quedado envuelto en el ojo
del torbellino de la tensión social más determinante, entre una sociedad cada vez más
compleja y un Estado Social Autoritario que corporativamente trataba de seguir domi-
nando a la sociedad civil. La facilidad del destacamento estudiantil para desprenderse
de su determinación material es sintomática de la debilidad de dicha determinación
en los estudiantes. Esto lo interpretaron los “enfermos” como un efecto del carácter
proletario del sector estudiantil cuando más bien se trataba de su desclasamiento como
virtud y como defecto; como virtud porque reflejaba la capacidad del destacamento
121
El otro movimiento estudiantil.indd 121 13/08/2014 05:00:26 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
estudiantil para actuar como expresión masiva de tensiones sociales más profundas,
cuando otras clases apenas se aprestaban a dar las luchas más elementales. Y como
defecto porque su mismo alejamiento de la propia materialidad le hizo concebir tareas
que superaban sus posibilidades reales.
Al llegar a un punto estos destacamentos de débil determinación material dejaron
de ser concebibles como vanguardia, y tendió a establecerse un divorcio entre ellos y la
sociedad. La naciente insurgencia sindical no siguió a los estudiantes en su radicalismo,
entonces se quedaron solos ante el inmenso poder del Estado y su futuro no podría ser
otro que la destrucción, destrucción que no necesariamente dio la razón a sus enemigos.
En los lugares donde la lucha democrática triunfó, el radicalismo surgió de la
escisión del bloque democrático, al mismo tiempo que la correlación de fuerzas en
el Estado estaba cambiando. En la lucha contra los radicales confluyeron la derecha
tradicional, el nuevo régimen estatal y la izquierda moderada. Al mismo tiempo se
presentaban conflictos entre las mismas fuerzas estatales, locales y federales, entre
derecha tradicional e izquierda moderada. A esta complejidad se sumó la emergencia
del sindicalismo universitario. El resultado estaba a la vista, la “apertura democrá-
tica” se tradujo para los radicales en su destrucción política. La violencia estatal y
los ataques de la izquierda tradicional acabaron con el movimiento radical, pero una
causa más profunda de su destrucción fue su incapacidad para ampliar su base social
fuera de la universidad. Esta incapacidad no debe interpretarse sólo como “errores
tácticos” sino como un divorcio entre “el destacamento estudiantil del proletariado”
(como le llamaron los “enfermos”) y ese mismo proletariado, y por la incapacidad de
comprender que el Estado Social Mexicano todavía tenía que sufrir una transición.
El destacamento radical experimentó una inversión dialéctica; es decir, si en un
inicio fue capaz de expresar necesidades universales a costa de su desclasamiento, al
final concibió sus propias condiciones de radicalidad como universales: caro precio
tuvo que pagar por esta inversión.
122
El otro movimiento estudiantil.indd 122 13/08/2014 05:00:26 p.m.
Capítulo IV. El movimiento estudiantil
inicia el reflujo
La etapa del reflujo
H
acia 1974 el movimiento estudiantil estaba en decadencia (salvo futuras
excepciones como en las universidades de Oaxaca y de Guerrero), precisa-
mente cuando se iniciaba sostenidamente la oleada obrera, campesina y de
las colonias populares antiestatal.
El movimiento estudiantil quiso tomar el cielo por asalto pero resultó superior
esta tarea a sus fuerzas. En la fase radical continuó expresando necesidades sociales
pero cada vez más abstractas, más distantes de las condiciones reales del momento. El
precio que hubo de pagar fue su aislamiento y finalmente su destrucción; no obstante
que el sindicalismo y el movimiento campesino independiente emergían con fuerza.
El reflujo del movimiento estudiantil fue en parte consecuencia de la destrucción
de las fuerzas radicales por medio de la represión. En cuanto a la corriente demo-
crática del movimiento en los lugares donde logró consolidarse, se dio a las tareas
de responsabilizarse de la gestión universitaria, privilegiando muchas veces el buen
funcionamiento de la institución sobre el avance del propio movimiento, de una ma-
nera o de otra un espacio civil (sin ser forzosamente antagónico al sistema) no estaba
ya orgánicamente incorporado al Estado. No se estaba construyendo la universidad
socialista en el capitalismo, como algunos creyeron, pero sí se estaba arrebatando
el control orgánico de una parte de lo civil al Estado. Independencia de lo civil no
significa anticapitalismo, significa más bien funcionamiento que puede ser acorde al
propio desarrollo de la lucha en el campo de la cultura. Ni los radicales, ni los mo-
derados comprendieron la herencia del movimiento estudiantil. Para los primeros las
universidades “democráticas” no eran sino simples universidades burguesas al servicio
del sistema. Nada había cambiado. Para los segundos se estaba ante una universidad
123
El otro movimiento estudiantil.indd 123 13/08/2014 05:00:27 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
diferente que ya no servía al capitalismo sino al “pueblo”. Ambas concepciones eran
funcionalistas y, en el mejor de los casos, estructuralistas Las instituciones no sólo
se definen por su funcionalidad sino también por sus contradicciones sistémicas,
disfuncionalidades o discontinuidades con los poderes dominantes. Asimismo la lu-
cha no es una lucha a muerte ni es sólo una guerra de posiciones, las universidades
“democráticas” no dejan de dejaron de ser parte del sistema pero, a la vez, dieron
posibilidad del surgimiento de una nueva cultura y de productos intelectuales crí-
ticos. El Estado capitalista no es infinitamente refuncionalizable, es decir, no toda
reforma es funcional y puede contribuir al cambio más ampliamente considerado.
Desde este proceso el Estado Social- autoritario, como carcelero de la sociedad civil
perdió espacios funcionales.
El reflujo en la Universidad Autónoma de Nuevo León
El año 1974 fue de fuerte reflujo en el movimiento universitario: el radicalismo resultó
duramente golpeado, el “ulisismo” se concretó a exigir la reinstalación de trabajado-
res universitarios despedidos a raíz del conflicto del año anterior y el “porrismo” fue
usado como instrumento de control.
Para 1975 la UANL había sido pacificada, lo que permitió decir al gobernador del
estado, Pedro Zorrilla, en su segundo informe de gobierno que
[...] la universidad trabaja con dignidad, apartada de filosofías utilitaristas y discute crí-
ticamente en bien de México. Estoy seguro que nadie osará incidir en su autonomía,
interrumpir su libertad o afectar sus crecientes niveles académicos. Pueden estar seguros
los universitarios del mayor esfuerzo del gobierno en su favor, del permanente respeto
prometido y comprobado y el cordial afecto del gobierno.1
En esta fase la lucha se apagó tanto a nivel estudiantil como sindical universitario,
y sólo en las elecciones sindicales lograba activarse levemente. En enero de 1975 se
renovó el comité ejecutivo del STUANL; el 15 de enero se inició la campaña electoral y
el PCM trató de llegar a un acuerdo con el grupo “Ángel Martínez Villarreal”, expulsado
en años anteriores del propio PCM, que controlaba el comité ejecutivo del sindicato y
con otras fuerzas que permitieron la integración de una planilla única. Los dirigentes
del PCM expresaron que esta alianza se daba en virtud de los ataques de la oligarquía
local en contra de la universidad y a que el sindicato era la única fuerza organizada. Sin
1
Segundo informe de gobierno, Pedro Zorrilla Martínez.
124
El otro movimiento estudiantil.indd 124 13/08/2014 05:00:27 p.m.
CAPÍTULO IV. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL INICIA EL REFLUJO
embargo, la alianza no se consiguió y se presentaron tres planillas: la del grupo “Ángel
Martínez”, la del PCM y la de los restos del “ulisismo”, resultó triunfante la primera.
En 1976 el sindicato hizo un paro de labores en pro de un aumento salarial, duró
una semana y logró un incremento del 23 por ciento. En 1977 se volvió a producir
otro paro por motivos semejantes.
En esta última fase las movilizaciones decayeron sensiblemente y el foco de la muy
escasa actividad pasó al STUNAL, en el que las luchas tenían un carácter económico.
Las relaciones entre el gobierno estatal y las autoridades de la UANL fueron sumamente
cordiales pero, no obstante, en 1975, ya pacificada la universidad, los ingresos por
alumno decayeron en 12.5 por ciento.2
Ligas que se debilitaron en la Universidad Autónoma de Puebla
A principios de 1973 se empezó a constituir el sindicato de empleados de la UAP y se
hicieron los primeros intentos de organización de los profesores. La lucha entre el
PCM y la corriente radical se reflejó también al nivel del sindicato de empleados, en
el que, a mediados de 73 tenían claro predominio los radicales. Sin embargo, como
es común en el movimiento poblano, los grupos de choque de la misma izquierda
hicieron campaña de intimidación entre los trabajadores. Al ser descabezado el radi-
calismo en el ámbito estudiantil en diciembre del 73, la lucha entre las dos corrientes
se continuó en 1974 al nivel del sindicato. En ese año se realizó una huelga en contra
de las autoridades universitarias, la cual fue reprimida por los grupos de choque.
Después de esto el PCM se apoderó de la dirección del sindicato y encausó sus
luchas hacia la obtención de mayor subsidio para la Universidad.
En 1974 hubo intento de algunos de los grupos no pertenecientes al PCM para formar
otra nueva fuerza política. En ese momento el PCM era el hegemónico y otros grupos
trataron de disputarle el poder, como el de los llamados “galácticos”, el cual tenía
concepciones semejantes al PCM, pero su énfasis en la democratización lo convirtió
en crítico de aquel acusándolo de haberse deshecho de sus opositores por la fuerza de
Como colofón del largo reflujo del movimiento universitario en la UANL, la llegada a la gubernatura
2
del Estado de Alfonso Martínez Domínguez inaguró una nueva ofensiva derechista que desplazó al PCM
de la dirección del sindicato y de las escuelas-feudos que había obtenido de su alianza con la derecha
cuando las luchas ulisistas, y se desató una cacería de brujas concluída en numerosas expulsiones por
parte del Consejo Universitario.
El largo reflujo en la UANL no aparece estar por terminar sin embargo, la capacidad de cooptación
material y de corrupción por parte del Estado parecen haber llegado a su fin en las condiciones de la
actual crisis económica que vive el país.
125
El otro movimiento estudiantil.indd 125 13/08/2014 05:00:27 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
las armas y no por la movilización consciente de los universitarios. A mediados del
74 los “galácticos” fueron expulsados violentamente de la universidad.
Desde 1974 hizo acto de presencia en la universidad el PST, mismo que constituyó
el llamado Frente Estudiantil Popular. Al producirse en 1975 la elección de rector, el
PCM propuso al ingeniero Luis Rivera Terrazas y el PST al doctor Cabrera; el PST mani-
festó en varias ocasiones, antes de las elecciones, que debía desconocerse al consejo
universitario por antidemocrático.3 El ingeniero Terrazas ganó las elecciones y en su
discurso de toma de posesión reafirmó su calidad de miembro del PCM.4
La disputa entre el PCM y el PST se acentuó durante 1975 y 1976, hasta que el 27 de
abril de 1976 el PST, aliado a un grupo de choque, tomó por asalto el edificio central
con saldo de un muerto y varios heridos. El PCM y el PMT condenaron las acciones del
PST,5 el cual después de varios días, al no encontrar el apoyo gubernamental buscado,
se vio obligado a abandonar el edificio y también la universidad.
En cuanto a la relación del movimiento universitario con campesinos, obreros,
etcétera, ésta fue menguando cada vez más y en este período sólo se intentó por
algunos grupos aislados. En lo que respecta al movimiento campesino se produjeron
importantes fraccionamientos en la antigua CCI, formándose la Unión Campesina
Independiente (UCI) con ex-militantes del PCM.
Tanto en Puebla como en Sinaloa es notorio que en el proyecto Echeverrista, gru-
pos que, según Reyna, serían organizaciones no controladas por el Estado y ante las
cuales se practicó la represión (como sucedió en el régimen de Díaz Ordaz y mien-
tras el proyecto de “apertura democrática” no logró instrumentarse en los estados),
pasaron a ser considerados como funcionales al sistema, debido entre otras cosas, a
la irrupción de grupos más radicalizados ante los cuales se usó la represión. En este
período de reflujo la lucha en la UANL se dio principalmente al interior de la universi-
dad; las sindicales fueron encaminadas hacia problemas económicos; las ligas entre
movimiento universitario y popular se debilitaron y aún los grupos burgueses locales
ya no insistieron tanto en las soluciones de fuerza al problema universitario.
De los estudiantes a los empleados
en la Universidad Autónoma de Sinaloa
El año 1974 fue de escasa actividad sindical. Los “enfermos”, todavía en acción, se
opusieron al sindicato, boicoteándolo y haciendo fracasar las asambleas de trabaja-
3
Oposición, 26 de agosto de 1975, p. 3.
4
Oposición, 27 de septiembre de 1975, p. 8.
5
Oposición, 1o. de mayo de 1976, p. 1.
126
El otro movimiento estudiantil.indd 126 13/08/2014 05:00:27 p.m.
CAPÍTULO IV. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL INICIA EL REFLUJO
dores. En ese año la actividad del PCM fue mínima, aunque se empezó a plantear la
formación del Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Autónoma
de Sinaloa (SPIUAS).
Durante el año 1975 se dieron principalmente dos movimientos; el de empleados
de la Universidad cuyo objetivo era obtener aumento de salarios y el de becarios
iniciado en noviembre del año anterior.
En enero de 1975 (el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de
Sinaloa (STUAS) que agrupa solamente empleados) emplazó a huelga a la universidad
por aumento del 20 por ciento en los salarios, y reinstalación de trabajadores despedi-
dos. La dirección del sindicato en manos del PCM se opuso a la huelga, argumentando
que el rector democrático Arturo Campos Román podría renunciar, pero, aún así, se
votó por ella.
Al mismo tiempo se dio un movimiento estudiantil por aumento en el monto de
las becas concedidas por la universidad, movimiento al que los sindicalizados uni-
versitarios pidieron apoyo. El apoyo de los becarios fue muy activo, llegaron a cons-
tituirse éstos en la dirección política del movimiento. Sin embargo, la radicalización
de la dirección de los becarios los llevó a apartarse de los empleados al grado que
éstos plantearon suspender el paro una vez conseguido el aumento en los salarios y
la reinstalación de los trabajadores despedidos.6
El movimiento de becarios continuó hasta junio, cuando se consiguió aumento en
el monto de las becas.
En octubre de ese año surgió nuevamente otro movimiento que paralizó a la uni-
versidad, cuyo objetivo fue también, la concesión de becas. Ante el desarrollo del
movimiento la asamblea de becarios fue atacada el 18 de noviembre por supuestos
comandos “enfermos”. A pesar de esto se continuó con el paro, pero dos semanas
después, previa amenaza de dichos comandos, un grupo de choque ametralló a la
asamblea de becarios, con lo cual cesó el movimiento.
El 12 de mayo del año 1975 se fundó el Sindicato de Profesores e Investigadores
de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SPIAUS) a pesar de que las autoridades de la
UAS se opusieron a la sindicalización de los profesores, el 18 de noviembre7 el SPIUAS
se declaró en huelga por la firma del contrato colectivo y aumento salarial del 40 por
ciento.8
6
Oposición, 21 de junio de 1975, p. 9.
7
Oposición, 29 de noviembre de 1975, p. 2.
8
El Sindicato se inició con 360 profesores, 50% del personal docente.
127
El otro movimiento estudiantil.indd 127 13/08/2014 05:00:27 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Desde entonces la lucha del SPIUAS se ha encaminado, como también es el caso de
los empleados, a combatir internamente por la justa redistribución del presupuesto
universitario y por conseguir mayor subsidio para Ia UAS.9
Los movimientos del año 1976 en la UAS se caracterizaron solamente por ser
de tipo sindical y para conseguir aumentos salariales. En noviembre se realizaron
elecciones en el sindicato y la dirección, controlada hasta entonces por el PCM, pasó
a manos del PMT.10
En general, de lo anterior se puede resumir lo siguiente: a) con el ocaso de los
“enfermos” el movimiento estudiantil en la UAS cayó en un largo reflujo sólo inte-
rrumpido efímeramente por el movimiento de becarios; b) el peso de la lucha pasó
de los estudiantes a los empleados y profesores y ésta tuvo ahora un carácter sindical;
c) estos sindicatos de empleados y profesores se formaron al calor del movimiento
estudiantil con la clara injerencia de partidos y grupos políticos en su fundación y
dirección; d) sin embargo, sus luchas fueron principalmente de carácter económico;
e) en esta última fase continuó el apoyo económico gubernamental a la UAS.
El sindicalismo universitario
Es durante los años en que se inicia el reflujo del movimiento estudiantil en las uni-
versidades cuando surge con mayor fuerza el movimiento sindical universitario. Este
movimiento sindical sufrió la influencia de los grupos que habían participado en la
dirección de los estudiantes. Esto lleva a plantear la posibilidad de que entre el mo-
vimiento estudiantil en reflujo y el movimiento sindical en ascenso se haya dado un
cambio de relevos, de tal forma que se podría hablar de cierta continuidad entre ellos.
Ya durante la década de los sesentas surgieron algunos sindicatos de empleados
universitarios o de empleados y maestros como el de la UNL y el de la Universidad
de Guerrero. El sindicato de la UNL, el más antiguo de los actuales sindicatos univer-
sitarios, que tiene la particularidad de estar constituido por empleados y profesores,
planteó su primera huelga por mejoras salariales en 1967. A pesar de que en los años
sesentas se dieron movimientos sindicales universitarios como éstos no lograron
rebasar su carácter local, ni llegaron a constituir, como después de la fundación del
STEUNAM en 1972, una corriente sindical nacional.
Los antecedentes del STEUNAM se inician cuando en 1964 la Unión de Profesores y
Trabajadores de la Preparatoria número 5 de la UNAM trataron de constituir un sindicato
9
Entrevista, núm. 2.
10
Ibidem.
128
El otro movimiento estudiantil.indd 128 13/08/2014 05:00:27 p.m.
CAPÍTULO IV. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL INICIA EL REFLUJO
con fines de “defensa, estudio y mejoramiento de las condiciones comunes de sus
agremiados”.11 La secretaría del trabajo negó el registro, pero de cualquier manera
es de hacerse notar que en épocas tan tempranas, en cuanto al movimiento sindical
universitario de los setentas, los profesores trataban ya de defender sus intereses
materiales inmediatos por medio de la sindicalización. En diciembre de 1965, el con-
sejo universitario aprobó un estatuto que normaría durante varios años las relaciones
de la universidad con sus trabajadores; estipulaba que los empleados de la UNAM se
agruparían en una asociación de empleados administrativos (ATAUNAM), con lo que el
antiguo sindicato desapareció el 26 de abril de 1966.12
Fuera de situaciones coyunturales en las que los intereses inmediatos de los
profesores y empleados se veían afectados, no hubo intentos de sindicalización
impulsados por los grupos políticos de oposición en la UNAM antes de los setentas,
pues, en los sesentas, estos grupos se encontraban enfrascados en proyectos de tipo
democratizador.
El estatuto del personal administrativo aprobado en 1965 impuso una serie de res-
tricciones a los empleados y profesores en la participación en las luchas sindicales. En
su capítulo VII establecía que las autoridades universitarias determinarían unilateral-
mente los requisitos de ingreso del personal, las suspensiones sin responsabilidad para
la universidad, las cuestiones escalafonarias, las titularidades, etcétera..., y se prohibía
abiertamente al personal toda forma de propaganda y participación en los movimientos
estudiantiles y magisteriales. Probablemente éste haya sido uno de los factores por
los que en el movimiento del 68 los empleados de la UNAM no tuvieron participación
organizada.13
El ATAUNAM “hasta noviembre de 1971 había actuado sin mayor relevancia, como
uno de los muchos gremios del país, se mostraba apolítico y burocrático. Su influencia
en el medio laboral era insignificante.14
A partir de noviembre de 1971 estableció relaciones con el Frente Sindical Inde-
pendiente. El 12 de noviembre de ese año se constituyó el STEUNAM a partir de los
miembros y dirigentes del ATAUNAM y el 15 de noviembre pidió su registro ante la
secretaría de trabajo y le fue negado el 12 de enero de 1972.15
11
Trueba Urbina, “La lucha de clase en las relaciones laborales de la UNAM”, Foro Universitario,
núm. 2, julio 1976, p. 44.
12
Ibidem, p. 45.
13
Punto Crítico, enero de 1973, p. 17.
14
Ibidem, p. 17.
15
Tiempo, 1o. de enero de 1973, p. 5.
129
El otro movimiento estudiantil.indd 129 13/08/2014 05:00:28 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Durante el primer semestre de 1972 el STEUNAM se dedicó a preparar la ofensiva
que desataría en el segundo semestre de ese año; durante el primer semestre, como
ya quedó señalado en otro Capítulo, el foco de atención en la UNAM no era la lucha
sindical, sino la lucha contra el “porrismo” y posteriormente el movimiento de los
normalistas.
La ofensiva se inició el 17 de octubre de 1972 cuando el STEUNAM realizó una
serie de paros escalonados en demanda del contrato colectivo.16 El 25 de octubre los
empleados de la UNAM estallaron la huelga, los motivos fueron: contratación colectiva,
mejoras en las condiciones de trabajo y aumento en salarios y prestaciones.
En el transcurso del movimiento se presentaron posiciones divergentes al inte-
rior del mismo, por un lado, la posición del STEUNAM, y por el otro, la del Consejo
Independiente de Huelga. Esta última corriente, en la que participaba el “pregrupo”,
plantea la necesidad de que el sindicalismo no sólo participara en la regulación de
las relaciones entre la UNAM y sus trabajadores, sino también participar en el gobierno
de la institución.17
Las pugnas durante la huelga al interior del STEUNAM reflejaron, en cierta medida,
las mismas diferentes concepciones que se dieron dentro del movimiento estudiantil
y que eran, en términos generales, la del PCM y la del “pregrupo”.
Al prolongarse el conflicto , el rector Pablo González Casanova presentó su
renuncia el 17 de noviembre de 1972. El STEUNAM reaccionó con indiferencia, pero
muchos profesores no estuvieron de acuerdo con la renuncia y lograron que la junta
de gobierno la rechazara.18 Como el movimiento de huelga continuaba el rector re-
nunció definitivamente el 6 de diciembre y mientras era elegido un nuevo rector, se
reanudaron las pláticas entre el STEUNAM y las autoridades universitarias.
El 3 de enero de 1973 fue elegido como rector Guillermo Soberón y su elección
causó repudio entre los huelguistas. Sin embargo, el 11 de enero se llegó a un acuerdo
entre el sindicato y las nuevas autoridades; el sindicato se comprometió a devolver las
instalaciones cuando habían transcurrido 83 días de iniciado el movimiento.19 Como
resultado de la huelga los trabajadores de la UNAM obtuvieron, al firmar contrato co-
lectivo, un incremento salarial, primas de antigüedad y primas vacacionales.20
La huelga triunfante del STEUNAM se convirtió en el punto de partida para el ascenso
de la lucha sindical universitaria del país. Este ascenso se reflejó en la constitución de
16
Tiempo, 1o. de enero de 1973, p. 5.
17
Tiempo, 30 de noviembre de 1972, p. 14.
18
Tiempo, 27 de noviembre de 1972, p. 21.
19
Oposición, 15 de enero de 1973, p. 8.
20
Tiempo, 22 de enero de 1973, p. 17.
130
El otro movimiento estudiantil.indd 130 13/08/2014 05:00:28 p.m.
CAPÍTULO IV. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL INICIA EL REFLUJO
la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU) en 1973 que contó
inicialmente con los sindicatos de la UANL, UAP, UNAM, UAZ, Universidad de Tlaxcala,
Universidad de Guerrero y Universidad de Veracruz.21
El STEUNAM y la FSTU tuvieron activa participación en la fundación, asesoramiento
apoyo de otros sindicatos universitarios. Así, el 25 de abril de 1973, 600 trabajadores
de la Universidad de Veracruz, con el apoyo del STEUNAM para su organización, se
declararon en huelga.22 A raíz de la huelga, los trabajadores obtuvieron 30 por ciento
de aumento salarial, sin lograr todavía, en aquella ocasión, la firma de un contrato
colectivo de trabajo.23
Por otro lado, en lo que respecta al personal académico, se organizaban, desde 1972,
discusiones entre los profesores con miras a su sindicalización. Posteriormente los días
24 y 26 de septiembre de 1973 se efectuó la primera reunión nacional de profesores
de enseñanza media y superior, convocada por el Consejo Sindical de Profesores e
Investigadores, y donde asistieron 310 delegados de cuarenta instituciones. La reu-
nión se pronunció por el autogobierno y por la vinculación de la universidad con las
luchas populares, y se acordó crear una organización magisterial para la defensa de
los intereses de los profesores.24
Así, el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma
de México (SPAUNAM) se constituyó en julio de 1974, predominando en él la corriente
llamada del Consejo Sindical. El SPAUNAM emplazó a huelga a la UNAM para el 16 de
junio de 1975 por la firma del contrato colectivo y aumento salarial del 40 por ciento.
Desde el 4 de ese mes se iniciaron paros escalonados que se continuaron los días 6
y 9; el día 11 se produjo un paro parcial de 4 horas y estudiantes de las escuelas de
Economía, Ciencias Políticas, Filosofía, CCHS, Arquitectura y algunas preparatorias
lo apoyaron.
El 13 de junio se iniciaron las negociaciones entre las autoridades universitarias y el
SPAUNAM; éste manifestó que su movimiento pretendía tratar de resolver los siguientes
problemas: la inseguridad en el trabajo de los profesores universitarios; la contratación
fragmentada; la contratación irregular; la selección y promoción de los profesores en
manos exclusivamente de las autoridades; la ausencia de mecanismos institucionales
que hicieran posible una carrera académica; la sobreexplotación del trabajo docente
y la ausencia de una política salarial y de prestaciones sociales.25 La huelga estalló y
21
Tiempo, 5 de mayo de 1973, p. 31.
22
Oposición, 15-31 de mayo de 1973, p. 20.
23
Tiempo, 28 de mayo de 1973, p. 29.
24
Oposición, 15-30 de septiembre de 1973, p. 20.
25
Oposición, 21 de junio de 1975, p. 1.
131
El otro movimiento estudiantil.indd 131 13/08/2014 05:00:28 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
en sus inicios hubo algunos choques entre sindicalistas y estudiantes en las facultades
de Comercio, Química, Medicina y en la Preparatoria No. 2.
El 24 de junio el SPAUNAM, suspendió la huelga al conseguir reconocimiento explí-
cito por parte de las autoridades de la UNAM, del derecho que tienen los trabajadores
académicos a organizarse sindicalmente, y el del SPAUNAM como organización sindical
de actuar como tal; asimismo se logró que las condiciones laborales se pactaran entre
las autoridades y las organizaciones de profesores. A raíz de esa huelga, el SPAUNAM
aumentó su membresía de 4000 A 5000 profesores.
En lo que se refiere a la participación de grupos políticos, el PCM reconoció pú-
blicamente su intromisión en el conflicto, tanto en la base como en la dirección del
movimiento,26 sin embargo, criticó a la corriente hegemónica del SPAUNAM (el Consejo
Sindical del Profesores) por monopolizar la dirección del sindicato.27
En 1975, el 1o. de noviembre, el STEUNAM emplazó nuevamente a huelga en busca
de un aumento salarial del 30 por ciento; la huelga duró 48 horas, los trabajadores
consiguieron aumento del 20 por ciento.
A raíz de las luchas sindicales en la UNAM aquellas se extendieron en las universi-
dades de provincia, donde en la mayoría de los casos los sindicatos se constituyeron
según el ejemplo organizativo del STEUNAM y del SPAUNAM y su modelo de contratación
colectiva.
El 8 de abril de 1975 el Sindicato Único de la Universidad del Sudeste (Campeche)
se declaró en huelga para buscar la contratación colectiva. La Unión Sindical de Tra-
bajadores de la Universidad del Sudeste (afiliada a la CTM), existía con anterioridad,
rompió la huelga y los dirigentes del STEUNAM que se encontraban en Campeche para
asesorar al movimiento fueron expulsados de la entidad.28
El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Benito Juárez de Du-
rango se puso en huelga el 19 de noviembre de 1975 por la firma del contrato colectivo
y aumento salarial del 30 por ciento. A raíz de la huelga obtuvo su reconocimiento
asó como la firma del contrato y 20 por ciento de aumento.
En la Universidad de Coahuila el sindicato de trabajadores administrativos y ma-
nuales realizó paraos por violaciones al contrato.29
26
Oposición, 5 de julio de 1975, p. 1.
27
Oposición, 26 de julio de 1975, p. 10.
28
Oposición, 30 de abril de 1975, p. 6.
29
Oposición, 6 de diciembre de 1975, p. 3.
132
El otro movimiento estudiantil.indd 132 13/08/2014 05:00:28 p.m.
CAPÍTULO IV. EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL INICIA EL REFLUJO
En la Universidad de Morelos, después de un mes de huelga por revisión del con-
trato colectivo, hubo enfrentamientos entre el sindicato y la Federación de Estudiantes
universitarios.30
En Querétaro, a diferencia de otros casos, el sindicato quedó registrado en el apar-
tado “A” del Artículo 123 Constitucional, fue así el primero en lograrlo y contando
con la mayoría del personal académico.31
El 16 de junio de 1976 el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) se fue a la huelga por reconocimiento del
sindicato, contratación colectiva, aumentos salariales y otras prestaciones.32
El 19 de julio de 1976 en Michoacán se constituyó el Sindicato de Trabajadores
Académicos de la Universidad; obtuvo un aumento salarial del 18 por ciento y avanzó
hacia el establecimiento de relaciones bilaterales.
El sindicato manifestó que uno de sus principales propósitos era conseguir plazas de
tiempo completo para los profesores, en vista de que la mayoría eran de hora-clase.33
Entre el 11 y 12 de julio de 1976 se efectuó en Jalapa el Tercer Congreso de la FSTU
a la que ingresaron tres nuevos sindicatos: El Sindicato del Personal Académico de
la Universidad de Veracruz (SPAUV), el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
Universidad de las Américas (STEUDLA) y el Sindicato de Trabajadores Académicos
de la Universidad de las Américas (STAUDLA), sumaron con éstos la cantidad de 25
sindicatos pertenecientes a la Federación.
El 31 de marzo de 1976 estalló la huelga en la Universidad de las Américas (UDLA)
y aunque el sindicato obtuvo registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Pue-
bla, las autoridades de la universidad se negaron a reconocerlo. El STUDLA demandó
la contratación colectiva y la reinstalación de 29 profesores.34
En enero de 1976 se constituyó el Sindicato de Personal Académico del Colegio
de Bachilleres y demandó la regularización laboral de los profesores (todos eran inte-
rinos) y una reglamentación a las relaciones laborales. El 4 de noviembre el Sindicato
de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora inició la huelga en busca de
contratación colectiva, pero fue rota por grupos de choque.35
30
Oposición, 1o. de noviembre de 1975.
31
Punto Crítico, 1a. quincena de octubre de 1975.
32
Oposición, 19 de junio de 1976, p. 4.
33
Punto Crítico, 23 de agosto de 1976, p. 19.
34
Oposición, 10 de abril de 1976, p. 22.
35
Punto Crítico, núm. 51, 1976, p. 22.
133
El otro movimiento estudiantil.indd 133 13/08/2014 05:00:28 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
En Guanajuato, ante las malas condiciones laborales, se constituyó el Sindicato
del Personal Académico en junio de 1976.36
En la UNAM el 1º de noviembre de 1976 el STEUNAM firmó nuevo contrato colec-
tivo con la universidad, aceptó un aumento del 5.5 por ciento, lo que provocó des-
contento entre los trabajadores.37 En enero de 1977 se produjo el paro del SPAUNAM,
por violaciones a los acuerdos de la huelga en 1975 y en julio se realizó la huelga
del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) como resultado de la fusión del
STEUNAM y el SPAUNAM, con la consiguiente toma de la UNAM por la policía.
Por otro lado ya quedaron los casos de los movimientos sindicales en la UANL, UAS,
UAP, en su relación con el movimiento estudiantil.
Hay la posibilidad de que entre el movimiento estudiantil en reflujo y el ascenso
del movimiento sindical universitario se hubiese dado en cambio de relevos, de tal
forma que se podría hablar de cierta línea de continuidad entre ellos.
36
Punto Crítico, 5 de octubre de 1976, p. 22.
37
Punto Crítico, 22 de noviembre de 1976, p. 8.
134
El otro movimiento estudiantil.indd 134 13/08/2014 05:00:28 p.m.
Capitulo V. Conclusiones y perspectivas
del movimiento estudiantil en México
Estado e izquierda contra “radicales”
L
a economía mexicana tuvo un crecimiento estable en la década de los sesentas
y no puede considerarse al factor económico, en términos del deterioro de
las condiciones de vida de la población en general, como determinante del
surgimiento del movimiento estudiantil democratizante. En todo caso, lo que tuvo
importancia relativa fue la creciente subordinación de las políticas educativas y de la
enseñanza al crecimiento económico, lo que probablemente provocó pérdida de status
y prestigio de las profesiones liberales.
El desarrollo de la economía durante el llamado “milagro mexicano” convirtió a la
estructura económica en una estructura modernizante, donde la palanca fundamental
de la acumulación pasó a ser el cambio tecnológico y organizacional en las grandes
empresas, esto se compaginó con mayor complejidad en espacios sociales conside-
rados tradicionalmente parte de la sociedad civil, y que el Estado Social Mexicano
intentó incorporar en su seno; sin embargo, el Estado Social autoritario no asimiló
por completo esta nueva complejidad, causó así nuevas tensiones sociales.
Posiblemente se dio un desfase entre el avance de la estructura económica y el
inmutismo de la forma estatal imperante. En este marco, la lucha por la democratiza-
ción, bandera fundamental del movimiento estudiantil en su primera fase, reflejó una
necesidad global de la sociedad. Esta lucha por la democracia no fue, en este período,
la necesidad de una clase en particular, sino más bien una reivindicación de la socie-
dad civil en su conjunto. La lucha por la democracia dentro de la propia institución
universitaria constituyó un aspecto parcial de esa reivindicación de la sociedad civil
por desligarse de la subordinación al Estado.
135
El otro movimiento estudiantil.indd 135 13/08/2014 05:00:29 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
A pesar de la democratización era una reivindicación global de la sociedad en su
conjunto, fueron principalmente los estudiantes quienes enarbolaron esta bandera.
Hay que tener en cuenta que el movimiento obrero había perdido su capacidad de
movilización debido entre otras cosas a la fuerte derrota que sufrió por medio de la
represión a finales de los cincuentas.
En el movimiento estudiantil mexicano se dan dos características que posiblemente
explican la irrupción de sus demandas, una es que conformaba el destacamento social
menos ligado orgánicamente al Estado, y otra, que en los sesentas se dio un deterioro
relativo de las condiciones materiales de la estructura universitaria, por lo que la lucha
estudiantil antes que ser (cronológicamente hablando) una lucha por la democracia,
fue inicialmente en muchos casos, una lucha por mejoras educativas y por impedir el
deterioro de la estructura universitaria.1
El movimiento estudiantil democratizante de los años sesentas se dio en momentos
de fuerte tensión entre la sociedad civil y el Estado Social autoritario. La ausencia de
alternativas políticas fuera de los estrechos marcos estatales, hizo que las condiciones
específicas de los estudiantes fueran propicias para que éstos encabezaran la lucha de
lo civil por su independencia frente al Estado. De esta forma la lucha de los estudian-
tes al interior de la institución universitaria tuvo un carácter académico y político,
y a fuerza de su lucha logró abrir pequeñas fisuras en el Estado Social autoritario
cuestionando su monolitismo.
La movilización de los estudiantes por la democratización tanto de las instancias
educativas como de la sociedad en general propició el nacimiento de fuerzas socia-
les que no existían anteriormente, fuerzas que asumieron una lucha democrática y
antiestatal, lo cual no implica por necesidad que tuvieran en su mayoría un carácter
revolucionario.
Durante el período que hemos llamado democratizante del movimiento estudiantil
los actores principales de la lucha fueron las fuerzas de la izquierda democrática. Los
móviles de la lucha se iniciaron en algunos casos con carácter académico, que de un
enfrentamiento con la estructura interna antidemocrática de las universidades pasaron
a la lucha por el cogobierno y de aquí a un enfrentamiento con el Estado. Se puede
decir que, en general, en esta fase del movimiento no se establecieron relaciones
significativas con el movimiento obrero, y las que se lograron entablar fueron con
otros destacamentos que necesitaban ser representados por sus propias condiciones
materiales.
1
No estamos planteando la hipótesis de que a peor situación material de una universidad debe corres-
ponder mayor conflictividad. En perspectiva reconstructiva de un proceso los elementos determinantes
pueden ir cambiando con el propio desarrollo del proceso.
136
El otro movimiento estudiantil.indd 136 13/08/2014 05:00:29 p.m.
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MÉXICO
En los lugares donde triunfó la lucha democrática el radicalismo surgió de la esci-
sión del bloque democrático, en la lucha contra los radicales confluyeron la derecha
tradicional, el nuevo régimen estatal y la izquierda moderada.
El triunfo de los movimientos democratizantes, que da inicio a la fase de radi-
calización del movimiento estudiantil, se produjo en el régimen de Echeverría; para
entonces, la economía y el Estado habían entrado en una contradicción. La proble-
mática del gobierno de Echeverría estuvo dada por encontrar una solución a la crisis
económica y a la pérdida de legitimidad que había sufrido el Estado Social autoritario.
En este sentido, el “desarrollo compartido” y la “apertura democrática” fueron parte
de una estrategia política que se alternaron con elementos represivos.
La política estatal del “desarrollo compartido” utilizó las concesiones materiales
pero a la vez reprimió intentos de irrupción antigubernamental. El planteamiento de
la “reforma política” fue un intento por dar salida a la contradicción aún vigente entre
el Estado Social autoritario y la sociedad civil. Contradicción que se agravó por la
crisis económica imperante y el consecuente deterioro de las condiciones de vida de
los trabajadores, lo que contribuyó a propiciar una oleada de movilización obrera y
campesina que en la fase radical encontraron en estudiantes guías ideológicos, por-
tadores de discursos sistemáticos y organizadores.
El “desarrollo compartido” y la “apertura democrática” implicaron una nueva
articulación entre la economía, el Estado, y los movimientos sociales. Esta nueva
articulación conllevó una nueva política educativa en que se elevaron los subsidios
y los recursos destinados a las universidades, en especial a las más conflictivas. Po-
siblemente con esto se buscaba la mediatización y el debilitamiento del movimiento
estudiantil, sin embargo esta política no tuvo éxito en términos de las fuerzas estu-
diantiles radicales: las condiciones materiales al interior de la universidad no eran ya
la causa fundamental de su movilización.
El Estado no se presentó monolítico en el régimen de Echeverría. Las fuerzas
locales de poder fueron partidarias de una solución a los conflictos estudiantiles por
medio de la fuerza sin mediaciones, por otro lado, el gobierno federal con la “apertura
democrática”, inició un período de cierta transigencia hacia las fuerzas universitarias
de la izquierda moderada, con los radicales fue la “guerra sucia” de muerte y encar-
celamiento.
El radicalismo en sus casos más clásicos —Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Oaxa-
ca— se presentó como consecuencia de la radicalización de los estudiantes en la fase
precedente y el logro de los objetivos de democratización interna, planteados por una
parte de las fuerzas del movimiento democrático. El radicalismo es hijo de la crisis de
las organizaciones de la izquierda tradicional y de la acumulación de experiencias y
combatividad de la masa estudiantil. Al llegar a la fase de radicalización las motivaciones
137
El otro movimiento estudiantil.indd 137 13/08/2014 05:00:29 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
de la lucha habían rebasado el ámbito y las contradicciones universitarias, viéndose los
grupos radicales envueltos en la contradicción social determinante de ese momento: la
del Estado Social y autoritario.
Los estudiantes se caracterizan, desde el punto de vista ideológico-político, por ser
un grupo de débil determinación material. Sin embargo a pesar de su no ubicación en
las relaciones fundamentales capitalistas, los estudiantes pudieron llegar a reflejar ne-
cesidades globales de la sociedad no por su proletarización, sino por su desclasamiento.
Ese alojamiento de la materialidad los hizo concebir tareas más allá de sus posibilidades
reales, dejaron de ser los impulsores de la movilización y se estableció un divorcio
entre ellos y la sociedad. La violencia estatal con la anuencia de la izquierda tradicional
acabó con el radicalismo, pero una causa más profunda de su destrucción fue su propia
incapacidad de ampliar su base social fuera de la universidad. El destacamento radi-
cal fue capaz de expresar necesidades universales a costa de su desclasamiento pero,
finalmente, cayó en el error de concebir sus propias condiciones de radicalidad como
generales para toda la sociedad, con lo que perdió su fuerza y desapareció como tal.
La fase del reflujo del movimiento estudiantil comienza con la destrucción de
las fuerzas radicales por medio, principalmente, de la represión selectiva estatal.
En algunos casos, por ejemplo, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa, se dio una alianza
explícita o tácita entre las fuerzas de izquierda moderada y el Estado en contra de las
fuerzas radicales.
En este período se consolidaron las fuerzas democráticas en la universidad en algu-
nos lugares donde habían tomado el poder dentro de las universidades, estableciendo
un cierto “modus vivendi” con el Estado.
Con su reflujo el movimiento estudiantil dejó de ser el principal exponente de la
tensión social básica y como movimiento desapareció en esa época. Un sector de los
elementos directivos en la lucha estudiantil pasó a formar parte de los movimientos
sindicales universitarios, otro se dedicó a formar o apoyar organizaciones políticas
independientes, así como a sindicatos, organizaciones campesinas y populares.
Universidad, movimiento estudiantil y Estado
A las luchas del movimiento estudiantil habría que concebirlas como un nudo de
articulación en el proceso general de conformación de las relaciones entre la socie-
dad civil y Estado en México. Relaciones que al irse modificando han introducido la
confusión analítica en la captación de esta complejidad.
El concepto de sociedad civil y su existencia real es algo moderno. La antigüedad
y el Medioevo no reconocieron esta distinción. Con el capitalismo la sociedad civil
138
El otro movimiento estudiantil.indd 138 13/08/2014 05:00:29 p.m.
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MÉXICO
se independiza del Estado pero también el Estado de la sociedad civil: dicho Estado
es el Estado liberal burgués.
En el plano del pensamiento político es con Hegel donde primeramente aparece
la separación entre sociedad civil y política y, a la vez, su unidad dialéctica, lo cual
no implica su identificación formal, en la sociedad civil, como relación egoísta e
individualista, la eticidad del derecho adquiere imperfecta realización, realización
que sólo será plena en el Estado.
Marx retoma el concepto hegeliano de sociedad civil, lo precisa y jerarquiza respecto
de otras esferas de lo social. Para Marx “la sociedad civil comprende el conjunto de las
relaciones materiales entre los individuos al interno de un determinado grado de desa-
rrollo de las fuerzas productivas. Ella comprende todo el conjunto de la vida material
e industrial en un grado de desarrollo y trasciende al Estado y la nación...”, además “la
anatomía de la sociedad civil debe buscarse en la economía política”.2 Marx no iden-
tifica sociedad civil con economía, puesto que no toda relación material es económica
y la precisión de buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política sólo
indica una jerarquización al interior de la misma.
Como dice Cerroni,3 las relaciones privadas en la sociedad burguesa no sólo
implican las interacciones entre sujetos individuales sino comprenden las relaciones
entre asociaciones de los mismos. La sociedad civil abarca, por tanto, el conjunto
de las relaciones materiales, así como las instituciones y asociaciones privadas que
expresan intereses particulares frente a otras instituciones y asociaciones y, todas
estas frente al Estado.
Sin embargo, la independencia de lo civil que el capitalismo liberal había reali-
zado llevaba aparejado el desgarramiento de la sociedad en clases contrapuestas y la
aparición de organizaciones clasistas y de la lucha de clases propiamente dicha, esto
condujo finalmente a la crisis del Estado liberal burgués.
La crisis del Estado liberal significó una redefinición de las relaciones entre so-
ciedad civil y sociedad política. Gramsci logró visualizarlo mas no captarlo en todas
sus consecuencias.
En este sentido Gramsci habla del Estado ampliado, como sociedad civil más so-
ciedad política y de la función de hegemonía de la sociedad civil. Al concebir Gramsci
a la sociedad civil como superestructura captaba la función hegemónica que la nueva
forma estatal capitalista estaba haciendo de esa sociedad civil.4
Carlos Marx, La ideología alemana, sf, p. 38.
2
Umberto, Cerroni, “Stato”, en II Mondo Contemporaneo, V. IX, T. II, La Naova Italia, Firenze, 1979.
3
4
Véase, Antonio, Gramsci, Los intelectuales y la organización de la cultura, T II, México, Juan
Pablos, 1975.
139
El otro movimiento estudiantil.indd 139 13/08/2014 05:00:29 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Mucho se ha insistido en la literatura reciente sobre el hecho de que el Estado
Social integra en un todo a la sociedad civil y a la sociedad política.5
Las anotaciones de Gramsci sobre el Estado ampliado apuntan en este sentido.
De la misma forma Schmitt plantea que en el moderno Estado “Estado y sociedad
se compenetran recíprocamente y todos los asuntos hasta ahora sólo sociales se
convierten en estatales”. También todos los sectores hasta ese momento “neutrales”
—religión, cultura, educación, economía— cesan de ser “neutrales” en el sentido de
no estatales y no políticos.6
En esta concepción la compenetración entre Estado y sociedad civil hace que to-
dos los problemas económicos y sociales se conviertan en problemas inmediatamente
estatales, así no existe más un estado diverso de los ámbitos de la vida social. “La
vieja escisión entre Estado y economía, estado y cultura, estado y derecho, etcétera,
pierden hoy significado”.7
El problema de la identificación entre sociedad y Estado, planteado en forma cohe-
rente por los teóricos del Estado totalitario como Schmitt conduce a la problemática
acerca de la relación entre infraestructura y superestructura. En otro contexto (de raíz
gramsciana pensamos y originalmente hegeliana) se ha dicho que toda relación social
es a la vez infra y superestructural borrando con ello el problema de las jerarquías
entre las esferas sociales, incluso la existencia de esferas tendría un interés analítico
mas no una existencia real. No negamos el aspecto totalizador de la relación social, sin
embargo, reivindicamos la categoría marxista de lo determinante para poder hablar de
relaciones determinantemente estructurales o bien superestructurales. En esa medida,
la politización de una parte de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones
civiles, no implica su inclusión inmediata en el Estado y con ello queremos también
distinguir entre sociedad política y Estado. El cambio de la forma estatal ha incidido
sobre la sociedad civil en dos direcciones: primero, con el intervencionismo estatal
en la economía, en las esferas de la producción, la circulación y el consumo. Esta
intervención ha politizado en mayor medida a un sector de la economía mas no por
ello le ha quitado su especificidad económica, ni su determinación, en este sentido ha
sido sustituida en última instancia, por una determinación política. Segundo, en la parte
(o en una parte) de la esfera corporativa de la sociedad civil y de instituciones civiles.
El Estado, efectivamente, ha politizado estas instituciones y asociaciones y en
muchos casos los ha incorporado a sí mismo. La incorporación o no al Estado de
C. Schmitt, Der Begriff des polotischen, Duncker Humbolt, Leipzig, 1926.
5
6
Ibidem.
7
Roberto, Racinaro, Introducción a Socialismo e Stato de Kelsen, De Donato, Bari, (traducción
propia), 1978, p CXX.
140
El otro movimiento estudiantil.indd 140 13/08/2014 05:00:29 p.m.
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MÉXICO
todo lo político o de lo civil politizado está en función de que eso político represente
intereses de clase: no todo lo político es estatal por ello mismo ni todo lo civil ha
devenido político. En esta medida, la especificidad de lo económico y de lo civil
permanecen modificados, pero inalterado en su determinación. Como dice Consoli,
la novedad de “demolición” de los límites entre Estado y sociedad civil más bien hay
que buscarlos en que el miembro de la sociedad civil no es ya fundamentalmente el
burgués indeferenciado sino las clases sociales con status jurídicos en contradicción.8
En la nueva forma de Estado capitalista que surge de la crisis del Estado liberal
(que algunos han llamado el ‘Estado Social’) no sólo cambian las relaciones entre
sociedad civil y Estado sino que la antigua identificación entre Estado y sociedad
política se transforma también. En el Estado liberal el dominio de lo colectivo era
a su vez el dominio de lo estatal, desde el momento en que la participación política
institucional estaba restringida prácticamente a los propietarios; las clases no habían
sido reconocidas como tales ni tampoco sus conflictos por parte del Estado. El Estado
Social que reconoce a las clases y sus luchas implica una fractura y una ampliación
de la sociedad política, la política ya no es sólo el dominio de lo estatal sino básica-
mente el de la lucha de clases; en esta medida la sociedad política se amplía y rebasa
los límites de lo estatal.
En México, a pesar de sus particularidades se da un proceso de transformación de
la forma estatal a partir de la Constitución de 1917 que se asemeja a lo dicho anterior-
mente para el Estado Social en general; sin embargo, la debilidad de la sociedad y del
mismo Estado aunada al atraso económico, provocan que el Estado Social Mexicano,
cristalizado durante el cardenismo, sea un Estado Social imperfecto que requiere de
la reducción de la sociedad política a los ámbitos estatales y del sometimiento de las
organizaciones de las clases subordinadas al control orgánico del Estado.
La universidad, tradicional institución civil, con el Estado Social tiende a politizarse
y, en el caso de México, a estatizarse en el sentido político restringido del término, Esta
forma de ver la transformación de la universidad mexicana posterior a la revolución no
equivale a identificarla con aparato ideológico de Estado.9 En esta última concepción
habría una relación funcional entre universidad y Estado, sin verla tampoco como el
resultado de un cambio en las relaciones civil-políticas sino como algo inherente al
capitalismo en general. En cambio, en la concepción del Estado Social, la universi-
dad tendería a estatizarse en el sentido de participar de tareas políticas para la clase
dominante cumpliendo funciones en la conformación de la hegemonía; sin embargo,
cumplir funciones políticas y hegemónicas no implica la adecuación funcional abso-
8
F. Consoli, El Estado Social, Roma, Italia, Debate.
9
Véase, L. Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, Nueva Visión, B. A. 1974.
141
El otro movimiento estudiantil.indd 141 13/08/2014 05:00:29 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
luta sino la inclusión de la contradicción en las propias relaciones universitarias que
abrirían la posibilidad del alejamiento de la institución de sus “tareas” como “aparato”.
En el Estado Social autoritario mexicano la sociedad política tiende a reintegrarse
nuevamente al Estado y en esa medida la política no institucional encuentra espacios
más propicios para manifestarse en las instituciones civiles politizadas. No es gratuito
que en los sesentas y primera parte de los setentas el foco de la lucha política no estatal
en México se haya concentrado en las universidades.
La función de hegemonía de la universidad va mas allá que la función ideológica
y se interna en los terrenos de la conformación de la cultura y de la visión del mundo.
Si la universidad no es concebida como aparato de Estado y se acepta que la adecua-
ción funcional de aquella al “sistema” puede ser variable, dependiendo de la propia
lucha, luego el terreno de la lucha universitaria se vuelve también el de la lucha por
la conformación de una visión alternativa del mundo.
De las dos grandes tesis10 que se enfrentaron en el movimiento estudiantil mexi-
cano, la de la universidad- fábrica y la de la democratización de la enseñanza, la
primera tiende a ver la universidad como aparato productivo sujeta a la inflexible
ley del mercado. La segunda creyó que bastaba con cambiar la forma de gobierno
universitario y específicamente a los directivos de la universidad para transformar
sus funciones. Las dos tesis fueron incapaces de captar las complejas relaciones entre
sociedad civil y Estado en una sociedad dominada por la presencia del Estado Social
autoritario. De la tesis de la universidad-fábrica se desprendió el abandono de la lucha
en el terreno de la cultura y de la conformación de una nueva visión del mundo. De la
tesis de la democratización de la enseñanza se infirió (sobre todo en los casos en los
que el movimiento democrático logró consolidarse al frente de la universidad) que
el cambio en la forma de gobierno y en la dirección de la universidad terminaba con
las contradicciones materiales en su seno, pretendiendo disolverlas en los conflictos
de la “comunidad”. Una investigación más detallada de los componentes ideológicos
que campearon en el ámbito estudiantil, rebasó los límites de este trabajo, porque se
tendría que entrar a las disputas en el marxismo en el nivel internacional, específi-
camente del marxismo militante (soviéticos, maoístas, trotskistas, espartaquistas,
guevaristas, etc.). Asimismo, queda pendiente el cruce e influencias recíprocas entre
10
En el periodo que hemos analizado al movimiento estudiantil tesis principales se generaron con
respecto a la universidad: primero, la tesis de la democratización de la enseñanza enarbolada por la CNED
y que tácticamente se tradujo en la lucha por el cogobierno universitario, y la tesis de la universisdad-
fábrica postulada por los “enfermos” de Sinaloa que subsumía a la universidad en la infraestructura
económica. La tesis de la CNED es representativa de la fase democrática del movimiento estudiantil, en
tanto que la de la universiada-fábrica lo es de la fase y corrientes radicales de principios de los setenta.
142
El otro movimiento estudiantil.indd 142 13/08/2014 05:00:30 p.m.
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MÉXICO
la revolución cultural mundial de una parte de la juventud (hipismo, Rock, comunas,
nueva forma de vestir de hablar, sexualidad, etc.) de los jóvenes en México con las
movilizaciones de los estudiantes.
Futuro igual pero diferente
El movimiento estudiantil mexicano de los años sesentas y principios de los setentas
logró sobrepasar sus limitadas luchas sectoriales y locales para internarse en el torbe-
llino de las contradicciones sociales fundamentales en lo que hemos llamado la fase
de la radicalización. Tal vez el movimiento estudiantil hasta ese momento haya sido
el destacamento eslabón más débil de la cadena de clases y sectores sociales, en el
sentido de ser el grupo social donde mejor se manifestó la contradicción principal que
enfrentaba la sociedad del momento. Contradicción con el Estado Social autoritario,
los estudiantes hasta el período de la radicalización encarnaron la necesidad social de
la democracia; ningún otro agrupamiento estuvo en condiciones de asumir ese papel
en los sesentas y principios de los setentas.
Los obreros habían sufrido una grave derrota al inicio de los sesenta y se estaba
operando en ellos toda una reestructuración en su propia composición de clase, al
insertarse en las grandes empresas en procesos productivos modernizantes donde la
palanca de la acumulación tendía a ser “específicamente capitalista”. A pesar de que
la clase obrera está inserta en un conflicto potencial estructurado, dependiendo de las
circunstancias particulares de la coyuntura otros grupos, clases fracciones, etcétera,
pueden expresar más cabalmente demandas sociales
En México, en los años sesentas, entraban en tensión las tendencias modernizantes
enraizadas en la sociedad civil con una forma de Estado; en el nudo de este desfase no
pudo estar la clase obrera, su derrota, la “prosperidad del desarrollo estabilizador” y
el acondicionamiento a las nuevas formas de la reestructura capitalista lo impidieron.
El campesinado, a pesar de llevar la peor parte en el desarrollo modernizante
mexicano, había sido dividido y controlado corporativamente en ese proceso y su
heterogeneidad se manifestaba fundamentalmente en la existencia de un sector eji-
datario y minifundista y otro jornalero.
El primero uncido al carro de la revolución mexicana a través de la maraña político-
administrativa que los diversos gobiernos habían ido tendiendo en torno suyo. El
segundo, disperso, incapaz de presentar un proyecto global de transformación social
que fuese más allá de su visión restringida del mundo. Las clases medias, partícipes
del “milagro mexicano”, tradicionalmente desorganizadas (a excepción de algunos
agrupamientos incorporados al PRI) y sin una representación política capaz de con-
143
El otro movimiento estudiantil.indd 143 13/08/2014 05:00:30 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
vertirlas en movimiento de masas. Sólo los estudiantes pudieron escapar al “milagro
mexicano”, no por ser el sector más sensible como algunos han argüido, ni tampoco por
ser depositarios del saber abstracto, como otros han dicho. Los estudiantes fueron ese
destacamento, eslabón más débil de que hablamos anteriormente desde el momento en
que el “milagro mexicano” implicó un deterioro de sus condiciones materiales como
estudiantes y una pérdida de su status como futuros profesionales, en el contexto de
un escaso control organizativo de los estudiantes por parte del Estado y de una tensión
creciente entre Estado y sociedad civil.
La manifestación de la tensión principal en los estudiantes habría que especificarla
con sus respectivas mediaciones: las luchas parciales, sectoriales, de los estudiantes,
ligadas inicialmente a sus condiciones materiales, como tales los llevaron a enfren-
tarse primero con la cara autoritaria de la universidad, pero la universidad había sido
incorporada al Estado Social autoritario (en tanto Estado ampliado y no como aparato
de Estado) y en esa medida la propia universidad participaba del aspecto social y del
autoritario del Estado Mexicano.
El enfrentamiento, primero entre estudiantes y autoritarismo universitario, los
condujo a cuestionar las formas de gobierno universitario; pero cuestionar gobierno
universitario no era sino insertarse en el problema de la democracia en un nivel de
la vida social en general.
El consiguiente enfrentamiento con el Estado en su conjunto (a pesar de las
contradicciones inherentes al mismo) lo hizo sobrepasar sus demandas sectoriales e
incidir abiertamente en la tensión principal a nivel social y no sólo en alguno de sus
campos particulares.
Si se quisiera analizar la dinámica del movimiento estudiantil mexicano sólo a
través de alguno de sus casos se correría el peligro de generalizar lo que resulta es-
pecífico a dicho caso. Es lo que sucede con muchos de los análisis del movimiento
del 68, el movimiento democrático universitario que mejor expresó la necesidad
social principal.
Este movimiento no transitó en “carne propia” por toda la dinámica descrita aquí,
pero en cambio fue la síntesis de un movimiento nacional que como tal sí puede ser
resumido como señalábamos anteriormente.
Hemos dicho que el 68 no fue un rayo en día sereno, múltiples movimientos y
luchas parciales lo anunciaron, y lo procrearon; cuando el 68 se presentó ya existían
tanto las organizaciones nacionales capaces de darle coherencia, como los canales de
comunicación informal entre estudiantes de vanguardia de las diversas instituciones
de educación superior que facilitaron su difusión. De la misma forma, programáti-
camente hablando, encuentros diversos, luchas múltiples fueron conformando los
144
El otro movimiento estudiantil.indd 144 13/08/2014 05:00:30 p.m.
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MÉXICO
elementos que constituirían el programa del 68. Otro tanto se puede decir de movi-
mientos estudiantiles previos, anteriores al de 1968.
La dinámica del movimiento estudiantil, que desde nuestra perspectiva metodo-
lógica sólo podía ser aprendida cabalmente con una visión nacional del mismo, no
implica construir un tipo ideal a la manera weberiana sino escudriñar en las determi-
nantes reales de aquél, poniendo el acento en sus determinantes como movimiento
nacional y no como casos particulares aislados unos de los otros. En este sentido
abstracción no se equipara a generalización y no tendría pertinencia el problema de
la representatividad estadística de los casos analizados.
Pero el movimiento estudiantil mexicano en su etapa democrática no sólo fue el
eslabón más débil de la cadena de movimientos sociales, en tanto su rompimiento con
el control estatal, sino que representó lo más avanzado de las fuerzas democráticas
del país. Tanto por su importancia política como por su universalidad programática.
Con respecto de la influencia de los estudiantes en otros movimientos sociales hay que
destacar su papel ideológico y organizativo. Pero, más importante fue la infiltración
por parte de estudiantes o de pequeños grupos políticos de los mismos en sindicatos,
organizaciones campesinas y populares, desempeñando un papel difuso de intelectual
colectivo en la llamada “insurgencia obrera, campesina y popular de los setenta”, la
más importante efervescencia de masas en la Historia de México por democratizar
sus organizaciones. Por ejemplo para los obreros, el foco de esta insurgencia fue la
gran empresa moderna del desarrollo estabilizador y no la pequeña y mediana. Fue-
ron los obreros mejor pagados, con mejores contratos y prestaciones, seguridad en
el empleo los que se levantaron: electricistas, ferrocarrileros, automotriz, aviación,
siderúrgicas, grandes minas, teléfonos, etc. En prácticamente todas estas manifesta-
ciones de descontento contra la falta de democracia sindical y contra el control estatal
estuvieron presentes estudiantes. Unas veces los estudiantes apoyaron desde afuera,
cuando todavía había movimiento estudiantil, posteriormente formando colectivos de
apoyo o bien convirtiéndose ellos mismos en trabajadores asalariados. La suerte de
los radicales fue diferente, luego de su derrota en el enfrentamiento de poder a poder
con el Estado pasaron a formar organizaciones clandestinas, grupos guerrilleros, entre
los que la Liga Comunista 23 de septiembre fue la más emblemática, sus ideólogos
principales provinieron del Tecnológico de Monterrey que eran de tradición social
cristiana (Ignacio Olivares) o de desprendimientos del Partido Comunista y de otros
grupos marxistas. Su etapa clandestina que llegó hasta inicios de los ochenta no es
analizada aquí porque no tenía detrás a movimientos de masas, como si sucedió en lo
que hemos llamado etapa de radicalización. Estos grupos asilados de los movimientos
sociales terminaron aniquilados por la fuerza física del Estado.
145
El otro movimiento estudiantil.indd 145 13/08/2014 05:00:30 p.m.
EL OTRO MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
En este sentido el movimiento estudiantil a pesar de ser el destacamento de avan-
zada de la sociedad en un período, sólo coyunturalmente desempeñó el de vanguardia
del movimiento democrático. Sus limitaciones internas y el desgaste en la lucha con el
Estado determinaron que este papel haya sido asumido sólo para una parte reducida del
pueblo, aunque el grueso de la insurgencia obrera campesina y popular de los setentas
haya sido influenciada por el movimiento estudiantil o por estudiantes fogueados en
este. Influencia que debe ser entendida en dos formas: primero como influencia social
global (político-cultural) y segundo a través de las direcciones extraídas o ligadas al
movimiento estudiantil, a través de grupos de izquierda o de activistas sin partido.
El movimiento estudiantil cayó en un largo reflujo a partir de 1974 como movi-
miento nacional (excepciones como los movimientos en las universidades de Oaxaca
y Guerrero no hacen sino mostrar por un lado el desfasamiento y por el otro el loca-
lismo de aquellos). La estrategia echeverrista de combate al movimiento consistente,
por un lado, en aminorar los problemas materiales de las universidades y, por el otro,
en buscar un “modus vivendi” con la corriente moderada a la vez de aniquilar a la
radical, rindió sus frutos.
Nuevas generaciones de estudiantes formadas en el reflujo no han estado insertas
en las experiencias directas o indirectas de todo un ciclo de lucha. El sexenio de López
Portillo se significó prácticamente por la desaparición del movimiento estudiantil na-
cional, y aunque el apoyo material gubernamental a las universidades decayó en este
sexenio, no fue tan apreciable como para crear conflictos localizados de importancia
que pudieran convertirse nuevamente en embriones de un movimiento nacional. Al
mismo tiempo, después de los dos años de recesión de la economía (1977 y 1978) ésta
cobró un dinamismo inusitado que se reflejó sobre el empleo y el fortalecimiento de
las clases medias profesionales desde el punto de vista de su ingreso, empleo y segu-
ridad social. Por otro lado, la contradicción social principal había encontrado nuevos
actores en el movimiento obrero, las propias direcciones democráticas estudiantiles
tendieron a desplazarse de la universidad hacia el pueblo.
La coyuntura de 1982 marcó un nuevo viraje en la dirección del proceso econó-
mico que se compaginaron en virajes políticos. La política de austeridad del nuevo
régimen en los ochenta atentó en contra de las formas de hacer política del Estado
Mexicano postrevolucionario. Si uno de los pilares del “pacto social” había sido la
política social del Estado, era de esperarse que ésta sufriera ante los imperativos de
una política económica que privilegiaba el combate al déficit externo y a la inflación.
Pero el Estado no puede negarse a sí mismo sin agotar los últimos recursos. El modelo
Neoliberal ha alterado viejas formas de hacer política y al propio funcionamiento de
la Economía y del Estado. A treinta años de su establecimiento el crecimiento pro-
medio anual real por habitante es decepcionante, así como la debacle salarial que
146
El otro movimiento estudiantil.indd 146 13/08/2014 05:00:30 p.m.
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MÉXICO
se ha vivido desde 1985. Es decir, para mayor parte de la población en treinta años
no ha mejorado sus condiciones de vida o de trabajo, en el caso de los egresados de
Universidades el desempleo se ha entronizado.
El futuro está relativamente abierto, los parámetros para la acción estudiantil
quedaron enmarcados inicialmente por sus condiciones materiales como estudian-
tes y su futuro como profesionales, pero estos parámetros abstractos no pueden ser
entendidos en su concreción si no se analizan en su articulación con el resto de las
contradicciones sociales y, sobre todo, con eventos impactantes que ayudaron a cam-
biar su subjetividad.
En las condiciones del Estado Neoliberal capitalista, la promesa Neoliberal en
abstracto fue de darle independencia a la sociedad civil —empresas, sindicatos, etc—.,
pero no significó en la práctica el fin del corporativismo. El Estado Social mexicano
basó en gran parte su dominación en el control organizativo de clases fundamentales,
el movimiento estudiantil a pesar de su reflujo no logró ser controlado nuevamente por
el Estado. El nuevo Estado Neoliberal sigue controlando a la mayoría de las organi-
zaciones obreras, campesinas y populares, no así a los estudiantes, porque sus orga-
nizaciones simplemente desaparecieron y, sin embargo, la masa estudiantil perdura y
se reproduce sin cambios apreciables en su origen social. La contradicción principal
entre democracia y autoritarismo no ha desaparecido en México pero ahora se ve
complicada por la presencia real de un modelo económico insatisfactorio que dificulta
continuar con la acumulación modernizante. Es decir, el nuevo modelo, Neoliberal en
lo Económico y, a la vez clientelar y corporativo en lo social, conforma una suerte de
Neoliberalismo corporativo La universidad mexicana ha sido hija del Estado Social y
en esa medida es una universidad social, a pesar de los esfuerzos privatizadores, los
dos grandes movimientos de la UNAM frenaron por ahora esta tendencia.
En lo económico el futuro es de restricciones y por tanto de debilitamiento del
“pacto” social de la postrevolución, representado por la derrota del PRI del año 2000;
en lo político el inmovilismo estudiantil no ha sido absoluto, dos grandes huelgas en
la UNAM y el reciente movimiento del Yo soy 132. Aunque esas irrupciones no tuvieron
el impacto que si lograron en los setenta lo anterior no significa que las condiciones
materiales, subjetivas y políticas no abran la posibilidad de un nuevo movimiento
estudiantil, pero éste tendría que ser diferente al que aquí analizamos: en primer tér-
mino, no tendría la importancia que en los sesentas tuvo en las luchas democráticas;
en segundo, le correspondería una composición estudiantil que no es la continuación
del movimiento anterior, ni política ni organizativamente.
El movimiento estudiantil del período entre 1964 y 1982 lo que mostró es que
hay potencialidades primero para el surgimiento de poderosos movimientos sociales
diferentes de los considerados por las teorías clásicas y segundo, que estos en el
147
El otro movimiento estudiantil.indd 147 13/08/2014 05:00:30 p.m.
período analizado pudieron formar frentes con aquellos considerados históricamente
como clásicos. La suerte está echada, las fuerzas sociales vuelven a estar en tensión
y el futuro será función de las presiones de condiciones objetivas (enorme sector in-
formal, la debacle salarial de la época neoliberal en México, falta de empleos dignos,
la falta de sindicatos representativos de los trabajadores, etc.), pero, específicamente
de las capacidades de los actores sociales y sus posibles dirección intelectuales de
reconstruir utopías viables de sociedad alternativas al neoliberalismo.
El otro movimiento estudiantil.indd 148 13/08/2014 05:00:30 p.m.
Siglas
CROC Confederación de Obreros y Campesinos.
CTM Confederación de Trabajadores de México.
FNET Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.
FUA Frente Universitario Anticomunista.
JC Juventud Comunista.
MLN Movimiento de Liberación Nacional.
MURO Movimiento de Renovada Orientación.
PCM Partido Comunista Mexicano.
PMT Partido Mexicano de los Trabajadores.
PPS Partido Popular Socialista.
PRM Partido de La revolución Mexicana.
STPRM Sindicato de Petroleros de la república Mexicana.
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León.
UAP Universidad Autónoma de Puebla.
149
El otro movimiento estudiantil.indd 149 13/08/2014 05:00:31 p.m.
El otro movimiento estudiantil.indd 150 13/08/2014 05:00:31 p.m.
El otro movimiento estudiantil
se terminó de imprimir en agosto de 2014
el tiraje consta de 1 000 ejemplares
El otro movimiento estudiantil.indd 151 13/08/2014 05:00:31 p.m.
El otro movimiento estudiantil.indd 152 13/08/2014 05:00:31 p.m.
También podría gustarte
- Movimientos Armados en México - 1960-1980Documento67 páginasMovimientos Armados en México - 1960-1980Anibal Ayala Cortes0% (1)
- Tesis Cristina Tamariz Versión CompletaDocumento86 páginasTesis Cristina Tamariz Versión Completaiscariote_metal1987_Aún no hay calificaciones
- Jet EcopolDocumento7 páginasJet EcopolCarmita Suarez SanturAún no hay calificaciones
- IDG1938Documento36 páginasIDG1938steelyheadAún no hay calificaciones
- Modelo Plan PSTDocumento10 páginasModelo Plan PSTDaniel AlbujaAún no hay calificaciones
- La Caida de Allende Anatomia de Un Golpe de EstadoDocumento278 páginasLa Caida de Allende Anatomia de Un Golpe de EstadoGerardo Cruz AlvarezAún no hay calificaciones
- Los Ceros - Vicente Riva PalacioDocumento1144 páginasLos Ceros - Vicente Riva PalacioPuroshuesos Nada Nadie100% (1)
- El Virrey Iturrigaray y El Ayuntamiento de MéxicoDocumento101 páginasEl Virrey Iturrigaray y El Ayuntamiento de MéxicoEnrique Najera GonzalezAún no hay calificaciones
- Tesis Daniel Vicencio - Llevando La Ciencia Al CerebroDocumento362 páginasTesis Daniel Vicencio - Llevando La Ciencia Al CerebroIvonne AldamaAún no hay calificaciones
- Inehrm ArreolaDocumento271 páginasInehrm ArreolaAlberto Hesse100% (2)
- La epopeya del sentido:: ensayos sobre el concepto de Revolución en México (1910-1940)De EverandLa epopeya del sentido:: ensayos sobre el concepto de Revolución en México (1910-1940)Aún no hay calificaciones
- Enciso Froylán, Drogas, Narcotrafico y Política en MX 1969-2000 PDFDocumento64 páginasEnciso Froylán, Drogas, Narcotrafico y Política en MX 1969-2000 PDFfrancesco6passariellAún no hay calificaciones
- Vicente Riva Palacio - La Vuelta de Los MuertosDocumento410 páginasVicente Riva Palacio - La Vuelta de Los MuertosSofia sofia michelle garcia suarezAún no hay calificaciones
- Programa de Historiografía de México I Ana Silvia Valdés Borja Colegio de Historia UNAM Semestre 2020-1Documento10 páginasPrograma de Historiografía de México I Ana Silvia Valdés Borja Colegio de Historia UNAM Semestre 2020-1Nataniel GallardoAún no hay calificaciones
- IDGES1990Documento41 páginasIDGES1990steelyhead100% (1)
- Pahtii: ComunislamexDocumento188 páginasPahtii: ComunislamexPedroAún no hay calificaciones
- Los Últimos Días Del Presidente Madero PDFDocumento492 páginasLos Últimos Días Del Presidente Madero PDFOscar CintoAún no hay calificaciones
- Honore de Balzac - Los CampesinosDocumento339 páginasHonore de Balzac - Los CampesinosRoy OliveraAún no hay calificaciones
- IDGES1972Documento55 páginasIDGES1972steelyheadAún no hay calificaciones
- Disciplina Política y Familia RevolucionariaDocumento16 páginasDisciplina Política y Familia RevolucionariaAlexandra Cortés100% (2)
- Daniel A Leon Estrada PFDocumento33 páginasDaniel A Leon Estrada PFDaniel LeonAún no hay calificaciones
- BiograLucio Cabañas PDFDocumento39 páginasBiograLucio Cabañas PDFMiriam ReyesAún no hay calificaciones
- Excepcion Previa de Incompetencia CompletoDocumento18 páginasExcepcion Previa de Incompetencia CompletoRaul Vásquez100% (1)
- Carlos Montemayor 149 PDFDocumento27 páginasCarlos Montemayor 149 PDFAlan Alberto CerdaAún no hay calificaciones
- Guerrilleros en El Penal de Oblatos PDFDocumento16 páginasGuerrilleros en El Penal de Oblatos PDFlopez14Aún no hay calificaciones
- IDGES1964Documento53 páginasIDGES1964steelyheadAún no hay calificaciones
- IDGES1966Documento48 páginasIDGES1966steelyheadAún no hay calificaciones
- Infrome de Gobierno Pascual Ortiz Rubio 1930 1932 PDFDocumento319 páginasInfrome de Gobierno Pascual Ortiz Rubio 1930 1932 PDFJose Antonio Romero CordovaAún no hay calificaciones
- La Socialdemocracia - Ludolfo ParamioDocumento4 páginasLa Socialdemocracia - Ludolfo Paramiogimnasiayesgrima100% (1)
- Grupos Armados, Se Xtiende La Lucha Armada Por El PaísDocumento63 páginasGrupos Armados, Se Xtiende La Lucha Armada Por El PaísJag Ro100% (1)
- González Valdés, Ronaldo - La Semilla SinaloenseDocumento9 páginasGonzález Valdés, Ronaldo - La Semilla Sinaloensegeorge_gorenko3688100% (1)
- TesisDocumento168 páginasTesisКристиан García100% (1)
- Alberto Híjar - Febrero de 1974 Notas PDFDocumento10 páginasAlberto Híjar - Febrero de 1974 Notas PDFDavidRuslamAún no hay calificaciones
- Juan Antonio Mateos - Historia Parlamentaria Del CongresoDocumento191 páginasJuan Antonio Mateos - Historia Parlamentaria Del CongresoIsmael ValverdeAún no hay calificaciones
- Guerrilla Miguel Ángel Barraza GarcíaDocumento11 páginasGuerrilla Miguel Ángel Barraza GarcíaLuis RiveraAún no hay calificaciones
- Insurgentes ApodadosDocumento644 páginasInsurgentes ApodadosFrancisco SanchezAún no hay calificaciones
- 68 2019 PDFDocumento26 páginas68 2019 PDFYllich Escamilla SantiagoAún no hay calificaciones
- Las IndispensablesDocumento288 páginasLas IndispensablesJorge Hugo Rojas Beltran100% (1)
- Acta de in Depend en CIA Del Imperio Mexicano - 28 de Septiembre de 1821Documento2 páginasActa de in Depend en CIA Del Imperio Mexicano - 28 de Septiembre de 1821Carlos RufinoAún no hay calificaciones
- Sociabilidad y Cultura Politica en Mazat PDFDocumento218 páginasSociabilidad y Cultura Politica en Mazat PDFGuadalupe Munguía TiscareñoAún no hay calificaciones
- ChicanoDocumento5 páginasChicanoHeriberto Soberanes LugoAún no hay calificaciones
- Un Modelo Historico de La Relacion Entre Prensa y Poder en Mexico en El Siglo XXDocumento10 páginasUn Modelo Historico de La Relacion Entre Prensa y Poder en Mexico en El Siglo XXRodrigo Pedrin CaballeroAún no hay calificaciones
- La Lista NegraDocumento5 páginasLa Lista NegraRosy RiosAún no hay calificaciones
- Dr. Enrique Condes Lara (BUAP) Orígenes y Contexto de La Liga 23 de Septiembre. PonenciaDocumento16 páginasDr. Enrique Condes Lara (BUAP) Orígenes y Contexto de La Liga 23 de Septiembre. PonenciaAntonio AmadorAún no hay calificaciones
- Autoritarismos Leonardo Morlino FragmentosDocumento34 páginasAutoritarismos Leonardo Morlino FragmentoshardmandoAún no hay calificaciones
- El Move68Documento13 páginasEl Move68simonalopezAún no hay calificaciones
- Perla Chinchilla Pawling-El Fin de Las HumanidadesDocumento5 páginasPerla Chinchilla Pawling-El Fin de Las HumanidadesmiguelAún no hay calificaciones
- Libro Maximiliano Silerio Esparza PDFDocumento362 páginasLibro Maximiliano Silerio Esparza PDFbochinchaAún no hay calificaciones
- Manuel Sánchez - Estudio Comparado de Path Dependence Del Estado de Bienestar en Los Casos de USA, Suecia y EspañaDocumento34 páginasManuel Sánchez - Estudio Comparado de Path Dependence Del Estado de Bienestar en Los Casos de USA, Suecia y EspañaMelissaAún no hay calificaciones
- Marichal CeruttiDocumento28 páginasMarichal CeruttiCarlos Eduardo Valencia VillaAún no hay calificaciones
- IGES1958Documento52 páginasIGES1958steelyheadAún no hay calificaciones
- Gaviria, José Obdulio - A Uribe Lo Que Es de UribeDocumento176 páginasGaviria, José Obdulio - A Uribe Lo Que Es de UribeSaúl HernándezAún no hay calificaciones
- Del Asalto Al Cuartel de MaderaDocumento373 páginasDel Asalto Al Cuartel de MaderaMario García RodríguezAún no hay calificaciones
- Introduccion A La Historia de La GuerrilDocumento370 páginasIntroduccion A La Historia de La GuerrilAndrésAún no hay calificaciones
- Política de Contrainsurgencia y Desaparición Forzada en México en La Década de 1970 - Camilo OvalleDocumento29 páginasPolítica de Contrainsurgencia y Desaparición Forzada en México en La Década de 1970 - Camilo OvalleFabrizio LorussoAún no hay calificaciones
- El Color de Las Amapas PDFDocumento285 páginasEl Color de Las Amapas PDFMayela Hernández100% (2)
- Libro Juventud RebeldeDocumento268 páginasLibro Juventud RebeldeSanchez LuisAún no hay calificaciones
- LeicaDocumento576 páginasLeicaSergio Villeda RubioAún no hay calificaciones
- Los irredentos parias.: Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911De EverandLos irredentos parias.: Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911Aún no hay calificaciones
- Posicionamiento Del Secretario General de La DDocumento5 páginasPosicionamiento Del Secretario General de La DJuan Eduardo Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- Estado KaplanDocumento57 páginasEstado KaplanJuan Eduardo Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- Propuesta 2017 Cuadro de Prestaciones Cuadernillo NetaDocumento91 páginasPropuesta 2017 Cuadro de Prestaciones Cuadernillo NetaJuan Eduardo Hernández Hernández100% (1)
- Cuestionario Individual ENVAJ 2012Documento16 páginasCuestionario Individual ENVAJ 2012Juan Eduardo Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- Scribano La Observacion PDFDocumento9 páginasScribano La Observacion PDFJuan Eduardo Hernández HernándezAún no hay calificaciones
- LogísticaDocumento10 páginasLogísticaJuanCarlosRodriguezAún no hay calificaciones
- Cono HolandesDocumento4 páginasCono HolandesDiego MercadoAún no hay calificaciones
- Unidad 5. Medios de ImpugnaciónDocumento17 páginasUnidad 5. Medios de ImpugnaciónFlor De Guadalupe Quero HerediaAún no hay calificaciones
- CollectionDocumento13 páginasCollectionPablo Cabello EspinozaAún no hay calificaciones
- Taller Plan IntegradorDocumento24 páginasTaller Plan IntegradorKELI YOHANA PUERTA GILAún no hay calificaciones
- Conexion de Cargas - B4Documento18 páginasConexion de Cargas - B4Felipe OliverosAún no hay calificaciones
- Especificaciones Tecnicas Centro de Salud San JoseDocumento16 páginasEspecificaciones Tecnicas Centro de Salud San JoseNiwde Perez DiazAún no hay calificaciones
- BarandasDocumento2 páginasBarandasNohelys AgrazalAún no hay calificaciones
- Triptico de ApoyosDocumento2 páginasTriptico de ApoyosAustin AgustinAún no hay calificaciones
- PPA TE 1-8-2020 Topografia Línea Paralela de Acero 24 FINALDocumento14 páginasPPA TE 1-8-2020 Topografia Línea Paralela de Acero 24 FINALfelipe martinezAún no hay calificaciones
- Los Circuitos de Muestreo y RetenciónDocumento4 páginasLos Circuitos de Muestreo y RetenciónCristian uriguen100% (1)
- Computacion CuanticaDocumento20 páginasComputacion CuanticadomitiloAún no hay calificaciones
- Modelo Cuantitativo de TransporteDocumento8 páginasModelo Cuantitativo de TransporteGustavo MartinezAún no hay calificaciones
- PETS DESPACHOS EstibaDesestibaManualBolsasCementoDocumento15 páginasPETS DESPACHOS EstibaDesestibaManualBolsasCementoSGSST - INOLAB SACAún no hay calificaciones
- Maquinarias Elaboracion Productos CarnicosDocumento23 páginasMaquinarias Elaboracion Productos CarnicosJorge Eduardo Rueda MezaAún no hay calificaciones
- Problema EmsaDocumento2 páginasProblema EmsaLevi ZufAún no hay calificaciones
- El Sistema Financiero Peruano: C.P.C. OCHOA ORE CarlosDocumento3 páginasEl Sistema Financiero Peruano: C.P.C. OCHOA ORE CarlosEmilio fabian Ocaño roqueAún no hay calificaciones
- Clase Ev Con 01Documento6 páginasClase Ev Con 01Diana NahielyAún no hay calificaciones
- Diapositivas RPM e InduccionDocumento39 páginasDiapositivas RPM e InduccionYecksy ValdezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Simulacion-Tanque CilindricoDocumento49 páginasTrabajo de Simulacion-Tanque CilindricoMarcos Rojas VillanuevaAún no hay calificaciones
- Semana 3 - Formacion ContratosDocumento24 páginasSemana 3 - Formacion ContratosCARMEN ALVARADOAún no hay calificaciones
- Imprimir HCDocumento3 páginasImprimir HCJob Campaña MAún no hay calificaciones
- MapucheDocumento399 páginasMapucheBelén GalloAún no hay calificaciones
- Etanol 92 ADocumento12 páginasEtanol 92 Aisrael machicado calleAún no hay calificaciones
- Formato Practicas UtsDocumento55 páginasFormato Practicas UtsElectropic CanalAún no hay calificaciones
- Reglamento Centro Documentación JudicialDocumento6 páginasReglamento Centro Documentación JudicialLuis Hernández PeñaAún no hay calificaciones
- Brazo de Oro Propietarios 2023 La. LuzDocumento9 páginasBrazo de Oro Propietarios 2023 La. LuzJesus Ruiz MontalvanAún no hay calificaciones