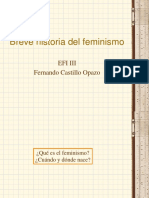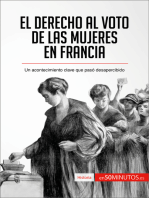Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia Del Movimiento Feminista
Historia Del Movimiento Feminista
Cargado por
Andreyna GarnicaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia Del Movimiento Feminista
Historia Del Movimiento Feminista
Cargado por
Andreyna GarnicaCopyright:
Formatos disponibles
HISTORIA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA
La primera ola. El feminismo ilustrado y la Revolucin Francesa En un pensamiento polticamente ilustrado, el feminismo es un discurso de la igualdad que articula la polmica en torno a esta categora poltica. Amelia Valcrcel afirma que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustracin porque como resultado de la polmica ilustrada sobre la igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crtico que utiliza las categoras universales de su filosofa poltica, pero de ello no cabe deducir que la Ilustracin sea feminista. La Revolucin Francesa (1789) plante como objetivo central la consecucin de la igualdad jurdica y de las libertades y derechos polticos, pero pronto surgi la gran contradiccin que marc la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad jurdica que haban sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales no afectaron a la mujer. En la Revolucin Francesa la voz de las mujeres empez a expresarse de manera colectiva. Entre los ilustrados franceses que elaboraron el programa ideolgico de la revolucin destaca la figura de Condorcet, quien en su obra Bosquejo de una tabla histrica de los progresos del Espritu Humano (1743) reclam el reconocimiento del papel social de la mujer. En este contexto, Mary Wollstonecraft (Inglaterra) escribe la obra Vindicacin de los Derechos de la Mujer (1792) en la que hace un alegato contra la exclusin de las mujeres del campo de bienes y derechos que disea la teora poltica rousseauniana. Esta obra se convierte en el primer clsico del feminismo en sentido estricto. Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinacin femenina era el acceso a la educacin. Las mujeres educadas podran adems desarrollar su independencia econmica accediendo a actividades remuneradas. Sin embargo, Wollstonecraft no dio importancia a las reivindicaciones polticas y no hizo referencia al derecho de voto femenino. La Vindicacin solamente logr traspasar sus ideas a pequeos crculos intelectuales. Tampoco tuvo mucho ms eco la Declaracin de los derechos de la mujer y de la ciudadana, redactada por Olimpia de Gouges (1791). Olimpia de Gouges denunciaba que la revolucin haba olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Sus demandas eran libertad, igualdad y derechos polticos, especialmente el derecho al voto, para las mujeres. El Cdigo Civil napolenico (1804), que recogi los avances sociales de la revolucin, neg a las mujeres los derechos civiles reconocidos para los hombres e impuso leyes discriminatorias como definir al hogar mbito exclusivo de las mujeres. Se instituy un derecho civil homogneo en el cual las mujeres eran consideradas menores de edad; esto es, hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso hijos. Se fijaron delitos especficos como el adulterio o el aborto. De otra parte, la institucionalizacin del currculo educativo tambin exclua a las mujeres de los tramos educativos medios y superiores. Aunque en la Revolucin Francesa las mujeres tomaron clara conciencia de colectivo oprimido, sta supuso una derrota para el feminismo y las mujeres que tuvieron relevancia en la participacin poltica compartieron el mismo final: la guillotina o el exilio. La Repblica no estaba dispuesta a reconocer otra funcin a las mujeres que la que no fuera de madres y esposas (de los ciudadanos).
De esta manera, sin ciudadana y fuera del sistema normal educativo, las mujeres quedaron fuera del mbito de los derechos y bienes liberales. Por ello, los objetivos principales del sufragismo fueron el logro del voto y la entrada en las instituciones de alta educacin. La segunda ola. El feminismo liberal sufragista La misoginia romntica Las conceptualizaciones de Rousseau que tenan como fin reargumentar la exclusin tomaron fuerza y fueron filsofos como Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzche los que lideraron esta filosofa. El primero en abordar la reconceptualizacin de los sexos fue Hegel, que en la Fenomenologa del Espritu explic que el destino de las mujeres era la familia y el de los varones el Estado y adems ste no poda contradecirse. Schopenhauer aadi que el sexo masculino encarna el espritu, mientras que la naturaleza es el sexo femenino y que la continuidad en la naturaleza es la caracterstica fundamental en la naturaleza. Esto es, lo femenino es una estrategia de la naturaleza para producir ser. La misoginia romntica se utiliz contra la segunda ola del feminismo, el sufragismo. El sufragismo En Estados Unidos las mujeres lucharon por la independencia de su pas junto a los hombres y posteriormente se unieron a la causa de los esclavos. Cada vez en mayor medida las mujeres empezaron a ocuparse de cuestiones polticas y sociales. En el Congreso Antiesclavista Mundial celebrado en Londres en 1840, el Congreso rehus reconocer como delegadas a cuatro mujeres y en 1848 en una convencin se aprob la Declaracin de Sneca Falls, uno de los textos bsicos del sufragismo americano. La declaracin consta de doce decisiones e incluye dos grandes apartados: de un lado, las exigencias para alcanzar la ciudadana civil para las mujeres y de otro los principios que deben modificar las costumbres y la moral. El sufragismo tena dos objetivos: el derecho al voto y los derechos educativos y ambos marcharon a la par apoyndose mutuamente. El costoso acceso a la educacin tena relacin directa con los derechos polticos ya que a medida que la formacin de algunas mujeres avanzaba, se haca ms difcil negar el derecho al voto. El movimiento sufragista era de carcter interclasista ya que consideraban que todas las mujeres sufran en cuanto mujeres, independientemente de su clase social, discriminaciones semejantes. El movimiento sufragista en Inglaterra surgi en 1951 e intentaron seguir procedimientos democrticos en la consecucin de sus objetivos durante casi cuarenta aos. Las sufragistas inglesas consiguieron tener como aliado a John Stuart Mill, que present la primera peticin a favor del voto femenino e el Parlamento y fue una n referencia para pensar la ciudadana no excluyente. Mill sita en el centro del debate feminista la consecucin del derecho de voto para la mujer: la solucin de la cuestin femenina pasaba por la eliminacin de toda traba
legislativa discriminatoria. Una vez suprimida estas restricciones, las mujeres superaran su subordinacin y lograran su emancipacin. Hubo que pasar la Primera Guerra Mundial y llegar el ao 1928 para que las mujeres inglesas pudiesen votar en igualdad de condiciones. En 1903, las sufragistas cambiaron de estrategia y pasaron a la lucha directa. Interrumpieron los discursos de los ministros, fueron encarceladas, recurrieron a la huelga de hambre y realizaron actos terroristas contra diversos edificios pblicos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los varones fueron llevados al frente y las mujeres sostuvieron la economa fabril, la industria blica y gran parte de la administracin pblica. En tales circunstancias, nadie pudo oponerse a las demandas de las sufragistas, el Rey Jorge V amnisti a todas ellas y en 1917 fue aprobada la ley de sufragio femenino. En el Estado espaol el feminismo lleg ms tarde. Instaurada la repblica en 1914, se aprueba el artculo 34 de la Constitucin, que reconoce el derecho de las mujeres al voto. En 1920 existan varias asociaciones feministas de diferente signo y sus temas prioritarios eran la educacin de las mujeres, la reforma del Cdigo y el derecho al voto. Hacia los aos 30 la mayora de las naciones desarrolladas haban reconocido el derecho al voto femenino, salvo Suiza, que no lo acept hasta 1970. El objetivo principal de las sufragistas se haba logrado y el feminismo pareci entrar en fase de recesin. Las feministas de esta primera poca plantearon tambin el derecho al libre acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones, la igualdad de derechos civiles, compartir la patria potestad de los hijos, denunciaban que el marido fuera el administrador de los bienes conyugales, pedan igual salario para igual trabajo. Todos estos objetivos se centraron en el derecho al voto, que pareca la llave para conseguir los dems. Las feministas del siglo XIX y principios del XX pusieron nfasis en los aspectos igualitarios y en el respeto a los valores democrticos. Era un movimiento basado en los principios liberales. El socialismo marxista A mediados del siglo XIX comenz a imponerse en el movimiento obrero el socialismo de inspiracin marxista. El marxismo abord la cuestin femenina y ofreci una explicacin a la opresin de las mujeres: el origen de su subordinacin no estara en causas biolgicas, sino sociales. En consecuencia, su emancipacin vendra por su independencia econmica. Adems, el socialismo insista en las diferencias que separaban a las mujeres de las distintas clases sociales y as aunque apoyaban las demandas de las sufragistas, tambin las acusaban de olvidar la situacin de las proletarias. Por otro lado, a las mujeres socialistas se les presentaba la contradiccin de que an suscribiendo la tesis de que la emancipacin de las mujeres era imposible en el capitalismo, eran conscientes de que para la direccin del partido la cuestin femenina no era central ni prioritaria.
La Mstica de la feminidad Tras la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y los medios de comunicacin de masas se comprometieron en un doble objetivo: alejar a las mujeres de los empleos obtenidos durante el periodo blico devolvindolas al hogar y diversificar la produccin fabril. Las mujeres deban encontrar en el papel de ama de casa un destino confortable y no salir a competir al mercado laboral. Pero la mstica de la feminidad estaba produciendo graves trastornos en la poblacin femenina sobre la que se ejerca. Inmediatamente antes de esta maniobra, se haba producido una obra fundamental para el feminismo, El segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949): La obra de Beauvoir no se sabe si considerarla un colofn del sufragismo o la apertura a la tercera ola del feminismo. Simone de Beauvoir analiza a las mujeres como el otro, el sexo femenino es la otra cara del espejo de la evolucin del mundo masculino y aporta un anlisis no biologicista al afirmar no se nace mujer, se llega a serlo. La libertad es la idea central de esta obra que, sin embargo, cay en el vaco pues se produjo en el mismo momento en que la mstica de la feminidad se estaba forjando. La tercera ola. El feminismo sesentayochista La publicacin del libro de Betty Friedan, La Mstica de la feminidad, que apareci en Norteamrica en 1963 era una descripcin del modelo femenino avalado por la poltica de los tiempos postblicos. El mensaje central de Betty Friedan fue que algo estaba pasando entre las mujeres norteamericanas, ella lo denomin el problema que no tiene nombre: las mujeres experimentaban una sensacin de vaco al saberse definidas no por lo que se es, sino por las funciones que se ejercen (esposa, madre, ama de casa ). Las mujeres fueron atrapadas por la mstica de la feminidad y para romper esta trampa y lograr su propia autonoma, deberan incorporarse al mundo del trabajo. En 1966, Betty Friedan pas a la accin y cre la Organizacin Nacional de Mujeres (NOW), llegando a ser la organizacin feminista ms influyente y sin duda Friedan la mxima representante del feminismo liberal. Esta organizacin consideraba que si las mujeres ejercan los derechos adquiridos, los ampliaban y se incorporaban activamente a la vida pblica, laboral y poltica, sus problemas tendran solucin. Aceptando este planteamiento, muchas mujeres centraron sus esfuerzos en desarrollar una vida profesional compatible con sus funciones dentro de la familia. El feminismo liberal se caracteriza por definir la situacin de las mujeres como una de desigualdad -y no de opresin y explotacin- y por postular la reforma del sistema hasta lograr la igualdad entre los sexos. Las liberales comenzaron definiendo el problema de las mujeres como su exclusin de la esfera pblica, propugnando de esta forma su inclusin en el mercado laboral y terminaron abrazando la tesis de lo personal es poltico. Sin embargo, fue al feminismo radical, caracterizado por su oposicin al liberalismo, a quien correspondi el protagonismo en las dcadas de los sesenta y setenta. Las primeras feministas de los setenta realizaron el siguiente diagnstico: el orden patriarcal se mantena intacto. El marco poltico de nacimiento de la tercera ola del feminismo fue la izquierda contracultural sesentayochista.
El feminismo de los aos setenta supuso el fin de la mstica de la feminidad y abri una serie de cambios en los valores y en las formas de vida. El origen del Movimiento de Liberacin de la Mujer hay que buscarlo en el descontento con el papel que las mujeres jugaban en aquel sistema. Movimiento de Liberacin de la Mujer La primera decisin poltica del feminismo fue la de organizarse de forma autnoma, separarse de los varones, lo que llev a la constitucin del Movimiento de Liberacin de la Mujer. Todas las mujeres estaban de acuerdo en la necesidad de separarse de los hombres, pero disentan respecto a la naturaleza y el fin de la separacin. As se produjo la divisin dentro del feminismo radical entre polticas y feministas. Todas ellas forman parte del feminismo radical por su posicin antisistema y por su afn de distanciarse del feminismo liberal, pero para las polticas la opresin de las mujeres deriva del capitalismo y consideraban el feminismo un ala ms de la izquierda y las feministas se manifestaban contra la subordinacin a la izquierda ya que identificaban a los hombres como los beneficiarios de su dominacin. Finalmente, el nombre de feminismo radical pas a designar nicamente a los grupos afines a las posiciones tericas de las feministas. Feminismo radical El feminismo radical norteamericano que se desarroll entre los aos 1967 y 1975 identific como centros de dominacin patriarcal esferas de la vida que hasta entonces se consideraban privadas. A ellas corresponde el eslogan lo personal es poltico. Hay que citar dos obras fundamentales Poltica sexual de Kate Millet y La dialctica de la sexualidad de Sulamit Firestone (1970). Estas obras acuaron conceptos fundamentales para el anlisis feminista como el de patriarcado, gnero y casta sexual. El patriarcado se define como el sistema bsico de dominacin sobre el que se levanta el resto de las dominaciones, como la de clase y raza. El gnero expresa la construccin social de la feminidad y la casta sexual alude a la comn experiencia de opresin vivida por todas las mujeres. El feminismo radical organiz los grupos de autoconciencia, en los que se impulsaba a cada participante a exponer su experiencia personal de opresin para analizarla en clave poltica y lograr su transformacin. Otra caracterstica comn de los grupos radicales fue el exigente impulso igualitarista y antijerrquico: ninguna mujer estaba por encima de otra, por lo que las lderes estaban mal vistas. Los grupos se formaban por afinidad a la par militante y amistosa. Feminismo de la diferencia El feminismo radical estadounidense habra evolucionado hacia un nuevo tipo de feminismo que se conoce con el nombre de feminismo cultural. Mientras el feminismo radical lucha por la superacin de los gneros, el feminismo cultural parece centrarse en la diferencia. El feminismo cultural exalta el principio femenino y sus valores. Se autoproclama defensor de la diferencia sexual, de ah su designacin como feminismos de la diferencia frente a los autoritarios, se condena la heterosexualidad y se acude al lesbianismo como nica alternativa de no contaminacin. En Francia y en Italia existen notables partidarias del feminismo de la diferencia. Las pensadoras de la diferencia sexual consideran que las mujeres no tendran nada que
ganar de un acceso ms equitativo al poder y a los recursos. Sus crticos dudan de que puedan construir la identidad femenina y al mismo tiempo destruir el mito mujer. El feminismo despus de los ochenta En la dcada de los ochenta apareci una formacin conservadora reactiva que intent relegar al movimiento feminista. Mientras que en algunos pases se intent crear organismos de igualdad para que construyeran un modelo femenino conservador, en otros, por su muy distinto signo poltico, el pequeo feminismo presente en los poderes pblicos reclam la visibilidad mediante el sistema de cuotas y la paridad por medio de la discriminacin positiva. Sigui patente que el poder, autoridad y prestigio segua en manos masculinas, exista un techo de cristal en todas las escalas jerrquicas y organizacionales, por lo que el tema de la visibilidad se convirti en objetivo y el sistema de cuotas fue la herramienta que permita a las mujeres asegurar presencia y visibilidad en todos los tramos en lo pblico. Fueron apareciendo multitud de grupos pequeos e informales en los que las mujeres se reunan, intercambiaban experiencias, promovan la auto concienciacin, etc. En los ltimos aos muchos de estos grupos se han ido transformando en asociaciones que ofrecen apoyo a las mujeres, muchas veces con programas subvencionados por organismos estatales. Otro fenmeno que se ha dado es la realizacin de estudios sobre la problemtica de las mujeres dentro de las universidades.
También podría gustarte
- Monografía FeminismoDocumento16 páginasMonografía FeminismoIsa0% (1)
- Feminismo ProyectoDocumento50 páginasFeminismo ProyectoLourdes OliveraAún no hay calificaciones
- Feminismo Historia y Corrientes Susana GambaDocumento5 páginasFeminismo Historia y Corrientes Susana GambaRama Mesa0% (1)
- Breve Ensayo Sobre El Feminismo.Documento7 páginasBreve Ensayo Sobre El Feminismo.Donovan100% (2)
- Historia Del Movimiento FeministaDocumento6 páginasHistoria Del Movimiento FeministaMerche R.Aún no hay calificaciones
- FeminismoDocumento28 páginasFeminismoAnabel ManciaAún no hay calificaciones
- FeminismoDocumento4 páginasFeminismoVale RevillaAún no hay calificaciones
- FEMINISMODocumento9 páginasFEMINISMODaniel Ruiz CalderonAún no hay calificaciones
- Hisoria FeminismoDocumento4 páginasHisoria FeminismoKaleb De ItaAún no hay calificaciones
- BHL Línea Del Tiempo de Las Olas Del FeminismoDocumento10 páginasBHL Línea Del Tiempo de Las Olas Del FeminismobelenAún no hay calificaciones
- Feminismo: Historia y CorrientesDocumento8 páginasFeminismo: Historia y CorrientesjaimesocioAún no hay calificaciones
- Monografia Mov FeministaDocumento6 páginasMonografia Mov FeministaJimena GimenezAún no hay calificaciones
- Feminismo PDFDocumento13 páginasFeminismo PDFAinot SotorraAún no hay calificaciones
- Feminismo Historia y CorrienteDocumento8 páginasFeminismo Historia y CorrientePablo AdroverAún no hay calificaciones
- Feminismo Historia y CorrientesDocumento8 páginasFeminismo Historia y CorrientesCamila Castro GutiérrezAún no hay calificaciones
- El Concepto Se Refiere A Los Movimientos de Liberación de La MujerDocumento6 páginasEl Concepto Se Refiere A Los Movimientos de Liberación de La MujerNicolle FloresAún no hay calificaciones
- Origen Del Feminismo CCSSDocumento3 páginasOrigen Del Feminismo CCSSmanuela alvaradoAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre El FeminismoDocumento12 páginasTrabajo Sobre El FeminismoLaura Fernández GómezAún no hay calificaciones
- 1.-Historia Del FeminismoDocumento50 páginas1.-Historia Del FeminismoEfrain Morales Mendoza100% (2)
- FeminismoDocumento9 páginasFeminismoMaferg ProvidaAún no hay calificaciones
- Práctica Muejres ContemporaneaDocumento6 páginasPráctica Muejres ContemporaneaJero Ontiveros RubioAún no hay calificaciones
- Feminismo - Aula - Casa - 0 With Cover Page v2Documento9 páginasFeminismo - Aula - Casa - 0 With Cover Page v2jouli attiAún no hay calificaciones
- El FeminismoDocumento10 páginasEl FeminismoFrida RamírezAún no hay calificaciones
- Las Cuatro OLAS Del FEMINISMO - Historia y OrigenDocumento1 páginaLas Cuatro OLAS Del FEMINISMO - Historia y OrigenalexisalvarezhsjAún no hay calificaciones
- Amoros - Historia de La Teoría Feminista, SufragismoDocumento9 páginasAmoros - Historia de La Teoría Feminista, SufragismoLuciana RuizAún no hay calificaciones
- Ensayo Feminismo Liberal e IlustradoDocumento4 páginasEnsayo Feminismo Liberal e IlustradoLIZBETH JULIANA HERNÁNDEZ GALVISAún no hay calificaciones
- El FeminismoDocumento2 páginasEl FeminismoShirley CastellonAún no hay calificaciones
- FeminismoDocumento10 páginasFeminismoAleman CarreraAún no hay calificaciones
- Feminismo EticaDocumento7 páginasFeminismo EticaJIMENA VILLA ALDAMAAún no hay calificaciones
- El Feminismo y La Revolucion IndustrialDocumento4 páginasEl Feminismo y La Revolucion IndustrialBlanca Estela Lopez Muñiz100% (1)
- Aportes Del Feminismo A La Economia en El S XIXDocumento5 páginasAportes Del Feminismo A La Economia en El S XIXAylen WytrykuszAún no hay calificaciones
- Historiadelfeminismo 100523162454 Phpapp01Documento22 páginasHistoriadelfeminismo 100523162454 Phpapp01Amilcar Javier Aguilar ZunigaAún no hay calificaciones
- Feminismo Historia y CorrientesDocumento7 páginasFeminismo Historia y CorrientesJhon MQAún no hay calificaciones
- Feminismo Historia y Corrientes Descarga e ISSUDocumento24 páginasFeminismo Historia y Corrientes Descarga e ISSUKarina Chocobar100% (1)
- DocumentoDocumento12 páginasDocumentoAlison Mani FloresAún no hay calificaciones
- El Feminismo Además de Ser El Movimiento Que Lucha Por La Igualdad de Condiciones de La Mujer y Del HombreDocumento2 páginasEl Feminismo Además de Ser El Movimiento Que Lucha Por La Igualdad de Condiciones de La Mujer y Del HombreXiiomy VaMeAún no hay calificaciones
- Etapas FeminismoDocumento12 páginasEtapas Feminismodavid ortiz montenegroAún no hay calificaciones
- Historia Del Feminismo, y Las Cuatro Olas Importantes de Este Movimiento Social. MMDocumento10 páginasHistoria Del Feminismo, y Las Cuatro Olas Importantes de Este Movimiento Social. MMEla MariñoAún no hay calificaciones
- Movimientos: Feminismo.Documento8 páginasMovimientos: Feminismo.Mario GómezAún no hay calificaciones
- FeminismoDocumento16 páginasFeminismoMarian Carolina Cuadrado GomezAún no hay calificaciones
- Evolución de La Participación Femenina en La SociedadDocumento4 páginasEvolución de La Participación Femenina en La SociedadPatricia Antonieta Galleguillos CoronaAún no hay calificaciones
- El Feminismo en El PeruDocumento9 páginasEl Feminismo en El PeruJeffry Trujillo HerreraAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del FeminismoDocumento25 páginasBreve Historia Del Feminismojaviera villagranAún no hay calificaciones
- Feminismo para PrincipiantesDocumento21 páginasFeminismo para PrincipiantesVic100% (1)
- Feminismo ClaudiaDocumento9 páginasFeminismo ClaudiaFranz Arturo Vidal YucraAún no hay calificaciones
- Femenismo en El Siglo XixDocumento24 páginasFemenismo en El Siglo Xixmatheosamir777Aún no hay calificaciones
- Feminismo - Historia y CorrientesDocumento6 páginasFeminismo - Historia y CorrientesDamaso KaoAún no hay calificaciones
- Diapositivas 2010, Historia Del Feminismo, B.Documento5 páginasDiapositivas 2010, Historia Del Feminismo, B.Labir ManatAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del Movimiento de Mujeres y Del FeminismoDocumento6 páginasBreve Historia Del Movimiento de Mujeres y Del FeminismoErika EstefaniaAún no hay calificaciones
- El Papel de La Mujer Durante La Revolución FrancesaDocumento3 páginasEl Papel de La Mujer Durante La Revolución FrancesaAlexander Oquendo0% (1)
- García - Feminismo y AnarquismoDocumento11 páginasGarcía - Feminismo y AnarquismoJuanita SalasAún no hay calificaciones
- ARGUMENTOSDocumento7 páginasARGUMENTOSCarlosAún no hay calificaciones
- Apuntes, 3. Varela, N (2008) - Feminismo para Principiantes.Documento9 páginasApuntes, 3. Varela, N (2008) - Feminismo para Principiantes.josefina.tapia.mAún no hay calificaciones
- SexualidadDocumento14 páginasSexualidadJuan Felipe BravoAún no hay calificaciones
- Historia Del FeminismoDocumento3 páginasHistoria Del FeminismoAngel MartínezAún no hay calificaciones
- FEMINISMODocumento12 páginasFEMINISMOInes Mora100% (1)
- Resumen de Genero e Historia PDFDocumento13 páginasResumen de Genero e Historia PDFAndrea AlbaAún no hay calificaciones
- Primer Feminismo TP CompletoDocumento7 páginasPrimer Feminismo TP Completobjn kjkjkAún no hay calificaciones
- El derecho al voto de las mujeres en Francia: Un acontecimiento clave que pasó desapercibidoDe EverandEl derecho al voto de las mujeres en Francia: Un acontecimiento clave que pasó desapercibidoAún no hay calificaciones