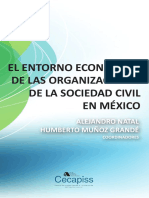Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Produccion de Alimentos y Bio Diversidad (Lectura para Clase)
Produccion de Alimentos y Bio Diversidad (Lectura para Clase)
Cargado por
José Luis Zarabanda DíazTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Produccion de Alimentos y Bio Diversidad (Lectura para Clase)
Produccion de Alimentos y Bio Diversidad (Lectura para Clase)
Cargado por
José Luis Zarabanda DíazCopyright:
Formatos disponibles
PRODUCCIN DE ALIMENTOS Y BIODIVERSIDAD
Documento que se presentar en la Cumbre de Accin de Mxico, Ciudad de Mxico, Mxico, 2 y 3 de junio de 2003
Masa Iwanaga Director General, CIMMYT, Mexico Dave Watson Agrarian Political Economist, Economics Programme, CIMMYT, Mexico
PRODUCCIN DE ALIMENTOS Y BIODIVERSIDAD
Introduccin Este documento tiene el propsito de resumir la relacin compleja y dinmica que existe entra la produccin de alimentos y la administracin responsable de la biodiversidad, en particular las sinergias y las compensaciones inherentes a los intentos de la humanidad de alimentarse, tanto ahora como en el futuro. El documento concluye destacando la funcin de la investigacin y el desarrollo agrcolas internacionales en la promocin de agroecosistemas que equilibran la creciente necesidad de alimentos y la administracin responsable del medio ambiente. Biodiversidad mundial La biodiversidad mundial puede superar 14 millones de especies. Sin embargo, la distribucin de la biodiversidad en el espacio es sumamente sesgada. Se estima que las selvas tropicales pluviales contienen entre 50% y 90% del total de las especies mundiales, si bien constituyen menos del 10% de la superficie de la tierra (McNeely y Scheri, 2001; PNUMA-WCMC, 2000). Una inquietud clave de nuestro tiempo es que las tasas de extincin de las especies son considerablemente superiores a cualquier otro momento de la historia reciente (Pimm et al., 1995), yendo de 5.000 a 150.000 por ao (Goodland, 1991). Entre 1980 y 1995, ms de 200 millones de hectreas de tierra fueron deforestadas (FAO, 1997). La mayor parte de la deforestacin tiene lugar en pases en desarrollo pobres, en especial en las zonas tropicales del frica y el Asia. Se estima que la deforestacin global entre 1990 y 2020 podra llevar la extincin de 15.000 a 50.000 especies (PNUMA, 1992). El principal factor causal de la deforestacin es el crecimiento de la agricultura de subsistencia (FAO, 1997). El valor de la biodiversidad Segn Selman (2000) la biodiversidad es importante por muchos motivos, a saber: esttico (belleza natural, variacin e inspiracin); recreacin; existencia; legado (herencia de generaciones futuras); ciencia; variacin gentica en especies silvestres (especficamente para usos agrcolas e industriales); biorremediacin (neutralizacin de la contaminacin y amortiguacin de otros cambios ambientales); evolucin; fuente de medicinas, y servicios de ecosistemas que incluyen pesca, filtracin de agua, sumideros de CO2 e indicadores del cambio ecolgico o estrs ecolgico. Costanza et al. (1997) calcularon el valor de los servicios de 17 ecosistemas claves que estaran en la gama de los US$16.000 a US$54.000 millones por ao. Se estima que solamente la industria farmacutica se beneficiar de la biodiversidad del orden de los US$75.000 a US$150.000 millones por ao. En efecto, 10 de los frmacos de mayor venta en el mundo en 1997 provinieron de fuentes naturales (PNUD, PNUMA, Banco Mundial, WRI, 2000). El PNUMA (1995) calcul que la cra de plantas que utilizan variedades silvestres de trigo provenientes de Turqua gener 2
US$50 millones por ao, y que la cebada de California mejorada mediante germoplasma resistente a virus hallado en variedades de Etiopa gener US$160 millones. Demanda mundial global de alimentos Rosegrant et al. (2001) predicen que las desaceleraciones en el crecimiento de la poblacin y los cambios en las dietas disminuirn el crecimiento de la demanda de alimentos del promedio mundial de 2,3% por ao observado durante el perodo 1974-1997 a 1,3% por ao en el perodo 19972020. Evans (1998) dijo que la demanda mundial de alimentos hasta 2010 podra crecer a un promedio de 1,5% a 1,7% por ao. Pero los cambios en la oferta son mucho ms difciles de predecir. Rosegrant et al. (2001) concibieron dos escenarios, uno ms bajo y otro ms alto que las predicciones de referencia. En el escenario de crecimiento de bajo rendimiento, la superficie de tierra regada no crece y las tasas de crecimiento del rendimiento de carnes, leche y todos los cultivos disminuyen en 50% del nivel de referencia en el mundo desarrollado y 40% en el mundo en desarrollo durante 1997-2020. Segn este escenario, los abastecimientos mundiales de alimentos no pueden mantenerse al ritmo del crecimiento de la poblacin o del ingreso a los precios vigentes. Podran escasear los alimentos y los precios aumentaran; por ejemplo, el precio del arroz aumentara 46% y el del maz, 34%. A la inversa, segn el escenario de crecimiento de alto rendimiento, la superficie de tierra regada crecera en un 1% por ao y las tasas de crecimiento del rendimiento aumentaran en 20% en el mundo desarrollado y 40% en el mundo en desarrollo durante el perodo proyectado. Segn este escenario, los alimentos seran abundantes y los precios disminuiran; el costo del arroz disminuira en 30% y el del maz, 47%. En lo que respecta a las potenciales compensaciones entre hbitat nativos y tierras cultivables, Goklany (1999) seala que los aumentos de productividad en agricultura podran salvar los hbitat; es decir, un 1% de aumento por ao en productividad agrcola podra significar la prdida de 368 millones de hectreas de hbitat naturales para el ao 2050, mientras que un aumento de 1,5% por ao de productividad agrcola reducira la necesidad de 77 millones de hectreas de tierras de cultivo existentes. Esto permitira la conversin de las tierras de cultivo existentes a usos alternativos, incluida la vuelta a hbitat seminaturales. Produccin de alimentos y biodiversidad La medicin de la agrobiodiversidad es notablemente difcil. Sin embargo, Andrew (1991) sugiere que la diversidad planeada en agroecosistemas est relacionada directamente con la diversidad no planeada, una correlacin que tambin es probable que exista en la diversidad subterrnea (Giller et al., 1997). La biodiversidad planificada (que se refiere a cultivos, bacterias que fijan el nitrgeno, agentes de control biolgico y otros) es mucho ms fcil y rpida de cuantificar, mientras que la biodiversidad no planificada (que se refiere a organismos que permanecen en el sistema despus de la conversin agrcola o los que han colonizado de hbitat circundantes) es mucho ms difcil y lenta de cuantificar (Uphoff, 2002). En todo caso, por lo general se acepta que existe una relacin negativa entre la intensidad agrcola y la biodiversidad, es decir, a medida que aumenta la intensidad agrcola, disminuye la biodiversidad. 3
Los costos y los beneficios de la intensificacin agrcola En el mundo en desarrollo, la intensificacin agrcola ha impedido la degradacin de grandes superficies de hbitat naturales y seminaturales (CNMAD, 1987; UICN; PNUMA, y WWF, 1991). Goklany (1999) calcul que, desde 1961, la intensificacin agrcola haba demorado la conversin de otras 3.550 millones de hectreas de hbitat global. Solamente en la India, las tecnologas de la Revolucin Verde llevaron a que durante 1966-1991 la provisin de trigo aumentara en 5 veces. Sin ellas, se habran necesitado otras 42 millones de hectreas cada ao para producir una cantidad equivalente de grano (Waggoner et al., 1996). Algo similar sucede en los pases desarrollados. Waggoner et al. (1996) tambin sealan que, debido a la intensificacin agrcola, en Estados Unidos la deforestacin para uso agrcola haba cesado virtualmente para 1920, habiendo salvado 90 millones de hectreas. Durante 50 aos, Estados Unidos ha duplicado el producto agrcola en aproximadamente la misma superficie de tierra (Raloff, 1997). La intensificacin agrcola ha hecho posible que la produccin de alimentos en muchos pases, tanto desarrollados como en desarrollo, est un paso ms adelante que la demanda de alimentos. En efecto, an queda campo para revoluciones doblemente verdes o marrones en entornos marginales (Conway, 1997; Byerlee y Morris, 1993). Segn Buringh y van Heemst (1977), sin la intensificacin agrcola la capacidad de carga de la tierra habra sido menos de 4.000 millones de personas, an si toda la tierra potencial estuviera cultivada. Siguiendo el mismo razonamiento, aumentan las pruebas con respecto a los efectos negativos de la intensificacin agrcola en el medio ambiente. Entre ellos figuran problemas como la contaminacin de nitrato y plaguicidas en cursos de agua; la degradacin de la estructura del suelo y la situacin de los nutrientes; inquietudes en cuanto al bienestar de los animales, la calidad de los alimentos y la seguridad humana, y la degradacin de valiosos paisajes y hbitat de vida silvestre, incluidos impactos potenciales en ecosistemas provenientes del uso de organismos modificados genticamente (Goodman y Watts, 1997; Gasson y Potter, 1988; Wrathall, 1988; Ward, 1993; Pimentel et al., 1995; Watson, 1998). Pingali et al. (1997) proporcionan una excelente resea de los impactos en el medio ambiente relacionados con la Revolucin Verde en el sureste asitico. Dada la degradacin ambiental mencionada anteriormente, al parecer lo que se ha ganado de la intensificacin agrcola est comenzando a llegar a un punto de estabilizacin y la productividad agrcola y la sostenibilidad ambiental en el marco de sistemas intensivos pueden en efecto deteriorarse (Marsden et al., 1993; Morris y Bate, 1999). Muchos sostienen que la disminucin de la agrobiodiversidad socava la estabilidad y la resistencia de los agroecosistemas (Woomer y Swift, 1992; Greenland y Szabolcs, 1994; Lavelle et al., 1994; Altieri, 1995). Los costos y beneficios de ampliar la superficie de la tierra agrcola Alexandratos (1995) calcul que en todo el mundo existan 3.350 millones de hectreas de tierra de cultivo de secano potencial, pero solamente 1.450 millones de hectreas se encuentran en cultivo permanente o arable. En 1977, se cultiv aproximadamente 77% de la superficie de tierra en los pases desarrollados, variando considerablemente entre un pas y otro (Buringh y van Heemst, 1977). Por ejemplo, en 1995 en Estados Unidos haba 228 millones de hectreas de las 4
clases 1-3, 7 millones de hectreas de la clase 4 y 21 millones de hectreas de las clases 5-8 de potencial no cultivado (NRCS, 1995). En comparacin, 132 millones de hectreas fueron cultivadas y cosechadas en 1995 (Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1996). En 1977, la superficie promedio de tierra cultivada en los pases en desarrollo fue 36% (15% en Amrica del Sur, 21% en frica y 90% en Asia), considerablemente ms baja que en los pases desarrollados (Buringh y van Heemst, 1977). Alexandratos (1995) seala que la demanda mundial de alimentos podra satisfacerse hasta el ao 2010 y posiblemente hasta el 2025, registrndose una moderada intensificacin agrcola y una expansin de la superficie cultivada de 93 millones de hectreas en los pases en desarrollo. En efecto, Waggoner (1994) indica que se podra garantizar a una poblacin mundial de 10.000 millones de habitantes un abastecimiento diario promedio de alimentos de 3.000 a 6.000 kcal, provenientes de 2.800 millones de hectreas de tierra cultivada, frente a los 1.450 millones que se cultivan hoy en da. Smil (1994) fue an ms optimista, sealando que una poblacin de 10.000 a 11.000 millones de personas podra ser alimentada por medio del aumento de la tierra cultivada en 300 millones de hectreas. No obstante, se est acabando la tierra agrcola potencial (Morris y Bate, 1999)? sta es una de las inquietudes clave de los que se oponen al enfoque de extensificacin. Se sugiere que de 45% a 57% de la tierra no cultivada potencial se encuentra en bosques ricos en especies, pantanos y otras reas protegidas, y es probable que la conversin a uso agrcola enfrente resistencia (Fischer, 1997; Dodds, 2000). Alexandratos (1995) seala que, adems de las inquietudes en cuanto a la conversin agrcola y la prdida de biodiversidad, las 1.890 millones de hectreas de tierra cultivable potencial que se encuentran en pases en desarrollo no siempre se hallan prximas a zonas de elevado crecimiento de poblacin y con frecuencia se caracteriza por tener suelos y/o topografa pobres. Sin embargo, como lo sugiere Dodds (2000), en la medida en que la tierra arable frtil se retira de la produccin debido a la expansin urbana, con frecuencia los agricultores se ven obligados a trasladarse a zonas ms marginales y frgiles. El pastoreo excesivo y el exceso de recoleccin de lea que ponen en peligro las selvas vrgenes en Mozambique y Etiopa son tan solo dos ejemplos de este fenmeno. Desarrollo econmico, seguridad alimentaria y gestin sostenible del medio ambiente en pases en desarrollo Desde los aos sesenta y setenta, los paradigmas reduccionistas y unilineales del desarrollo, segn aparecen en los enfoques de Comercializacin Modernista y de Comoditizacin Marxista, institucionalizaron el entendimiento de que estimular el crecimiento econmico en pases en desarrollo automticamente llevara al cambio positivo en lo social, poltico y ambiental. Sin embargo, en los albores del siglo XXI, se determin que casi la mitad de la poblacin mundial vive en la pobreza (Banco Mundial, 2001). Estas personas con frecuencia luchan para adquirir las necesidades bsicas de la vida; muchas de ellas estn mal nutridas y su vivienda, ropa, recursos naturales, atencin de salud y educacin son inadecuados. 5
Si bien se reconoce el tremendo xito de la Revolucin Verde y las subsiguientes mejoras en el desarrollo econmico y la seguridad alimentaria en la mayora de los pases en desarrollo, muchas instituciones internacionales y nacionales de desarrollo estn comenzando a darse cuenta de las limitaciones inherentes de los enfoques reduccionistas tradicionales y estn adoptando enfoques integrados, ms sostenibles y basados en sistemas a la agricultura, el desarrollo econmico y el medio ambiente (Vosti y Reardon, 1997). Esta transicin es especialmente obvia ve con particular evidencia en el sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Muchos profesionales dedicados a la produccin de alimentos y al ordenamiento sostenible del medio ambiente estn pasando a pensamientos a nivel de sistemas integrados, que incluyen enfoques como anlisis ecorregional, anlisis de sistemas agrcolas, anlisis de sistemas integrados de productos y localidades, anlisis de redes de agentes, teora de convenciones, modelacin bioeconmica, ecologa de sistemas y gestin de adaptacin (Callon, 1991; Grumbine, 1994; MacFarlane, 1996; Thevenot, 1998; Watson, 1998; Lee y Barrett, 2001). A medida que los reguladores tradicionales (gobiernos regionales, nacionales e internacionales) adoptaron o volvieron a descubrir el pensamiento integrado y de sistemas, su nivel de anlisis nuevamente ha cambiado, pasando a una concentracin en problemas locales, con soluciones locales, regionales y globales. Esto comprende una extensin significativa de redes regionales de cooperacin y colaboracin que abarcan organizaciones de agricultores, ONG, el sector privado y nuevos grupos sociales. Estn de moda ahora las formas participativas de desarrollo. En realidad, ha habido considerable xito en el ordenamiento participativo de recursos naturales, en especial cuando esto ha comprendido el desarrollo de instituciones locales slidas (Bramble, 1997). Sin embargo, la propiedad de la tierra, los derechos de los usuarios y los insuficientes recursos financieros y biofsicos continan siendo un impedimento para el ordenamiento sostenible de los recursos naturales. En el Brasil, un 1% de la poblacin posee casi el 50% de la tierra, mientras que 5 millones de familias no tienen ni tierra ni recursos (Dodds, 2000). A medida que sigue aumentando el ritmo de la globalizacin capitalista, el pensamiento a nivel de sistemas integrados contina llamando la atencin a la necesidad de contar con medidas normativas que se ajusten para contemplar el hecho de que el mercado no ha logrado proveer bienes pblicos, es decir, la seguridad alimentaria mundial y la biodiversidad (CMMAD, 1987); Goklany, 1995; Pingali, 2002; Watson, 2003). Por lo general esto implica aumentar las inversiones en investigacin y extensin (Aldy et al., 1998; Wells y Brandon, 1992). Los centros internacionales de investigacin agrcola y la intensificacin sostenible de la produccin mundial de alimentos De qu manera deberan los centros internacionales de investigacin agrcola, como los que pertenecen al Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrcolas Internacionales (CGIAR), responder al desafo de aumentar la produccin mundial de alimentos mientras se conserva la biodiversidad? Un camino es invertir en la investigacin y el desarrollo que promueva la intensificacin sostenible de los agroecosistemas existentes y la ampliacin sostenible de la agricultura en ecosistemas naturales y seminaturales. Esto revista particular importancia en reas 6
en las que los centros internacionales tienen una ventaja comparativa o donde no existen proveedores alternativos del sector privado. Es probable que esta investigacin y desarrollo comprendan la produccin de tecnologas agrcolas especficas de ciertas localidades que se concentren en mejorar el potencial de rendimiento, productividad y eficiencia del uso se insumos, as como la estabilidad en entornos de produccin favorecidos y marginales. Es ms probable que las tecnologas para los entornos de produccin marginales se concentren en la estabilidad del rendimiento (que incluye la resistencia a sequas, cido, sal, plagas y enfermedades). El desarrollo de nuevas tecnologas agrcolas que promuevan la intensificacin ecolgicamente sensible de agroecosistemas existentes reducir la necesidad de la expansin agrcola hacia ecosistemas naturales o seminaturales y, de este modo, reducirn la tasa mundial de prdida de hbitat. Siempre deberan llevarse a cabo evaluaciones ex ante y ex post del impacto ambiental, social, cultural y econmico de nuevas tecnologas de ordenamiento de recursos agrcolas y naturales, y se necesita otorgar mayor nfasis a la conservacin ex situ e in situ de la biodiversidad de productos agrcolas. La intensificacin sostenible de los agroecosistemas y la ampliacin ecolgicamente sensible de la agricultura hacia nuevas reas requiere enfoques integrados que cuenten con la participacin de agentes de los niveles local, regional, nacional e internacional. Dichos esfuerzos deben ser participativos, altamente colaborativos y genuinamente cooperativos. El desarrollo de tecnologas que reduzcan, estabilicen o cambien el rumbo de los impactos ambientales negativos de la agricultura es clave para el xito de los centros internacionales. Las nuevas tecnologas deberan concentrarse en tecnologas de ordenamiento de recursos agrcolas y naturales que realcen los medios de vida, en particular para agricultores de pequea escala y de subsistencia. Esto necesitar investigacin que proporcione informacin en cuanto al comportamiento del individuo, de la unidad familiar y de la comunidad, en especial la motivacin que impulsa las estrategias de cultivo de los agricultores pobres y las modalidades de ordenamiento de recursos de la comunidad o de los grupos. Tambin comprender la investigacin que genere informacin en cuanto a la economa poltica de las decisiones en materia de polticas y de gestin, en cuanto repercuten en el ordenamiento de recursos agrcolas y naturales, y actividades de promocin y defensa de base cientfica que se concentren en los responsables de formular polticas y el pblico en general, en lo que respecta a las compensaciones entre la intensificacin agrcola y la prdida de hbitat. Resumen A medida que aumenta la poblacin mundial tambin aumenta la demanda de alimentos. La humanidad se enfrenta ante compensaciones cada vez ms intensas entre el aumento de la produccin de alimentos y la disminucin de la biodiversidad. Si bien gran parte del crecimiento que se espera de la produccin de alimentos surgir de acontecimientos tecnolgicos en el sector privado, es probable que los habitantes del mundo que son ms vulnerables desde el punto de vista poltico, econmico, social y ambiental no se beneficien directamente de esos adelantos. Dependiendo de la relacin concreta entre la produccin mundial de alimentos y el consumo de los mismos, la inseguridad alimentaria para las personas vulnerables podra persistir a niveles comparables a los de la actualidad o podran escalar en forma marcada a proporciones 7
catastrficas. El dao relacionado se sentira en el medio ambiente, las interacciones sociales, las economas locales y globales y la poltica, con particular potencial de que escale hacia disturbios sociales e inestabilidad. En tanto los agricultores de subsistencia y de escasos recursos en particular los que encuentran en agroecosistemas marginales sigan siendo algunos de los habitantes ms vulnerables del mundo, las instituciones y organizaciones con la responsabilidad de proporcionar bienes pblicos necesitarn compensar los errores del mercado mediante el mejoramiento de la seguridad alimentaria y la promocin del manejo responsable del medio ambiente por medio de la intensificacin sostenible de agroecosistemas. Esto depende del desarrollo de redes integradas, asociaciones y alianzas entre instituciones reguladoras internacionales, gobiernos nacionales y regionales, centros internacionales, sistemas nacionales de investigacin agrcola y extensin, ONG y otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil y grupos de agricultores. Con el apoyo financiero adecuado, estas alianzas podran promover la intensificacin sostenible de los agroecosistemas existentes favorecidos y marginales y la expansin de la agricultura sostenible hacia zonas naturales y seminaturales apropiadas para proporcionar seguridad alimentaria a largo plazo y realzar el manejo del medio ambiente.
Referencias Aldy, J.E., Hrubovcak, J. y Vasavada, U. (1998). The role of technology in sustaining agriculture and the environment. Ecological Economics 26 (1), pgs. 81-96.) Alexandratos, N. (ed.). (1995). World Agriculture: Towards 2010. A FAO Study. FAO y John Wiley and Sons. Altieri, M.A. (1995). Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. 2a. edicin. Westview Press. Andrew, D.A. (1991). Vegetational diversity and arthropod population response. Annual Review of Entomology, 36, pgs. 561-586. Bramble, B. (1997). Financial Resources for the Transition to Sustainable Development. En: Dodds, F. (ed.) The Way Forward: Beyond Agenda 21, Earthscan, Londres. Buringh, P. y van Heemst, H.D.J. (1977). An estimation of world food production based on labour-oriented agriculture. Centre for world food market research, Amsterdam, pg. 46. Byerlee, D. y Morris, M. (1993). Research for marginal environments: are we underinvested? Food Policy 18, pgs. 381-394. Callon, M. (1991). Techno-economic networks and irreversibility. En: J. Law (Ed.). Sociology of Monsters: Essays on Power, Technology and Domination. Londres , Routledge. 8
Conway, G.R. (1997). The Doubly Green Revolution: Food for all in the 21st Century. Penguin, Londres. Costanza, R., dArge, R., de Groote, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Sutton, P. y van der Belt, M. (1997). The Value if the Worlds Ecosystem Services and Natural Capital. Nature. 387, pgs. 253-260. Dodds, F. (ed.). 2000. Earth Summit 2002: A New Deal. UNED-Reino Unido. Evans, L.T. (1998). Feeding the ten billion: plants and population growth. Cambridge University Press, Reino Unido. FAO (United Nations-Food and Agriculture Organization). (1997). State of the Worlds Forests. FAO, Roma. Fischer, G. y Heilig, G.K. (1997). Population momentum and the demand on land and water resources. Philosophical Transactions of the Royal Society. Londres , Ser. B. 352, pgs. 869-889. Gasson, R. y Potter, C. (1988). Conservation Through Land Diversification: A Survey of Farmers Attitudes. Journal of Agricultural Economics 39, pgs. 340-351. Giller, K.E., Beare, M.H., Izac, A.M. y Swift, M.J. (1997). Agricultural Intensification, Soil Biodiversity and Agroecosystem Function. Applied Soil Ecology 6, pgs. 316. Goklany, I.M. (1995). Strategies to enhance adaptability: technological change, sustainable growth and free trade. Climatic change 30, pgs. 427-449. Goklany, I.M. (1999). Meeting global food needs: the environmental tradeoffs between increasing land conversion and land productivity. En Morris, J. y Bate, R. (1999). Fearing food: risk, health and environment. Butterworth-Heinemann, Oxford. Goodland, R. (1991). The case that the world has reached its limits: more precisely that the current throughput growth in the global economy cannot be sustained. En Goodland, R., Daly, H., el Serafy, S. y von Droste B. (eds.) Environmentally sustainable economic dev: building on Brundtland, Paris: UNESCO. Goodman, D. y Watts, M.J. (1997). Globalising food: Agrarian Questions and Global Restructuring. Routledge, Londres y Nueva York. Greenland, D.J. y Szabolcs, I. (eds.). (1994). Soil Resilience and Sustainable Land use. 9
Wallingford, Reino Unido: CAB International. Grumbine, R.E. 91994). What is ecosystem management? Conservation biology 8 (1), pgs. 27-38. IUCN (The World Conservation Union), UNEP (United Nations Environment Program) and WWF (World Wildlife Fund). (1991). Caring for the Earth: a strategy for sustainable living. IUCN, UNEP y WWF, Gland, Switzerland. Lee, D.R. y Barrett, C.B. (eds.) (2001). Tradeoffs or synergies? Agricultural Intensification, Economic Development and the Environment. CAB International. Wallingford. Reino Unido. Lavelle, P., Gilot, C., Fragoso, C., y Pashanasi, B. (1994). Soil Fauna and Sustainable Land use in the Tropics. En Greenland, D.J. y Szabolcs, I. (eds.). (1994). Soil Resilience and Sustainable Land use. Wallingford, Reino Unido: CAB International. MacFarlane, R. (1996). Modelling the Interaction of Economic and Socio-Behavioural Factors in the Prediction of Farm Adjustment. Journal of Rural Studies, 12, pgs. 365-374. Marsden, T., Murdoch, J., Lowe, P., Munton, R. y Flynn, A. (1993). Constructing the Countryside. UCL Press. McNeely, J. y Scheri, S.J. (2001). Common Ground, Common Future: how ecoagriculture can help feed the world and save wild biodiversity. IUCN. Morris, J. y Bate, R. (1999). Fearing food: risk, health and environment. ButterworthHeinemann, Oxford. NRCS (National Resources Conservation Service). (1995). Summary Report; 1992, National Resources Inventory. NRCS. Ames, IA; Iowa State University. Statistical lab; 1995, 3, pgs. 19-21. Pimm, S.I., Russell, G.J., Gittelman, J.L. y Brooks, T.M. (1995). The Future of Biodiversity. Science. 269, pgs. 347-350. Pimentel, D. et al. (1995). Environmental and Economic costs of soil erosion and conservation benefits. Science 267, pgs. 1117-1123. En: Morris, J. y Bate, R. (1999). Fearing food: risk, health and environment. Butterworth-Heinemann, Oxford. Pingali, P.L., Hossain, M. y Gerpacio, R.V. (1997). Asian rice bowls: The returning crisis? International Rice Research Institute (IRRI), Los Baos, Laguna, Philippines, y CAB International, Wallingford, Reino Unido. 10
Pingali, P. (2002). Reducing Poverty and Hunger: The critical role of financing for rural development, food & agriculture. International Conference on Financing for Development, March 19th, 2002. Monterrey, Mxico. Raloff, J. (1997). Can grain yields keep pace? Stiff challenges face todays breeders and tomorrows farmers. Science News 152 (7), pgs. 104-105. Rosegrant, M.W., Paisner, M.S., Meijer, S., y Witcover, J. (2001). 2020 Global Food Outlook: Trends, Alternatives and Choices. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C. Selman, P. (2000). Environmental Planning, segunda edicin.. Publicaciones Sage, Londres . Smil, V. (1994). How many people can the earth feed? Population Development Review. 20, pgs. 255-292. Thevenot, L. (1998). Innovating in qualified markets: Quality, norms and conventions. Paper presented at Systems and Trajectories of Innovation Conference, Institute of International Studies, University of California, Berkley, April. UNDP (United Nations Development Program), UNEP (United Nations Environment Program), WB (World Bank), WRI (World Resources Institute). (2000). World Resources 2000-2001. Washington, D.C. World Resources Institute. UNEP (United Nations Environment Program). (1992). Saving our planet, challenges and hopes, the state of the environment (1972-1992), Nairobi: UNEP. UNEP (United Nations Environment Program). (1995). Global Biodiversity Assessment. Cambridge. Cambridge University Press. UNEP-WCMC (United Nations Environment Program-World Conservation Monitoring Centre). (2000). Global Biodiversity: Earths Living Resources in the 21st Century. Cambridge. World Conservation Press. Uphoff, N. (2002). Agroecological innovations: Increasing Food Production with Participatory Development. Earthscan. USDA (United States Department of Agriculture). (1996). Agricultural Statistics 199596. USDA, National Agricultural Statistics Service, Washington, D.C. US Government Print Office, 9-16. 11
Vosti, S.A. y Reardon, T. (eds.). (1997). Sustainability, Growth, and Poverty Alleviation: a Policy and Agroecological Perspective. John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. Waggoner, P.E. (1994). How much can ten billion people spare for nature? Ames, IA Council. Agriculture, Science and Technology, pgs.26-27 Waggoner, P.E., Ausubel, J.H. y Wernick, I.K. (1996). Lightening the tread of population on the land: American examples. Population and Development Review 22 (3), pgs. 531-545. Ward, N. (1993). The Agricultural Treadmill and the Rural Environment in the PostProductivist Era. Sociologia Ruralis 33, pgs. 348-364. Wathern, P. y Young, S. N. (1988). Recent Upland Land Use Change and Agricultural Policy in Clwyd, North Wales. Applied Geography 8, pgs. 147-163. Watson, D.J. (1998). GATT and CAP reform: The redress of European agrarian development. PhD indito. The University of Hull, Reino Unido. Watson, D.J. (2003). Politics and Policies. En: Global Trends Task Force Report, Material de antecedents para la reunion de Planificacin Estratgica del CIMMYT, sede del CIMMYT, 17-19 de febrero, 2003. Documento interno. Wells, M.P. y Brandon, K. (1992). People and parks: linking protected area management with local communities. WB, WWF y USAID, Washington, DC. Woomer, P.L. y Swift, M.J. (1992). The Biological Management of Tropical Soil Fertility. En: Greenland, D.J. y Szabolcs, I. (eds.). (1994). Soil Resilience and Sustainable Land use. Wallingford, Reino Unido: CAB International. World Bank. (2001). World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty. Oxford University Press, Nueva York. WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). Our Common Future. Clays Ltd.
12
También podría gustarte
- 06-Gupta y FergusonDocumento38 páginas06-Gupta y FergusonAlejandro Villanueva Gutierrez100% (1)
- Almaraz Rodriguez IgnacioDocumento250 páginasAlmaraz Rodriguez IgnacioIndira FlorianAún no hay calificaciones
- Epistemologia de Las Ciencias SocialesDocumento4 páginasEpistemologia de Las Ciencias SocialesIndira FlorianAún no hay calificaciones
- 164 La Nueva Gestion Publica y Su Ipacto en La Organizacion UniversitariaDocumento22 páginas164 La Nueva Gestion Publica y Su Ipacto en La Organizacion UniversitariaIndira FlorianAún no hay calificaciones
- 164 La Nueva Gestion Publica y Su Ipacto en La Organizacion UniversitariaDocumento22 páginas164 La Nueva Gestion Publica y Su Ipacto en La Organizacion UniversitariaIndira FlorianAún no hay calificaciones
- Piramide NutricionalDocumento20 páginasPiramide NutricionaljminguillocAún no hay calificaciones
- Actividades Oficio SolidaridadDocumento6 páginasActividades Oficio SolidaridaddegulasepaAún no hay calificaciones
- El Elemento Que Falta para La Paz J Venes Paz y Seguridad OnuDocumento164 páginasEl Elemento Que Falta para La Paz J Venes Paz y Seguridad OnuPaulina MarleeAún no hay calificaciones
- Modulo 1: Gerencia SocialDocumento44 páginasModulo 1: Gerencia SocialIsabel Angelica Valerio VivasAún no hay calificaciones
- Logística y Gestión de Suministros Humanos en El Sector SaludDocumento94 páginasLogística y Gestión de Suministros Humanos en El Sector SaludRigoberto MoncadaAún no hay calificaciones
- Convenio Yachay Chhalaku-Gams-DdesacDocumento6 páginasConvenio Yachay Chhalaku-Gams-DdesacJhonny Edgar Cadima CastroAún no hay calificaciones
- Sistemas Territoriales de Innovacion Agropecuaria Experiencias en Colombia FAODocumento66 páginasSistemas Territoriales de Innovacion Agropecuaria Experiencias en Colombia FAOAstrid Carolina Rozo CamposAún no hay calificaciones
- Edpyme - Entidades Financieras Inversiones La CruzDocumento16 páginasEdpyme - Entidades Financieras Inversiones La CruzThefy Ho CaAún no hay calificaciones
- Tfg. La Construcción de La Historia en Adolescentes Institucionalizados PDFDocumento130 páginasTfg. La Construcción de La Historia en Adolescentes Institucionalizados PDFPepita LafuenteAún no hay calificaciones
- 2013 Entorno Economico OSC Final PDFDocumento209 páginas2013 Entorno Economico OSC Final PDFAndres ToledoAún no hay calificaciones
- Ciencias Sociales, Sociología y PobrezaDocumento29 páginasCiencias Sociales, Sociología y PobrezaronquilloleonAún no hay calificaciones
- Nirenberg O. Brawerman J. y Ruiz v. 2000 Cap 1 2 y 3Documento53 páginasNirenberg O. Brawerman J. y Ruiz v. 2000 Cap 1 2 y 3RocioAún no hay calificaciones
- 1.3.educacion Formal No Formal InformalDocumento13 páginas1.3.educacion Formal No Formal InformalDavid Fuentes FernándezAún no hay calificaciones
- Sociedad Civil y Construccion de Paz PDFDocumento5 páginasSociedad Civil y Construccion de Paz PDFchucho suarezAún no hay calificaciones
- Derecho Civil - SustantivoDocumento165 páginasDerecho Civil - SustantivoEduardo Rafael Molina Cabrera100% (1)
- Andres BarredaDocumento26 páginasAndres BarredaEsteban Ordiano100% (1)
- Lineamientos y Herramientas para Un Manejo Creativo de Las Areas ProtegidasDocumento729 páginasLineamientos y Herramientas para Un Manejo Creativo de Las Areas ProtegidasLuis Eduardo ValderramaAún no hay calificaciones
- Diagnóstico (WORD)Documento38 páginasDiagnóstico (WORD)Lorena HernándezAún no hay calificaciones
- Diagnosctico CotagaitaDocumento170 páginasDiagnosctico CotagaitaMarco Antonio Arroba Condori75% (4)
- Resumen de Estado 1 1 1Documento17 páginasResumen de Estado 1 1 1Pamela EstrellaAún no hay calificaciones
- Nuevo Plan de Estudios PLANGESCO PDFDocumento21 páginasNuevo Plan de Estudios PLANGESCO PDFFranco JaubetAún no hay calificaciones
- Ubicacion de Las Areas Protegidas Del EcuadorDocumento13 páginasUbicacion de Las Areas Protegidas Del Ecuadoramada1415Aún no hay calificaciones
- 9788416356492Documento348 páginas9788416356492Catari MelsyAún no hay calificaciones
- ONG S DE HUACHODocumento3 páginasONG S DE HUACHOWalther Calatayud Chumbes100% (1)
- 66Documento32 páginas66miitcmdAún no hay calificaciones
- Capitulo 1 Introduccion Al Concepto de Las OSCDocumento24 páginasCapitulo 1 Introduccion Al Concepto de Las OSCVeronica Watralik100% (1)
- Gsg-mn-01 Manual de GestionDocumento45 páginasGsg-mn-01 Manual de GestionJulieth GutiérrezAún no hay calificaciones
- Sidicaro-Sociedad Nacional y GlobalizacionDocumento81 páginasSidicaro-Sociedad Nacional y GlobalizacioncgbrancaAún no hay calificaciones
- 4 - Estrategias Didacticas - Estructura Socioeconomica de Mexico - BaenaDocumento15 páginas4 - Estrategias Didacticas - Estructura Socioeconomica de Mexico - BaenaZaira CantúAún no hay calificaciones