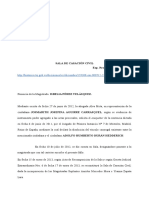Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Del Alma de Gijón
Cargado por
api-3729246Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Del Alma de Gijón
Cargado por
api-3729246Copyright:
Formatos disponibles
Del alma de Gijón La Nueva España 15 /08/2006
POR LUIS MEANA
No es Gijón hija de un azar milenario, ni el fruto casual de una nada ancestral perdida en la penumbra histórica
lejana. Es, más bien, hija de la necesidad y de una determinación extraña a cualquier lógica. Nació Gijón, como
Afrodita, de las olas, de la mar inmensa y océana, de la mar creadora que todo lo genera, de la mar imperiosa que
todo lo ordena, de la mar violenta que todo lo transforma, de la mar furiosa que ruge como un león en la oscura
selva del agua. Como el león es determinante de la selva, la mar es determinante de la tierra. Y eso es precisamente
Gijón: tierra constituida y determinada por el indómito mar Cantábrico.
Es Gijón fruto fecundo de la confluencia, del eterno encuentro del mar con la tierra. De esa comunión difusa nació
esta ciudad confusa, mezcla de tantas esencias. De esencias de mar y de esencias de tierra. Somos hijos de la
ambigua confluencia y llevamos en el alma la indeterminación propia de todas las confluencias. Somos a la vez mar
y tierra sin ser ninguna de ellas. Tenemos el alma hecha de agua y de arena. Lo que nos vuelve líquidos, cambiantes
y sin consistencia. Nada tenemos que ver con el contrapunto de la piedra, que es Oviedo, soberbia de la piedra,
antítesis y negación de la arena. Nosotros somos hijos del desasosiego del mar y del espíritu movedizo de la arena.
Gijón es el sueño de la mar que quiere ser tierra y el ansia de la tierra que sueña con ser océano. Es Gijón la suave
boca de arena en la que un mar bravío y furioso entra a desovar sus violencias, hasta volverse tan estático y quieto
como la tierra. Y es Gijón, a su vez, la tierra osada y atrevida que penetra en la mar dispuesta a vivir la locura y la
libertad de las olas, a sentirse tan cambiante, poderosa y viajera como el océano. Esa anárquica ensoñación
contradictoria explica la ambivalencia de toda nuestra existencia. Somos el ansia de lo contrapuesto. La
contradicción es el músculo y la hilatura con la que tenemos tejida el alma, y de ahí brotan nuestras constantes e
inexplicables piruetas.
Salió Gijón de la mar océana como emerge del agua siempre la tierra: ya casi hecha. Salió Gijón del océano con
cuerpo inconcluso de península, pero alma de cerro, espíritu encastillado entre arenas y convertido por nacimiento
en turbia selva de aguas y tierras. Como tantas morfologías marinas, es Gijón un don de los dioses, la huella dejada
en la arena por una graciosa dádiva divina. Pero Gijón está hecha por la mano de un dios menor y negligente, y de
sensibilidad limitada para la belleza. Es Gijón la hechura de un Dios de mano chapucera, que pudiendo regalarnos la
divina perfección que poseía se contentó con darnos algo mucho más imperfecto. No poseemos la divina perfección
de otras bahías, ni tampoco la ilimitada belleza de esas ciudades marítimas en las que un Dios perfecto dejó su
huella suprema. Nuestro Dios negligente nos concedió únicamente un pálido reflejo de la hermosura divina, algo así
como una lágrima furtiva. Está hecha Gijón a imagen y semejanza de ese Dios negligente. No cabe por eso
asombrarse de nuestra negación ancestral para la belleza arquitectónica o la forma estética. Llevamos en el alma
esa mácula de imperfección que pesa determinantemente sobre nuestra existencia.
Dice poéticamente Hesiodo en su «Teogonía» :«Primero fue el Caos, luego la Tierra con su ancho pecho, perenne
sitial inconmovible de todos los inmortales...; y luego fue Eros, el más hermoso entre todos los dioses inmortales, el
que agita los miembros, el que domina el pensamiento y el cuerdo querer de todos los dioses y los hombres». Es
Gijón hija del Caos. Del caos salimos y a él volvemos siempre. Somos una condensación del caos que ha ido
dilatándose anárquicamente. Somos un minúsculo promontorio al que un Dios desconocido «insufló en su nariz un
alma viviente», un aliento de vida que, inexplicablemente, ha pervivido durante milenios. En esa dorada arena que
rodea y acaricia a ese altivo y encrespado cerro nació un día ya muy lejano la «yerba verdín germinadora de toda
simiente» de la que brotó ese Eros vital llamado Gijón, fuerza interior que ninguna circunstancia histórica ha podido
frenar ni ninguna pulsión anárquica matar, y que nos ha traído desde el origen hasta la contemporaneidad misma.
Flota Gijón en el agua de la historia como una nave a la deriva que no
hubiera tenido nunca un timonel firme que la orientara. Flota Gijón en el
agua como un náufrago perdido en medio de la eternidad infinita. Ése es el
sino de Gijón y ése es su destino. El milagro de un hálito vital que recorre la
longitud entera de la historia humana sin columna vertebral que la sostenga,
rompiendo así las leyes de la gravitación y de la lógica.
La Naturaleza, no la Civilización, es nuestra madre y progenitora. Antes que
«oppidum», «pobla» o «urbs» fuimos playa en ausencia de toda existencia.
En nuestro principio hay una naturaleza exuberante deleitándose en su
propia belleza, magia que no puede expresar ningún nombre, ni reproducir
ninguna lengua. A ese paraíso originario sin nombre se le llamará mucho
más tarde Gijón, palabra misteriosa y mágica que nos baña el cuerpo como
un dulce bálsamo. Sorprendentemente llama el Génesis «Gihón» o «Guijón»
al cuarto de los ríos que rodean y riegan el Paraíso, junto con el Pisón, el Éufrates y el Tigris. Gijón es el resonante
nombre de un antiquísimo misterio que no ha logrado aclarar el conocimiento, ni ha sido capaz de desvelar la
«mnemosine» de las musas.
Venimos de la noche informe, de una antigüedad remota anterior a lo seco, cuando las tinieblas aún cubrían la
superficie del océano y cuando cielo y tierra, día y noche, hombres y peces aún se confundían en el magma
originario de la existencia. Existíamos como bahía aun antes de que el tiempo existiera. Somos coetáneos de la hora
prodigiosa en la que nacieron los primeros dioses. Gijón es una astilla de eternidad caída de la eternidad misma.
Una costilla de la naturaleza que una divinidad distraída olvidó en esta duna desierta. Somos un Paraíso perdido
También podría gustarte
- Tarea 1sem 2 Demanda - ElasticidadesDocumento5 páginasTarea 1sem 2 Demanda - ElasticidadesEdgarAún no hay calificaciones
- Fracturas de Diafisis Femoral y Lesiones Osteotendinosas deDocumento40 páginasFracturas de Diafisis Femoral y Lesiones Osteotendinosas deAlejandra MirandaAún no hay calificaciones
- Plan Anual de Ciencia y Tecnologia OriginalDocumento6 páginasPlan Anual de Ciencia y Tecnologia OriginalCARLOS MONTE HUAMAN100% (2)
- Inserto Spinreact Antiglobulina Humana Coombs 1700051Documento1 páginaInserto Spinreact Antiglobulina Humana Coombs 1700051Lucas SilvaAún no hay calificaciones
- Educacion Inicial y Preprimaria PDFDocumento24 páginasEducacion Inicial y Preprimaria PDFnallely fraatzAún no hay calificaciones
- Aplicaciones de La GenéticaDocumento29 páginasAplicaciones de La GenéticaAndrés ArganisAún no hay calificaciones
- Atractivos Turísticos de La Ciudad de PiuraDocumento2 páginasAtractivos Turísticos de La Ciudad de PiuraANTONIOAún no hay calificaciones
- Taller de FeminicidioDocumento15 páginasTaller de FeminicidioJUAN ESTEBAN LOZANO NAVARROAún no hay calificaciones
- Programa Residencias NPS FINAL ceTNADocumento20 páginasPrograma Residencias NPS FINAL ceTNAcaro2610Aún no hay calificaciones
- 6-ALGEBRA 5to (1 - 16)Documento132 páginas6-ALGEBRA 5to (1 - 16)Marcos Loyola Portuguez100% (1)
- Exequatur TSJ Sin Hijos 2Documento25 páginasExequatur TSJ Sin Hijos 2lorenvilla2013Aún no hay calificaciones
- Gloria Al Bravo PuebloDocumento14 páginasGloria Al Bravo Pueblofrancisco torresAún no hay calificaciones
- El Proceso de Amparo en GuatemalaDocumento6 páginasEl Proceso de Amparo en Guatemalapetalba100% (2)
- MFH Iv PPT 2Documento48 páginasMFH Iv PPT 2Amara BestAún no hay calificaciones
- 1.2. Gobierno Local y Participacion CiudadanaDocumento18 páginas1.2. Gobierno Local y Participacion CiudadanamemesAún no hay calificaciones
- Analisis de Esdras y 1corintioDocumento7 páginasAnalisis de Esdras y 1corintioDorysayr KhatiriAún no hay calificaciones
- Tema 1 - Propiedades Físicas y Químicas Del Gas NaturalDocumento22 páginasTema 1 - Propiedades Físicas y Químicas Del Gas NaturaljimmyAún no hay calificaciones
- FELIXVASQUEZ MemoriasDocumento21 páginasFELIXVASQUEZ MemoriasDJ Brada KaraokeAún no hay calificaciones
- Proyecto Actual de Ferias AngelyDocumento20 páginasProyecto Actual de Ferias AngelyAngely0% (1)
- Ensayo Sobre Fraude de AuditoriaDocumento5 páginasEnsayo Sobre Fraude de AuditoriaVanessa ZuletaAún no hay calificaciones
- Videntes en Linea Videntes Que Aciertan Tarot en AdraDocumento2 páginasVidentes en Linea Videntes Que Aciertan Tarot en AdraTarot GratisAún no hay calificaciones
- Guia g3Documento5 páginasGuia g3magarita melo0% (2)
- Tema 8 Un Gesto de PazDocumento7 páginasTema 8 Un Gesto de PazBlogdelprofesorado Dereligion100% (1)
- Desarrollo de Las Habilidades de Clasificación y Memoria en El Niño PreescolarDocumento89 páginasDesarrollo de Las Habilidades de Clasificación y Memoria en El Niño PreescolarErgo Rodrerich75% (4)
- TlatelolcoDocumento2 páginasTlatelolcollAún no hay calificaciones
- Trea - Ejerciendo Como Un Líder Responsable-1Documento4 páginasTrea - Ejerciendo Como Un Líder Responsable-1yesenia flores rosadoAún no hay calificaciones
- Estado SeguroDocumento3 páginasEstado SeguroAngel LeyAún no hay calificaciones
- Relaciones SexualesDocumento20 páginasRelaciones SexualesPedrozoAún no hay calificaciones
- Contrato de ComodatoDocumento3 páginasContrato de ComodatoerikaAún no hay calificaciones