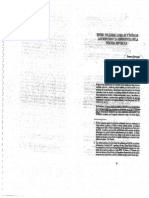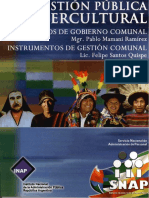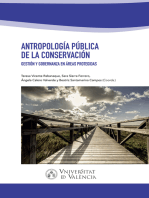Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Wagtel
Wagtel
Cargado por
yhannaluk0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
24 vistas8 páginasDerechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
24 vistas8 páginasWagtel
Wagtel
Cargado por
yhannalukCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
oa ETNOLOG\A I
Gulnoy@)
ANT
928
ee
Nota sobre el problema de las identidades
colectivas en los Andes meridionales
Nathan Wachtel
College de France, Paris
No PARECE YA necesario abogar en favor de una investigacién que aso-
cie la historia y la antropologia para el estudio de las sociedades ¢me-
rindias, Desde hace algunos decenios, 'a profunda renovacién de nites-
‘ros cbnocimientos en ol rea andina en particular, da fe de la
fecundidad de la colaboracién entre ambas dieciplina:
también puede ser conveniente, sin poner en discusién el priticipio
‘mismo de esta colaboraci6n, preguntarse sobre los eventuales malen-
tendidos, tratar de realzar algunos deslices abusivos. En un articulo
reciente, Emmanuel Terray sefiala con pertinencia una primera difi-
cultad: “Mientras los antropélogos se vuelcan hacia una historia que
apenas si les interesa a los historiadores, éstos toman como fuonte de
piracién una antropologia que muchos antropélogos consideran su-
perada” (Terray 1990: 67). Si suponemos que este malentendido esté
isipado por completo, no escapamos a otra dificultad que plantea un
probleme de fondo.|Cuando se trata de sociedades precolombinas 0 co-
Joniales, el uso de Ia antropologia por la historia no implica mas que
In aplicacin de una problematica o de un aparato conceptual a les
textos de cronistas y a los documentos de archivo. {Cémo combiner
cesta aproximacién con el trabajo de campo a partir del cual se ha ela-
dorado ese aparato conceptual y que por definicién constituye el fun-
damento de la antropologia? |
Sabemos bien que, metodolégicamente, no se puede brincar los si-
silos y relacionar les datos etnograficos directamente con las huellas
de un pasado Iejano: el tratamiento de un corpus compuesto de mate-
1 Alrespeeto, as convesiente rend homenaje alas obras pioneras de Jokn V. Mu
12a do Tom Zuidome
on amuse wacerae
iales heterogéneos no terminaria siendo mas que la construccién de
objetos artificiales, desprovistos de tomporalidad. De hecho, en su
Dbiinqueda de lo que es especificamente autéctono, alguncs trabajos re-
ientes se apoyan en continuidades tan macizas que realzar
rejticios ideolégicos mas que una investigacién rigurosa."ISe emplea
‘asi la nocién —por lo demas vaga— de “Io andino” como si se tratase
de una entidad inmutablel De hecho se puede reconocer que existen
algunas continuidades pero, jemo evaluar su peso con respecte a 10s
‘cambios, a las rupturas y a las innovaciones que tan profundamente
hhan afectado a las sociedades indigenas desde la invasin europea?
Por cierto, no podemos probibirnes operar con aproximaciones en el
tiempo, de un periodo al otro, pero es importante distingiir dos proce-
dimientos: una cosa es mezclar desconsideramente datos situados en
épocas diferentes y otra cosa es realizar idas y venidas del presente al
pasado y del pasado al presente, a fin de asaciar las perspectivas com:
plementarias. Sin embargo, gen qué medida y en qué condiciones son
legitimos estos itinerario
Cuando Mare Bloch recomendaba recurrit a una historia regresi-
‘va, era porque a pesar de ser medievalista, tenia el mas vivo interés
por el presente, como lo atestigua L’Etrange défaite, su anlisis de la
sociedad francesa de los afos treinta. Ademas experimentaba un gus-
‘to evidente pur In obvervacién etnografica, como tambien Jo demuestra
‘au famoso articulo sobre la difusién de noticias falsas durante la gue-
rra de 1914-1918 (Bloch 1963 [1921)). Por otra parte, se sabe que esta
experiencia de guerra le inspiré Les Rois thaumaturges, su interpreta:
cidn racionalista de la f8 en ol milagro real, cobsiderado como tna “gi:
gantesta noticia faisa’ y el “resultado de un error colectivo” (Bloch
1969 (1924)! Pero es sabre tno on Les earacivescniginane da Thi wy
toire rurale frangaise que el método regresivo es practicado de manera|
eiemlar: falta de documentacin para le perodas mis aniguot, se
‘trata, por de pronto, de ir de lo bien a lo no tan bien conocido; es decir,
de cerear el objeto estudiado a partir de gu transformacién para ens
guida remontar del estado de terminado al de bosqueja, Ahora bien, el
‘objeto en cuestién no se reduce a una coleccién de elementos yuxta-
uestos en los cuales se buscan las huellas del pasado par eeparado.
‘Un “régimen agrario’, por ejemplo, "forma una red comploja de rece.
tas técnicas y de principios de organizacién social” (Bloch 1956 (1931),
2. Es ast que una obra como Raizes de Amtrica e! mundo aymara,edtada por ts
Yer Alb (Miedrd, Alianza Editorial Uneezo, 1088), que rene coneibuiones ex
cetleates, no escapa en su concepeie de conjunta a na idoliacn del mead 27
‘mara, al punte de a veces vongolar al ajsiara' on une exenia eterna” (fla tne
{inde Gilles Rivire, 1968: 691603),
3, Véase el profacio de Jacques Le Got x Bicch (1089 (1924: VE y XXVN,
[NOTA SOBRE EL PROBLIMA DEUS IEATIONDES CORE TVAS on
36): sus componentes (condiciones del medio natural, utillaje, tipo
de habitat, pricticas agropastoriles, sistema de relaciones sociale
te) son reunidos por relaciones de compatibilidad y de adecuacién,
trazando una configuracién que se rige por uns coherencia interna. La
puesta en lugar de esta configuracién os la que el historiador se es:
fuerza por dilucidar al remontar el tiempo.
‘Bota vuelta hacia atris en la historia puede aclarar algunos aspec{/
tos de la complementaridad entre historia y antropologia. El anélisis
del presente tiene por meta, on primer lugar, defini el objeto estudia
do y observar las practicas 0 las representaciones que eseapan & lo es.
crito por causa de la naturaleza de los documentos de archivos. No se
limita a un inventario de datos emp{ricas: éstos se inseriben en una
sociedad viva en la que se propone poner al dia los lazos internos, las
contradicciones y las légicas subyacentes. Segiin nuestros cortes, loa
diferentes registros (econémicos, politicos, magico-religiosos, simb
‘08, ete) entre los que se recogen los hechos sociales forman sistemas
de relaciones especificas que sélo toman sentido en su globalidad,
Ahora bien, sin que sea cuestin de proyecter mecinicamente el pre] y
sente sobre el pasado, estos analisis sincrénices pueden dar cuenta
fonémenos mas antiguos. Asi, en el mundo andino, abundantes docu
‘mentor dal siglo XVIL, rolativoo a leo campaiias de “extirpacigu de ido-
latrias", proporcionan descripciones a menudo minuciosas de ritos y
‘ereencias “diabdlicas” quo, sin embargo, se mantienen aisladas de su
contexts. Sin duda no esti atin acebada la inscripcién de los apo
eristianos y de las tradiciones paganas en un sistema sincrético, El
étodo regresivo permite, a partir del presente y desde el interior,
comprender las roglas légicas que ordonan el sineretismo pagano-cris-
tiano en el que las categorias del pensamiento dual subsumen a los)
santas de una parte y a las divinidades autéctonas de Ia otra. Por sit
lado, la informacién histérica se esfuerza por descubrir lo que la tradi-
ign oral no registra o no transmite: por ejemplo a través de los rela-
‘tos de los informantes se descubren los temas recurrentes de una m
‘moria colectiva, pero no es més que a través de los documentos de
archivo que se puede seguir el trabajo de osta memoria y reparar lo
que ella ha retenido, rechazado 0 transformade. Mas atin, con la re-
‘resin hacia el pasado se intenta desentrafiar la génesio de los siste-
‘mas constitutivos de una sociedad de Ja cual se intenta seguic la evor
Iucién de las permanencias de la historia. Pues como coneluia Mare
Blech, no hay més que “una ciencia de los hombres en el tiempo y que
sin cesar tiene necesidad de unir el estudio de los muertos con el de
las vivos" (1974 [1941]: £0). 4
problema de las identidades colectivas en el mundo andino, s0
plantea en términos diferentes segiin se le aborde a partir del presente
© 8 partir del siglo XVI. Conforme los espafoles invadian el Tahuan-
wed
00 arian wach,
tinsuyu, el imperio inca de las cuatro partes, encontraron decenas de
formaciones sociales de dimensiones variables, generalmente designa-
das por el término de naciones que casi no sabemoo traducir: jefatu-
ras, grupos étnicos? Pero, {qué se entiende aqui por etnicidad? Del
1g0 Titicaca al lago Poopé, por ejemplo los lupacas, los pacajes, los
rangas, los soras y los quillacas forman unidades sociopoliticas distin-
tas (teniendo de por si diversas subdivisiones) pero hablan una misma
lengua, el symara, y al parecer, comparten un niverso comiin de rep-
resentaciones simbélicas. Igualmente se sabe que la famosa “visita” de
Garci Diez a Chueuito (1567), la “visita general” del virrey Toledo
(1570-1575) y los empadronamientos ulteriores inscribieron a los tri-
Dutarios del altiplano bajo dos rubros diferentes, él de los aymaras de
(areca ees la otra, Por Jo tanto, para esta époes, ise
esti autorizado a hablar de una identidad-aymara 0 de una identidad
tru? Los ribros en cuestién corresponden a catogorfas esencialmente
Sacalee en las que se mezclan los eriterios étnios, sin duda, pero tam-
bién los socioeconémicos. Con los indios asi clasificados, «dénde se si-
1 {tian les limites del sentimiento de pertenencia a una entidad colecti-
va? Se puede suponer que las mayores Iineas divisorias pasan entre
diversas “naciones’, al interior del conjunto aymara, y entre sub-
tunidades en el conjunto uru, tales como las de los irwitus
ochosumas, la de los quinaquitaras, ete. Ahora bien. las Ii
Yas entre ls diferentes grupee eis tienen una intensidad més o)
menos fuerte'y a diversoa niveles, los umbrales pueden desplazarse
funciGn de Ia coyuntura histérica: durante el periodo colonial em
nuevas formaciones sociales cuya persistencia hasta nuestros dias no|
significa de ninguna manera que se remonten al siglo XVI.
Que its idontidades colectivas abservadas hoy dia son Tos reaults-
4 | doo de cresciones colonisles, queda iustrado por tras casos diferentes
y comparables, situados en los Andes meridionales y objeto de traba-
jos recientes: se trata de los indios de Yura (de lengua quechua on una
fren antiguamente aymara), de Wulta (de lengua aymara) y de Chipa-
ye (de lengua puquina, enclave uru en el medio de una vasta zona ay.
mara) (Rasnake 1988; Abercrombie.1996; Wachtel 1990). Es significa.
i tivo de una cierta coyuntura intelectual que, en los trea estudios, los
autores hayan recurrido a férmulas y a pasos anélogos: “del presente
al pasado’, “de los archivos al campo”, “de la etnogratin a Ia historia”
Gasnake 1988: 17, 20, 99; Abercrombie 1986: 26, 29). Partarnos en-
tonces del presente y oxaminemos estos tres ejemplos.
En los tres casos ol sontimiento de identidad colectiva se
tuna eseala que se puede lamar local, de manera esquematica, en el
marco del cantén, segiin la organizaciin a
‘sin las categorias indigenas del ayllu en el sentido amplio: es decir;
1un pueblo principal y su territorio sobre el que se distribuyen un ci
NOTASOBRE EL MIORLEMA § {AS IENTDADES COLECIVAS oa
to miimero de estancias. En efecto, el hibitat es goneralmente doble:
‘cada jefe de familia dispone de una o més “casas” en una de las estan-
cias y en el pueblo; éste itimo desemperia el rol de contro administra.
tivo y ceremonial. Tanto mas cuanto se trata de unidades demograf
camente poco numerosas: alrededor de seis mil yuras, cuatro mil
ultas y un millar de chipayas. ;Cémo se define su respectiva identi
‘dad? Fila asocin diversos companentes tan complejos de por si, que
inguno solo bastarfa para fundarla: entre otros, la lengua y el vesti-
do, In base territorial, la organizacién comunal, el sistema de cargos y
de autoridades, el conjunto de précticas y de representaciones simbili
cas. Sin embargo, guardémonos do una simple yaxtaposiciin de ra
heteréclitos: éstos toman sentido en una totalidad ordenada por lig
cas internas que aseguran sa cohesién. {Cual es, entonces, el Jaz0 |
une los componentes realzados de registros diferentes?
Este lazo no es otro que el dela organizacién dual cuyos principios
ordenan por todas partes la distribucin del espacio, la representacién|
del tiempo, la reparticin de los grupos sociales y en definitiva, la con-|
‘epeién del universo y de los poderes sagrados. Ahora bien, una de las
caracteristicas de este orden binario se trasluce en sus éstructuras “en
espejo": los elementos que entran en una de sus eatagorias clasificato-
risa son susceptibles de desdoblamientos indefinidos (lo arriba de arri-
ba, lo abajo de arriba, etc), de suerte que socialmente dan Iogar a un
sistema de eneaje de grupos y de subgrupos en los cuales las relacic-
nes de solidaridad y de oposicién se articulan en niveles sucesivos, se-
atin ol modelo segmentario: la estancia, el linaje, el barrio, el ayllu en
sentido estricto, la parcialidad, en fin, el conjunto formado por las dos
mitades (eo decir, el ayllu o la comunidad en sentido amplic). Asf Is
idontidad ee define por oposicién a un otro més y més alejado pero que
dovione uno mismo en el marco de unidades cada vez més globalizado-
ras; la alteridad verdaderamente otra comienza més allé dela unided,
conatituida por las dos mitades mayores: es a este nivel quo pasa la
‘mayor Iinea divisoria en nuestro tiempo. {Estamos autorizados a reco-
nocer este conjunto asf delimitado como un grupo étnico?
De hecho, se trata de un conjunto ordenade de tal suerte que cons:
tituye un universo cerrado sobre s{ mismo y en principio auténomo en
tados Jos plans: econémico (en tanto que organizacién comunitaria),
politico (aai sus autoridades estén evidentemente sometidas a las del
Estado boliviano), social y sobre todo simbdlico. De acuerdo al modelo
de solidaridades, las reglas del sistema de parentesco se aplican por
igual y encajan unas con otras: los matrimonios, preferenciales en el
‘marco del ayllu, con Ievados a cabo casi en su totalidad dentro del
srupo, sea yura, k'ulta o chipaya. Entonces, se trata cada vez de una
uunidad fuertemente endégama en la que el grupo esta definido por los
vineulos de sangre y de alianza. Paralelamente, siguiendo cclos regu-
\v
a2 arta WaceTEL
ares, In rotacién de los cargos civiles y religiosos asegura la repre.
sentacién de todas las subdivisiones dal cuerpo social y la redistribu.
cién de bienes en las fiestas mediante la generosa donacién del ali-
mento y de la bebida por los responsables de los cargos. Expresa (asi
se trate de un ideal ilusorio) los lazos de solidaridad entre los miem-
broa del grupo en su totalidad. En cada caso, estas manifestaciones de
In identidad colectiva revisten formas a la vez andlogas y diférentes,
‘que dan como resultado las variantes de las particularidades locales.
Es asi que Chipaya se distingue por una organizacién geométrica
del espacio, con dos mitades (que se confunden con los ayllus) y cuatro du.anyr,
‘barriog, a los cuales son asignados los diversos linajes. Territorio, puc-
blo, patios de iglesia, Torre Malliu,‘ cementerio: en cada nivel se repi-
te la misme estructura dual y cuatripartita, ordenada por una serie de
parejas de oposicicn (esteloeste, arriba/abajo, masculinoffemenino, ve-
Fanofinviern, etz), otros tantos microcosmos sucesives y encajados.
En este sistema cada individuo se define primero por su estancia (ue-
“go por su barrio), después por su ayllu (es aransaya frente a los man
tayas y viewversa) y Gnalmente por su pertenencia al conjunto de Chi-
Diferentes umbrales separan estas
otras, de las que la principal se si-
thia en el ltimo nivel. Cada individuo toma su lugar on el sistema cla:
sificatorio que nige al mismo tiempo no aélo 1a organtzactén soctat y e5-
pecial, sino también ta representacién del universo, Y cuando en la
fiesta de Santa Ana, patrona del pueblo, la estatua de la santa es He-
‘vada en procesin alrededor del gran patio de-la iglesia, con una esta-
cién en cada altar ubicado en cada-tna de las cuatro esquinas —que
corresponiien respectivamente a cada uno de los barrios—, es e) con-
junto del grupo chipaya el que se desplioga y @ la vez proclama su uni-
dad.
De igual modo, en cl pueblo de Yura, los miembros de los cuatro Yon
ayllus (reunidos on dos mitades) se retinen durante las fiestas en las
‘cuatzo eaquinas de la plaza principal, para enseguida converger hacia
el centro, donde se levanta un monuménto de piedra (llamado “rollo”)
de forma cilindrica, instalado sobre un pedestal,’ lugar elevado que
simboliza la identidad del grupo. En-particular, la celebracién del Car-
‘naval da lugar a dos movimientos sucesives —el primero centrifugo, el
segundo centripeto— que reproducen un sistema de encaje semejante
4. La Torre Malia de Chipays 09 es sno la torre de la iglesia: esta torre asegura Ia
‘medinciin entre el mundo Je aziba (ldo ae santos) y el de abeo (0 d ae divin
| 9
por lejos que nos remontemos en muestras fuentes) parece haber co-
‘menzado bastante antes de la invasiGn europes. La dominacién esp
fiola acelera eu aculturacién (por aymarizacién) durante el periodo de
estinje demogrético, de tal forma que a fines del siglo XVII la mayorfs
de ellos ov ha mezclado con el resto de la poblacién. Los urus residu
les, marginados, adquirieron correlativamente rasgos mas homogé-
neos (el de ser salvajes): si aparece entonces una identidad uru, ella =|
instituye no tanto en referencia al conjunto de los hombres del lago
como en opo jempre local y puntual, a los indies dominantes.
Los chipayas, mantenidos al margen del movimiento de aymarizacién
del siglo XVII, se encontraron entre estos urus residuales y solo muy
tardfamente tomaron parte de las reestructursciones que engendré el
sistema colonial: no fue més que hasta la segunda mitad del sighit ,
“XVIII, en que-adquirioron una porcién de territorio, que fueron cape
ces de enraizarse en un sector del espacio del modelo social del cual ya
formaban parte las otras comunidades indfgenas, Esta implantacion
territorial, paradéjicamente y en cierta medida a eontracorriente,
coincidié con la coyuntura de crecimiento (demogrésico, agricola) cuyos
efectos supuso para los indigenas en general, el problema de la esca-
sex de tierra y para los urus, el bloqueo de su proceso de aymarizas
ifn, Ademis, el recuerdo de las luchas que tuvieron los chipayas para|!
berarse de la dominacin de los huadhacallas le confirié a su identi}
dad, la dimensién exoncial de Ia memoria colectiva.
‘Al glorficar el combate-de los sincestros, esta memoria se injertal -e
en el relato del mito de origen de los chipayas, que sin embargo parecd "
tener por funcién inversa, enmaacarar y logitimar a la vez la dominay
cién de los aymaras sobre los urus. En efecto, los chipayas descienden
de las chullpas® que sobrevivieron « la aparicién del sol, al refugiarse
en los lagos durante la destruccién de la primera humanidad por el
6. Segin el mito de origen, el téraino chullpa dosigna a los eres que poblabanIa<
ogra antes de ls apticin dl sl
NOTA SOBRE EL PROBLEMA DE LAS IDENTONDESCOLECTAS oar
fuego celeste. Més tarde legaron los aymaras: las chullpas salieron de
Ja noche de su abrigo lacustre para ayudarios a construir en secreto la
torre de la iglesia de Sabaya (otro pueblo vecino de Chipaya). En ese
momento fueron hechos prisioneros (“pescados") por los aymaras que
{os bautizaron, les dieron los nombres que tienen hasta hoy y les ense-
jRaron la organizacién social en dos mitades: es entonces una capt
Ja que hizo que las chullpas pasaran de la naturaleza a la cultura y lo
transformara en chipayas. Al mismo tiempo, el més sagrado de los lu
gares elevados de Chipaya —a saber, su Torre Mallku— se inseribe en
tina cadena de filiaciones que por intermediacién de ella, lo vincula
con el cerro mas alto de la regién, el voleda Sabaya, En suma, el = 7
J
de origen permite borrar esa primera presencia advenediza de los chi
payas mediante un enraizémiento ficticio que justifiea su avasalla
Iiento por los aymaras al otorgarles una presencia autéctona ilusoria.
En el caso de los indios de K'ulta ae encuentra una varianto de
este mito de origen, en la que el sol aparece bajo la forma de un hor-
bre viejo, Tatala-Jesucristo, perseguido, muerto y enterrade muchas|
veces por las chulipas (Abercrombie 1986: 190 y ss). El tema recuerda | J
algunas versiones cristianizadas de Tunupe, en las que el héroe civil
zador se reviste del aspecto de un apéstol vonido a América antes que
Colén, para evangelizar a los indios y sufrir ol martirio (Wachtel 1990:
599 y ss). Pero se puede ver una transformacién de la secuencia del
mito chipaya relatando la captura de las chullpas: son éstas las que
fen el rlato de los k'ultas persiguen a Tatala, lo capturan y lo intentan
matar (en vano puesto que resucita). Curiosamente, los aymaras
aparecen en el relato de los Wultas: son las chullpas (de las que des
cienden los urus) las que sufren el castigo de su crimen. Sin embargo,
al subir al cielo, el héroe instaura un orden en el universo que hasta el
‘momento no existia: un tiempo dirigido por la periodicidad (del dia y
de Ia noche, de las estaciones) y un espacio dividido verticaimente en;
tre un mundo de arriba y un mundo de abajo. Ahora bien, 1 asimila
cin de Tatala tanto con el sol como con Jesucristo destina el apo
cristiano (los santos) al mundo de arciba y relega al mismo tiempo la
fivinidades autdctonas (los mallhus) —ereacién diabélica segin los
risioneros— al mundo de abajo: es decir, una transposicién simbelica
de la dominacién espafola sobre el mundo indigena
Para Yura, Roger Rasnake no menciona un mito de origen pero si
tum punto esencial en el ordenamiento del espacio sagrado: el lugar
central alrededor del eual los diversos subgrupos i
proclaman su comin pertenencia, 09 decir el rollo —tambi
‘abildo—, presenta un carécter findamentalmente ambiguo. En efec-
to, la tradicién oral atribuye su conatruceién a los expaoles de la épo-
ca de la colonia, Mas atin: un documento defines del siglo XVII atesti-
tua que el rollo servia entonces de picota en la que, bajo la orden de
os arian waco. NOTA SOBRE AL PROBL BE LAS IDEATION CORECTNAS 69
Jos caciques Choquevilca (al servicio de los sefiores espaifoles), los con- riamente a las dimensiones de un grupo éénico. Lo que aqui se ha que
denados eran atados y azotados. Ahora bien, la cabeza del iltimo cu- ‘ido recordar es el aspecto relativamente reciente y estrecho de lag
raca de Yura, Juan Pablo Choquevilea, asesinado por unos sujetos en lentidades colectivas tal como se las puede observar hoy en dia en.
1781 a causa de su lealtad a la corona, fue enterrada al pie del mismo ‘Andes meridionales. Si rara vez sobrepasan el marco de las comunids-
rollo (Rasnake 1988: 258). Asf, el signo de la identidad de los Yura al des indigenas de origen colonial, no sugiero que se les pueda por tanto
mismo tiempo y con una significativa ambigiedad, denota la centrali ater un cakeer dic a cade unt do exts comunidades No 3)
ad, Ia autonomia, el control estitice, Ia revuelta y la dependencia puede decir que no hay mas que un aymara eterno, no puedo ver la ets
Ahora bien, esta ambigtedad también aparece, slo que bajo diferen nicidad por todas partes. Queda un problema dificil puesto que exists
4) tes formas, tanto en K'ulta como en Chipaya: es casual que en los tres ‘una continuidad de muy larga duracién en el mundo andino, la del or-
casos considerados aqui, la efirmacién de la identidad se confunda con| den dual, que se la encuentra, no solamente desde el siglo XVI hasta
l reconocimiento de una dominacién. nuestros dias, sino incluso desde tiempos muy remotos ya que parece
Sin embargo, sobre este punto, se resalta una diferencia: on el inopirar al arte Chavin (Gootzke 1988). Por cierto que en fancién, 2) .
aso de los chipayas, conforme a la historia del grupo uru, la domina: ‘coyuntura histérica, el esquiema dual da luger a configuraciones mu}
iin es ejercida por otros indios mientras que en Yura y en Kulta se diversas y si suministra el armazén comunal de las identidades actus.
trata de Ia dominacién espafila. Dicho de otro modo, la distancia en- Jes, éstas en realidad son elaboradas en una época muy tardia. Sin
tre los indios de Chipaya y los de los pueblos vecinos parece mas gran ‘embargo, uno no puede evitar preguntarse si este orden dual jno def-
de que la que separa los indios de Yura o de Kulta y sus respectivos ne fandamentalmente un pensamiento (0 una civilizacién) que podria
vecinos. De hecho, el mito de origen expandido en todos los Andes me- calificarse de andino?
Fidionales excluye a los urus —que descienden de chullpas— de la hu- ‘Asi definidas, la evolucién del mundo contemporéneo somete a es")
manidad actual. Los chipayas mismos se reconacen como horabres (los tas identidades colectivas a una suerte de contra-prueba. De manera
“hombres do agua’, jas-shoni) y han interiorizado por completo el mito muy clara, la difusién de miltiples iglesias y sectas protestantes
que reinvindiea su gran antigiedad, asi como su diferencia radical. transtornan el paisaje social del conjunto del rea andina ante rm
ero se reconocen como “hermanos” de los otros urus que descienden tros ojos. Estas innovaciones religiosas provocan rupturas brutales en
como ellos de las chullpas, los moratos del lago Poopé y los iru-itus de : las soviedades tradicionales de las que al mismo tiempo son muestra
Desaguadero. Bl registro que Ievan los otros y la constiencia que lor de su descomposicién. Por ejemplo, el mesianismo pentecostista oe
interesadpa tienen de si mismos, se presenta como un elemonto suple- manifiesta no sélo por el sbandono de “vestidos” considerados coms
‘mentariojen el caso chipaya y parece ausente en el de los yura o los Aiabélieas sino también por las expectaculares destrucciones icono-
Wulta. Este elemento misterioso, no estard ligado a lo que se “=| clastas: estamos en presencia de una verdadera campaiia de “extirpe-
tentado de designar por la nocién de etnicidad? Si teniendo en euenta cin de idolatrias’, tres siglos después que la primera. Pero a diferen-
toda su historia, considero en efecto quo loa chipayas constituyen un cia con la del siglo XVI, que dio lugar a un sistema sinerético en el
‘grupo étnico, no estoy tan convencido de que se pueda decir otro tanto { cual se podria encontrar algunas continuidades ondinas, la extirps:
de los yura o de los k'uitas.” Estos dltimos, que por cierto forman un cin actual produce una verdadera mutacién. (Sobreviviran las identi
enclave de lengua aymara en una zond quechuizada, jse perciben ét- dades colectivas antes descritas al rechazo brutal de dos de sus com
nicamente diferentes de los indios de Condo, la *metrépoli” de la que ponentes esenciales, a saber, el sistema de cargos y precisamente, el
sineretismo pagano-cristiano? Curiosamente donde los pentecosti
chipayas, la representacién del retorno de Cristo y del fin del mundo|y
mantiene el tema de las chullpas-puchu, de tal suerte que su mesia|
‘se separaron? Y los yuras, json tan’diferentes de sus vecinos chaquis
que nacen como ellos, de una subunidad de la antigua jefatura de los
caracaras?
‘Nf, En dofinitiva, conviene distinguir claramente identidad étnica ¢ nismo presenta todavia rasgos urus: estas huellas impresas en Ia me
Of) | identidad colectiva: mas allé de que se corra el riesgo de que la prime. moria, zbastarén para preservar la singularidad chipaya?
~' | ra 60a arbitrariamente decretada, Ia segunda no se extionde necesa. Lejos de limitarse al mundo indfgena, en el pasado, estos fendme-
nos han afectado igualmente a algunas de las representaciones de Ja
7. Tanto Thomas A. Abererombie como Roger N. Rasnako atrbuyen la ealdad de
“grap dic ala coomidad que estan, : 8 Lacxpresiénchullparpuchu puede traders pc “esiduot" “estos de cullp’
630 ass WACHTEL
sociedad criolla (es decir, seres por completo diferente de los indios).
‘Nos referimos al problema do la conversién ligado al de la identidad
‘que poseen los grupos de “cristianos nuevos” o marranos, implantados
desde fines del siglo XVI en la América hispdnica; desde México al Rio
dela Plata, El criptojudaismo que se supone ellos perpetiian, en cierta
medida ae asemeja al criptopaganismo de los indios. En un a)
4
muy diferente al del Viejo Mundo, los “cristianos nuevos” desarrollan|
de hecho, pricticas ambivalentes, de asimilacién o de rechazo, que los|
conducen a transgredir o a reforzar las fronteras de la ereencia al mis.
smo tiempo que las de la identidad. Entre el rechazo del pasado y la fe,
en el recuerdo, jeémo se reparten su memoria? {En qué medida el
‘compromiso y también los sincretismos que elaboran se tornan en des|
ees incontrolades en Ios cuales no se mantiene mas que una identi}
dad ilusoria? Y esta ilusibn, vivida con una sobra de fervor, ino tends
una parte de verdad?
(Traduecién de Susana Aldana Rivera)
BIBLIOGRAFIA
‘Abercrombie 1966.
‘ADS, ed, 1988.
Bloch 1956 (1931), 1963,
(092i), 1974 {134%},
929 (1924). Th
Goctake 1988. ggg, osRBURNL FOE
Rasnake 1588.
Hividre 1988,
‘Terray 1990.
Wachtel 1950.
ic AT
tects
Buscando una historicidad andina:
una propuesta antropoldgica y
una memoria hecha rito
Antoinette Molinié
Centre National de Recherche Scientifique
Universidad de ParisX —*
DB TODAS LAS ciencias sociales del mundo académico andino, es sin
duda la etnohistoria la que se lleva la palma. Son varias las razones
de este éxito, ademés de las personalidades excepcionales que han
contribuido a su desarrcllo y entre las cusles destaca Marin Rostwo-
rowski. Las diGcultadoe inherantes a atras disciplinas —los drasticos
problemas del trabajo de campo antropolégico, el estancamiento del
aparato ideolégico tercer mundista de la sociclogia— han dirigido los.
intereses hacia los estudios del pasado.
tra razin de Is expansién do la otnchistoria es el papel impor-
tante que esta disciplina va cumpliendo en la eonstruceién de las na-
iones andinas. Ella ha contribuido con éxito a la instrumentacién
simbélica del pasado prehispinico, haciendo pasar al indio de pecado
original a fandamento de la especificidad que la nacién mestiza nece-
sitaba. Hoy en dia esta funcién de la etnohistoria andina esta cam-
biando de campo de aplicacién pues a menudo se le pide que se con-
ta en historia apologética, no ya de sentimientos nacionales
wsentados hace medio siglo, sino de ciertos grupos de origen indigena
en busca de un pasado més 0 menos inventadi
‘Pose a todos estos brillantes logros, la visién que los andinos tie-
nen de su pasado sigue siendo poco clara. Algunos etnohistoriadores
pretenden revelaria: pretenden romper con una eiencia histérica ta-
chada por una mancha “occidental” y leer los documentos con ojos in
digenas. Los intentes de complementar un anilisis histérico con algo
de etnografia —como, por ejeraplo, documentar la basqueda mesianica
del pasado préhispanico en las representaciones actuales de la muerte
del Inea— no hacen mas que desplazar un problema que afecta tanto
1 antropélogos como a historiadores: jeual es la forms especifica de la
También podría gustarte
- Vygotsky en La Psicologia Contemporanea Cultura Mente y ContextoDocumento268 páginasVygotsky en La Psicologia Contemporanea Cultura Mente y Contextojuanber23ee100% (1)
- Entre Polleras Lliqllas y ÑaÑacas-BarragánDocumento20 páginasEntre Polleras Lliqllas y ÑaÑacas-BarragánOsopolar2020Aún no hay calificaciones
- Dinámica de Grupos en Tiwanaku: Un Aporte Bio-Arqueológico: Deborah E. BlomDocumento15 páginasDinámica de Grupos en Tiwanaku: Un Aporte Bio-Arqueológico: Deborah E. BlommaltigreAún no hay calificaciones
- RenanDocumento17 páginasRenanMariana LimonAún no hay calificaciones
- Plan, Filosofía AndinaDocumento13 páginasPlan, Filosofía AndinalidiasmithAún no hay calificaciones
- Dimensiones Culturales Del Cambio GlobalDocumento431 páginasDimensiones Culturales Del Cambio GlobalAlbertoAún no hay calificaciones
- Spedding - Las Fornteras Del Pensamiento Fronterizo PDFDocumento10 páginasSpedding - Las Fornteras Del Pensamiento Fronterizo PDFMarcelo Sarzuri-LimaAún no hay calificaciones
- Capítulo 6. La Estructura de La Comunidad Andina...Documento22 páginasCapítulo 6. La Estructura de La Comunidad Andina...luchovargas85Aún no hay calificaciones
- Instrumentos Gestion ComunalDocumento78 páginasInstrumentos Gestion ComunalgerardoAún no hay calificaciones
- Etnicidad y Economia en El Peru - Huber LudwrgDocumento30 páginasEtnicidad y Economia en El Peru - Huber LudwrgEver Andres Zegarra CandiottiAún no hay calificaciones
- Revista Rural Bilingüe Conosur Ñawpaqman 154Documento11 páginasRevista Rural Bilingüe Conosur Ñawpaqman 154Centro de Comunicación y Desarrollo AndinoAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales Gilberto GimenezDocumento13 páginasMovimientos Sociales Gilberto GimenezEnrique Hdez RuedaAún no hay calificaciones
- Territorialidad Indigena y Descentralizacion en BoliviaDocumento39 páginasTerritorialidad Indigena y Descentralizacion en BoliviaAlvaro CespedesAún no hay calificaciones
- Sarela Pa Patiño - Reflexiones Sobre La Interculturalidad y El ConflictoDocumento9 páginasSarela Pa Patiño - Reflexiones Sobre La Interculturalidad y El ConflictoFabiola Panduro BarretoAún no hay calificaciones
- Indianismo y Katarismo PDFDocumento26 páginasIndianismo y Katarismo PDFMenelao ZubiriAún no hay calificaciones
- Balance Historiografico Sobre AfrodesceDocumento27 páginasBalance Historiografico Sobre AfrodesceAnaliaAún no hay calificaciones
- Asamblea Constituyente Bolivia PDFDocumento10 páginasAsamblea Constituyente Bolivia PDFFernando GarcésAún no hay calificaciones
- Antropologia CognitivaDocumento10 páginasAntropologia CognitivaLinux CiscoAún no hay calificaciones
- Oir La Voz de Los CerrosDocumento69 páginasOir La Voz de Los CerrosIsabel Salazar Piedrahíta100% (1)
- Ernest Renan-Ques Es Una NacionDocumento16 páginasErnest Renan-Ques Es Una NacionAkumu Cruz100% (1)
- MAScarada Poder PDFDocumento242 páginasMAScarada Poder PDFWilson Sandro Aguilar PeredoAún no hay calificaciones
- (2b) Roseberry, William - La Historia Europea y La Construcción de Los Sujetos AntropológicosDocumento10 páginas(2b) Roseberry, William - La Historia Europea y La Construcción de Los Sujetos AntropológicosStef ArguetaAún no hay calificaciones
- Etnología AndinaDocumento5 páginasEtnología AndinaalonsolabordaAún no hay calificaciones
- Tarrago Los Kurakas, Una Bibliografía de FuentesDocumento76 páginasTarrago Los Kurakas, Una Bibliografía de FuentesJulian CarreraAún no hay calificaciones
- 2013 - Mestizos, Ladinos y Otros Mediadores Culturales en El Mundo Andino Colonial. - Jurado y Molina - 0Documento21 páginas2013 - Mestizos, Ladinos y Otros Mediadores Culturales en El Mundo Andino Colonial. - Jurado y Molina - 0Breyler Sanabria CortesAún no hay calificaciones
- Warmis Valientes Agencia Ciudadana: Mujeres y Calidad de Vida Sustentable en CochabambaDocumento342 páginasWarmis Valientes Agencia Ciudadana: Mujeres y Calidad de Vida Sustentable en CochabambaCESUAún no hay calificaciones
- Los Valores Nacionales y Universales de La Civilizacion Caral y La Ciudad SagradaDocumento12 páginasLos Valores Nacionales y Universales de La Civilizacion Caral y La Ciudad SagradaOme XochimeAún no hay calificaciones
- Participacion Social EducacionDocumento344 páginasParticipacion Social EducacionBenjamin Felix Condori OrtegaAún no hay calificaciones
- CEPOS Concepciones y Practicas de ValoracionDocumento107 páginasCEPOS Concepciones y Practicas de ValoracionpatriciaAún no hay calificaciones
- D Andrea, Dimitri. Las Razones de La EtnicidadDocumento8 páginasD Andrea, Dimitri. Las Razones de La EtnicidadHéctor Reyes100% (1)
- El Tinku Escenario Cultural de La Violencia RitualizadaDocumento18 páginasEl Tinku Escenario Cultural de La Violencia RitualizadaOlav RweAún no hay calificaciones
- Cosmo-Convivencia Indígena MatricialDocumento111 páginasCosmo-Convivencia Indígena MatricialArrufo Alcantara Hernandez0% (1)
- Julio C Tello y La Arqueología Del Perú A. BuenoDocumento30 páginasJulio C Tello y La Arqueología Del Perú A. BuenoBenavente WillyAún no hay calificaciones
- Yo Soy Más Indio Que Tu Tomo IIDocumento195 páginasYo Soy Más Indio Que Tu Tomo IIchoreadordelibrosAún no hay calificaciones
- La Tecnoantropologia PDFDocumento10 páginasLa Tecnoantropologia PDFpicalquersAún no hay calificaciones
- Textualidades PDFDocumento161 páginasTextualidades PDFIre NeAún no hay calificaciones
- Significantes Tiwanaku-2004 Constantino TorresDocumento19 páginasSignificantes Tiwanaku-2004 Constantino TorresHalszka Paleczek AlcayagaAún no hay calificaciones
- Bolivia Revisionismo Historia MNR Gildner PDFDocumento23 páginasBolivia Revisionismo Historia MNR Gildner PDFJuan Camilo Lee PenagosAún no hay calificaciones
- Roseberry 2Documento22 páginasRoseberry 2Diana MelloAún no hay calificaciones
- Reunidos en Füta TrawünDocumento26 páginasReunidos en Füta TrawünbatatitaAún no hay calificaciones
- Hugo Neira - Los Peruanos Nos Detestamos ProfundamenteDocumento8 páginasHugo Neira - Los Peruanos Nos Detestamos ProfundamenteMile FigueredoAún no hay calificaciones
- Andres Barragn - Borrador Tesis PregradoDocumento212 páginasAndres Barragn - Borrador Tesis PregradoJuanita Insuasty Montoya100% (1)
- Grasso Ibarra, Dick 1954-La Mas Antigua Cultura Agricola de BoliviaDocumento7 páginasGrasso Ibarra, Dick 1954-La Mas Antigua Cultura Agricola de BoliviarissAún no hay calificaciones
- SuplicantesDocumento25 páginasSuplicantesginaioc.wicca5078Aún no hay calificaciones
- Demografia en Bolivia PDFDocumento66 páginasDemografia en Bolivia PDFAngel ChoqueAún no hay calificaciones
- La SernaDocumento41 páginasLa SernaJuan Carlos La SernaAún no hay calificaciones
- Origen Del Dualismo Andino-Ponce PDFDocumento13 páginasOrigen Del Dualismo Andino-Ponce PDFnuqapuniAún no hay calificaciones
- Gnecco-Dias-Crítica de La Razón Arqueológica PDFDocumento27 páginasGnecco-Dias-Crítica de La Razón Arqueológica PDFsallyAún no hay calificaciones
- Rosberry, William - La Vigencia Del Marxismo en La AntropologiaDocumento17 páginasRosberry, William - La Vigencia Del Marxismo en La AntropologiaDiego Palacios LlaqueAún no hay calificaciones
- PERÚ FOLKLÓRICO - ARQUEOLOGÍA - El Rostro Hallado en El Templo Garagay de Lima Podría Cambiar La HistoriaDocumento7 páginasPERÚ FOLKLÓRICO - ARQUEOLOGÍA - El Rostro Hallado en El Templo Garagay de Lima Podría Cambiar La HistoriajulioAún no hay calificaciones
- Silvia Rivera Cusicanqui en Buenos AiresDocumento7 páginasSilvia Rivera Cusicanqui en Buenos AiresRadiociudad Puerto MadrynAún no hay calificaciones
- Democracia Comunal y LiberalDocumento14 páginasDemocracia Comunal y LiberalCésar Enrique Pineda100% (1)
- Bartolomé. Aprendiz de Antropólogo IntroduccionDocumento7 páginasBartolomé. Aprendiz de Antropólogo Introduccionrita AAún no hay calificaciones
- Historia y Antropología en El Perú (1980-1998)Documento19 páginasHistoria y Antropología en El Perú (1980-1998)Sarhuino0100% (1)
- Antropología AndinaDocumento62 páginasAntropología AndinaFreddy Quiñones CárdenasAún no hay calificaciones
- Voces del archivo: El documento burocrático como relato literarioDe EverandVoces del archivo: El documento burocrático como relato literarioAún no hay calificaciones
- Comunicación, objetos y mercancías en el Nuevo Reino de Granada: Estudios de producción y circulaciónDe EverandComunicación, objetos y mercancías en el Nuevo Reino de Granada: Estudios de producción y circulaciónAún no hay calificaciones
- Los orígenes del Museo Histórico Nacional 1889-1897De EverandLos orígenes del Museo Histórico Nacional 1889-1897Aún no hay calificaciones
- Antropología pública de la conservación: Gestión y gobernanza en áreas protegidasDe EverandAntropología pública de la conservación: Gestión y gobernanza en áreas protegidasAún no hay calificaciones
- La Globalización e Interculturalidad Narrada Por Los AntropólogosDocumento24 páginasLa Globalización e Interculturalidad Narrada Por Los AntropólogosFelipe KldrnAún no hay calificaciones
- Daniel J. SantamaríaDocumento9 páginasDaniel J. Santamaríajuanchosan89Aún no hay calificaciones
- Hobsbawm, Introducción: La Invención de La TradiciónDocumento8 páginasHobsbawm, Introducción: La Invención de La Tradiciónyhannaluk100% (1)
- Vida Urbana e Identidad Personal - SennettDocumento34 páginasVida Urbana e Identidad Personal - Sennettyhannaluk100% (1)
- Figurar El Poder, Erick WolfDocumento46 páginasFigurar El Poder, Erick Wolfyhannaluk50% (2)
- La Distinción - Bourdieu, Capitulo 3Documento28 páginasLa Distinción - Bourdieu, Capitulo 3yhannaluk100% (2)
- Los Cántaros de La Memoria, José AncánDocumento8 páginasLos Cántaros de La Memoria, José AncányhannalukAún no hay calificaciones